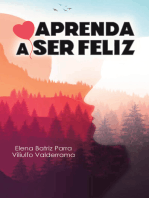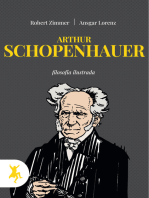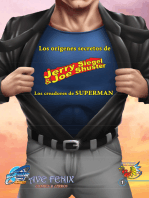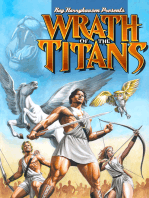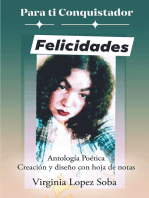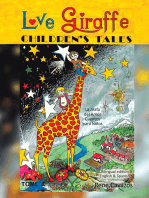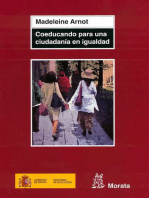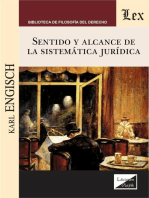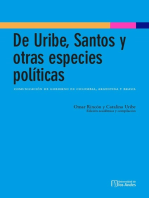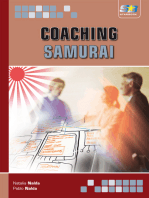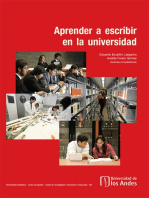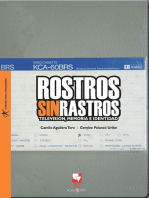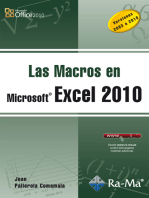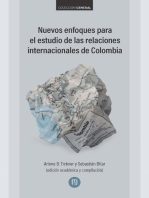Professional Documents
Culture Documents
Wolf, Eric - Capítulo 2 - Figurar El Poder - Ideologías de Dominación y Crisis
Wolf, Eric - Capítulo 2 - Figurar El Poder - Ideologías de Dominación y Crisis
Uploaded by
Rodrigo Mamani0 ratings0% found this document useful (0 votes)
9 views59 pagesOriginal Title
Wolf, Eric - Capítulo 2 - Figurar el Poder - Ideologías de dominación y crisis (1)
Copyright
© © All Rights Reserved
Available Formats
PDF or read online from Scribd
Share this document
Did you find this document useful?
Is this content inappropriate?
Report this DocumentCopyright:
© All Rights Reserved
Available Formats
Download as PDF or read online from Scribd
0 ratings0% found this document useful (0 votes)
9 views59 pagesWolf, Eric - Capítulo 2 - Figurar El Poder - Ideologías de Dominación y Crisis
Wolf, Eric - Capítulo 2 - Figurar El Poder - Ideologías de Dominación y Crisis
Uploaded by
Rodrigo MamaniCopyright:
© All Rights Reserved
Available Formats
Download as PDF or read online from Scribd
You are on page 1of 59
FIGURAR EL PODER
IDEOLOGIAS DE DOMINACION Y CRISIS
Eric R. Wolf
antropologias
cle
Sas
3033
Wa37f Wolf, Eric R.
Figurar el poder : ideologias de dominacién y crisis / Eric R.
Wolf. — México : Centro de Investigaciones y Estudios Superiores
en Antropologia Social, 2001.
430 p. sil. 3 23 em.
Incluye bibliogeafia
ISBN 968-496-425-0
1. Poder (Ciencias Sociales). 2, [deologfa. 3. Kwakiutl (Indios).
4. Aatecas. 5, Nacionalsocialismo ~ Alemania,
lo original: Envisioning Power. Ideologies of Dominance and Crisis
© 1998 Regents of the University of California Press
Publicado bajo acuerdo con la University of California Press
Traduccién de Katia Rheault
Revisada por José Andrés Garcla Ménder
y Roberto Melville (cap. 3 “Los kwakiut!”)
Portada: Euriel Hernindez
(ig Beaver de Norman Tate, tem a la coteada del Field Museum of Natural History, Chicago Is
foro: R.A. Fagoagal el Reichstag emul par Christa y Cdve Moctecura (axa)
Edicién al cuidado de la Coordinacién de Publicaciones del c1esas
Ri
Tipografiay formaciém: Diego Garefa del Gallego
Sn de las Referencias en espafiol: Ricardo A. Fagoaga y Ana Ivonne Diaz
Primera edicidn en espafiol: 2001
a
ciesas
© Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropologia Social (ciesas)
La Casa Chata, Hidalgo y Matamoros s/n,
Tlalpan 14000, México, D.E
{Queda prohibits eproduccidn parca o coal directa o indirecta del concenida dea presente obra, por cualquier medio
«© procedimiento, sin contst previamente con la autortacign del editor, en términos de ls Ley Federal del Derecho de
Autor, en su ato, de fs ataos internacionales apicable a persona qu infrnja esta dsposcion, se hard acreedora a
las sancionesleglescoerespondientss
ISBN 968-496-425-0
2
ideas con el poder, nos adentramos en un terreno
distintos a los nuestros. Los esfuerzos que se hicieron en el pasa-
dejado una reserva de conceptos; podemos apropiarnos y usar
otros tal vez ya no nos sean de utilidad. Los legados siempre son
icos y debemos ordenarlos para responder a nuevos proyectos. Por
antropologia ha entendido las “culturas” como complejos de
distintivas, incluyendo diversos puntos de vista sobre el mun-
0, durante mucho tiempo, no presté atencién a la manera en que
s de vista formularon el poder y ratificaron sus efectos. Las
ias sociales han abordado este tema con el nombre de “ideo-
rando que la cultura y la ideologia son opuestas, no comple-
En este contraste, la “cultura” se utilizé para sugerir un campo de
tarios fntimos que unen, mientras que la “ideologia” sufrié un
significado que empeoré la situacién. Otros conceptos perti-
én se han transformado de manera similar.
nbios de significado y evaluacién tienen una historia, que
10s conocer para aclarar las cucstiones intelectuales que estan en
amos los términos, sin tomar en cuenta las suposiciones tedricas
«tos histéricos subyacentes, quiza adoptemos conceptos no anali-
}Os sus engafiosas connotaciones a otras investigaciones, El ras-
Go]
40 Eric R. Wour
rear la historia de nuestros conceptos acaso también nos ayude a percibir la
medida en que se incorporan los esfuerzos intelectuales y politicos que
siguen reverberando en el presente,
‘Tres cuestiones relacionadas entre sf han persistido en la historia de los con-
ceptos que son significativos para este estudio. La primera de ellas es la visién
de la marcha de Ja humanidad hacia un reino universal de la Razén; esto se
contrapone al énfasis que se hace sobre la importancia de las formas distinti-
vas del ser humane, las cuales gobietnan a las personas por medio de las emo-
ciones mds que del intelecto. Esta cuestién implicaba otra; si la tradicién y las
costumbres dominaban a tal grado la vida humana, ;cudl era entonces la re-
lacién que habia entre los ideales culturales y la conducta real? ;Acaso la tradi-
cién exigfa un curso de accién, mientras que la conducta segufa una direccién
distinta? Esta pregunta planteaba una tercera cuestién; jcémo esté constitui-
da la mente humana para poder lidiar con la experiencia? ;Se componen las
ideas, “los dtomos y las moléculas de la mente”, de imagenes gracias a una
“quimica mental”, a partir de sensaciones que provienen del mundo exterior
(Popper y Eccles 1983, 194)? :O acaso las costumbres controlan la mente
humana a tal grado que los estimulos externos sdlo pueden manifestarse en la
conducta después de pasar por los detectores cognoscitivos del lenguaje y
Ja cultura, los cuales los procesan en patrones de accién?
La antropologia se enfrenté a estas interrogantes en una secuencia de
encuentros histéricos y, en consecuencia, cred su reserva de ideas de traba-
jo. Cada encuentro provocé reacciones que después formaron las posturas
que se adoptaron durante el siguiente viraje. Los protagonistas de la Tlus-
tracién abordaron la oposicién de la Razén contra la Costumbre y la Tradi-
cin, enfrentandose a sus adversarios, los defensores de lo que Isaiah Berlin
lamé la Contrailustracién (1982). A raiz de este debate, Marx y Engels
transformaron los argumentos propuestos por ambos bandos en una critica
revolucionaria de la sociedad que dio origen a ambas posturas. A su vez, los
argumentos que expusieron estos criticos provocaron una reaccién contra
todos los esquemas universalizadores que visualizaban un movimiento ge-
Concertos roténicos 4
cendencia para la humanidad. Este particularismo se dirigié
isicos newtonianos, la biologia de Darwin, la megahistoria de
criticas marxistas, sobre la cuestionable premisa de que todos
an el mundo humano a algtin objetivo teleolégico fundamental.
incipal de dicha reaccién fue el marxismo, el cual suscité mu-
$ por su tendencia a aplicar los métodos cientificos a todos los
prediccién de que el socialismo derrocaria a la sociedad.
s de estas criticas adoptaron la forma de un rechazo hacia cualquier
tuyiera que ver con la “metaffsica”. Varios inconformes quisieron
ila seduccién que ejercia la elaboracién de teorfas abstractas y
elemental, a una relacién mds “natural” ¢ “inmediata” con los
le “la vida real”. Otros se negaron a aprobar cualquier aplicacién de
que dichos fenémenos no podian abordarse con los procedi-
jetivadores, emocionalmente neutrales y generalizadores de las
les, sino que requerfan metodologfas adecuadas propias.
jn retoma los argumentos que se propusieron de manera suce-
la “viraje” y analiza algunas de sus implicaciones. Se inicia con el
jue hubo entre la Ilustracién y sus enemigos, pues la disciplina an-
como un todo debe su identidad a las antinomias que entonces
de manifiesto, En efecto, la antropologja ha derivado la mayor
nerpfa de los esfuerzos para negociar entre estos distintivos mo-
der el mundo.
LA ILUSTRACION
icidn, un movimiento filosdfico que tuvo lugar en Europa a finales
ly durante el XVIII, surgié como un esfuerzo para sacudirse el peso
a Exic R. Wor
de las instituciones y las ideas, que habfan sumergido al continente en bru-
tales conflictos religiosos y politicos, y para renovar la esperanza al proponer
un nuevo punto de vista sobre las posibilidades humanas. A diferencia de las
opiniones anteriores, que consideraban que la condicién humana estaba con-
taminada por “el pecado original”, para los ilustrados los seres humanos no
eran ni buenos ni malos, sino perfectibles. Hablaton a favor del racionalismo
y del empirismo y sometieron las configuraciones sociales y polfticas a un
anilisis escéptico en donde, al parecer, se comprobé que carecian de estos
ideales. Para mejorar a la humanidad, propusieron nuevas formas de apren-
dizaje no teoldgico como vias de reforma. Se enfrentaron a numerosos movi-
mientos que aparecieron a finales del siglo xvill y a principios del XIX para
oponerse a esas afirmaciones, junto con los estilos intelectuales y politicos que
se asociaban a ellas. Debemos el concepto de “ideologfa” a la Ilustracién; el
concepto de “cultura”, asi como el de “sociedad”, se derivan de los esfuerzos
por revertir los efectos de ese movimiento.
La Ilustracién contemplaba el pasado y el futuro del mundo usando con-
ceptos tan poderosos y, sin embargo, tan abstractos como la Razén y el Pro-
greso. Sus defensores hablaban en nombre de una humanidad comin y
universal. Esperaban disipar la oscuridad de la Edad Media al exponer la
conciencia a la luz esclarecedora de la raz6n y al liberar el instinto y el talen-
to natural de las ataduras de la mojigaterfa y la hipocresfa acumuladas.
“Ecrasez I’ infamel” exclamé Voltaire y su grito era un llamado para destruir
el dogma religioso y la supersticién, abolir el error e instaurar el régimen de
la verdad basado en Ia razén.
No todos los lideres de la Ilustracién pensaban igual y el movimiento adop-
t6 varias formas en distintas regiones de Europa. Algunos de sus defensores,
como Condillac y Rousseau, combinaron en su obra argumentos tanto a favor
como en contra, como lo hicieran después algunos de los romanticos que se
convertirfan en sus opositores. Asi, Condillac crefa que la razén era funda-
mental tanto en la naturaleza humana como en el lenguaje, pero también
apoyaba a los antagonistas del universalismo al subrayar “la cualidad culcural
Concertos poutmicos B
de las lenguas nacionales” (Aarsleff 1982, 31). Rousseau centré la mayor parte
de su obra en dilucidar los predicamentos generales del ser humano, pero tam-
bién dio gran importancia a los particularismos histéricos y culturales, como
cuando se presenté como un “ciudadano de Ginebra’, en su proyecto para
hacer una consticucién corsa y en su plan para crear un gobierno en la Polo-
nia recientemente independiente (Petersen 1995). Por el contrario, los prota-
gonistas ingleses y franceses de la Iustracién ejercieron una gran influencia en
Immanuel Kant, su contraparte alemana, as{ como en el filésofo nacionalista
Fichte (a quien algunos llaman el primer nacionalsocialista) y en Herder y Von
Humboldr, los relativistas lingiifsticos que llegaron a ver en el lenguaje la ex-
presion mds depurada de un Volksgeist. Algunos ilustrados pensaban que la
raz6n encarnaba en la légica y en las mateméticas; otros imaginaban un regre-
soa la Naturaleza por medio de la educacién de los sentidos. Muchos conside-
raban la instruccién como el instrumento principal para corregir el “error”,
mientras que otros querian instalar la verdad acabando con la dominacién
social que ejercian “los tiranos y los sacerdotes”; alli donde los opresores
ensombrecian el verdadero funcionamiento de la razén, su luz podfa reavi-
varse eliminando a esos principes de la oscuridad. Otros mds identificaron el
filo cortante de la razén con la novedosa maquina del Dr. Guillotine.
No obstante, todo habrfa resonado con sapere aude, el lema de Kant que
era un llamado a animarse a usar la razén individual para obtener y aplicar el
conocimiento. En opinion de Kant, la Hustracidn le permitirfa a la huma-
nidad despojarse de su inmadurez, fomentada por la dependencia en la orien-
tacién de los demas, y adquirir una verdadera madurez, basada en el uso
auténomo de la raz6n. Esto significaba, en la practica, que los seres humanos
podian superar los limites levantados por la tradicién cultural y la domina-
cién politica y enfrentarse al mundo de manera racional, eligiendo los me-
dios mas eficientes para alcanzar los fines postulados.
Sin embargo, el llamado a la raz6n tuvo sus consecuencias. Uno no debe
olvidar quién esta usando la razén, la racionalidad, la légica y la neutralidad
emocional para hacerle qué a quién, Conforme los estados y las empresas en
44 Eric R. Wour
todo el mundo adoptaban el llamado a la razén de la Iustracién con el fin
de mejorar su eficiencia administrativa, la aplicacién de la légica instrumen-
tal impuso con frecuencia un precio exorbitante. El gobierno de la razén les
resulté muy atractivo a los administradores de los estados y a los empresarios
privados, asi como a cientfficos ¢ intelectuales, Al ser adoptado por estos
estratos, les dio un sentimiento profesional de superioridad, que ellos podian
dirigir contra la terquedad no ilustrada de los demés. Aquellos que se encar-
gan de dispensar la razén pueden catalogar con presteza a los demas como
opositores del progreso. Desde entonces hasta ahora, los protagonistas de la
raz6n se definen a sf mismos como los apéstoles de la modernidad. Han
propugnado la industrializacién, la especializacién, la secularizacién y la asig-
nacién burocrética racional como opciones razonadas, superiores a la depen-
dencia no razonada de la tradicién.
Una de las ideas que surgié a raiz de la agitacin provocada por la Ilustra-
cién fue la “ideologfa”. De hecho, Antoine Destutt de Tracy (1754-1836) in-
venté esta palabra; él se consideraba como el heredero intelectual de Etienne
Bonnot de Condillac, el filésofo del siglo xvi. Al argumentar contra la
aceptacién que hizo Descartes de “las verdades evidentes por s/ mismas’,
Condillac abogé por “el testimonio de los sentidos”, que se obtenia a través
de la observacién y el experimento, como lo afirmaban los empiricos britd-
nicos Francis Bacon y John Locke. En 1795, a raiz de la Revolucion Francesa,
la Convencién Revolucionaria le solicité a Destutt de Tracy que creara un
centro de investigacién para “analizar las sensaciones y las ideas” dentro del
Institut National, de reciente fundacién. Destutt de Tracy definié la ideo-
logifa como la “science des idées” (Barth 1974, 9); su libro sobre los Eléments
didéologie de 180r (1824-1826) imaginaba el programa de investigacién del
nuevo centro como un esfuerzo por estudiar las ideas de manera naturalista,
como una parte de la zoologia. Para lograr este objetivo, Joseph-Marie De-
gérando (1772-1842), uno de los miembros del instituto, elabord una guia de
estudio en apariencia muy moderna para llevar a cabo una etnografia de los
nativos de Australia.
Conceptos roLeMicos 45
Sin embargo, pronto se hizo evidente que los “idedlogos” perseguian fines
contradictorios (Hall 1978, 10). En un primer nivel, querfan entender cémo
la gente percibfa las sensaciones, las transformaba en ideas y luego comuni-
caba estas ideas a los demds. A otro nivel, esperaban que dichos estudios no
s6lo esclarecieran los procesos del pensamiento sino que también generaran
teorfas que liberaran el pensamiento del “yugo de los prejuicios”. Ast, desde
“el principio el estudio de la ideologta se centré en el desco de someter las
eas a la desapasionada mirada de la ciencia; y también en el deseo de de-
ir las ideas verdaderas que pudicran fundar una sociedad justa y aumen-
‘tar la felicidad humana. La contradiccién pronto suscité la ira nada menos
jue de Napoledn Bonaparte. Este ingresé al instituto con mucho entusias-
‘en 1797, durante los afios de su ascenso al poder. No obstante, una vez
‘se embarcd en su carrera militar y tuvo que renegociar las relaciones con
historia”, Napoledn disolvié en 1803 la seccién de investigacién.
los idedlogos se convirticron en sus mayores enemigos lnragtinatios,
Poss a denuuicatloe conto la eas principal de “todas las
que han caido sobre nuestra amada Francia” (en Barth 1974, 27).
LA CONTRAILUSTRACION
ucién Francesa, que primero quedé marcada por el Terror
:pansién militar napoléonica, muchos seguidores de la Ilus-
de la causa convencidos, como Francisco Goya, el pintor
o de la razén engendra monstruos. Otros protagonis-
- Contrailustracién fueron verdaderos reaccionarios que se
46 Enic R. Wour
opusieron a cualquier partido que proclamara la libertad, la igualdad y la
fraternidad universal para toda la humanidad. Se sintieron directamente
amenazados por la revolucién en Francia que, de un solo y fuerte golpe,
abolié las distinciones entre los aristécratas y los plebeyos. Otros més bus-
caron defender los sentimientos, la fe y la tradicién local contra la invasién
de la Razén proclamada por los ilustrados. Esta reaccién se originé en las
protestas de la gente (encerrada, de manera egocentrista, en los acuerdos de
las comunidades particulares) contra la nivelacién y la destruccién de sus
arreglos acostumbrados. Juntas, estas distintas y conservadoras reacciones al
cambio encendicron la primera llama de un paradigma relativista que mas
tarde se desarrolld hasta convertirse en “la cultura”, un concepto antropols-
gico clave.
‘A estos conservadores pronto se les unieron los reclutas del nuevo cuadro
de “nacionalistas”, quienes llegaron a resentir la forma en que la Francia revo-
lucionaria habia expandido su dominio y su influencia en el extranjero. Estos
flamantes nacionalistas protestaron contra las conquistas de los ejércitos revo-
lucionarios y también contra las declaraciones que hacfan los franceses de que
estaban otorgando nuevas libertades al abrogar las costumbres locales e ins-
taurar nuevos cédigos legales civicos, basados en las premisas de las en-
sefianzas de la Iustracién. La reaccién contra Francia se intensificé en las
‘Alemanias, principalmente en las regiones asociadas con Prusia, aunque los
grupos de otras regiones, como Renania y Baviera, simpatizaron durante mu-
cho tiempo con la causa revolucionaria, Con frecuencia, el conflicto entre la
Ilustracién y la Contrailustracién en las Alemanias se representa como una
batalla en pro del espiritu aleman, que se libré entre Francia y los verdaderos
patriotas alemanes; pero, durante algunas décadas, las actitudes no estuvicron
polarizadas con tanta claridad. Ast, Kant, Hegel y Fichte recibieron con en-
tusiasmo la Ilegada de la Revolucién Francesa y todos le debfan mucho a
Rousseau. Herder, quien se convirtié en un gran defensor de las identidades
nacionales, recibié la influencia de Condillac, mientras que Wilhelm von
Humboldt, uno de los lideres del movimiento prusiano de renovacién, vivié
ConcePros POLEMICos 47
‘yatios afos en Parls, en asociacién con los idedlogos de Destutt de Tracy.
Algunos individuos muy influyentes, tales como Johann Georg Hamann
(1730-1788), el baltico “Sabio del Norte”, fueron ilustrados durante la primera
e de su vida y enemigos del movimiento durante la segunda. Sin duda, la
tidad francesa y la alemana acabaron por oponerse una ala otra, pero éste
eel resultado de un largo proceso de cambio politico y no el resultado de
na repulsidn cultural instantdnea, como los nacionalistas de ambos bandos
afirmado.
grandes rasgos, alli donde la Iustracién ensalzaba la razdn, la Con-
nilustracién afirmaba creer en la fe y en la sabidurfa primordial de los sen-
s, Hamann proclamé que Dios era “un poeta, no un matemitico”; la
Sun maniqui relleno”; y la Naturaleza no era un depésito de virtud
al sino “un alocado baile” (Berlin 1982, 169). Alli donde la Tlustra-
yectaba el] ideal de una humanidad comin, con metas universales,
onentes exaltaban la diferenciacién, el particularismo y las identidades
. Joseph de Maistre (1753-1821), el emigrado aristécrata de Sabo-
tien se considera como uno de los fundadores de la sociologia, asi
discutible precursor del fascismo (Bramson 1961; Berlin 1990), re-
tamente el universalismo humano: “La constitucién de 1795, al
predecesoras, fue hecha para el hombre. Pero en el mundo no
mado hombre. He visto franceses, italianos, rusos... Pero, en
al hombre, declaro que nunca en mi vida lo he conocido” (en
9). Otros, sobre todo Johann Herder (1744-1803), originario
usia, se dieron a la tarea de escribir una historia universal de la
in embargo, acabaron transformando el proyecto en una pre-
de que “cada lengua expresa el cardcter de la gente que la
"1982, 346). Esta formulacién podrfa usarse para modificar
Ilustracién con el fin de imaginar una reunién plura-
48 Enc R. Wour
lista de pueblos particulares, en donde se considerarfa que cada uno de ellos
estarfa imbuido de un “espiritu” distintivo. Uno de los resultados fue la fatl-
dica fusién de los estudios lingiifsticos con una psicologia de bases étnicas
(Whitman 1984). Esta orientacidn se hizo atin més evidente en la lingiifstica
de Wilhelm von Humboldt, quien reforzé la idea de que la forma de organi-
zacion interna que se encontraba en el origen de cada lengua no era ni estéti-
ca ni pasiva sino que constitufa “una fuerza espiritual motriz” (Verburg 1974,
215). Afios mds tarde, como ministro de educacién de Prusia, Humboldt ca-
nalizé el sistema educativo de Alemania en el Bildung, la educacién de las
elites académicamente formadas hacia un renacimiento neohumanista de los
clisicos, incluyendo estudios de filologia y psicologia. Conforme el siglo xix
adquirié mayores tintes nacionalistas, esta fusién de disciplinas equips a los
nacionalistas alemanes con una nueva arma “espiritual” para combatir el ma-
terialismo. También produjo una nueva ciencia, la psicologta étnica (Vilker-
paychologie), que buscaba demostrar que “el Volksgeist era la esencia psicolégica
unificadora, comiin a todos los miembros de un Volk, y la fuerza motriz de su
trayectoria hist6rica” (Bunzl 1996, 28). Esto repiri6, cincuenta afios después, el
proyecto de Destutt de Tracy de establecer una ciencia de las ideas humanas,
pero transformd esa ciencia que pasé de ser un proyecto universal de la hu-
manidad para convertirse en una psicologia de las identidades nacionales,
La “culeura’ surge de este uso que se le dio en Alemania. Al principio, la
Palabra denotaba un proceso, ya que se derivaba de “cultivo” o agricultura y
luego se aplicé a cultura animi, el cultivo de las mentes jévenes para aspirar
a ideales adultos. Durante el siglo xvil, dicha palabra llegé a Alemania con
este ultimo significado. Alli, en el siglo xvi su significado se amplié y ya no
sélo se refirié al desarrollo de los individuos sino también al cultivo de las
facultades morales ¢ intelectuales de las naciones y de la humanidad (Kroe-
ber y Kluckhohn 1952, 18-23). Es probable que el cambio que se hizo en el
énfasis de “cultura”, como cultivo, a “cultura”, como las suposiciones bdsi-
cas y las aspiraciones rectoras de una colectividad entera (todo un pueblo,
una raza, una nacién), haya tenido lugar apenas durante el siglo XIX, gracias
Concertos PoLémicos
ates de un nacionalismo cada vez mas intenso, Entonces, se consi-
-cada pueblo, con su cultura caracterfstica, posefa un modo propio
ir y conceptualizar el mundo. Durante algiin tiempo, los etndlogos
on este punto de vista al insistir que los componentes de cualquier
ada rara vez se cultivan “en casa”; mds bien se ensamblan a
del tiempo a partir de muchas fuentes y se articulan de diversas ma-
o obstante, la pregunta de qué era lo que unfa la suma de estos ras-
s se contestaba, cada vez mds, afirmando que el conjunto de los
les tomados de aqui y alla se transformaba en una totalidad
al “espiritu” unificador, que se ponia de manifiesto en cada
jcular y tinicamente en ese pueblo. Fortalecido por esa unidad
pueblo particular y distintivo podfa resistir las afirmaciones
doras de la Razén ilustrada.
cepto de “sociedad” suftié una transformacién similar. Durante la
al'de la Ilustraci6n, la gente imaginé que una nueva “sociedad civil”
faa los reyes y los emperadores al exilio, disolverfa las corporaciones
es y politicas que contaban con la proteccién de la realeza y eliminaria
ones jerdrquicas de la precedencia y el privilegio. Sin embargo,
reyolucin tras otra nivelaron las gradaciones y los emolumentos
en un pais tras otro, muchos empezaron a preguntarse si algun dia
narfa ese proceso de descomposicién y cémo se restableceria algtin tipo
n social integral. ;Cudndo iban los ciudadanos, ahora despojados del
la condicién social y arrojados a la anénima muchedumbre, a volver
en las nuevas configuraciones, cémo recobrarfan un sentimiento
ia, una posicién firme y establecida en valores seguros y compar-
e manera colectiva? La btisqueda de estas respuestas provocé el desa-
la sociologia, concebida como una nueva ciencia capaz de ofrecer
doto contra el veneno de la desintegracin social” (Rudolf Heberle en
nson 1961, 12). Tal vez el orden social llegarfa a estabilizarse una vez mds
do en los grupos primarios una asociacién y una interaccién social, cara
, y reforzando estos vinculos al recurrir a los valores comunes.
50 Eric R. Wour
MARX Y ENGELS
Esta visién de la sociedad fue desafiada, a partir de la década de 1830, por
dos espiritus afines provenientes de Alemania: Karl Marx, un periodista de
Renania, y Friedrich Engels, el hijo de una familia de empresarios textiles de
Westfalia. Ellos combinaron de una manera novedosa la tradicién intelec-
tual de la Ilustracién con las criticas de la disolucién de los lazos institucio-
nales, que proponian los conservadores (Bramson 1961, 21). Los dos amigos
fueron seguidores de la Ilustracién, convencidos de que la razén podia des-
enmascarar la falsedad y proclamar la verdad. Crefan que el uso de la razén
ayudaria a revelar las fuentes de la miseria humana que, al igual que muchos
conservadores de su época, situaban su origen en los individuos desconecta-
dos de cualquier red de derechos y obligaciones mutuos debido al deterioro
de las antiguas costumbres comunitarias. Ademds, afirmaban que los seres
humanos alcanzarfan una mayor libertad si dependian de sus propios esfuer-
20s, incluyendo el uso de la raz6n, y no invocaban las consolaciones de la
religién. Sin embargo, no pensaban que dicha transformacién se basara tini-
camente de la fuerza de las ideas ni que el cambio que imaginaban se hiciera
realidad difundiendo ideas verdaderas por medio de la educacién. Insistian
en que la vida humana no estaba moldeada por el funcionamiento del “Es-
piritu” encarnado en la raz6n, sino por la produccién, es decir, la préctica
de transformar la naturaleza para responder a las necesidades humanas, por
medio de las herramientas, la organizacién y el empleo de la “razén précti-
ca’, Esta préctica no slo contempla y observa el mundo; actita para alte-
rarlo, usando la razén para apuntalar el proceso y evaluar sus resultados,
‘dems, Marx y Engels estaban convencidos de que la predominancia de
ceria y de la falsedad entre los seres humanos no se debia ni al pecado
la
original ni a una incapacidad humana inherente, sino a una sociedad de
clases con un sistema que separaba a la gente de las comunidades y les prohi-
bia el acceso a los recursos. En estas circunstancias, los desposefdos se vefan
obligados a prestar sus servicios a miembros de otra clase social que se bene-
Concertos ronmicos st
con esta transferencia de trabajo y desarrollaban racionalizaciones
explicaban, en apariencia, por qué esta situacidn era una ventaja tanto
os poseedores como para los despose{dos. Marx y Engels definieron es-
jonalizaciones como “ideologta”.
utt de Tracy y habia Hegado a significar pensamiento formulado para
Positiva para convertirse en un término de denuncia.
Engels adoptaron este concepto reformulado de “ideologia” y lo
gnaba las clases de los conscriptos cuando se les llamaba a
as (Quine 1987, 23). En inglés, primero significd un grupo de
5 en 17725 las “clases altas” y las “clases medias” siguieron
década de 1790; y las “clases trabajadoras” surgieron alrededor de
1959, xiii). Las palabras equivalentes se volvieron populares
te la década de 1830 (Hobsbawm 1962, 209). Una cancién,
”, aparecié en Francia en 1833, junto con un llamado a to-
armes, Prolétaire” (Sewell 1980, 214). Para 1837, Marx le
padre acerca del proletariado “como la idea en la realidad
lore 1983, 74). En 1845, Engels publicé La situacién de la
32 Eric R. Wour
politica acerca de la clase trabajadora, asf como de la cuestién de la ideo-
logia. En esa obra, también formularon su opinién de que “en todas las
épocas, predominan las ideas de la clase dirigente, esto es, la clase que repre-
senta la fuerza material rige a la sociedad y es, al mismo tiempo, su fuerza
intelectual imperante” (en Sayet 1989, 6).
En esta primera declaracién axiomdtica de la ideologia, Marx y Engels
abedecieron los acicates de la Ilustracién para interpretar las “ideas impe-
rantes” como formas de “error interesado”, que se presentaban a tftulo de
verdades ostensibles cuya intencién era confundir a la gente acerca de la rea~
lidad social y, asf, convertirse en instrumentos para dominar as mentes y los
corazones. Sin embargo, a diferencia de otros pensadores ilustrados, no atri-
buyeron esta forma de “error interesado” a las acciones de una naturaleza
humana universal nia los agentes de la oscuridad que trataban de explotarla,
Para ellos, as personas eran “seres corpéreos, vivientes, reales, sensuales, ob-
jetivos", capaces de obrener un verdadero conocimiento del mundo al actuar
sobre | incluso si, por ¢sa misma raz6n, también eran criaturas “sufrientes,
limitadas y condicionadas” (Marx 1844 en Ollman 1976, 78, 80). El dominio
de la naturaleza a través del trabajo, junto con la capacidad para usar el len-
guaje, desarrollada con los compafieros al desempefiar dicho trabajo, podia
multiplicar el conocimiento humano y expandir la comprension humana
del mundo. La participacién prictica con el mundo generaria un pensar
miento realista y “una creciente claridad de conciencia, un poder de abstrac-
cin y de juicio” (Engels 1972, 255), mientras se erradicaban las “Fantasias”
que carecfan de un objeto tangible y que sdlo Ilenaban la mente de apren-
sién y de miedo.
Desde esta perspectiva, la ideologfa se asemefaba a la religiéns al igual que
éta, falseaba la capacidad de los seres humanos para cambiar la naturaleza, por
medio de la practica material activa, y acentuaba la dependencia de los indivi-
duos en relacién con fuerzas que estaban fuera de su control. Para Manx y
Engels, dicha falsificacién no se debia a Ja naturaleza ni a la debilidad huma-
mas, sino a la conexidn de la ideologfa con las contradicciones que planteaba
Concertos rouémicos 3
la sociedad de clases. La sociedad de clases alimentaba las ilusiones precisa-
mente por basarse en la polarizacién social entre los muchos que trabajan y los
pocos que dominan el proceso de produccién. Para negar o velar las tensiones
resultantes, dicha sociedad producia una ideologia como “un tipo particular y
distorsionado de conciencia que oculta las contradicciones” (Larrain 1979, 50).
si, Marx y Engels esperaban que la razén y la accién politica que se basa en
a descorrieran los velos de la tergiversacién y permitieran que el conoci-
ento avanzara, libre de las trabas de los inventos de la mente.
Definir la ideologfa como “las ideas imperantes de la clase dirigente” re-
ecificaron cémo debia entenderse. ;Contratan los administradores de la
dirigente a agentes intelectuales para producir ideas que ejemplifiquen
intereses; o la estructura asimétrica de la sociedad determina las condi-
es en las que generan y propagan las ideas? ;Acaso su concepto de ideo-
: implicaba que las ideas imperantes “reflejan” o “son el espejo” del
tdadero poder de la clase dirigente? Marx y Engels emplearon estas meta-
con frecuencia, Ademds, dijeron que tales ideas “cortespondian” a cier-
jones que eran las “ms apropiadas” para ellas, como cuando Marx
que el protestantismo, “con su culto del hombre abstracto”, es la for-
le religion mas “adecuada’ (entsprechendste) para los simples productores
ercancfas que intercambian unidades equivalentes de trabajo abstracto
42). Estos términos se parecen al concepto posterior que acufié Max
de “afinidad electiva” (Wahlverwandshaft) entre las ideas y los intere-
| grupo; pero Marx y Engels no explicaron de qué modo se vinculaban
ciones sociales con las representaciones conceptuales particulares. Su
je sugiere un campo de fuerza, apuntalado por relaciones productivas,
sin contestar la pregunta de cémo surgen las formas particulares
acién de las ideas y de cémo algunos tipos de representacién ad-
n precedencia y poder sobre otros. En la actualidad, se sigue buscan-
respuesta adecuada a esa pregunta.
54 Eric R. Wor
Poco después de que Marx y Engels propusieran la teoria de un nexo
entre las ideas imperantes y las clases dirigentes, este tema desaparecié de sus
escritos (Balibar 1988), Un nuevo método de andlisis la sustituyé en 1867, en
El capital, que se centra en “cl fetichismo de las mercancfas”. Esta formu-
lacién aparecfa en el contexto de que los objetos producidos para el merca-
do, las mercancfas, representaban el trabajo humano realizado y asignado
bajo los auspicios de las relaciones sociales capitalistas. En este modo de pro-
duccién, la mano de obra humana, que el capitalista compra en los “merca-
dos” laborales, se incorpora a las mercancfas. Asi, los trabajadores pierden
cualquier conexién con lo que produjeron, pues eso le pertenece al capita- |
lista que les pagé un sueldo por su trabajo. Los bienes se ofrecen en “merca-
dos de mercancfas” y las ganancias, que provienen de la venta, le pertenecen
al capitalista. Asi, la mano de obra animada, que es un atributo fisico y cog-
noscitivo de las personas, y las mercancias inanimadas, que esa mano de
obra produce, reciben el mismo trato, como si pertenecieran a la misma
categoria.
Segtin Marx, la fusién de estos elementos, cualitativamente distintos, en-
mascara las verdaderas relaciones sociales que rigen la forma en que la gente
se engancha al proceso de produccién. Ademés, cuando se equiparan los
trabajadores-productores de mercancias con los compradores de las mismas,
las relaciones sociales entre los trabajadores, los patrones y los compradores
se consideran tinicamente como relaciones entre mercancias. “Las relaciones
sociales definidas que existen entre los hombres adoptan, en este caso y pata
ellos, la forma fantdstica de una relacién entre los objetos.” Al igual que en
“el nebuloso campo de la religin... los productos del cerebro humano pare-
cen ser figuras auténomas dotadas de vida propia... As{ sucede en el mun-
do de las mercancfas con los productos de las manos de los hombres” (Marx
1976, 165). Este concepto no depende de un modelo de ideologia conside-
igente;
rado como las distorsiones y los errores que promulga una clase di
mis bien, rastrea la fuente del engafio a una realidad social particular, la del
capitalismo. Esa realidad mezcla lo real con la ficcién; como resultado, los
Concertos ronémicos
ntes en las transacciones son victimas de un engafio acerca de la
Jas relaciones sociales capitalistas.
eb el concepto de fetichismo de los estudios sobre religidn. El tér-
ado por el experto francés Charles De Brosses, quien describié
sobre el Culte des Dieux fétiches (1760) el comportamiento de los
de Africa occidental. Al parecer, éstos tallaban primero imagenes
(“una cosa hecha”, /eitigo en portugués) para luego tratarlas como
De Brosses, al igual que sus sucesores, vio en este “fetichismo”
tun modo de pensamiento primitivo e ilégico. Sin embargo, Marx
ied alos efectos estructurales de una movilizacién particular de la mano
cial: la movilizacién del capitalismo.
6 una Idgica similar para caracterizar la estructura de las forma-
aciales no capitalistas en donde, a su entender, un jefe o un déspota,
dose por encima de los individuos o de las comunidades, personifica
nio de una comunidad més amplia o de un estado, haciendo asi que
fidad “tenga la apariencia de una persona”. Esta interpretacidn ha sido
ada en la moderna antropologfa marxista. Por ejemplo, Jonathan
n la us6 para caracterizar el papel del jefe, en los grupos tribales del
le Asia, como el representante de una unidad més elevada, ejemplifi-
en sacrificios hechos para los espiritus territoriales (1979). Pierre Bonte
al “complejo del ganado” en las sociedades pastorales africanas, en
hato constituye la base de la subsistencia, la riqueza que apuntala
matrimonio por descendencia y las ofrendas a los seres sobrenaturales; “se
dera y se justifica que el fetichismo del ganado reproduce el orden so-
” (1981, 38-39).
ial, los esfuerzos de Marx no resolvicron la pregunta de qué hay en
leza humana” que estimula la aparicidn recurrente de “formas fan-
nagéricas” en las acciones del hombre. Dado que tanto Marx como
‘consideraban que cl modo de produccién, situado histéricamente,
minaba la conciencia humana, se habrian mostrado reacios a relacionar
mo con alguna inclinacién de la mente 0 con la arquitectura neu-
56 Eric R. Wour
ropsicolégica de nuestro organismo. Sin embargo, se ha argumentado, de
manera razonable, que los seres humanos comparten tendencias generales
que permiten que ciertos objetos participen en el mundo, como si fueran
humanos, y que les atribuyen deseos, voluntad y facultades humanas (Gode-
lier 1977, 169-85; Guthrie 1993). Estas tendencias se apoyan en la posesién
humana del lenguaje, el cual postula abstracciones que luego pueden tratar-
se como seres animados y que, analégicamente, estan dotados de facultades
parecidas a las humanas. Desde este punto de vista, el fetichismo se vuelve
una intensificacién del animismo, en donde se piensa que los entes son ani-
mados y superiores a los humanos; sin embargo, se muestran receptivos a las
peticiones de estos tiltimos para realizar wransacciones (Ellen 1988). Por lo
tanto, se podria reformular la cuestién del fetichismo en términos culturales
y preguntar qué entes llegan a seleccionarse para este proceso, en qué cir-
cunstancias y por qué. Seria de especial interés averiguar cémo los fetiches,
elevados a una posicién de superioridad, modelan las relaciones del poder
asimétrico en una sociedad. Por consiguiente, se podria combinar el anilisis
antropoldgico de los complejos de ideas, tales como el fetichismo, con la su-
gerencia de Marx de que el nexo crucial del poder estructural que rige la
mano de obra social genera representaciones caracter(sticas, correctas o in-
correctas, en el pensamiento.
LAS REACCIONES CONTRA LA METAFISICA
Y LA TELEOLOGIA
Mientras los bandos opuestos de la Ilustracién y la Contrailustracién se dis-
putaban el terreno politico ¢ intelectual que habla entre ellos, enarbolando
las banderas de la Razén, la Revolucién y la Ciencia contra la Fe, la Tradi-
cién y la Subjetividad Poética, un nuevo grupo de protagonistas, que perse-
guian un interés distinto, llegarfan a alterar las condiciones del debate. Lo
hicieron tachando de “metafisica” todos los esfuerzos por incluir la conducta
Concertos porémicos 7
humana en leyes generales. Se decia que la metafisica apilaba una teorfa
tracta sobre otra, hasta que el acto mismo de teorizar parecfa obstruir
juier conexién con la “vida real”. Estos criticos se oponfan en particular
las “grandes” teorfas a las que acusaban, a veces de manera equivocada, de
ntar unir e] destino humano con una dindmica teleolégica central. Entre
las teleologias asf denunciadas, uno de los blancos favoritos fue la exposicién
hizo Hegel sobre el funcionamiento de un espiritu del mundo; otro fue
marxismo, definido como una forma de determinismo econdmico; y el
inismo, interpretado como una teleologfa evolutiva que favorecia a los
dores en la “lucha por la existencia’, Se pensaba que el antidoto para
ejantes escenarios universales yacfa en una metodologfa sdlida, practica y
lista, que no recurriera a ningiin tipo de metafisica.
apoteosis de la metodologfa sobre la teorfa adopté, primero, el nom-
-“pragmatismo” (Charles Peirce, William James), aunque una prolife-
de cortientes intelectuales agregé la “critica empitrica” (Ernst Mach) y
smo légico” (G.E. Moore, Rudolf Carnap, Karl Popper) al reper-
etafisico, La busqueda de un contacto mds inmediato con la “vida
que algunos de estos criticos asociaran sus puntos de vista con el
mo y que, asi, volvieran a introducir las teorfas biolégicas por la
‘a; mas todos propugnaban que sdlo podian usarse las ideas si se
miétodos aceptables. A principios del siglo xx, cuando este “viraje
”” hizo su entrada en la antropologia, estimuld un acercamiento
hacia el trabajo de campo como la metodologia central capaz de
conocimiento adecuado sobre las acciones de los seres humanos.
REAFIRMANDO LA “MENTE”
n critica a la “metafisica” no la rechazé del todo, sino que se
uerzos por aplicar los métodos de la ciencia natural al estudio
y las ciencias humanas. Los “subjetivistas” pensaban que era
clararle la guerra a la ciencia” (Wilhelm Windelband), dado
38 Eric R. Wour
que los enfoques que se derivaban de las ciencias naturales no hacfan justi-
cia a la vitalidad humana en la pasién, la imaginacién, la energia y la fuerza
de voluntad. Se argumenté que la ciencia no era adecuada para estudiar las
mentes humanas ni los elementos subjetivos y auténomos que operaban por
medio del lenguaje y de la cultura. Las mentes tenian que estudiarse en plu-
ral y no como ejemplos de una mente humana universal. Por consiguiente,
también fue necesario abandonar los intentos evolutivos por rastrear el
desarrollo de la humanidad como un todo y poner fin a los esfuerzos pot
definir una “unidad psfquica del hombre”. Sobre todo, estos criticos tenfan
la esperanza de especificar las variadas formas por las cuales la mente “apre-
hendia’ el mundo y le imponfa un orden. En la antropologfa, empezando
por Bastian y por Boas, dichas actitudes ratificaban un “viraje mentalista”
que hacfa énfasis en la diversidad de las “mentes” culturalmente constitui-
das. Este cambio de programa se centraba en el lenguaje, principal vehicu-
Jo de la comunicacién humana, y ya no lo consideraba unitario, sino como
algo que se manifiesta en una pluralidad de lenguas.
Este viraje se deriv, en gran medida, de la reaccidn de los alemanes con-
tra el reino de la razén universal que preconizaba la Ilustracién, pero tam-
bién se vio reforzado por motivaciones politicas y econémicas. A principios
del siglo xix, muchos aclamaron la legada del capitalismo como un avance
hacia una nueva libertad. Los mercados se liberaron cada vez mas de los con-
woles y de la incerferencia de los monopolios gubernamentales y el desa-
rrollo industrial prometié la liberacién del trabajo pesado y la dependencia
tributaria; la difusién del pensamiento “libre” también prometia liberar a las
multitudes de los grilletes del absolutismo y de la ortodoxia religiosa. Sin
embargo, a finales del siglo, la intensificacién del capitalismo reveld su lado
oscuro. Los criticos sociales, tanto socialistas como conservadores, sefialaban
con mayor frecuencia los grandes ntimeros de personas a quienes se les habia
despojado de sus derechos relacionados con el campo y el bosque, de los que
alguna vez dependieron para subsistir; la incertidumbre del empleo indus-
trial asociado con el ciclo de los negocios; y el cardcter frecuentemente
Concertos POLEMICOS 59
or del trabajo industrial. Al mismo tiempo, cada vez mds personas
suenta del terror y la brutalidad asociadas con la expansién impe-
cel extranjero.
empresarial y sus defensores fueron atacados por la derecha y la
|, por su culto a Mamm6n asi como por su aceptacién del statu quo,
sus propios privilegios cstaban garantizados. Hubo reacciones
el “materialismo”, entendido como una creciente propensién a rego-
el bienestar material. Algunos criticos temieron la propagacién de
que asociaron con una pérdida del reconocimiento por la capa-
el logro individuales. Otros més lamentaron el debilitamiento del
) de heroismo y sacrificio que alguna vez se asociaron con la aris-
tar; la racionalizacién de la vida social, gracias al aumento de la
y el desmantelamiento de las reconfortantes tradiciones.
os cambios le dieron un aspecto menos promisorio al futuro,
era francamente amenazador, Hubo una preocupacién generali-
fe las personas cultas por la “degeneracidn” bioldgica y psicolégicas
a, esto adopté la forma de lamentos acerca del “pesimismo cul-
ste estado de dnimo puso cada vez mds en duda las promesas de los
es de la Razén. Los romAnticos ya habian desafiado los valores de la
mayor dentro del campo mismo de la Razén. Para los primeros
Ja Razén era una facultad cognoscitiva estratégica que podia reve-
lad de la Naturaleza, la cual se mantenfa oculta gracias al error y a
i6n; asi, desnuda, se demostrarfa que la Naturaleza era un sistema
ode prudentes necesidades. No obstante, como lo sefialé el escocés
ume, “el gran infiel”, carecemos de una base convincente para po-
a lo que sucede en nuestra mente en relacién con una secuencia
la y causalmente determinada de hechos naturales; todo nuestro
iento se “deriva de nuestro sentimiento externo 0 bien del interno”.
‘afirmé que, como resultado de ello, la Raz6n no podia garantizar una
able de la Naturaleza y, por lo tanto, no era posible derivar
60 Eric R. Wor
ninguna regla ética a partir del funcionamiento del reino natural: “Para mi
no es irracional el hecho de preferir que se destruya la mitad del mundo a
que yo me pinche el dedo” (en Solomon 1979, 73, 76). El romantico Johann
Georg Hamann cité a Hume para argumentar que, en la ausencia de un co-
nocimiento cierto y confiable, cualquier correspondencia entre la Razén y
la Naturaleza tiene que basarse en la “fe”. Ya lo dijo Ernest Gellner, la Razn
“se degiiella a sf misma” (1988, 135).
Hume argumenté que todas nuestras ideas y recuerdos no son “verdades
de la razén”, sino sdlo cuestiones de “habito”. Conforme los defensores de
las tradiciones locales y nacionales desafiaron cada vez més los valores uni-
versales de la Ilustracién, se llegé a pensar que dichas costumbres variaban a
lo largo de la historia y también entre los distintos grupos del planeta. Esto
despojé a los “hébitos de la mente” de cualquier reclamo de dominio 0 va-
lidee universal; en vez de eso los volvié particulares y relativos histérica y et
nolégicamente. Ademés, cuando los grupos culturales empezaron a mirar
para sus adentros y a preguntarse qué los distingufa entre ellos, comenzaron
a subrayar las diferencias en sus cualidades mentales, la naturaleza de su “es-
piritu” especial, su “conciencia” subjetiva distintiva.
Los NEOKANTIANOS
Esta “reorientacién” psicolégica tuvo un impacto especifico en Wilhelm
Dilthey, quien buscé reemplazar los modelos de la ciencia natural en la crex
cién de la historia con un enfoque fenomenoldgico que delineara pacrones
significativos de pensamiento. A su vez, varias escuelas de “neokantianos’
retomaron los intereses de Dilthey y quisieron acentuar la distincidn entre las
ciencias naturales y las ciencias culturales, afirmando que las primeras eran
nomoréticas y las segundas ideogréficas. Llegaron a definir estas ciencias
ideogréficas como el estudio de las categorfas mentales que les permiten a las
personas construir sus mundos distintivos y dedicaron su energfa a desarrollar
métodos estrictos de interpretacién para este tipo de estudio. Aceptaron la
Conceptos PoLéMicos ox
fade Kant de que la mente humana no era una tabula rasa en la que
raban las percepciones como si se tratara de una “hoja de papel en
, sino un érgano que posefa, @ priori, la capacidad de construir catego-
ntales y, asi, de hacer posible el conocimiento. Para Kant y los neokan-
estas categorias no eran innatas; sdlo lo era el requisito humano de que
categorfas para poder habitar este mundo, sin importar qué esquemas
ales particulares especificaran dichas categorias.
Ta €N que estructuramos nuestro conocimiento del mundo exter-
"én se convirtié en un problema central para el antropdlogo Franz
, quien ley a Kant en su ight, en la isla de Baffin en 1883, mien-
ialismo “bastante hirsuto” (Stocking 1968, 140) y se acercé a una
én neokantiana de la cultura como un estudio de “la mente huma-
afia que diferfa de la de los funcionalistas britanicos. Allf donde
alistas recalcaban la conducta en la génesis de las formas sociales
s, Boas equiparaba la cultura con ideas en accién. Esta interpre-
forma a su estudio de los kwakiutl, a quienes dedicé una gran
is esfuerzos antropoldgicos.
iento neokantiano se desarrollé en numerosas variantes, pero
elas” mds importantes se centraban, respectivamente, en la
Marburgo y en la “provincia [suroccidental] cultural del
lughes 1961, 46), en las universidades de Friburgo, Heidelberg,
o (que entonces estaba bajo el dominio de Alemania) y Basilea.
o estudiaban el origen y el desarrollo del conocimiento cien-
nente mds notable era Ernst Cassirer (1874-1945), el primer
le una universidad alemana, quien rastred los cambios de los
iales a los relacionales en el pensamiento europeo, desde
id Media hasta el presente, y quien més tarde examiné el
ipefiaba el lenguaje en la formacién del conocimiento cien-
62 Eric R. Wor
tifico. A diferencia de los de Marburgo, para quienes la ciencia era el proto-
tipo del conocimiento, los suroccidentales insistfan en trazar una clara linea
entre la adquisicién nomotética del conocimiento en las ciencias naturales y
el método ideogrifico de Dilthey para el estudio de las “ciencias del esptritu’
(Geisteswissenschafen) que abarcaba la historia y las humanidades.
WEBER
La figura més importante que recibié la influencia de los neokantianos sur-
occidentales fue el socidlogo Max Weber (1864-1920), quien estudid en Hei-
delberg. Aunque en vida logré destacar considerablemente en los aspectos
intelectuales y politicos en Alemania, su obra sélo llegé a conocerse fuera de
su patria poco a poco, por medio de articulos y ensayos traducidos (con ex-
clusién de sus escritos politicos). Su importante libro sobre Wirtschaft und
Gesellschaft (Economta y sociedad) no se tradujo al inglés en su totalidad sino
hasta 1968.
La politica de Weber influyé de manera crucial en sus intereses y en st
cleccién de temas. Nacié en una Alemania unificada por Bismarck, cuya
sede de poder estaba en Prusia. Una alianza entre los terratenientes Junker,
con los burécratas civiles y los oficiales del ejército, muchos de los cuales hat
ban sido reclutados en las familias Junker, gobernaba el pais. Esta alianza de
clases impulsd al nueyo Estado hacia la industrializacidn, bajo los auspicios
del capitalismo; pero, a diferencia de Inglaterra, el Iider del desarrollo capi
talista, no se otorgé a los empresarios capitalistas la administracién de los
asuntos del Estado, Weber queria una Alemania fuerte, que fuera capaz de
desempefiarse en “la eterna lucha por la conservacién y el cultivo de nues-
tra integridad nacional” (en Giddens 1972, 16). En su opinién, las clases tra-
dicionales que dirigian el pais no eran aptas para la tarea de edificar una
exitosa sociedad industrial, mientras que la clase ascendente de la burguesta
liberal y la nueva clase de los proletarios le parecfan incompetentes para d
liderazgo politico, Asi, su famosa obra La ética protestante y el esptritu del
Concerros porémicos 63
0 de 1920 (Weber 1930) no sdlo buscaba demostrar la importancia
enia la religién en el desarrollo econémico, sino que estaba escrita para
ar la conciencia politica de la burguesfa” en Alemania (Giddens 1972,
vel poder politico de la clase funker, controlar la burocracia del Esta-
omar hei sistema parlamentario estatals esto con ne fin de que la clase
‘del capitalismo. Sin embargo, para esto también era indispensable
1 Jos trabajadores de sus Ifderes socialdemaécratas, inspirados en Marx,
se caracterizaba como pequefios mesoneros de la pequefia burgue-
os revolucionarios, era probable que incrementaran la burocra-
jofocaran el crecimiento industrial.
logia de Weber se basaba en varios temas neokantianos. Rechaza-
tipo de teorfa causal general, sobre todo el determinismo eco-
que entonces preconizaban los socialdemécratas; éstos predecfan un
ce en la historia de mundo, basado en el desarrollo de la eco-
de eso, Weber siempre prefirié estudiar casos particulares. La
ocerfa los patrones repetitivos o las variaciones en los temas
pondrfa “modelos de formacién de hipstesis” (Kalberg 1994,
modelos a veces se basaban en una amplia gama de estudios
pero eran tan s6lo “tipos ideales” que debian usarse para exa-
sos particulares, no para esbozar un proceso unilineal de tipo
, siempre “se negé a presentar la racionalizacién como la
ta de la historia” (Arato 1978, 191-92).
,ademés, que el factor econémico fuera universal y predomi-
‘economfa tenfa un papel importante para enmarcar las posibi-
situacién concreta, pero siempre tendrfa lugar junto con
64 Eric R. Wor
miiltiples factores sociales y conceptuales. Weber mantenfa que, de man
metodolégica, debian investigarse los “significados” que tenfa la accién
el individuo que actuaba y no considerar a las personas como un simple pro-
ducto de las fuerzas sociales. Siguiendo la pauta de Dilthey, pensaba que dicha
investigacién implicaba Verstehen, la comprensién empatica que se logra
ponerse en el lugar de los demds, para entender cémo ellos definen su situae
cién y los propésitos de sus acciones. Muchos de sus tratados abordaron las
ideas que daban forma a las orientaciones caracteristicas de la accién religio
© econémica. Estas orientaciones siempre se relacionaban con context
sociales particulares; definian el “significado” que tenia la accién para los indi-
viduos y ratificaban su capacidad de darle “sentido” al mundo. El estudio que
Weber hizo de dichas orientaciones y de sus grupos “portadores” sigue sien-
do de gran importancia para nuestra comprensién de las ideas en relacién co
las condiciones de ciertos grupos sociales especificos. No obstante, para Adi
cha relacién era algo potencial, mas no detetminado, y se negé a desarro
una teorfa general acerca de cémo las ideas tomaban forma al interactuat co
la economia y la sociedad. En su afirmacién mas general sobre la cuestién,
Weber opind: “No son las ideas, sino los intereses materiales ¢ ideales los que
rigen de manera directa la conducta del hombre. Sin embargo, con mucha
frecuencia las ‘imagenes del mundo’ que han creado las ‘ideas’ han determin
do, como los guardagujas, los rieles sobre los cuales la dindmica de los intere-
ses han empujado la accién” (en Gerth y Mills 1946, 63-64).
COMBINANDO EL MARXISMO Y EL NEOKANTISMO
Entender la relacién entre Weber y Marx ha sido desde hace mucho tiemp
una préctica muy difundida en las ciencias sociales. Algunos expertos h
hecho hincapié en la opinién trégica que tenfa Weber acerca de la vida hi
mana, a la que juzgaba fatalmente amenazada por la racionalizacién. O
lo han descrito como un precursor del nacionalsocialismo, por sus punt
Conceptos PoLtMicos 65
de vista acerca de la necesidad de crear un Estado basado en el poder con-
Teentrado y por su llamado a movilizar a la clase trabajadora en nombre del
ollo del capitalismo nacional. Para algunos socidlogos, como Talcott
Parsons, Weber ofrecia una opcién en relacién con Marx. En afios recientes,
me transcurre el tiempo y las apasionadas disputas del pasado dis-
nen intensidad, se ha vuelto mas facil reconocer las distintas formas
convergen y confluyen los legados de Marx y de Weber (Turner 1981;
er1991). En mi opinién, Marx y Weber se complementan entre si y cada
9 aborda un nivel distinto de relaciones. Sin embargo, incluso durante la
a Guerra Mundial, cuando las cuestiones que subyacian a sus diferen-
atin suministraban combustible para la politica, algunas personalidades
‘on por combinar sus posiciones aparentemente divergentes y rela-
de manera conjunta en la ciencia social.
nla aparicién de los métodos de investigacién marxistas, se desarrolla-
variantes que intentaron combinar esta corriente con los enfo-
n los que influyé el pensamiento neokantiano. Dos de estas variantes
en la'relaci6n que existe entre las ideas y el poder y son especial-
ertinentes para las interpretaciones antropoldgicas. Una de ellas esté
ssentada por el trabajo de Karl Mannheim (1893-1947); la otra, por el de
Gramsci (1891-1937).
annheim estaba destinado a conyertirse en uno de los intelectuales “que
ila deriva” a quienes, afios después, él mismo describié. Originario de
se unié al radical “Sunday Circle”, que inclufa a Gyorgy Lukacs; al
ue Lukdcs, Mannheim huyé a Alemania en 1919, a rafz de la fallida re-
vhiingara, En 1933, el ascenso de Hitler al poder lo obligé a trasladarse
Durante su estancia en Alemania, Mannheim y Lukdcs entraron
9 con Max Weber, quien entonces buscaba desarrollar su enfoque
para crear una sociologia sistematica, y ambos intentaron com-
recon Weber. En Historia y conciencia de clase (1971), Lukacs usé
‘de “posibilidad objetiva” de Weber para dotar al proletariado
conciencia de clase “potencial” (en oposicién a “empirica’).
66 Eric R, WoLe
Sin embargo, Lukécs opté entonces por el comunismo y Mannheim se acer
c6.a la sociologia.
Mannheim acepté la hipétesis de un vinculo entre formas de conoci-
miento y agrupaciones sociales, pero también insistié, al estilo de Weber, en
que la clase se cruzaba con muchas otras adhesiones a las generaciones, los
grupos de posicién social, las profesiones y las elites. Su metodologta, em=
pleada para demostrar que existian nexos entre los elementos sociales y las
ideas, fue “esencialmente antropolégica” (Wallace 1970, 174). Su ensayo so-
bre el “Conservative Thought” de Alemania (1953) sefialaba a la nobleza
decadente como la principal base social de apoyo para una clase de intelec-
tuales que generaban teorfas conservadoras. La obra también ejemplificaba
el interés predominante de Mannheim por el papel social de los intelectua-
les. En su segunda obra, Ideologta y Utopia (1936), Mannheim opuso ciertas
variantes ideoldgicas que apoyaban el statu quo, a ciertas formas de pensa-
miento utépico que contemplaban distintos futuros. Describié varios tipos
de utopfas diferentes: el milenarismo orgidstico de los anabaptistas de Thomas
Miinzer; el humanitarismo liberal de la Ilustracién, que adoptaba la idea del
progreso racional as{ como la fe de la devocién alemana en el progreso bajo la
direccién de Dios; las contrautopias conservadoras; y las utopfas socialistas-
comunistas. En el método de Mannheim, cada una de estas perspectivas
debta describirse usando sus propias palabras, como un requisito previo para
una solucién evaluadora final (1936, 98). El albergaba la gran esperanza de
que la sociologia Iegara a afectar la politica al comunicarles a los participan-
tes contendientes cudles eran las fuentes de sus modos de accién y que, de
este modo, lograra facilitar las negociaciones entre ambos.
Gramsci combiné el marxismo y el neokantismo de manera distinta y
desarrollé un enfoque para entender cémo se generan y distribuyen las ideas _
dentro de un campo de fuerza. Originario de Cerdefia, estudié lingiiistica
en Turin, donde participé en la polftica y se conyirtié en un Ifder del comu-
nismo italiano. Arrestado por el régimen fascista en 1926, fue encarcelado y
murié en prisién en 1937.
Concertos roLimicos 7
Una de las influencias més importantes de Gramsci fue su relacién inte-
“Iectual con Benedetto Croce, filésofo, historiador y personaje politico. La
‘obra histérica de Croce se centra principalmente en Italia, pero Dilthey ha-
bia influido mucho en él y Croce fusionaba su visién de una historia psico-
ica y fenomenolégica con la tradicién idealista italiana. Croce descuidé
manera deliberada el aspecto social y econémico de la historia y escribié
la historia de Italia como una biisqueda politica del consenso moral y de la
a politico formal y en el aparato de coercién operado por el Estado,
ino que se propagan mas all del Estado y de la politica, en las configura-
la quien a través del tejido de la sociedad como un todo, equiparando
Jos intereses del individuo con los intereses de la sociedad en general”
ala sociedad; esto, a su vez, les permite a los partidos de oposi-
stirse a dicha influencia desarrollando formas contrahegemdénicas
equilibrio entre la hegemonta y la contrahegemonia siempre
, la hegemonia no se considera como una situacién fija, sino co-
mtinuo proceso polémico.
68 Enc R. Wowr
En calidad de Ifder politico en un pafs que se habia unificado hacia poco
tiempo y que estaba marcado por fuertes tradiciones locales y regionales
creadas en muchas ciudades pequefias, cada una de ellas rodeada de su pro-
pia dependencia rural, Gramsci se daba cuenta de la esterilidad de una pol
tica orientada a las clases, anclada en el paradigma de una clase trabajadora
generalizada y que tenfa intereses universales. Por lo tanto, su proyecto po-
litico fue crear una alianza de sectores de la clase trabajadora, grupos de
campesinos, artesanos, oficinistas y de otras clases. Dicha alianza podia fun-
cionar como un “bloque histérico”, unificado politica y “culturalmente” ba-
jo el liderazgo del Partido Comunista y sus aliados.
Quizd debido a que Gramsci no querfa llamar la atencién de sus guardias
en la prisién, nunca explicé la forma en que imaginaba la interaccién entre
los procesos hegemSnicos y el Estado, No obstante, como el principal pri-
sionero politico de Mussolini, sin duda no pensaba que el poder estatal se
ganaria con bailes y canciones. Sin embargo, una vez que reconocemos que
la hegemonta siempre se proyecta contra el telén de fondo del Estado, pode-
mos identificar los procesos hegeménicos, no sélo en la esfera de la sociedad
civil, afuera del Estado, sino también dentro de las instituciones estatales, El
Estado administra “aparatos estatales ideolégicos” como las escuelas, la fa-
milia, la Iplesia y los medios de comunicacién, ademés de apararos de coer
cién (Althusser 1971); y los funcionarios estatales compiten por las politicas
dentro de estos recintos institucionales. Ademés, lo hacen interactuando
con las dreas abiertas de la sociedad. Diversos estudios ejemplifican estos
procesos en el campo de la educacién (Ringer 1969; Bourdieu 1989), en la
administracion social del Estado (Corrigan y Sayer 1985; Rebel 1991), en ad
sistema penal (Foucault 1977) y en la doctrina militar (Craig 1971). Los an-
tropdlogos también han empleado el concepto de hegemonia, aunque mu-
chas veces lo despojan de su intencién y especificidad politicas (Kurtz 1996).
Recurriendo a la historia, la literatura y el folklore de Italia, Gramsci iden-
tificé los grupos sociales y los cuadros que “portaban” el proceso hegeménico,
asi como los centros y las agrupaciones de colonizacién que desempefiaban ls
Concertos routmicos 69
ones mds importantes en la produccién y la diseminacién de las formas
gemdnicas, Al adoptar este punto de vista, recibié la fuerte influencia de
ela neolingiistica (0 espacial) italiana, que desarrollé principalmente
o Giulio Bartoli en la Universidad de Turin, Estos neolingiiistas descri-
cambio de lenguaje como un proceso en donde las comunidades lin-
dominantes se valfan de su prestigio para influir en las poblaciones
izados con la difusién de la escuela cultural-histérica de Estados
reconoceran los paralelos con la idea de los centros de cultura, lugares
productividad cultural extraordinariamente intensa que transmiten
405 ¢ influencias a las dreas culturales cercanas. Al igual que estos etndlo-
msci no consideraba que dichas relaciones fueran tan sélo lingiisti-
que también implicaban otros aspectos de la cultura. Al mismo
rfa de los expertos estadounidenses al aceptar que el proceso he-
no se movia gracias a su propio impulso. Reunfa y hacia uso del po-
i producir y distribuir las representaciones y las prdcticas semiéticas,
ndo algunas y desfavoreciendo otras. Asi, sus efectos eran desiguales
rma ¢ intensidad, afectando de manera distinta a grupos y cla-
ido distinciones entre lugares y grupos de personas, el proceso
nsiones entre ellas, asi como entre el centro hegeménico y los gru-
e encontraban dentro de su esfera de influencia.
los cuadros que operaban en la difusién de Ia cultura,
especial interés por saber cémo interactuaban los intelectua-
consideraba como especialistas ideoldgicos, para formular y
untos de ideas, con los portadores de lo que él llamaba el “sen-
sto €s, las interpretaciones generales que prevalecfan en las
$ propios intereses y puntos de vista. Dichos intercambios
jeto de debates, originando “equilibrios inestables” entre los
o superior y los subalternos.
7 Eric R. Wour
Mannheim y Gramsci quisieron combinar la gran teorfa marxista con
particularismo local, regional y nacional que exigian los neokantianos.
ambos, este interés se expresé al argumentar que la clase era un factor deter
minante en las alineaciones sociales, pero que sélo se trataba de uno mds en-
tre muchos otros. Los dos autores relacionaron el proceso de la formacién
ideolégica con el papel de las clases y los grupos particulares y ambos pens
ron que las ideas comunes desempefaban cierta funcién en la aparicién de
movimientos més amplios. En particular, la obra de Gramsci ofrece una pers:
pectiva sobre la manera en que dichas coaliciones, organizadas para expan
y consolidar la influencia cultural, se conectan con el poder. A estos tebriows
también les interesd la forma en que se creaban y propagaban las ideas, un
interés que subyace a sus esfuerzos por comprender el papel de los intelectua
les, Este interés se centré explicitamente en la afiliacién al grupo y en lasa
tividades de algunos tipos de “trabajadores cerebrales”. Sin embargo,
representé un avance respecto al mero estudio de la relacién que existfa entre
las ideas y los grupos de interés, hacia la comprensién de cémo se generaban
y propagaban las ideas en la realidad.
EL PRAGMATISMO EN LA ANTROPOLOGIA
El pragmatismo ya habfa conseguido importantes triunfos a finales dels
glo XIX, pero su impacto sobre la antropologia ocurtié después, durante
Primera Guerra Mundial, y, al principio, su principal influencia se hizo senti
en Inglaterra. Alli, el funcionalismo briténico, asociado con los nombres de
Bronislaw Malinowski y A.R. Radcliffe-Brown, insistié en que se estudiaran
Jos sistemas de las ideas en términos de sus contribuciones pricticas a los si
mas de actividad y las configuraciones sociales. Tal postura excluyé el int
de entender las ideas por sf mismas. Este enfoque, orientado hacia la préctica,
resuiltaba atractivo para los marxistas; sobre todo para aquellos que consider
ban las ideas como los epifenémenos de una base econémica determinante,
Conceptos poLimicos z
punto de vista pragmatico sobre las ideas se reforz6 atin mas con la apari-
del positivismo légico (considerado no tanto como una filosoffa, sino
or dicho como una actitud de desconfianza hacia las abstracciones), que
ballisco para echar al basurero todas las afirmaciones que no lograran pasar
ia de la consistencia légica y de la verificacién empirica.
ascendiente de estas nuevas perspectivas generé beneficios y pérdidas.
echo de vincular las ideas con su contexto social desafid a los expertos
sus conexiones con el mundo. Sin embargo, el hecho de descar-
influencia de las ideas ¢ ideologias también tuvo un costo polftico e
, en el sentido de que hizo que los seguidores del pragmatismo
an la importancia de las ideas pata motivar y movilizar a las perso-
laaccién. Asi, muchos racionalistas bien intencionados simplemente
quisieron creer, hasta que ya fue demasiado tarde, que las ideas irracio-
que no podfan comprobarse cientificamente, seguian interesando a
cha gente y que personas, en apariencia razonables, tomaban en serio la
jeria, el antisemitismo supresor 0 el milenarismo.
levo pragmatismo intelectual llegé a tener una influencia enorme en
opologfa y, en un principio, logré resultados muy positivos, Al acen-
| practica sobre la formacién de las ideas, poniendo énfasis en lo que
ay no en lo que se pensaba o decfa, los funcionalistas y los marxistas
en a su manera) anotaron importantes puntos tedricos y metodo-
Educaron a los antropélogos para que distinguieran entre las afir-
cién dela conducta real; y los alentaron a examinar la manera en que
glas se relacionaban con la accién como un problema que debia explo-
darse por sentado. Hasta la Primera Guerra Mundial, las genera-
antropélogos y folkloristas simplemente habian supuesto que, al
“costumbres”, al mismo tiempo analizaban las ideas y las formas
¢ éstas se llevan a cabo en la vida diaria. Para ellos, la costumbre era
“la tiranfa de la costumbre” confinaba el comportamiento dentro
pn Enic R. Wour
de limites prescritos. Los nuevos pragmatistas, quienes preconizaban dl
“acercarse a la gente” o hacer “trabajo de campo”, desafiaron el axioma no
cuestionado de la uniformidad y su reproduccién transgeneracional a través
de las costumbres. El cuestionar la influencia recfproca entre regla y conduc
ta, patrén y accién, estructura y practica, comenzé a hacerse, en la antropo-
logfa, hace unos sesenta afios,
Los antropélogos también hemos tenido que lidiar con el problema de
como debemos imaginar la unidad de una “cultura”. A pesar de su explicito
rechazo de la metafisica, muchos pragmaticos se basaron en las premisas te6-
ricas para orientar su trabajo y esto también ocurrié con algunos antropdlogos
que ensalzaban el trabajo de campo. Malinowski apoyé la teoria de Mach;
consideré la ciencia como una adaptacién humana prdctica a la naturaleza,
que aumenta las oportunidades de supervivencia biolégica, y entendié la inte-
gracién psicobiocultural como un aspecto funcional de la “vida”. A su ver,
Radcliffe-Brown siguié los pasos de Emile Durkheim al equiparar la imagen
de la “sociedad” con un todo solidario, dependiente de una estructura social
que proporcionaba un andamio para la asignacién de los derechos y las obi
gaciones legales, Sin embargo, tan pronto como se sefialé la discrepancia que
existfa entre las reglas y la conducta, se hizo aparente que las culturas y las so-
ciedades tenfan marcadas diferencias internas y que esta heterogeneidad podia
dar origen a intereses y expectativas muy distintas. Las configuraciones socia-
les y culturales varfan de acuerdo con el género, el orden de nacimiento, la ge-
neracién, el parentesco y la afinidad; la posicién en la divisin de la mano de
obra y la asignacién de los recursos; el acceso al conocimiento, la informacién
y los canales de comunicacidn; los accidentes del ciclo vital y la experiencia
de vida. Existfa una gran diversidad de reglas y conductas. No obstante, si esto
era asf, ze6mo se reunia dicha diversidad en un sistema unificador? Ain no se
offece una respuesta satisfactoria a esta pregunta.
El viraje pragmatico acentué la diferencia entre lo que se estipulaba en las
reglas, lo que se codificaba en las ideas y lo que realmente se hacfa. También
dio origen a estudios sobre la forma en que los diferentes sistemas de activi-
Concertos PoLéMicos B
culturales y sociales (y las ideas relacionadas con ellos) estaban organi-
para dar soluciones a los problemas précticos de la vida. Queda claro
el investigar la forma en que las ideas se engranan en las relaciones so-
fue una ganancia, aunque el estudio de cémo los conceptos funcionan
LAS TENDENCIAS EN LA LINGUISTICA
da fase de la formulacién de conceptos, dirigida a explicar a la huma-
d ya sea en su aspecto universal o en sus particularidades nacionales,
conceptos sobre el papel que desempefia el lenguaje para moldear
\s mentes y nuestros actos. Durante la Ilustracién, Condillac desvid
en los esfuerzos por definir la estructura légica fundamental de la
ia por medio de signos. En ese entonces, predominaba la creencia
desnudar las raices de las palabras, se nos revelarfa la forma en que
ncia humana, al interactuar con la naturaleza, pudo haber sugeri-
eros signos a los protohumanos. Luego, el siglo xIx, cada vez mds
abandoné en términos generales los estudios sobre el origen
10 del lenguaje y se dedicé al estudio de las lenguas particulares.
dios se formularon siguiendo dos lineas distintas. Una se apegé
ldt, para quien cada lengua era la expresibn de la energeia vital,
or el impulso de cada pueblo por expresar su espfritu gracias a su
forma interna” lingiiistica. Este enfoque confluyé con el esfuerzo
10 por revelar las categorfas de pensamiento que formaban la his-
fica de los pueblos particulares, Llegé a influir en la antropo-
nidense a través de una linea de investigadores que va desde
Heyman Steinthal (el ejecutor literario de Humboldt y uno de
74 Eric R. Wour
los fundadotes de la Vélkerpsychologie) a Franz. Boas (Kluckhohn y Prufer
1959, 19), Edward Sapir y Benjamin Whorf, Todos estos investigadores se
basaron en el fuerte relativismo lingiifstico de Humboldt, si bien ponfan re-
paros a su sugerencia ocasional de que algunas lenguas quiz habfan alean-
zado un grado de perfeccién mas elevado que otras.
El segundo modo de investigacién, una filologia comparativa que se aso-
cia, sobre todo, con Franz Bopp, quiso revelar los nexos histéricos entre las
lenguas, rastreando las similirudes entre los patrones formales de los elemen-
tos gramaticales y sefialando Ia continuidad en el significado. Los esfuerzos:
de estos fildlogos comparativos por recuperar una protolengua indoeuropea
comtin contribuyeron al desarrollo de la lingiifstica histérica. Con su inten-
so formalismo, su busqueda evité cualquier intento por explicar la relacidn
del lenguaje con la mente, pero sf recalcé la autonomia del lenguaje al esta
blecer “los patrones formales de los elementos gramaticales gracias a lo que
se unen y diferencian las palabras” (Culler 1977, 61).
A partir de 1860, se desarrollé una fuerte reaccién contra “la escuela misti-
ca alemana” y el formalismo de Bopp. Los investigadores como Michel Bréa
y el historiador y psicélogo Hippolyte Taine argumentaron que era necesatio
regresar a la interpretacién que, durante el siglo xvut, habia hecho la Ilus
tracién del lenguaje como una actividad humana (Aarsleff 1982, 290-91, 29}
334). El suizo Ferdinand de Saussure (1857-1913) formuld posteriormente esa
nueva lingiifstica, atendiendo el llamado que hizo Bréal de estudiar el len-
guaje como una actividad que “no tiene realidad fuera de la mente humana’
(en Aarsleff 1982, 382); pero combind esta perspectiva con los hallazgos de los
neograméticos alemanes, quienes hacfan mucho hincapié en el patrén in-
trinseco de la gramitica. En los cursos que impartié en Paris y Ginebra (1881
1891, 1907-1911) y en su obra péstuma Curso de lingitistica general (1916) que
editaron algunos de sus estudiantes, Saussure argumenté que el lenguaje no
era la expresién de un Volksgeist ni un conjunto de formas independientes
En lugar de un concepto del Jenguaje, que proporcionaba palabras como
etiquetas para catalogar las sensaciones que se recibfan del mundo exterior,
Conceptos routmicos 5
definié como una “facultad [puramente interna y mental] que
8° (1983, 11), que no tiene ninguna relacién con un “espiritu
esta facultad, los seres humanos elaboraban sistemas autorre-
-signos en la mente; asi, demostraban que eran capaces de trans-
ir informacién al ordenar y reordenar los signos lingiifsticos de
‘completamente formal. Definié como /angue, lengua, los siste-
gracias a esta facultad interna. Cada lengua se caracterizaba por
ordenaban los elementos que estaban a su disposicién y
Jas relaciones formales asi constituidas. Una lengua podfa repro-
‘misma siempre y cuando estas relaciones estuvieran generalizadas.
irio de esta nueva interpretacién fue que ya no se pudo pensar
as 0 las estructuras del conocimiento posefan un contenido y un
pestables, sino que eran efectos meramente temporales de modos
es de usar el lenguaje y de emplear los signos. “Puede decirse que
fa naturaleza de las cosas no yace en ellas, sino en las relaciones
nos, y luego percibimos, entre ellas” (Hawkes 1977, 17). Asi, la
‘saussureana abandoné cualquier concepto de un encuentro in-
mn el mundo, a través del lenguaje, y empezé a considerar que los
estos por los hombres representaban la realidad de manera
embargo, este movimiento corté cualquier vinculo fisico o
entre los indicadores lingii{sticos (significadores) y lo que indi-
ificado). El indicador ya no estaba conectado con el designa-
lio de alguna relacién intrinseca con la realidad. Lo que parecia
ble se volvié meramente provisional y contingente; el nexo entre
aquello que “representaban” se volvié arbitrario. Las formas pro-
or esta conexidn arbitraria tenfan que volver a aprenderse en cada
n; los nifios debian aprenderlas de sus padres y los lingiiistas y los
debian hacerlo de sus maestros locales.
la lengua era un sistema cerrado, homogéneo y autorregu-
do en la mente, que posibilitaba el habla (parole). Por lo tanto,
fa. un objeto adecuado para la investigacién cientifica, mientras que
76 Eric R. Wour
la palabra, el habla, no formaba parte, como tal, del sistema del lenguaje, Para
él, el habla sdlo consistfa de las formas heterogéneas e impredecibles en las.
que los individuos, diferenciados por la motivacién y el temperamento, lleva
ban a cabo o “ejecutaban” ese sistema en una amplia gama de circunstancias,
Esta manera de abordar el lenguaje no se originaba en el neokantismo como
tal, aun cuando el concepro saussureano de la comunidad lingiiistica s
recibié la influencia del trabajo de Durkheim, quien puede considerarse
como el protagonista de una continua discusidn con Kant. La conclusién de
Durkheim a Las formas elementales de la vida religiosa, publicada por prime
vez en 1915, concordaba con Kant en que el proceso humano de formacién
de las ideas estaba regido por “moldes permanentes para la vida mental” q
“no solo estén hechos para aplicarse al campo socials abarcan toda la realidad’
(Durkheim 1947, 440). Sin embargo, no aceptaba el hecho de que Kant]
calizara en el individuo las formas que adoptaban dichas categorfas; la idea
de que, en la rafz de las clasificaciones, el todo no provenia del individuo sit
tinicamente de la sociedad (p. 441). Las categorias lingtiisticas de Saussure,
igual que las “representaciones colectivas” de Durkheim, eran atributos
una colectividad, a través de una “facultad de la mente” que operaba en dich
colectividad. Saussure, al igual que los neokantianos, dio prioridad a los es
quemas mentales por encima de la experiencia, al lidiar con el mundo, con-
tribuyendo asf a la fuerza del viraje mentalista.
No obstante, si bien la perspectiva estructuralista de Saussure acerca
funcionamiento de la lengua constituyé el punto mds importante de su en-
foque, su definicién del habla como un campo de variacién libre gracias al.
eleccién individual es el punto més débil de la lingiifstica saussureana, Como
tal, ha provocado criticas, modificaciones y opciones teéricas. Una fuente de
criticas provino de los lingiiistas, quienes concordaron con Saussure en que
el don del lenguaje reside en la mente; pero también pensaron que él no
habfa llegado lo suficientemente lejos. As{, Noam Chomsky lo criticé po
restringir el lenguaje a un sistema de propiedades gramaticales estaticas y
no reconocer que las reglas gramaticales también rigen la construccién crea-
Concertos eorémicos
ones expresadas en el lenguaje de la vida diaria (1964, 59-60).
er esta critica, el mismo Chomsky resucité la dicotomfa saussu-
gua y habla, a las que bautizé con los nombres de “compe-
esempefio”; la “competencia” se definié como el campo propio
tico mientras que al “desempeiio” sdlo se le asigné una po-
crftica bastante diferente suscitd preguntas sobre la relaci6n que
2” y la “parole” con la variacidn en los contextos sociales. ‘Tres
eriticas abordan de manera particular la pregunta acerca de la
Jekiste entre las ideas y el poder. Una era la de Malinowski, quien
id asf mismo como un “empirico etnogréfico”. Malinowski creé su
tiva sobre el lenguaje y la lingifstica sobre la base del mate-
eabé en su trabajo de campo en las islas Trobriand entre 1914 y 1918.
sci6 que el lenguaje poseia una estructura pero, al mismo tiempo, se dis-
tricturalismo de Saussure al afirmar que el lenguaje era “un modo
ds que un contrasigno del pensamiento” (Firth 1964, 94).
ta ruso Valentin N. Vologinoy hizo otra critica a la lengua de
lofinov publicé en 1929 la obra Marxism and she Philosophy of
combinaba las perspectivas del marxismo y del estructuralis-
stico, Después de que en 1973 se tradujo y publicé al inglés, una
6 que practicamente anticipaba “todos los intereses contem-
la semidtica a la teorfa del acto del habla” (Yengoyan 1977,
ro también es notable en el sentido de que no se sabe a ciencia
én fue el autor; Mijail Bajtin puede haberlo escrito en su totalidad
sy tal ver, por razones politicas, el libro se publicé con el nombre
finoy. Para Volo%inov/Bajt{n era crucial que el lenguaje se viviera en
d, a través de distintos grupos de personas que interactuaban en
iferentes. Criticé la suposicién de que los signos eran univalentes
de cualquier comunidad lingiifstica y de que sdlo variaban gracias a
n individual durante el habla. Argumenté que, en vez de eso, tal
gnos se emitieran con “acentos” que variaban de acuerdo con cate-
2B Eric R, Wour
gorias sociales, como el género, la generacién, la clase, la ocupacién o la
posicién social o segtin distintas interpretaciones de la tradicién. Sefialé que
dicha “acentualidad multiple” podfa convertir la comunicacién en “un cam-
po de batalla” (1986, 23) mas que en un coro de concordia,
Charles Peirce (1839-1914), el pragmatico y Idgico estadounidense cuya
obra adquirié gran importancia en la década de 1960 en el campo de la se
midtica, creé el tercer enfoque hacia el lenguaje que trascendié el modelo
saussureano. Peirce argumentaba que “el estudio del lenguaje debfa basarse en
un estudio de las condiciones necesarias a las que los signos se adaptan para
llevar a cabo su funcién” (en Parmentier 1994, 11). Segtin Peirce, todo signa
lingiifstico y cultural, © conjunto de signos que vincula un indicador con su
designatum, debe acompanarse de otro signo que haga referencia al signa
anterior, lo defina y lo explique. Llamé a este signo el “interpretante” (Peitce
1955, 100). Cada signo que funciona como interpretante requiere otro inter
pretante y otro signo para que lo defina a su vez; as{, la semidtica se vuelve
“un proceso infinito”, “una serie interminable” (en Parmentier 1994, 27).
A raiz de estas criticas, en los afios sesenta y setenta se Ilevaron a cabo varios
intentos para modificar la imagen de la lengua propuesta por Saussure y para
cuestionar el papel predominante de la gramitica que defendia Chomsky. El
objetivo de tales esfuerzos fue “desarrollar una teorfa del lenguaje en su cone
texto social, mds que una teorfa de la gramética’, con el fin de delinear qué
elementos del contexto social afectan la produccién y la comprensién del
lenguaje en los ambientes naturales (Lavandera 1988, 6). El hecho de cen-
trarnos en el contexto del habla podria, a su vez, darnos informacién sobre
quién esté usando o manipulando las formas culturales y lingiiisticas, en re
lacién con quién y en qué circunstancias. Dichos esfuerzos por considerar
cémo el lenguaje y la cultura se entrelazan, implican y despliegan en la accién
social también abren posibilidades para investigar el papel contexcual del poder
en el uso del lenguaje.
Conczpros rovémicos 79
LOS SIGNOS Y EL PODER
tudio de los signos se inicié con Ia lingiifstica, que en un principio
Jos signos como elementos desplegados en el sistema de la lengua.
embargo, pronto se hizo evidente que los gestos, los colores, los tonos,
los alimentos también fungfan como signos en los contextos ade-
yque, de hecho, cualquier cosa podia funcionar como un signo en
wunicacién humana, Asf, se observé que el estudio del lenguaje forma-
rte de una ciencia més general, con todo tipo de signos y de funciones
fe gran interés por los signos les sugirié a algunos que el concepto
ablemente ambiguo de “cultura” podfa volverse més preciso en términos
s. Para ello, hubo que recurrir a Peirce. Umberto Eco, el semidlo-
ino, adopté el enfoque de Peirce hacia los signos y lo relacioné con
os ee: dela ie peicticas y comunicaione que llamamos
re si y con los contextos en los que se usan requiere, ademés, un
ante” (un término de Peirce), que aclara de qué se trata un signo
ottos signos que lo sitian dentro de la red cultural de la que for-
(1976, 67).
os que adoptan la funcién de interpretantes desempefian una
special en el ejercicio del poder, pues la capacidad de darle impor-
ltural a los signos constituye un importante aspecto de la domi-
poder decide (“reglamenta”) qué determinantes serdn admisibles,
ntuardn o destruirdn (Parmentier 1994, 127-28). No sélo certifi-
igno y el elemento que designa sean cognoscitivamente adecua-
pula que este signo debe usarse y quién puede hacerlo, También
80 Eric R. Wowr
establece a qué signos e interpretantes se les da prioridad y significacién ya
cudles se les resta importancia.
El ejercicio del poder sobre los interpretantes y su uso es; sin duda, ui
proceso social que requiere estudiarse por derecho propio. Para este fi
Pierre Bourdieu ha sugerido que resultarfa vicil pensar que la comunicacida
opera dentro de campos 0 “mercados” lingiiisticos. En estos campos, no
todos los participantes ejercen el mismo grado de control sobre los proceso
de la comunicacién. Los hablantes se dirigen la palabra desde posiciones
ei6n” (enThompson'7984, 46:47).
No todos los individuos son igualmente competentes al perseguir sus pro
pios intereses en el intercambio de las acciones y las contraacciones lingiiist
cas. Algunos sobresalen en el conocimiento de lo que puede intercambiare:
de manera apropiada y con quién; otros carecen de esta habilidad. Esa
transacciones tampoco avanzan de forma automitica ni carecen de conflict
de interés. El poder decide quién puede hablar, en qué orden, por medio de
qué procedimientos discursivos y acerca de qué temas. Como lo ha expres
do Lamont Lindstrom, en el contexto de un estudio de campo en Vanuatt,
poderosos establecen la agenda de la conversacidn y, por este medio, gen
desigualdades que son més dificiles de percibir o de desafiar” (1990, 13).
Cuando combinamos los hallazgos de la semistica, que muestran ci
se da prioridad a ciertos interpretantes y a otros no, con la comprensién de
Conceptos PoLEMicos 8r
cémo operan los distintos controles en cl proceso comunicativo, nos pre-
guntamos de qué modo pueden derivarse las ideologfas de la reserva general
tenimiento de los interpretantes y el control sobre la comunicacién ver-
n operaciones estratégicas en la construccién ideoldgica.
frecuencia, se les asignan estas funciones a los “intelectuales”, espe-
de medio tiempo 0 de tiempo completo en el proceso de la comu-
herencia cognoscitiva (véase Fernandez 1965). Algunas asumen el pa-
ial de ejercer semejantes funciones; en las sociedades, esto ocurre en
e una “politica intelectual en la creacién de la cultura” (Verdery 1991,
ue resulta especialmente conspicua en situaciones donde el ejercicio
estructural reside en el control del conocimiento que esta cultu-
te disponible. Katherine Verdery ha acentuado la importancia de la
ia comunicativa en las sociedades socialistas, donde “el lenguaje
1:30 constituyen algunos de los medios findamentales de produc-
. 430). Verdery describe que estas sociedades se caracterizan por esta-
-dependen de una mezcla de coercidn y de consenso simbélico, pero
jén también se aplica a aquéllas marcadas por estados débiles 0
82 Eric R. Wour
ejemplo, al declarar que alguien esté casado 0 instalar a un personaje en uma
posicién de poder y de prestigio (Austin 1976). Bourdieu tiene razén al ad-
vertirnos contra la tendencia de los testicos de los actos de habla a suponet
que el poder del habla performativo se deriva del lenguaje en sf. Hace hinex
pig en que el acto de habla carece de poder y de validex a menos de que est
autorizado institucionalmente y de que lo Ileve a cabo una persona que
cuente con las credenciales culturales adecuadas (Bourdieu y Wacquant 1993,
148). Asi, la competencia para expresar el habla performativa es tanto una
fuente de poder como una demostracién del mismo
Lo que se ha dicho sobre la ideologfa en la comunicacién, incluyendo el
papel de los intelectuales, se aplica a la comunicacién verbal y a la no ver
bal. Una importante concribucién de la semistica es su énfasis en que los
decretos culturales no sélo se codifican en formas lingiifsticas verbales; tam-
bién estan presentes en todos los campos de la creacién humana. El media
creado se moldea semidticamente para condensar los interpretantes verbal _
alrededor de ciertos emblemas y, asf, transmitir mensajes imperativos al es
pectador. Esto se observa en fenémenos modernos como la restauracién del
Williamsburg colonial (Parmentier 1994, cap. 6) y la orquestacién del arte
barroco con la miisica, las procesiones en masa y las claboradas representa
ciones rituales (Turner 1988), al igual que los grandes sitios prehistaricas de
las antiguas megaorganizaciones politicas como Teotihuacan o Borobudur,
De manera similar, la condensacién ideolégica de los interprerantes designa
formas de arte particulares, como las éperas de Mozart que comentan lay
contradicciones de la Iustracién en Austria (Till 1993); Gesamtkunstwerk, la
obra creadora de mitos de Richard Wagner; y la pelicula El sriunfo de la w-
Juntad de Leni Riefenstahl, que celebra un congreso del partido nacionalso-
cialista. Todas las ideologias veneran una estética de la comunicacidn de
signos en su propio modo de elaboracién.
Un vehiculo de la ideologia que suele combinar la comunicacién verbal y
la no verbal, para generar mensajes de forma condensada, es el ritual. Mate
tice Bloch describis el ritual como un modo de representacién que mitigay
Concertos pontnicos 85
ta importancia a las proposiciones, a la par que magnifica la fuerza de los
actos de habla ilocutiva y los performativos. Cuando la danza y la musica se
conjugan con el habla, se intensifica atin més ¢] impacto emocional de los
performativos, mientras disminuye el componente cognoscitivo de la comu-
nicacién (1974, 1977). En el proceso ritual, el participante entra en un me-
dio estructurado espacial y temporalmente y acta ditigido por un guién
El poder y las ideas estin artaigados en los enfoques culturales, Un
‘9 central acerca de la forma en que debe entenderse la cultura es aclarar
pta una fuerte postura materialista. Harris ha definido resueltamente la
ee
isa de su estrategia explicativa como “el principio del determinismo
uctural”. Dicho principio une a Marx con Malthus y, en su teorfa,
fad a las conductas observables en la produccién y la reproduccién
84 Eric R. Wour
Dado que ambas se “arraigan en la naturaleza, s6lo cambian al alterar el
equilibrio entre la cultura y la naturaleza y esto sdlo puede realizarse hacien-
do un gasto de energfa” (Harris 1979, 58). Harris reconoce que el interés por
las creaciones mentales es legitimo; en efecto, acepta la posibilidad de que
los “émicos” que dependen del sujeto se estudian de manera objetiva “al
basarse en una epistemologia cientifica operacionalizada” (p. 35). Sin embar-
g0, para este autor, “el pensamiento no cambia nada afuera de la cabeza, a
menos de que lo acompajic el movimiento del cuerpo y de sus partes” y las
ideas son consecuencia de actividades corporales que gastan energfa y
afectan el equilibrio entre la poblacién, la produccién y los recursos (p. 58).
Si bien Harris resta importancia al campo de las ideas, el antropélogo
francés Louis Dumont hace a un lado el comportamiento en el mundo mate |
rial para centrarse exclusivamente en los “sistemas de ideas y valores” (1986, 9),
en las “redes ideoldgicas” (p. 24). Usa la palabra “ideologia” para referisse a
las ideas en general, siguiendo la tradicién de Destutt de Tracy, mas que to
mar el significado posterior del concepto como ideas puestas al servicio del
poder y él mismo considera que contintia el trabajo sobre las “representacio-
nes” de Mauss, alumno de Durkheim (Dumont 1986). Dumont habla de “la
ideologia global” de “una sociedad y también de las ideologias de los grupos
restringidos tales como una clase 0 un movimiento sociales” o de “ideolaglas
parciales” que caracterizan a un subsistema social, como el parentesco (1970)
263). Su principal interés reside en los sistemas ideoldgicos en el nivel de la
sociedad entera y los considera “fundamentales con respecto a la realidad
social como un todo (el hombre acttia de manera consciente y tenemos un
acceso directo al aspecto consciente de su accién)” (pp. 263-64). Al mismo
tiempo, afirma que la ideologia “no es la totalidad de la sociedad” y necesita
situarse en relacién con “aspectos no ideoldgicos”. Quizd estos dos aspectos
resulten complementarios; pero, para ver como estén relacionados entre si
necesitamos encontrar evidencias, generar “pruebas” (p. 264).
Para confirmar la naturaleza de la ideologfa que es un aspecto central de
una sociedad, Dumont ha empleado el método comparativo; primero inves
Concertos poutmicos 85
ideoldgicas. En este punto, una légica interna de la mente parece im-
sar los patrones ideales del pensamiento.
ettz se interesa por las cuestiones de significado. Citando la creencia de
de que “el hombre es un animal suspendido en redes de significacién
del significado” (Geertz 1973, 5). Argumenta que la antropologia
estigar cémo las personas que interacutian entre s{ interpretan y cons-
propias acciones y las acciones de los demés. Lo hacen recurriendo
nce disponibles de accién y para la accion. En una discusién sobre
ogia como sistema cultural”, condené los estudios sobre la ideologla
eno tomaban en cuenta el “lenguaje figurativo” de los simbolos con signi-
q
86 Enc R. Wour 7
ficacién cultural. Segtin Geertz, las ideologias se deben ya sea a “caracteristi-
cas” en el tejido de la sociedad, ya sea a esfuerzos por afirmar el interés de un
grupo frente a la oposicion; sin embargo, no es posible comprender las “carac-
teristicas” ni los “intereses” a menos de que se presenten en plantillas o mode-
los simbélicos, culturalmente especificos (1973). La aportacién de Geertz yace
en su énfasis sobre cémo las interpretaciones estén transportadas por el ve-
hiculo de los simbolos, en el curso de la accién social. No obstance, éste es tan
sdlo un primer paso. Lo que atin no se aclara en la obra de este autor es la for-
ma como debemos considerar estos vehiculos simbdlicos. {Tienen algunos
més peso que otros en el ejercicio del poder? ;Acaso algunos son mas resis
tentes y duraderos, otros mds evanescentes y secundarios? ;Cémo son “trans-
portados” a la vida social y quién lo hace? ;Cémo y en qué contextos se
ubican en primer término, se reproducen y amplifican?
Geertz se inspiré, en parte, en Weber para crear un enfoque simbdlico
hacia la accién, pero Weber estaba interesado en desarrollar una sociologia
objetivadora que ofteciera “explicaciones causales de la accion” (Kalberg
1994, 49). En efecto, Weber sf tomé en cuenta la forma en que las motiva
ciones subjetivas y las evaluaciones del significado orientan a las personas
hacia la accién, mas dirigié la fuerza de su trabajo a mostrar cémo las evalu
ciones subjetivas llevan a las personas a adoptar cursos de accién modelados
sobre patrones, que luego las hacen participar en un orden social de formas
determinadas (pp. 23-49). Por el contrario, Geertz no definié su propio pro-
yecto como una busqueda de causa y efecto sino como la manera de mejo-
rar la comprensién de otros medios culturales gracias a la “explicacién” y la
“uaduccién” de simbolos significativos (1973, 408). Su metdfora de la “cul-
tura” no era la de un sistema interconectado de variables sino la de un pulpo
libremente articulado y facilmente desarticulado (p. 408).
Como resultado de ello, Geertz se alejo de un enfoque weberiano de obje-
tivacién més directa, patente en su obra The Religion of Java (1960), y se acer-
sto lo llevé
6 a las interpretaciones més literarias de las pruebas etnolégicas.
a favorecer la “descripcién densa” de las acciones simbdlicas en el contexto
Concertos rovénicos 87
fa en la lucha por la independencia de la India y por usar los enfren-
wos resultantes para llevar al pafs hacia su propia visién de una reno-
88 Ere R. Worr
Fox (ya mf) de afirmar que las estructuras culturales existen de manera “exter
na alos actores” (1990, 84). Los enfoques parecen oponerse, mas sélo lo hacen
en la medida que permicen que las generalizaciones abarquen fenémenos que,
en sf, son heterogéneos y contingentes. La controversia entre los individuos y
los grupos posee una importancia evidente, pero los participantes rara ver lle-
gan a disentir sin tener enredos previos. Siempre llevan “guiones” que dan for-
ma a sus interpretaciones sobre su situacién; no obstante, estos guiones nunca
estin libres de contradicciones. Ademés, la hegemonéa cultural no es una red
inconstitil de dominacién, sino un conjunto completo de procesos de distin:
ta intensidad y aleance. Fl que las estructuras de la comunicacién sean nego-
ciables 0 estén completamente cerradas no puede predecirse con anticipacién,
sélo se vuelve aparente después de que comienza el tiroteo.
Marshall Sahlins va mds alld de “las formas simbélicas caracteristicas” de
Geertz 0 de “los esquemas culturales” de Ortner; aplica el estructuralismo
de Lévi-Strauss, basado en las supuestas operaciones de la mente, para defi
nir las estructuras culturales que opetan en ciettas sociedades. Sin embargo,
a diferencia de Lévi-Straus
historia. Para visualizar la continuidad de las estructuras, tomé prestada de
Sahlins us6 el estructuralismo para incluira
Fernand Braudel la idea de que las estructuras perduran a lo largo del
longue durée (que Braudel aplicé sobre todo a las duraderas dimensiones de
la geografia y la ecologfa), pero la ampli para abarcar las estructuras mente
les de culturas enteras. Asi, en el caso de Hawai definié una estructura gene-
ral que oponfa dos conjuntos contrastantes de elementos; por un lado, al
cielo y el mar, los dioses y los jefes, la masculinidad y la generatividad mas.
culina, que se asocian con los invasores extranjeros que llegan por mar, 1:
man esposas quiténdoselas a los nativos de la isla e implantan la cultura a
introducir las costumbres del sactificio y el tabti; y, como su opuesto, el in-
framundo, la tierra, los plebeyos, la feminidad y los poderes femeninos, ls
dadores de esposas, los nativos de la tierra y la naturaleza (1977, 24-25). Al
misino tiempo, argumenté que estos elementos se combinaban u oponian
histéricamente de distintas maneras y que se les juzgaba de diferente modo
Concertos pouimicos 89
eva “estructura de conjuncién” (otro término braudeliano). Por consi-
, en una aparente paradoja, Sahlins afirma que dichos sistemas se
jal fundar y al apoyar los diferentes poderes y las desigualdades que
de ella, Esto implicarfa salir de la estructura, observarla de manera
itiya desde la perspectiva de oura estructura o desde una “longue
ularse en otros términos la manera en que ese poder llega a con-
1mano de obra social.
90 Beic R_ Wor
Sahlins mantiene que ni los hawaianos ni ningtin otro pueblo pueden
salir fuera de sus categorfas culturales para enfrentarse a la realidad, dado
que los “efectos materiales dependen de su amplitud cultural. La forma mis
ma de la existencia social de las fuerzas materiales esta determinada por su
integracion dentro del sistema cultural” (1976, 206). A diferencia de Sahlins,
Roy Rappaport insiste en que la antropologia adopta tanto un enfoque “éti-
co”, cuyo marco de referencia es la comunidad cientifica, o bien un enfoque
en donde participan las interpretaciones subjetivas, los “émicos” de las per
sonas. En tanto que antropdlogo ecolégico, Rappaport empezé por estudiar
“los efectos de la conducta culturalmente formada sobre los sistemas biolé-
gicos... organismos, poblaciones y ecosistemas” (1971, 243); al mismo tiem:
po y a diferencia de Harris, argumenté que las interpretaciones nativas
participan en las variables activadoras del ecosistema que, a su vez, se expte
san en los términos éticos del observador cientifico. Asi, para Rappaport, le
manera en que el “medio conocido” (como lo entienden los sujetos estudiae
dos) confluye con el “medio operativo” (cl modelo de la realidad producide
por el cientifico) sigue siendo un problema abierto, en donde Sablins niega
la validez de este tipo de distincién.
Rappaport también aporta un esquema para estudiar los “modelos ce:
nocidos” de los nativos. Para él, dichos modelos poseen una estructura, una
arquitectura basada en “postulados sagrados fundamentales” que, a su ven
apoyan las interpretaciones acerca de la naturaleza de las entidades del
mundo, las reglas para lidiar con ellas, las formas de registrar las fluctus
ciones en las condiciones de la existencia y los esquemas para clasificar alos
seres con los que uno se topa en la vida cotidiana. A diferencia de los enfo-
ques simbélicos que se limitan al estudio de las metéforas culturalmente
espectficas, el esquema de Rappaport sugiere que es posible comparar los
modelos cognoscitives de manera transcultural. Sin embargo, en su forma
actual, quizd se adapte mejor a los sistemas que aseguran la estabilidad at.
vés del ritual y no se aplican con tanta facilidad a las configuraciones en dl
cambio que dependen del poder.
Concertos rouiMicos ou
DISCUSION
Siguiendo las controversias entre los defensores y los opositores de Ja Ilus-
frentaron a esta afirmacién exaltando la tradicién, el localismo, el ver-
ro espiritu interno, los lazos sociales de la intimidad y el conocimien-
i medio. Muchos de los conceptos mAs importantes de las ciencias
ag
ales se acufaron en polémicas sobre el control y la distribucion del
, exhibiendo la huella de sus afinidades politicas. La Francia revo-
mismo tiempo, ambos grupos de interlocutores se enfrentaron en un
po comtin de interaccién social y politica. Hablaban de las mismas cues-
92 Enc R. Woer
Sin embargo, cuando los conjuntos de argumentos opuestos se sitdan ens
contexto social, uno observa cémo se entrelazan, Cuando la Razén ya no se
contrapone de manera abstracta a la Cultura, vemos cémo se activa o provo-
ca la resistencia, de formas culturalmente especificadas, dentro de marcos ins
titucionales como son los laboratorios cientificos, las oficinas administrati
y las escuelas. Asi, los fendmenos que alguna vez se vieron separados por
distinciones absolutas ceden ante interpretaciones mas integradoras.
Se puede hacer la misma observacién acerca de la contraposicién dk
“clase” y “cultura”, Cuando surgieron por primera ver. con los significados
que tienen actualmente, estos conceptos parecian totalmente incompatibles,
sobre todo cuando se desplegaban en el discurso politico. Sin embargo, no!
se excluyen entre sf; ocurren al mismo tiempo y se traslapan de varias for
mas. De hecho, ambos términos afirman demasiado y también demasiad:
poco. Sugieren que las “clases” o las “culturas” representan cotalidades por
derecho propio, entidades homogéneas que lo abarcan todo; se caracterizan
por un punto de vista comtin y son capaces de actuar de manera colectiva,
Los defensores de la “clase” social supusieron que una postura general, alo
largo de un gradiente de control sobre los medios de produccién, implicaba
un interés comtin que compartfan todos los miembros de dicha clase; a,
existfa una propensién comtin a la accién, No obstante, la clase y la pertenen-
cia a la clase se entienden mejor en términos de las relaciones que se desartollan
histéricamente dentro de un campo social. Este campo incluye a varios tipas
de personas, las reacomoda y las hace responder a nuevas formas de dirigit
mano de obra social. Decimos entonces que se “hace” una clase (como lo hizo
E.P Thompson en La formacién de la clase obrera {1966]) a partir de grupos dis
pares de personas, que poseen legados culturales distintos y que, sin embargo,
deben adaptarlos a los requisitos de un nuevo orden social. De manera seme
jante, una clase puede “deshacerse” y sus miembros desperdigarse; entonces,a
veces s¢ les asigna, de nueva cuenta, a distintas agrupaciones y estratos.
Por su parte, los defensores de la “cultura” generalmente piensan que, sin
importar qué apuntala las corporaciones culcurales (lenguaje, crianza, com
Concerros rorémicos 93
tumbres, tradiciones, raza), esto generard sentimientos de identidad, soli-
ridad social, amor por el pals y aversi6n a “otros” patrones culturales. Sin
argo, al igual que con la clase, las fuerzas que se postularon como gene-
ras de cultura nunca fueron Jo bastante sélidas como para producir los
El uso inicial del concepto, puesto al servicio de la Contrailustracién,
énfasis sobre una supuesta unidad interna, marcada por una continuidad.
vés del tiempo, desde los inicios primordiales. Asi, una “cultura” se con-
como la expresién de la fuerza espiritual interna que animaba a un pue-
a interpretacién se llevé al uso antropolégico, junto con
pectatiyas implicitas o explicitas de que una cultura constitufa un todo,
ida en ciertos aspectos fundamentales que la distinguian de las demas.
Una vex que abandonamos esta vii de la cultura como una “cosa” " obje-
la y animada, el problema de entender los fenémenos culturales tam-
¢ modificarse. Lo que Ilamamos “cultura” abarca una amplia reserva
de inyentarios materiales, repertorios conductuales y representaciones men-
ese ponen en movimiento gracias a muchos actores sociales, quienes
1; quizd también las posiciones que ocupan estén llenas de ambigiie-
contradicciones. Como resultado de ello, acaso las personas que las
1 tengan que actuary pensar de manera ambigua y contradictoria.
ho se vuelve més evidente cuando la gente debe enfrentarse a cam-
uci desde el exterior, pero es probable que marque cualquier si-
i in de cambio social y cultural.
o4 Eric R. WoLe
Dada esta diferenciacién, ni una comunidad que usa el lenguaje, ni un com
junto de portadores de cultura, comparten todo su lenguaje ni toda su cul
ni reproducen sus atributos lingiifsticos culcurales de manera uniforme atte
vés de generaciones sucesivas. Como lo ha sefialado Anthony Wallace, lait
laciones sociales no dependen de una “reproduccién de la uniformidad” sing
de “la organizacion de la diversidad” por medio de la inveraccién recipsoa
(1970). La cultura no es una reserva compartida de contenido cultural. Cu
quier coherencia que exhiba es el resultado de procesos sociales gracias a ks
cuales la gente se organiza en una accién convergente 0 propia.
Estos procesos de organizacién no pueden entenderse como algo sepatt
do de las consideraciones de poder; tal vez siempre las impliquen. Uno d
entonces analizar cémo se entiende este concepto. Considerar el poder ee
mo una entelequia unitaria, que todo lo abarca, tinicamente reproduciiad
punto de vista objecivado segiin el cual la sociedad y 1a cultura son total
dades a priori. Seria més productivo definir el poder en un nivel de rect
nes aunque luego se deduzca que las distintas relaciones moldearén el pod
de manera diferente. El poder entra en juego de un modo distinto ens
relaciones entre familias, comunidades, regiones, sistemas de actividad,
reproducian en todos los campos y a todos los niveles de una sociedt
nacional. Al mismo tiempo, la forma en que el poder opera en distin
niveles y en distintos campos y la manera en que se articulan estas diferen:
cias se vuelve una importante pregunta de investigacién... algo que deb
demostrarse, no suponerse.
Se puede hacer esta misma advertencia cuando tratamos de entendersb
mo funciona él poder en las relaciones sociales para dar coherenciaa as
mas culturales y lingitisticas. Si, a diferencia de nuestros antecesores, pa
nosotros ya no es posible suponer que la culeura y el lenguaje se reproduc
gracias ala fuerza impersonal de la “costumbre”, 0 gracias a alguna neces
ConezrTos rouémicos 95
ficar los medios instrumentales, ideolégicos 0 de organizacién que
nen las costumbres o ratifican la busqueda de coherencia. Tal vez no
ingtin impulso interno en el meollo de la cultura, pero sin duda, hay
is que Ja impulsan, asf como hay otras que son impulsadas por ella.
contra quién. Y, si la cultura se concibié en un principio como un
10 con limites fijos, que separaba a propios de extrafios, necesitamos
quién establecié esos limites y quién resguarda ahora las murallas.
rales,
n importar cudles sean sus Ifmites y a diferencia del concepto anterior
imbre”, buscaron establecer las conexiones entre los fenémenos. De
You might also like
- Educar y convivir en la cultura globalFrom EverandEducar y convivir en la cultura globalRating: 5 out of 5 stars5/5 (2)
- Lecciones de física de Feynman, I: Mecánica, radiación y calorFrom EverandLecciones de física de Feynman, I: Mecánica, radiación y calorRating: 3 out of 5 stars3/5 (2)
- Cultura Escrita y Oralidad David OlsonDocument178 pagesCultura Escrita y Oralidad David Olsongpinque95% (20)
- Computación en la nube: estrategias de Cloud Computing en las empresasFrom EverandComputación en la nube: estrategias de Cloud Computing en las empresasNo ratings yet
- Goody The Power of The Written Tradition Smithsonian Series in Ethnographic InquiryDocument224 pagesGoody The Power of The Written Tradition Smithsonian Series in Ethnographic Inquirygpinque100% (1)
- El Mundo Sobre El Papel - David OlsonDocument166 pagesEl Mundo Sobre El Papel - David Olsongpinque75% (8)
- Dominación y contienda: Seis estudios de pugnas y transformaciones (1910-2010)From EverandDominación y contienda: Seis estudios de pugnas y transformaciones (1910-2010)No ratings yet
- Los pequeños gigantes del planeta, la esperanza: Un cuento para toda la familIaFrom EverandLos pequeños gigantes del planeta, la esperanza: Un cuento para toda la familIaNo ratings yet
- Orbit: Siegel & Shuster: the creators of Superman: Spanish EditionFrom EverandOrbit: Siegel & Shuster: the creators of Superman: Spanish EditionNo ratings yet
- Entrena a tu Cachorro Interno a Comer Saludable: Deja Que tu Estómago Sea tu GuíaFrom EverandEntrena a tu Cachorro Interno a Comer Saludable: Deja Que tu Estómago Sea tu GuíaNo ratings yet
- Pata ti conquistador Felicidades: Antologia Poetica Creacion y diseno con hoja de notasFrom EverandPata ti conquistador Felicidades: Antologia Poetica Creacion y diseno con hoja de notasNo ratings yet
- Love Giraffe Children's Tales (English & Spanish Edition): La Jirafa del Amor Cuentos para NiñosFrom EverandLove Giraffe Children's Tales (English & Spanish Edition): La Jirafa del Amor Cuentos para NiñosNo ratings yet
- Grandpa's Big Knees (El Tabudo y La Reina): The Fishy Tale of El TabudoFrom EverandGrandpa's Big Knees (El Tabudo y La Reina): The Fishy Tale of El TabudoNo ratings yet
- Coeducando para una ciudadanía en igualdadFrom EverandCoeducando para una ciudadanía en igualdadRating: 5 out of 5 stars5/5 (1)
- Contra la nostalgia: San Juan de la Cruz y los orígenes de la líricaFrom EverandContra la nostalgia: San Juan de la Cruz y los orígenes de la líricaNo ratings yet
- Nuevos alfabetismos. Su práctica cotidiana y el aprendizaje en el aulaFrom EverandNuevos alfabetismos. Su práctica cotidiana y el aprendizaje en el aulaNo ratings yet
- De Uribe, Santos y otras especies políticas: comunicación de gobierno en Colombia, Argentina y BrasilFrom EverandDe Uribe, Santos y otras especies políticas: comunicación de gobierno en Colombia, Argentina y BrasilNo ratings yet
- Coaching Samurai: ECONOMÍA, FINANZAS, EMPRESA Y GESTIÓNFrom EverandCoaching Samurai: ECONOMÍA, FINANZAS, EMPRESA Y GESTIÓNNo ratings yet
- La arquitectura del teatro: Tipologías de teatros en el centro de BogotáFrom EverandLa arquitectura del teatro: Tipologías de teatros en el centro de BogotáNo ratings yet
- Exploraciones sobre el aprendizaje de lenguas y contenidos en programas bilingües. Una indagación en la escuela primariaFrom EverandExploraciones sobre el aprendizaje de lenguas y contenidos en programas bilingües. Una indagación en la escuela primariaNo ratings yet
- Luchar contra la corriente: Derechos humanos y justicia climática en el Sur global bilingüeFrom EverandLuchar contra la corriente: Derechos humanos y justicia climática en el Sur global bilingüeNo ratings yet
- Oscuridad Y Decadencia. Libro 3. Intersección De Sueños: Fin De La Historia De La Sirena Que Soñaba Con Ser HumanaFrom EverandOscuridad Y Decadencia. Libro 3. Intersección De Sueños: Fin De La Historia De La Sirena Que Soñaba Con Ser HumanaNo ratings yet
- De la calle a la alfombra: Rogelio Salmona y las Torres del Parque en Bogotá,From EverandDe la calle a la alfombra: Rogelio Salmona y las Torres del Parque en Bogotá,No ratings yet
- Aprender a escribir en la universidadFrom EverandAprender a escribir en la universidadRating: 5 out of 5 stars5/5 (1)
- Empoderamiento, autonomía y pensamiento crítico en las aulas de lenguas extranjeras: Indagaciones en la educación superior colombianaFrom EverandEmpoderamiento, autonomía y pensamiento crítico en las aulas de lenguas extranjeras: Indagaciones en la educación superior colombianaNo ratings yet
- Documento en desarrollo Cider 1. El proceso de formación de agenda política pública de seguridad democráticaFrom EverandDocumento en desarrollo Cider 1. El proceso de formación de agenda política pública de seguridad democráticaNo ratings yet
- Nuevos enfoques para el estudio de las relaciones internacionales de ColombiaFrom EverandNuevos enfoques para el estudio de las relaciones internacionales de ColombiaNo ratings yet
- Jones 2016 Digital Literacies in Hinkle Ed PDFDocument14 pagesJones 2016 Digital Literacies in Hinkle Ed PDFgpinqueNo ratings yet