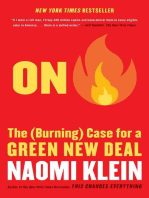Professional Documents
Culture Documents
Rops, Daniel - Historia 06, La Reforma Protestante
Rops, Daniel - Historia 06, La Reforma Protestante
Uploaded by
Angel López Orozco0 ratings0% found this document useful (0 votes)
38 views395 pagesOriginal Title
Rops, Daniel- Historia 06, La Reforma Protestante
Copyright
© © All Rights Reserved
Available Formats
PDF or read online from Scribd
Share this document
Did you find this document useful?
Is this content inappropriate?
Report this DocumentCopyright:
© All Rights Reserved
Available Formats
Download as PDF or read online from Scribd
0 ratings0% found this document useful (0 votes)
38 views395 pagesRops, Daniel - Historia 06, La Reforma Protestante
Rops, Daniel - Historia 06, La Reforma Protestante
Uploaded by
Angel López OrozcoCopyright:
© All Rights Reserved
Available Formats
Download as PDF or read online from Scribd
You are on page 1of 395
DANIEL ROPS
HISTORIA
DE LA IGLESIA
DE CRISTO
VI
m
Esta edicién esté reservada a
LOS AMIGOS DE LA HISTORIA
HISTORIA DE LA IGLESIA Vol. VI
Nihil Obstat: Vicente Serrano, Madrid 29-8-70.
Imprimase: Ricardo, Obispo Auxiliar y Vicario General
Arzobispado de Madrid - Alcala
© Luis de Caralt-Librairie Artheme Fayard
INTRODUCCION
INTRODUCCION
1
Un buen libro de historia es siempre un
libro apasionante. Y cuando ese libro de historia
cuenta unos hechos arraigados en lo més pro-
fundo de la naturaleza humana, en el subsuelo
donde la conciencia esconde sus mas intimas
relaciones con Dios, entonces la pasién que sus-
cita la lectura de un libro de historia sube de
punto: se hace tensa, agobiante, casi angustio-
sa, porque en aquel libro hay siempre algo in-
acabado, un misterio que apenas se enciende
como una luz lejanisima e inalcanzable...
La razén de esta intranquilidad, de esta
que Ilamariamos sabrosa desazén, que nos deja
la lectura de una historia religiosa, es porque
en ella intervienen factores y fuerzas que esca-
pan a la agudeza y a la experiencia del histo-
riador y del lector. Uno y otro saben, desde el
comienzo, que nada de aquello es «a tltima
palabra»: porque esa tltima palabra que espe-
ramos siempre en esta clase de libros, al tratarse
de una Historia de le Iglesia, queda truncada,
incompleta, ya que el historiador no puede pe-
netrar en los juicios divinos, donde realmente
hallarfa la satisfactoria explicacién de tantos
hechos que asi permanecen en una penumbra
apenas iluminada provisionalniente por los da-
tos documentales aportados por la investi-
gacion.
Diriamos, parafraseando una frase referi-
da al poema del Dante, que el cielo y el infierno
ponen sus manos en esta historia; y que hay que
contar con ellos, con Ja accién de fuerzas supe-
riores antagénicas, para explicar en cierta me-
dida lo que resulta inexplicable si se atiende sdlo
al acostumbrado punto de vista meramente hu-
mano, aunque esté bien fundado en razones y
motivos psicolégicos,
La psicologia no lo es todo en esta historia.
Llega un momento en que el escritor, el narra-
dor de estos hechos, tiene que contar con la teo-
logia. No puede pasar por alto, ni falsear, el ma-
tiz teolégico que va unido al desarrollo de unos
acontecimientos que, brotando del interior de
las almas, repercuten crudamente en la vida
politica, social y artistica de los hombres.
Verdad es que llega un instante, sobre todo
en el campo Iuterano, en que las motivaciones
politicas parecen rebasar todos los limites y Ile-
gan a imponerse a las consideraciones mera-
mente religiosas y confesionales: pero esto no
ocurre sino cuando la trayectoria de la Reforma
protestante, ascensional en los primeros dece-
nios, llega a Ja curva inicial del descenso, cuan-
do aun en vida de Lutero se plantea con rudeza
el problema social, al que no puede responder,
por si solo, el reformador de Wittemberg.
Calvino da la solucién opuesta: al estado
absorbente, representado por los principes ale-
manes, opone su Iglesia-ciudad, en la que la ra-
z6n religiosa representa todavia el supremo mo-
tivo.
Entre ambas situaciones extremas, la in-
glesa —la de Enrique VIII, Eduardo VI e Isa-
bel— apenas ofrece otra novedad que su misma
ambigiiedad confusa y vacilante hasta el adve-
nimiento del puritanismo.
‘Tres posiciones en cuya base est la razén
religiosa: pospuesta por motives politicos-socia-
Jes, en la Alemania post-luterana; triunfante y
despética, en la Ginebra calvinista; indecisa,
mezclada y amalgamada con elementos de in-
dole evidentemente no religiosa, en la Inglate-
rra del Cisma.
En el campo catélico, antes de Trento, la
confusién producida por el estallido protestante
de Wittemberg, en medio de una Europa que
acababa de salir de una crisis tan peligrosa
como la de finales de la Edad Media, a duras
penas era superada por esfuerzos tan gencrosos
como parciales. A un perfodo en el que en el
mismo Vaticano entran en juego razones politi-
cas, individuales y nacionalistas, sucede un
compas de espera, unas décadas sinuosas de
desorientacién
estudiados con tanto matiz y con luz tan so:
prendente.
Simulténeamente, las grandes figuras ¢
la santidad y los primeros esbozos de una san
Reforma: aun en los casos de previsible desca
rrfo, como ocurre con el grupo de Meaux. ‘
mezclandose a todo ello, envolviéndolo, la sut
politica de los primeros grandes reyes de Eurc
pa: los ultimos Trastamara de Espaiia, los Tu
dor, los Valois...
El volumen primero de esta Historia tie
ne cierta forma sinfénica, yo no sé si preter
dida por el autor. Todo es como una detallad
preparacién, morosa, cuidada, hermosisima, pz
ra la aparicién del hecho culminante de la ép¢
ca: la rebelién de Lutero. Aqui, Rops afina mé
su tacto singular, para indagar, en lo posibl
Jas razones que se escapan a una mirada vu
gar y répida. Encuentra Ia clave acertada en 1
INTRODUCCION
it
frase de San Pablo con que cierra el yolumen:
«Oportet et haereses esse...» Esta frase revela-
dora que seré el lazo de unién con la segunda
parte de esta narracién: porque esta desoladora
eclosién de rebeldia, esta hidra de muchos nom-
bres, prepara providencialmente, como de modo
negativo, el resurgir de Trento.
Rops estudia con sagacidad el «caso»
Lutero. Pero a Calvino lo mira con cierta sim-
patia en la que no es dificil descubrir un resto
de «chauvinismo». Verdad es que Calvino es el
genio de la rebelién anticatélica. Hombre de
un talento excepcional y de una capacidad de
trabajo sobrehumana: su obra deja una huella
perenne en la futura Europa y en el mundo
entero que bebe su cultura en Occidente. Pero
Calvino no es simpatico. Entre todos los caudi-
llos de la herejia, el reformador de Ginebra es
el que menos elementos presta para hacer de
él un héroe, un ser iluminado por una gracia
humana o por cualquier caso de atractivo. Sin-
ceramente, creo que en esto se ha excedido el
ilustre historiador. Frente a Calvino, frio, cal-
culador, cruel y duro, Lutero ofrece un especta-
culo de cierta espontaneidad: y a uno se le hace
més explicable que el profeta de Wittemberg
haya suscitado entre compatriotas y correligio-
narios una corriente de admiracién como la que
se tributa a determinados personajes legenda-
rios. Con ser su personalidad mds tempestuosa
y hasta si se quiere més brutal, presenta en com-
paracién de Calvino calidades humanas que el
ginebrino oculta en su proverbial mascara de
hombre fuerte.
Al lado de los dos grandes caudillos de la
revuelta protestante, las demas figuras —Zwin-
glio, Bucero, Ecolampadio, Melanchton...—
forman el cuadro en el que resaltan los prota-
gonistas de la tragedia. Pinceladas atinadisi-
mas y répidas nos dejan sus retratos en el ins-
tante oportuno: pero pasan, en esas paginas tu-
multuosas en las que los grandes sucesos de la
segunda mitad del siglo XVI adquieren una pre-
sencia obsesionante. Rops juega habilmente con
Jos elementos humanos, anecdéticos, para lle-
varnos a lo profundo del verdadero problema:
el teolégico. Y entonces, en un alarde de conci-
sién y de exactitud que revelan sus dotes para
la sintesis, el historiador enumera los puntos
fundamentales de las doctrinas heréticas, co-
menta, desenmascara, contrapone, completa vi-
siones imperfectas, analiza y retine las piezas del
gran mosaico: cada uno de los pasos trascenden-
tales de este derribadero, cada una de las obras
maestras de los hierofantes de la heterodoxia,
lena las paginas de este libro ejemplar por tan-
tos motivos. Es, a mi ver, en materia tan com-
pleja y tan ingrata para un autor profano, don-
de Daniel Rops juega su mejor carta, propor-
ciondndonos, con su estilo peculiar de rapidez
en el comentario, en la ironia y en el simple re-
lato, un resumen acabado de lo que hay de fun-
damental en esas obras que fueron la médula
doctrinaria de la confesién protestante: con sus
divergencias de la teologia catélica y —tam-
bién— sus mutuas diferencias.
Sobre esta trama bien tejida, sobre el he-
cho fundamental —el religioso— de su historia,
Rops se cuida de poner ese otro intrincado pa~
norama de la politica, la sociedad y los progresos
culturales de cada momento. No es menos maes-
tro en mostrar que cada uno de estos resortes
parciales de la humanidad estén movidos por
la gran fuerza subterrdnea que conmueve al
mundo a los comienzos de la Edad Moderna.
Todo est4 preparado para entrar en la segunda
parte del estudio, Las cosas cambian repenti-
namente: es como si un chorro de luz poderosa
entrara de pronto en una caverna. Comienza
la obertura, el despertar del alma catélica, que
culminard en el gran himno que entona el his-
toriador a la época de Trento. Ignacio de Lo-
yola y Paulo III, Teresa de Jestis y Carlos Bo-
tromeo; Juan de la Cruz y Francisco de Borja;
Paulo IV y Javier...: almas ardientes, desaso-
segadas por una misma idea que se traduce en
acciones aparentemente diversas, pero dispara-
das todas contra idéntico objetivo: la Reforma,
el despertar de la conciencia catdlica. De nuevo
el estudio doctrinario —ahora bien entramado,
sobre las decisiones tridentinas y el espiritu de
los grandes reformadores—, de nuevo el andlisis
concienzudo de los panoramas del tiempo: las
corrientes artisticas, el pensamiento filosdfico,
las reacciones politicas y sociales; y en el fondo,
siempre presente, la accién misteriosa de Dios
LA REFORMA PROTESTANTE
que va levando a su Iglesia —Ia gran Protago-
nista de este libro— por caminos que parecen
torcidos, pero que siempre desembocan en una
luz consoladora.
Este es el libro —excelente, humano y de
calidad— que ha escrito Rops. Repito que no
es un libro de erudicién forzada. Es una obra
que viene a Ilenar un vacfo: una Historia de la
Iglesia para el lector comin y corriente: el lee-
tor de novelas y de periddicos; el que va al cine
los sébados por la noche; el que no tenfa al al-
cance, ordenados, didfanos y profundos, una
serie de conocimientos que enriquecerdn su espi-
ritu. No es obra de estudios bachilleriles, ni cen-
tén erudito de citas, ni resumen esquematico:
es un libro de divulgacién. Pero no es un libro
vulgar: al que lo lea despacio no se le escapard
el fino matiz del relato, la solidez de conoci-
mientos de las fuentes, la serenidad casi siem-
pre inalterada del buen juicio. Todo ello sinte-
tizado en una labor que hace agradable, inte-
resante, a este relato de un periodo excepcional.
Con todo ello el autor no hace mas que atizar la
pasion y el interés que despierta siempre en ol
lector un buen libro de historia.
2
Una Introduccién a la «/glesia del Rena-
cimiento y de la Reforma», de Daniel Rops, tra-
ducida al castellano, no seria completa sin una
nota espafiola que, alejada de todo afan polémi-
co y sin prejuzgar posiciones que el autor es
muy libre de mantener, aclare a su vez un pro-
blema que evidentemente ha de salir al paso
de ese lector ordinario a quien va dirigido este
libro: ese problema —que en realidad es do-
ble— es el de la casi total ausencia de Espafia en
buena parte de esta Historia, y el de la presen-
cia desfigurada de algunos de sus personajes sa-
cados de nuestra propia Historia.
Entiéndase bien: cuando hablo de desfigu-
raciones, no juzgo intencién alguna. Por desgra-
cia, no somos los espafioles los que, llegado el
caso, podamos tirar la primera piedra en lo re-
ferente a nuestra propia Historia. De fuera nos
ha venido buena parte —por no decir la mayor—
de la vindicacién de la Historia nacional y de
sus personajes més discutidos, que hasta hace
tan pocos afios estaba por hacer. Si han sido
manos extrafias las que en tantas ocasiones han.
removido archivos y han aportado nueva luz
—casi diriamos definitiva— a hechos oscuros,
no puede extrafiarnos el que esta luz falte en un
momento determinado a un historiador, aun-
que esto, asi en seco, parezca y sea dificil de
explicar.
Desde la primera Edad Media, Espafia esta
presente en la historia universal del mundo cris-
tiano. No es este momento de detenernos en si-
glos alejados, de los que ya ha tratado el autor
en otros volimenes: si buscdramos una fecha
clave, mas cercana a nosotros, la de 1212 —dia
de las Navas de Tolosa—, nos pareceria como
Ja jornada de la consagracién definitiva de la
universalidad de nuestra «cruzada» de recon-
quista. En el otro extremo de Europa, mientras
Oriente se debate en una lucha secular que
acabara en la ruina de Bizancio, la Peninsula
Ibérica es testigo doloroso de otra guerra en la
que, a través de avatares diversos, se lucha por
el mismo objetivo y con la misma pasion: la
salvacién de la Cristiandad y de todo lo que
ella significa para Europa. Castilla, Aragén y
Navarra se unen en esa jornada: de Francia,
Italia y Alemania acuden caballeros, como han
acudido en otro Namamiento a las tierras de
Palestina; Inocencio III patrocina y bendice a
la que ya puede Ilamarse legitimamente cruza-
da espafiola. Los hombres de Aquitania, el Ar-
zobispo de Narbona con el de Toledo, y los sol-
dados peninsulares, dan testimonio de una uni-
dad de fe en la que Europa acude a Espafia y
Espafia se asoma a Occidente con el mismo
acento con que habia hablado en los Concilios
de Toledo 0 en las Etimologias de San Isidoro.
Es después la corriente de Cluny y el ca~
mino de Santiago, o Ja magnificencia de las
arquitecturas romanica y gética —Petrus Petri
y los artistas borgofiones, Tolosa y el Poitou,
aires de la Isla de Francia— los nuevos jirones
de este didlogo mantenido por los pueblos de
una misma tradicién a un lado y otro del Piri-
neo. La montafia de la universalidad la escala
INTRODUCCION
Alfonso X, no sélo con sus libros llenos de sabi-
durfa, sino con su personalidad, que se ganaba
la adhesién de los pisanos en su candidatura al
Imperio, porque «es el mas excelso de todos los
reyes que hay, ha habido y habré en todos los
tiempos». Y, por caminar a grandes pasos y
acercarnos al objeto de estas lineas, es de nue-
vo Espafia la que da su gran voz en réplica a la
primera herejia peligrosa que surge en estos
siglos, escribiendo la més acabada crénica so-
bre los Albigenses con el grito de alarma de Lu-
cas de Tuy y predicando con la palabra y la
caridad de Santo Domingo de Guzman. Euro-
eos son, en contextura y ambicién, los reyes
aragoneses de esta época, a contar sobre todo
de Pedro IT y de don Jaime el Conquistador —y
para mi tengo que no se podria silenciar mds a
Espafia en estas coyunturas si se tuviese en
cuenta con mas frecuencia los hechos de la Co-
rona de Aragén—. Mientras en Castilla fermen-
ta, atin bastante cruda, la idea de ]a Unidad,
Aragon, de cara al Mediterraneo, acomete em-
presas que llevan a nuestra gente a todos los
confines del mar interior.
Con Pedro II, y sobre todo en el reinado de
Jaime I (1213-1276) «el Conquistador» y de
Pedro Ill, la presencia aragonesa en el Me-
diterréneo cobra trascendencia de gran empre-
sa politica y militar. La disputa con Carlos de
Anjou, hermano de San Luis, rey de Francia,
surgida del atentado de que el principe fran-
cés hace victima a la reina Margarita en sus
derechos a Provenza, da ocasién a los aragone-
ses para una extensa’y afinada maniobra en las
disputadas tierras de Italia. Abundando en el
tradicional espiritu de eruzada que los castella-
nos volcaban en la Reconquista, Jaime I orga-
niza, llamado por los tartaros y por Miguel Pa-
ledlogo, una expedicién a Palestina, al frente
de la cual se pone el mismo rey, que fracasa por
causa de un furioso temporal que obliga al so-
berano a desembarcar, pero no sin que don Pe-
dro Hernandez y Fernan Sdnchez prosiguieran
en el intento y Iegaran hasta San Juan de
Acre y ayudaran a la plaza cristiana. De dis-
tinta indole, pero no menos interesante y de
rasgos mas pronunciados y ambiciosos, fue la
célebre expedicién de catalanes y aragoneses a
43
Oriente. Acaudillados por Roger de Flor, los ve-
teranos de Sicilia y cuatro mil almogdvares,
unidos a no pocas tropas castellanas, llegaron en
1503 a las costas de Asia Menor, en ayuda del
emperador Andrénico II. En sucesivas campa-
fias obligan a los turcos a abandonar el asedio
de Filadelfia y ocupan las ciudades de Magne-
sia, Thira y Efeso. Ayudado por los refuerzos
de Bernardo de Rocafort, Roger de Flor avanza
hacia Cilicia. Mas adelante, Berenguer de En-
tenza se les une en Gallipoli. La traicién bizan-
tina y la réplica de los expedicionarios, conocida
en Ia historia con el nombre de « ?
De distinta indole es el suceso del «saco
de Roma» (6 de mayo de 1527). Sus circunstan-
cias histéricas son conocidas del lector y am-
pliamente expuestas en esta Historia. Lamenta-
ble fue el desarrollo de los acontecimientos, y el
primero en lamentarlo fue el mismo Empera-
dor: «Carlos, en contra de la audaz opinién de
Graetz, segtin el cual, el saqueo fue ordenado
por él, quedé sinceramente dolorido y contris-
tado al llegar las terribles noticias. Casi todos
los historiadores le han absuelto, al menos, de
que en el desastre hubiera una deliberada inten-
cién suyay2 Carlos, escandalizado como toda
la Cristiandad, envia a un emisario suyo al
Papa —al General de los Franciscanos— con car-
tas que expresan su dolor. Pesaba sobre él, en
aquel instante, no sélo la responsabilidad de
no poder pagar a sus tropas (cosa harto fre-
cuente entonces) sino la angustia de toda la
gente cristiana; y aunque no cambiara de acti-
tud, ni pareciera afectarle politicamente la si-
tuacién planteada en Roma, y aunque Cle-
mente VII hubiera merecido lo que ocurria, por
1. Wyndham Lewis, Carlos de Europa, c. VII.
2. Pero Mexia, Historia del Emperador Car-
los V1. V, 0. V.
5. Walsh, Felipe IT, c. I.
haberse empefiado en el juego de la intriga
politica, Carlos no era naturalmente responsa-
ble del terrible crimen.!
No se trata de lograr un penagirico del
Emperador: fue 6] mismo quien reconocié sus
defectos y los fallos de su actuacién en la his-
toria. Pocos han dado, como él, un ejemplo tan
intenso de verdadera conciencia y de examen
personal: «El drama de Carlos V —dice Des-
cola— es haber confundido, inconscientemente a
veces, la voz de Dios con Ja de su propia ambi-
cién humana. Su grandeza esté en haber renun-
ciado, al fin de una carrera fastuosa, al domi-
nio del mundo. Su gloria es esa inimaginable
penitencia que quiso cumplir en Espafia, no le-
jos de las grandes Manadas castellanas, donde
soplan los vientos misticos».®
Si la figura —simpatica y universal— del
Emperador ha sugerido tantas contradicciones
y polémicas, nada de extrafiar tiene que siga lle-
nando de apologias y de invectivas (a veces
igualmente apasionadas) el enigma de su hijo
Felipe If. El lector de esta Historia comprenderé
—salvo muy raros momentos— de qué lado pa-
rece inclinarse el historiador. No es nuestro Ani-
mo entrar con espfritu de polémica en este capi-
tulo del libro de Rops. La somera lectura de su
bibliografia referente al Rey Prudente daria bas-
tante luz sobre su visin parcial, incompleta y a
veces apasionada, de la dificil figura del Mo-
narca de El Escorial. No creo de urgente necesi
dad proporcionar al lector espaiiol una visién
completa y detallada, una imagen perfecta del
soberano y de sus actuaciones; ni el momento
és oportuno, ni el espacio de esta «Introduccién>
—que ya se va estirando bastante— lo permite.
Por otra parte, libros hay tan acabados y con-
cienzudos como los de Pfandl, Bratli, Walsh y
el Antonio Pérez de Marafidn, que nos dan,
desde diversos puntos de vista, un retrato del
hombre, del rey y de su época, sin paliar sus
evidentes defectos, pero también sin olvidar sus
virtudes y —sobre todo— las distintas circuns-
tancias histéricas que hacen posible una lumi-
1, Gir. Descola, 0. c,, o. V, 3; Wyndham Lewis,
0. ¢., ¢. IV, 2; Trevor Davies, 0. c., c. IV, 1.
2. Jean Descola, 0. ¢., p. 224.
INTRODUCCION
25
nosa explicacién del significado de la figura de
Felipe IT en la historia de Espafia y de la Euro-
pa de su tiempo. Ni el santo intachable que sus
apologistas han dibujado, ni el déspota cruel y
arbitrario que han tiznado sus multiples detrac-
tores. Tampoco es licito fulminar el Jatigo de la
critica con vagos «parece que...» mientras se
recorta, con atisbos de admiracién apasionada,
la imagen de otros personajes que, desde luego,
no cederian en nada a la peor pintura de un Fe~
lipe II tirdnico, intransigente y calculador. No
fueron los tiempos de Felipe II tiempos de blan-
dura y de contemporizacién. Ni en la Inglaterra
de los iltimos Tudor, ni en la Alemania lutera-
na, ni en Ja Francia de las guerras de religion
se desarrollaron las cosas de distinta manera; el
saldo de la historia, en este aspecto ha sido —en
definitiva— favorable al Rey Prudente. Los es:
paiioles de su siglo sentian acentuarse el instin-
to de autoproteccién, como sociedad, con el re-
cuerdo del calvario sufrido a lo largo de una
larga historia de reconquista: en Espaiia se ha-
bia luchado y llorado a causa de una convulsién
religiosa prolongada durante siglos, y para los
descendientes de los cruzados medievales, la
nueva luterana no trafa consigo novedad algu-
na, ni aparecia con el aspecto de «eforma» y
renovacién que pudo atraer prosélitos en los pai~
ses nérdicos.
‘De la personalidad privada del hijo de Car-
Jos V nos deja una visién menos tétrica, mucho
més humana, su propia correspondencia domés-
tica. De su presencia histérica, la misma histo~
ria se ha encargado de ajustar las cosas y devol-
verlas a un cauce. Cuando con inequivoca male-
volencia se juzgan intenciones ocultas y se cae
en la contradiccién, no es posible Iegar a una
posicién de equilibrio. Asi, quienes acusan de in-
transigente al rey en su politica de represién del
protestantismo peninsular, rechazan igualmente
su prudente moderacién en los asuntos de Ingla-
terra. gEn qué quedamos? Si Felipe hubiera se-
guido en Inglaterra una politica de represién, si
hubiera atizado las pasiones ya soliviantadas en
la Isla, ¢no hubiera merecido un veredicto de
intrusionismo, de intransigencia? Felipe com
prendié que ni sus intereses ni los de la Iglesia
saldrian favorecidos con la justificada animosi~
dad del pueblo y del Parlamento inglés. Y creo
que es posible hallar, en los actos en que expres6
su politica, otros méviles que no sean la sed de
dominio y la pura intriga. «Proyectos demasia-
do vastos —comenta Descola— a muy largo pla-
zo, le impedian darse cuenta de que estaba
arruinando a Espafia, a fuerza de quererla po-
derosa, y que la empobrecia y empefiaba, que-
riendo enriquecerla. Y, sin embargo, Felipe IE
no era codicioso de poder, como no lo era de los
goces de la tierra» He aqui un criterio que,
guardadas las debidas proporciones, puede apli-
carse a cuestiones tan complejas como las de la
Armada o las guerras de Flandes.
Mas ligada con el asunto de una Historia
de la Iglesia esté la actuacién de Felipe II al
comienzo de su reinado con respecto al Papa
Paulo IV. Heredero de una guerra con Francia,
a la que se habia aliado el Papa, tenaz enemigo
de su padre y suyo, Felipe II no procedié a la
ligera «sin vacilaciones» como se ha dicho, sino
tras largas consultas e interminables vacilacio-
nes, hasta lanzar sus ejércitos contra quien me-
recia sus respetos como principe espiritual por
més que «temporalmente» se erigiera en su ene-
migo. Odiaba por entonces Paulo IV a los espa-
fioles y al Emperador y su hijo, como a sus peo-
res enemigos. Cardcter complicado, duro e indé-
mito, el Pontffice no vacilaba en las mas bruta-
les expresiones contra los reyes de Espaiia, como
no hubiera vacilado en fulminar la excomunién,
que tenia hace tiempo preparada. Todo esto, sin
embargo, no bastaria @ provocar una guerra.
Paulo IV intriga contra Espafia e interviene en
las conversaciones de Vaucelles con un doble
juego, favorable a Francia. Hace saber en secre-
to a Enrique II que las tropas pontificias apoya-
rian una invasidn de Napoles por parte de los
franceses. En Ja alianza secreta entre ambos,
interviene también el Sultan; animados por sus
nuevos amigos, los turcos saquean a Sorrento y
destruyen el fuerte de Tripoli, llevandose a 800
cautivos de Reggio y Salerno. Mientras los espa-
fioles permanecen ‘a la espectativa, Paulo IV,
obrando ya descaradamente, excomulga a Co-
Jonna, fiel a Espafia, prohibe el culto en Napo-
les y prepara la excomunién de Carlos y Felipe,
con la subsiguiente pérdida de sus dignidades y
LA REFORMA PROTESTANTE
prerrogativas. Felipe, «ante aquellos insensatos
delirios» conserva su mesura. Rene una junta
de tedlogos, entre los que figura Melchor Cano
y les pide consejo y dictamen; segin éste, el rey,
fallados sus esfuerzos para llegar a una avenen-
cia, puede declarar la guerra. El Duque de Alba
se pone en marcha; envia al Papa una carta
dura, pero correcta, que no surte otro efecto que
una borrascosa recepcién del mensajero; cuan-
do el Duque avanza, el Papa pide una tregua de
cuatro dias, que Alba concede generosamente y
Paulo IV aprovecha para pedir fuerzas a Fran-
cia. Enrique II envia al Duque de Guisa con
20.000 hombres; Alba espera, de acuerdo con su
principio de no gastar hombres ni energias en
balde. En esto ocurre la batalla de San Quintin
y los franceses vuelven precipitadamente a su
patria; entonces actia Alba y entra en Roma,
no «entregandola a los lansquenetes», como dice
Rops, sino portdndose con una templanza y ca-
ballerosidad, que «parecia que el rey era el ven-
cido y el Papa el vencedor». Felipe y Alba, de
comtin acuerdo, ceden en Jo referente a la cere-
monia de sumision; Paulo TV acoge calurosa-
mente a Alba, le aloja en el Vaticano, celebra
una Misa en accién de gracias y al dia siguiente
invita al Duque a una comida y da a la duquesa
Ja Rosa de Oro, despidiendo después, «afabilisi-
mamente» al ilustre militar. A esto se reduce la
célebre campaiia contra Roma, que ha servido
de base a tantas calumnias e interpretaciones
torcidas. Ms adelante, Paulo IV mostrara sin-
ceramente haber cambiado en su primera acti-
tud hacia el rey de Espaiia,
Es poco menos que imposible deslindar en
los acontecimientos de la época el terreno mera-
mente politico del religioso. La cuestién de Flan-
des, en la que intervinieron causas y motivacio-
nes confesionales en proporcién semejante al an-
sia natural de independencia; la intervencién
espafiola en las guerras religiosas de Francia 0
el intento supremo que representé el fallido
asalto de la Armada (apodada «Invencible» por
los enemigos del rey) a la fortaleza herética de
Inglaterra, son otros tantos hechos en los que
no se puede juzgar honestamente una actua-
cién sin dar cabida a los mil resortes religiosos
implicados en la aparente intriga politica. Sobre
los acontecimientos que desembocaron en Ja tré-
gica y penosa Noche de San Bartolomé, no se
puede pasar por alto la actividad politica calvi-
nista, Coligny traté ~hasta conseguirlo— de
apoderarse del misero espiritu de Carlos TX,
obligdndole a prometer en matrimonio a su h
mana Margarita a Enrique de Navarra, matri-
monio en el que no queria pensar la princesa,
y al que se opusieron vivamente Pio V y Grego-
tio XITL, negando las necesarias dispensas. La
vasta conspiracién de Coligny para aduefiarse
de toda Francia y emprender una ofensiva
neral contra Espaiia, abarca dos periodos prin-
cipales: en el primero, hace enviar a Genlis al
frente de 5.000 hugonotes para luchar contra
Espafia en Flandes. Prepara una alianza con el
tureo, Inglaterra y los protestantes alemanes;
consigue que el joven rey pierda confianza en
su madre. Y tal vez sea esto lo que preparé y
ocasioné el estallido de unos sucesos que tienen
mucho mds de politicos que de religiosos. Cata-
lina de Médicis, aterrada por la preponderancia
de Coligny, precipité los acontecimientos, ayu-
dada por Enrique de Guisa, cuyo primordial
objeto era vengar la muerte de su padre, el
duque Francisco, asesinado en Pultrot en 1562.
Los catélicos franceses hab{an tenido frecuentes
ocasiones de comprobar la crueldad implacable
de sus enemigos y la insinceridad de sus motivos
religiosos para la lucha. «Pero fueron los calvi-
nistas, y no los catdlicos, los que levaron a la
guerra civil la préctica sangrienta de no dar
cuartel y no hacer prisioneros vivos: habia un
mundo de diferencia entre la condena juridica
de un hereje por la Inquisicién y la matanza a
sangre fria de sacerdotes y monjas.» Se ha dicho
—y se repite en este libro— que.Felipe IT expre-
sé una gran alegria al recibir la noticia de la
matanza de San Bartolomé. Los cronistas de
la época no ocultan que el principe espafial se
mostré complacido del hecho, pero «su reaccién
fue probablemente la misma de cualquier caba-
lero inglés respetable si, en los dias sombrios de
la guerra, hubiera sabido que algunos hombres
de Douglas Haig habian entrado disfrazados en
Berlin y habjan degollado, mientras dormian, al
Kaiser, al Kronprinz, a todo el Estado Mayor y a
los responsables de la guerra submarina: no sea-
INTRODUCCION
mos fariscos y no pensemos que esa ferocidad es
exclusiva de una determinada nacionalidad o re-
ligién» 1, Méviles politicos mezclados con oca-
siones religiosas, saldrian al paso, a lo largo de
su reinado, al rey inquisitorial.
Es inevitable, al tratar de Felipe II, una re-
ferencia ala Inguisicién. He aqui otro capitulo
sobre el que se ha discutido y se discutir4, por
més que también la Historia haya dicho, en
nuestros dias, palabras valiosas y aun algunas
definitivas. Daniel Rops no soslaya la cuestién:
la ataca de frente en diversas ocasiones, pero,
por desgracia, con la miopia acostumbrada ya
por tantos historiadores que no han reparado en
el conjunto del problema. Parcialismo, negli-
gencia en revisar opiniones caducadas, desaten-
cién a Jos ultimos avances de una historia critica
que ya ha puesto hace aiios las cosas en su pun-
to. Para el lector de hoy ya no es la Inquisicié
el acostumbrado fantasma o la vulgar ocasién
de erizarnos la piel con descripciones terrorificas
de torturas y de iniquidades. En primer lugar,
esto ocurre porque el hombre modemo ha sido
testigo de acontecimientos que dejan muy chi-
quitas aun a las més escalofriantes pesadillas
inquisitoriales de los autores romanticos. Nues-
tra época no puede arrojar piedra alguna con-
tra la pretendida «,
presidio, azotes, galera y, en ultimo término,
en los casos extremos de contumacia, la «relaja-
cién», es decir, la entrega del penado al brazo 0
autoridad civil, ya que la Iglesia no podia en
ningtin tribunal aplicar la diltima pena. A los
penados que a tiltima hora daban muestra de
arrepentimiento, se les libraba del horror de
ser quemados vivos «por eso es sorprendente el
pequefio niimero de personas quemadas vivas
en Espafia, mucho més pequeiio, sin ningiin gé-
nero de dudas, que el de paises tales como In-
glaterra, donde se castigaban con la hoguera
ofensas de cardcter no religioso».! La ultima
pena se ejecutaba en un lugar apartado de la
ciudad, después de realizado el acto solemne o
«Auto de Fe» en que se lefa las penas, se exhor-
taba al arrepentimiento final 0 se reconciliaba
al que ya habia abjurado sus errores
Con respecto a la accién inquisitorial sobre
el pensamiento espafiol, la censura de libros y la
represién intelectual, tampoco es licito colocarse
en un extrema, bien sea clamorosamente apolo-
gético, bien sea absolutamente negativo. «A ve-
ces la censura colocaba a un autor a merced de
los caprichos de un pedante o los prejuicios de
un oficial maniatico» 2 cosa no exclusiva, ni mu-
cho menos, de la censura inquisitorial, ademés
de que, en general, el uso pedantesco de la cen-
sura fue raro. En Castilla, mientras Ja Inquisi-
cidn ejercia su censura, tuvo lugar el Siglo de
Oro... Lo que dice en favor de la Inquisicién,
no son tanto los libros prohibidos, como los que
se permitieron: las obras de Pomponazzi... el
Leviathan, de Hobbes (libro quemado por el
verdugo publico en Inglaterra), las obras del
panteista Giordano Bruno; todas estas obras, el
censor las dejé pasar sin tachaduras. Ni Galileo
ni Copérnico, condenados tanto por los protes-
1. O.c,c. XIII, p. 264.
2. Ibid.
1, Trevor Davies, 0. ¢., ¢. I, 3.
2. Id., VI, 2.
LA REFORMA PROTESTANTE
tantes como por los papistas, figuraron en el
Indice inquisitorial... Obras de extremado ca-
rdcter dudoso, pasaron por su calidad literaria,
como La Celestina.’ Verdad es que se come
tieron errores, y que personas de alcurnia inte-
lectual sufrieron injustamente, Ievados ante el
Tribunal por denuncias falsas 0 venganzas per-
sonales. Pero, gen qué parte del mundo no ocu-
rre otro tanto, sobre todo si se tiene en cuenta
el momento psicoldgico de turbacién y de temor,
de sospechas y de suspicacias por el que pasaba
entonces un pueblo empefiado en mantener a
cualquier precio la unidad nacional y religiosa
a tan clevado precio alcanzada?
No creo que Jo dicho sea hacer un panegi-
rico de la Inquisicién. Con sus defectos y erro-
res, incluso con sus brutalidades e injusticias, la
Inquisicién juzgada en el marco adecuado de su
época y —en segundo término— en comparacién
con otros tribunales y sistemas juridicos de su
tiempo no sale malparada en cl conjunto de
aquella sociedad para la que la intransigencia
confesional era una condicién de subsistencia.
Por lo que respecta a la Iglesia, «toleraba a la
Inquisicion, como tolera todavia las penas capi-
tales, no como buenas en si mismas, sino como
mal menor entre dos males».?
Si hablar de Felipe II es acercarse al tema
insondable de la Inquisicién, éste nos devuelve
al soberano espaiiol, porque la opinién secular
de historiadores y estudiosos han mantenido in-
separablemente unidos ambos nombres. Vitupe-
radores y apologistas hablan indiferentemente
de ambas cosas, mezclandolas en una misma
imagen, atribuyendo grandezas y defectos de
uno a los de la otra. No digamos ya del desdi-
chado asunto del principe don Carlos, al que
hace alusién Rops en su Historia. Un misterio
que ya no lo es tanto— se ha abatido sobre
este episodio de la historia de don Felipe. Tam-
1, Pécil seria acumular datos, nombres y titu-
los y tejer con ellos una brillante apologia de aque-
Ua «censura» inquisitorial. Menéndez. y Pelayo lo ha
hecho en cl célebre Epilogo al libro V de sus Hete-
rodozos, con tanta abundancia de erudicién como
nobleza de forma.
2. Walsh, o. c., cap. XIII.
poco aqui es licito aceptar absolutamente nin-
guna de las posiciones extremas: ni la del melo-
drama romintico, a lo Schiller, ni la del aplau-
so incondicional. Sobre la célebre frase atribui-
da al rey como réplica a un hereje ajusticiado
después de un auto de fe, se han construido teo-
rias mas o menos higubres. La verdad es que ni
chay rastros ni pruebas de que el rey presencia~
ra una sola ejecucién ! ni han podido probarse
y fundamentarse las leyendas recibidos en tor-
no a la muerte del misero don Carlos. Felipe
fue inexorable en no permitir que el principe
moribundo recibiera consuelo de sus parientes;
él mismo estuvo ausente, y tampoco es probable
que le bendijera entre lagrimas escondido en
una cortina; de lo tiltimo no hay certeza; lo pri-
mero, arbitrariamente juzgado como crueldad,
fue resultado de una insistente peticién de su
consejero «por el temor de que la iiltima despe-
dida de Jos suyos pudiera excitar y apenar sobre-
manera al moribundo, si no hubiese dado lugar
a terribles escenas».? Hechos todos éstos sobre
los que el concienzudo estudio de historiadores
ha arrojado suficiente luz en los tiltimos aiios.
Volvamos a nuestra pregunta inicial:
cabe decir de este hombre que ha suscitado tan-
tas pasiones en pro y en contra? ¢Un cruel ver-
dugo o un santo? ¢Rey Prudente 0 Demonio del
Mediodia? Jean Descola ha titulado el capitulo
dedicado a Felipe «a Tentacion de Ja Santi
dad»: lejos de carecer de un profundo sentido,
ese epigrafe de un capitulo es todo un comenta-
rio. Hombre de grandes virtudes: tenacidad en
el trabajo, austeridad de vida, entregado a lo
que él crefa bien de su pueblo; y de evidentes
defectos: timidez y orgullo, reserva excesiva y
desconfianza. Acercarse a la personalidad de
Felipe II es siempre penetrar en un misterio,
més 0 menos iluminado, pero siempre enigmé-
tico y atrayente. Juzgar sus actos no puede su-
poner nunca un juicio en sus intenciones; se ha
reconocido en él «la notoria voluntad de evitar
toda violencia innecesaria>.® y, sin embargo, se
1. Ibid., p. 261.
2. Descola, 0. ¢., cap. VI, p. 254-235,
3. Walsh, 0. y I.
INTRODUCCION
34
han acumulado sobre su memoria arbitrarieda-
des y violencias sin fin. La pregunta permane-
cera siempre s6lo parcialmente contestada. Lo.
que ya no es honesto ni licito es prescindir de to-
das Jas aportaciones valiosisimas que explican,
en Jo posible, el misterio de este hombre a quien
Jos espatioles de su tiempo respetaron y estima-
ron como representante de un ideal y una gran-
deza a la que no dudé en sacrificar aun el bien-
estar de su patria. No es posible ya sostener esa
parcial vision de crueldad, de célculo y de ma-
licia que ha ennegrecido durante siglos el retra-
to del soberano. «Estudiado sin pasién aparece,
no como un santo ni como un demonio, sino,
cual todos los hombres, como una mezcla, en
un vaso frdgil de barro, de buenas y de malas
cualidades. Lo bueno de Felipe fue, como tantas
veces se ha dicho, la profundidad de su concien-
cia y de su responsabilidad de rey y de repre-
sentante de la lucha contra la Reforma. Acaso
fuera un tanto pecaminosa la soberbia con que
Jo crefa; pero ello es cuestién de teologia y no de
politica, En su haber ha de apuntarse también
su sincera piedad; su espiritu democratico; su
amor a la justicia, sin reparar en clases sociales;
su entusiasmo por las ciencias y las artes; su ter-
nura de padre y esposo y la resolucién con que,
cuando era preciso para el bien comin, la sacri-
ficaba; su buen gusto y elegancia... Los actos
seguramente reprobables que cometié, que fue-
ron bastantes y algunos atroces, tienen la discul-
pa de que, sin duda, los inspiraba un deseo de
ser titil a los espafioles y a los ciudadanos de sus
demas dominios. Para él la felicidad de sus siib-
ditos consistia en preservarlos de la contamina-
cién herética y a esto sacrificé deliberadamente
el interés nacional.» Un retrato como el que tra~
za con magistrales lineas don Gregorio Mara-
fién? en el parrafo citado y en Jos que siguen
en su obra, era necesario en el preambulo de
una obra en que abundan los retratos de perso-
najes que vivieron al mismo tiempo que nuestro
discutido rey, en diversas latitudes y con distin-
tos ideales, pero, a buen seguro, no con un por-
venir tan anubarrado por las interminables po-
lémicas de exaltacién y de calumnia.
1. Antonio Pérez, t. I, c. II, p. 43 y ss.
4
No queremos ni podemos terminar estas li-
neas sin rescatar de esas simples y rapidas men-
ciones en que los arrincona inexplicablemente el
historiador, a una serie de nombres que, por ha-
ber significado tanto en nuestra cultura de la
Reforma Catélica, ya sea en el magico edificio
del arte, ya en la jerarquia eclesidstica, ya en las
letras, creemos que merecen, por lo menos, la
misma justa consideracién a que obedecen en
este libro las brillantes y extensas paginas dedi.
cadas a las figuras equivalentes de otras Jati-
tudes.
En efecto, nuestro gran Siglo, se abre con
uno de los acontecimientos mds sobresalientes
en el campo religioso-cultural: la edicién de la
Biblia Poliglota Complutense inspirada, diri
da y costeada por el Cardenal Cisneros. Iniciése
cl imponente proyecto en 1517 y constituyé, ser-
vida por Ja imprenta, no sélo una joya sin par
de los obradores de Alcala, sino una de Jas mas
importantes obras de la filologia. Consta de seis
tomos en folio —cuatro dedicados al Antiguo
Testamento, uno al Nuevo y el ultimo concebido
en forma de apéndice—, La variedad de tipos
empleados y Ja diferencia de sus caracteres, de-
bida a la diversidad de lenguas, es notabilisima;
tipos limpios y hermosos (sélo de letra gética
hay cuatro diferentes), en esmeradisima estam-
pacién, Pero si de su materialidad cabe toda
ponderacién, lo verdaderamente admirable es la
sabiduria con que Cisneros reunié a quienes po-
dian evar a cabo la obra: el «Comendador
Griego», Hernan Niujiez; Demetrio Ducas Cre-
tense; Nebrija —cuya breve aportacién a la Bi-
blia resulté importantisima—; y los hebraistas
Alfonso de Alcala y los dos Alfonso de Zamora,
judios conversos. Cisneros no se limité a su me-
cenazgo, sino que dirigié Ja obra e intervino en
su ejecucién; la muerte del Cardenal y el retraso
en llegar el permiso de Roma para su publica-
cién, hicieron que la Poliglota complutense no
tuviera la suerte merecida; cuando vio la luz, en
1522, ya Erasmo habia publicado tres ediciones
del Nuevo Testamento.
Es Cisneros, en los comienzos de esta Edad,
como el compendio y cifra de le admirable Je-
LA REFORMA PROTESTANTE
rarquia espaiiola que le sigue. Su figura politica
y eclesidstica se levanta como un verdadero bas-
tién de prudencia, rectitud y fe. Se anticipé en
medio siglo a la gran Reforma Catlica, trazan-
do senderos que mas tarde habjan de seguir los
Pontifices y los Padres de Trento; y si ésta es
su mayor gloria, no es la tinica. Hombre de in-
sobornable lealtad, virtud ascética y cardcter de
hierro, supo, en un momento dificil de transicién.
asegurar el sello de la unidad echado por Isabel
y Fernando y dar paso, con un gesto elegante
de politica, a una nueva época que comenzaba
entonces.
De su tiempo a los aiios de Trento, Espaiia
no hizo més que seguir Ja marcha por un ca-
mino trazado por sus manos y con un impulso
dado por su espiritu. Los futuros reformadores
pondrén la cima a su reforma; los politicos de
mafiana atenderan a sus normas prudentes y
sagaces; la cultura le deberd un esfuerzo ini-
cial y, en su visién mediterranea, fijard un esla~
bén definitivo entre la politica tradicional ara-
gonesa y el nuevo rumbo tomado por nuestras
naves bajo el pulso de la Casa de Austria. De-
trds de él, con nombre de legién, estén Alonso
Manrique, el amigo de Erasmo y Fernando Val-
dés, fundador de la Universidad de Oviedo; los
dos Quiroga, eminentes figuras espaiiolas de la
Iglesia americana, Bernardo de Sandoval, a
quien tanto debié Cervantes, y Siliceo y Espino-
sa y, gloria de nuestro episcopado, Santo Tomds
de Villanueva y el Bienaventurado Juan de Ri-
bera. Como un sendero luminoso lleva esta este-
la de nombres memorables desde aquellos afios
iniciales a los dias de Trento.
En Trento, «el concilio, indefinidamente
aplazado por la mala voluntad de los protestan-
tes y las segundas intenciones de los Papas, rea-
nuda al fin su trabajo bajo el fuerte impulso de
Felipe U1 y Pfo TV. Los espaiioles —asisten mas
de doscientos— dirigen los debates. Alli se en-
cuentran todas Jas figuras importantes de la
Espafia catélica. Martin Pérez de Ayala, obispo
de Segorbe, defiende las tradiciones eclesidsti=
cas. Antonio Agustin, fildlogo, numismatico y
arquedlogo; Pedro Gonzilez de Mendoza, obis-
po de Salamanca y memorialista del concilio;
los tres célebres jesuitas: Diego Lainez, Alonso
Salmerén y Francisco de Torres, hacen causa
connin con el dominica Melchor Cano, el aris-
totélico Cardillo de Villalpando y Pedro de
Fontidueiias, predicador prestigioso. Como ocho
siglos antes en Nicea, la Espaiia cristiana dirige
una vez mds la batalla contra la herejfa».t
En aquel concilio «que fue tan espaiiol
como ecuménico», Esparia fundamenté una glo-
ria «que no hay ignorancia ni olvido que baste
a oscurecer» * y dio el més alto ejemplo de cato-
licidad y de fecundo humahismo. Si es cierto
que la jomada del discurso de Lainez sobre la
Justificacién marca —en opinién de Maeztu~
la cota mas alta de nuestra grandeza, no lo es
menos que la figura de Diego Lainez, en si mis-
ma es una de las ms gloriosas con que cuenta
el catolicismo espafiol y europeo. Castellano, se-
guidor, en Paris, de San Ignacio. uno de sus
primeros compafieros en Montmartre, le sucede
en el generalato de la Compaiiia de Jesus. Su
presencia en los coloquios de Poisy es decisiva,
y su vibrante y sdlida elocuencia rebate defini-
tivamente el césaropapismo de la Regente de
Francia. Hombre de tan alta virtud como sabi-
duria y dotes de gobierno, realizé en sus inter-
venciones en el concilio y desde el gobiemo de
su Orden una labor universal de verdadero sa-
bor hispanico.
Los iltimos capitulos de esta Historia son
como un bello panorama de la accién misione-
ra de la Iglesia. También alli las figuras egre-
gias que envié Espaiia a todos los puntos del
mundo infiel ocupan su puesto de honor. Sélo
nos queda por decir algunas palabras sobre la
obra de América. Daniel Rops, que no pasa por
alto la accién civilizadora de Espafia en el Nue-
vo Continente, acoge sin reservas, al llegar a
ciertos puntos, el testimonio de Las Casas, de
tan grande pasién como buena voluntad. La
metrépoli sintié siempre una gran preocupacién
por la suerte de los habitantes de aquellas tie-
tras y sdlo la necesidad mantuvo el régimen de
encomiendas, suprimido por Ordenanzas reales
de 1542. Las encomiendas y los repartimientos
1. Deseola, 0. c., p. TI, e. VI.
2 M. y Pelayo, Heterodozos, I. V, Epilogo.
INTRODUCCION
para el trabajo en las minas dieron lugar a gra-
ves abusos y atropellos, todos contrarios a la sa-
bia y humana legislacién espaiiola sobre los in-
dios. Las Casas logré unas Leyes Nuevas y,
nombrado Obispo de Chiapa, en Méjico, pro-
mulgé las Ordenanzas que prohibian la escla-
vitud, pero, legado a la prdctica fracas6. Es in-
dudable que no todos los hombres que iban a
América eran, individualmente, personas reco-
mendables y ajenas a egoismos y ambiciones.
Obra humana, dificil y heroica, la conquista y
colonizacién, Ilevé consigo un lastre de intere-
ses, muchas veces encontrados, dificultades que
no hay por qué disimular. Pero, paralela a esta
actuacién de gentes sin conciencia, aventureros
y logreros, la obra de los grandes caudillos (no
siempre libres de manchas y aun a veces carga-
dos con graves culpas) y sobre todo la accién de
la Iglesia espaiiola y de los adelantados de nues-
tra cultura proporciond a la empresa de Espa-
fia, tras el forzoso periodo de conquista y de
aventura —més propicio al desorden—, un ver-
dadero periodo de progreso y de grandeza. Las
Universidades, el humanismo (existié una pro-
funda corriente erasmista en los més avanzados
virreinatos), las drdenes religiosas, la imprenta,
los cultivos e industrias importados de la metré-
poli, la ensefianza, las ciencias y las letras, el
arte en suma, son esa otra cara que no se puede
olvidar ni dejar de resaltar si se quiere dar una
visién completa y objetiva de aquella empresa
de siglos.
Daniel Rops hace un cilido relato de este
perfodo: en el conjunto de Ia gran accién misio-
nal de la Iglesia, la obra espaiiola de América
y la heroica peregrinacin de San Francisco Ja-
Vier por Oriente, son dos jalones que sitiian a
nuestro catolicismo en la vanguardia de esta
Historia que no se puede escribir sin contar con
Espafia,
También el ropaje brillante del arte aporté
sus galas al cuadro de nuestra historia, Eminen-
temente adicta al espiritu de Trento, Espaiia
fue en este perfodo la fragua de unas formas
perfectas que a duras penas contenia el ancho
espiritu y el pensamiento de sus mejores. Las
letras espafiolas, Hegadas a la mayoria de edad
con la aparicién de La Celestina, en los um-
33
brales de Ja gran época, asistieron a un ince-
sante fluir de personalidades que, como si les
urgiera levantar el edificio, aportaban una sobre
otra las obras del alma creadoras de nuestro in-
genio. Ellos levantaron una de las mds dgiles
liricas universales, a la que se asoman los nom-
bres de Garcilaso, Fray Luis de Leén, Herrera
y Géngora, levantado sobre el cruce de perio-
dos y el paso del clasicismo nacional al barroco
de la siguiente centuria; con la obra de Cervan-
tes, la mas aguda y serena de las mentes espa-
fiolas, nuestra novela se alzaba a regiones a las
que dificilmente llegarian sus seguidores; el
autor de Los Nombres de Cristo hacia hablar al
divino Platén en cristiano idioma de Castilla,
mientras Fray Luis de Granada trasladaba a
nuestras grandes catedrales toda la majestuosa
elocuencia del viejo Foro. Los problemas eter-
nos de la politica hallaban eco en nuestros gran-
des tratadistas, tedlogos, filésofos y aun en las
letras nacionales se encarnaban en las obras de
Ribadeneira, Gracian, Saavedra Fajardo o el
més universal de nuestros ingenios, el que me-
jor encarna, en toda su grandeza, el enigmiatico
contraste del alma espaiiola, don Francisco de
Quevedo y Villegas (1580-1645) humanista ha-
gidgrafo, poeta lirico, satirico mordaz, novelista,
pensador eminente, autor de una brillante lite-
ratura ascética y conocedor profundo de la teo-
logfa. Junto a esta prosa acabada y perfecta,
surge también el teatro nacional, sélo compa~
rable en trascendencia al shakespeariano y al
ciclo de la tragedia griega; superior a ambos
en el niimero y alejado por encima de la tierra
cuando en sus tablas se une al ingenio humano
la alteza de la inspiracién teoldgica. Lope de
Vega, Calderén de la Barca, Tirso de Molina,
son como las tres grandes luminarias de esta an-
chisima constelacién: junto a ellos, Ruiz de
Alarcén, Rojas, Zorrilla, Moreto, Guillén de Cas-
tro y tantos otros, instituyen este drama espafiol
que es, junto con nuestra novelistica cervantina
y con nuestra literatura ascético-mistica, la mas
grande aportacién de las letras espatiolas al
acervo de la cultura humana.
Al lado de esta floracién de las letras, el
mundo de las artes plasticas evoluciona en Es-
paiia hacia el perfodo de su mayor esplendor.
LA REFORMA PROTESTANTE
A la escultura gotica, importada de las escuelas
francesas, sucede una imaginerfa original que,
arrancando de una inspiracién italiana y mi-
guelangelesca, cobra formas propias y expresa,
con exactitud emocionante, todo el fondo del
alma espaiiola, llena de fe en los misterios de
nuestra religion, defendidos briosamente por la
Reforma tridentina. Berruguete, Juan de Jua~
nes, Montaiiés y Gregorio Hernandez funda-
mentan una brillante tradicién imaginera, tmi-
ca en su género. El patetismo de esa gran es-
cuela espaiiola, la gracia que desciende sobre
cada una de sus concepciones, hacen de este
grupo de artistas una de las glorias de nuestra
patria, carente, por otra parte, de verdadera tra-
dicidén en la escultura. No asi en el campo de la
pintura. Si la época anterior constituye el gran
siglo de Italia, los aitos del segundo renacimien-
to hispdnico y del barroco, legan a Espaiia el
cetro de la creacién pictorica. Después de las
genialidades de E] Greco, iniciador de unas ma-
neras originales que trascienden hasta nuestros
dias, afloran, en muchedumbre, los nombres de
Murillo, Zurbaran, Cano, Valdés Leal, Ribera,
Morales, Coello, y, por encima de todos, la gran
figura de Diego Veldzquez (1599-1660), creador
de una verdadera «teologia de la pinturay con
sus maravillosos mundos de «Las Meninas», «La
rendicién de Breda», «Las Hilanderas» y su
asombrosa coleccién de retratos. Ningun otro
genio, hasta llegar al también espaiiol Goya, su-
pondré en Europa una obra tan universal, tan
profundamente humana, como la del gran pin-
tor de Felipe IV.
‘A la supervivencia del gético en la arqui-
tectura, Espafia sobrepone su propia evolucién
hacia formas de eminente cardcter nacional.
Ultimos ejemplares de las aspiraciones medie~
yales, iluminadas ya por una linea nueva, son
las catedrales de Segovia y nueva de Salaman-
ca. Coexisten estas formas con la irrupcién del
plateresco, que senala la aparicién del primer
Renacimiento espafiol. La gran Catedral de
Granada, obra del genio de Diego de Siloé, es
la espafiolizacién de un renacimiento italiano
que penetra sin violencia, sin romper siquiera
las viejas formas géticas; el palacio de Carlos V,
en la Alhambra, la Catedral de Jaén, la Cartuja
de Jerez, comenzada en Ja época anterior, las
universidades de Alcala y Salamanca o la Lonja
de Zaragoza (1541-1551) son otros tantos hitos
entre la innumerable geografia que se extiende
en la arquitectura de la época por toda Espaiia.
Ya en la segunda mitad del siglo, montado
sobre el clasicismo nacional, y en visperas de la
conmocién barroca, El Escorial de Juan de He-
rrera, ,
el Papa le respondié simplemente: «Pronto es-
taré en Roma» Las intrigas de los reyes, de las
ciudades, de los cardenales, habian podido re-
tardar su decisién, pero nunca impedir que se
levara a cabo. La voz de una santa hizo el
resto. La escena de su retorno ha sido recordada
como la mejor de su vida, tanto en el bajorrelie-
1. Este punto esté sometido a discusiés
todo caso, fue hecho cardenal muy joven.
en
LA REFORMA PROTESTANTE
ve de su sarcéfago, en Santa Francisca Romana,
tallada en el marmol por Paolo Olivieri, como
en el célebre cuadro de Matteo de Giovanni, en
el hospital de Siena. Aun en pleno siglo XVI,
en tiempos en que la Iglesia de Cristo afrontaba
peores suertes, la imaginacién de Jos artistas se
conmpvia al solo recuerdo de aquél que habia
terminado con otro cisma y puesto fin al exilio
de Avifién.
El cortejo se puso en marcha. El Vicario
de Cristo iba a caballo, bajo un palio Ilevado
por cuatro prelados a pie. Hacia él avanzaron,
con el sombrero rojo a la cabeza o a la espalda,
sobre la capa, los Principes de la Iglesia. Por
doquier no habja sino estandartes enhiestos, ca-
ballos enjaezados y tintineo de cascabeles; los
tenderos romanos corrian como locos, los capo-
rioni, bateleros y danzantes se entregaban desa-
foradamente al jabilo. Mujeres y nitios arroja-
ban flores. colmaban de caricias a los caballos
de la escolta. La nobleza de la ciudad se mez~
claba con las jévenes tropas de Raymond de Tu-
Tene y sus cadetes de Provenza; aparecia alli el
viejo Juan de Heredia d’Emposte, que llevaba
dignamente, con gravedad, el pendén pontifi-
cio; y el furriel Bertrand Raffin, arcediano de
Lérida, afanado en el alojamiento de las tropas.
El milagro mismo, decfase, habla tomado su
partido. Los angeles tenian cuidado de devol-
ver a San Pedro la desterrada catedra del Apés-
tol, y para que la responsable sobrenatural de
este triunfo, Catalina de Siena, pudiera asistir
a él con sus compaiieras de clausura, los muros
del convento se habian abierto por una vez.
jJubilo! j Alegria! Todo se olvidaba: se que-
ria olvidar en esta hora. Las profundas amar-
guras que estos franceses habian sentido al
abandonar «a ciudad bella como la flor, bri-
Nante como el marfil», los negros presentimien-
tos con que, como graves presagios de astrolo-
gia, muchos de ellos habian dejado la querida
colina de Doms. Las dificultades pavorosas de
este viaje, que habia durado cuatro meses com-
pletos, a Jo largo de los cuales parecia que todo
se coaligaba contra el deseo del Pontifice, los
vientos desencadenados, el mar, las intrigas de
los hombres, las rivalidades entre los partidos
Y, para terminar, las sospechosas maniobras de
ciertos romanos. Mas atin: se queria olvidar el
asombroso precio puesto a esta brillante victo-
ria, conseguida mds por la fuerza que por los
medios amorosos aconsejados por Santa Cata-
lina de Siena; olvidar los horrores cometidos
por las compaiitias mercenarias de bretones ¢ in-
gleses que habia sido necesario arrojar sobre
Italia para restablecer el orden; olvidar que Flo-
rencia, guiada por sus Ocho Santos, aunque en
entredicho y medio arruinada, amenazaba ain
con una guerra temible; olvidar que en la misma
Iglesia, en el seno del Sacro Colegio, los odios
y las envidias no guardaban més que un silen-
cio provisional. Y olvidar, sobre todo, que esta
situacién, en tantos sentidos angustiosa, estaba
en las manos de este gastado viejo de casi cin-
cuenta aiios, que parecia tener un pie en el se-
pulcro y a quien ignoraba Italia.
No era preciso pensar en todo esto. Mejor
era entregarse en alma y cuerpo al jitbilo explo-
sivo de las campanas y trompeterias. «jBien-
venido! ;Ya llega el que todos esperamos! ; Viva
el Papa! ; Viva Gregorio! ;Jabilo! jJabilol». In-
terminablemente, a lo largo de las pequefias
y tortuosas calles de la ciudad, el cortejo ser-
pentes todo el dia, en mas 0 menos desorden.
Un heraldo blandia ante el Pontifice las llaves
de la Urbe Eterna. Por todas partes, en las
ventanas, en los balcones, sobre los dinteles de
Jas puertas, no habfa mds que magnificencia de
brocados y brillo de oro. La noche habia descen-
dido ya, cuando atin se desfilaba —«y estaba-
mos atin en ayunas», nota, con precisién, el buen
obispo Ameilh en la relacién rimada que hizo
de toda_esta aventura. Por fin llegaron a San
Pedro. El heredero avanz6 hasta la tumba del
Apéstol y se abstrajo largamente en la medita~
cién y la siplica. ¢Qué probaba esa conciencia
habitada por el Espiritu? Qué vefa? {En un fu-
turo cercano, el furor renaciente, la abomina-
ble carniceria de Cesene que iban a cometer las
tropas pontificias menos de cinco semanas des-
pués; el préximo destierro a Anagni seis meses
més tarde, y el regreso a Roma, donde la muer-
te le esperaba impaciente? Entregado a los
sombrios presentimientos que se mezclaban a
sus acciones de gracias, el Papa olvidé la hora.
Pero los suyos, fatigados de haber cantado du-
UNA CRISIS DE AUTORIDAD: EL CISMA Y LOS CONCILIOS 39
rante tanto tiempo las alabanzas de Dios, se
preocupaban ya de empresas menos sobrena-
turales. Se habian instalado en el Palacio Vati-
cano y, a la luz de los hachones, se restable-
cian concienzudamente. Se dice que el servi-
cio result6 magnifico y los manjares, sabrosos y
selectos.
Los ultimos Papas de Avifién
De este modo coneluia una larga y peno-
sa prueba, sobrellevada por la Iglesia hacia se-
tenta afios. Recordemos:+ en 1305, el arzo-
bispo de Burdeos, Bertrand de Got, dificilmen-
te convertido en Clemente V, creyé deber suyo
encauzar las diferencias que enfrentaban al pa-
pado con el rey de Francia, antes de instalarse
en Roma, a la que no reparaba en declarar «su
sede propia»; Ja diplomacia Capeta, el miedo al
caos italiano, la necesidad de ocuparse del Con-
cilio de Viena, retuvieron.al Pontifice al otro
lado de los Alpes, y tras largos viajes, a pesar
de un prolongado descanso en Aviiién, adonde
habia Iegado en 1309, murié en 1314, al co-
mienzo de un nuevo viaje, sin haber puesto el
pie en Italia, pero también sin cesar de mani-
festar que su tinico deseo era volver.
Su sucesor, Juan XXIT (1316-1354), ende-
ble septuagenario, juzgaba imposible la vuelta,
en tanto la peninsula se mantuviera en el es-
tado en que la vela, y se limité a enviar algin
legado para que peleara larga y costosamente,
sin grandes resultados: una inesperada repeti-
cién de la antigua querella entre el Sacerdocio
y el Imperio, que le enfrenté con Luis de Ba-
viera, acabé de persuadirle que la Providencia
queria verle més sobre las riberas del Rédano
que en las del Tiber y, magnifico organizador,
fijé la Curia en Ja ciudad provenzal, esmeran-
dose en dotar al gobierno central de la Iglesia
de eficaces medios de accién. Benedicto XII
(1334-1342) y Clemente VI (1342-1352) conti-
1. Cfr. «La Catedral y la Cruzada», tiltimo ca-
nitulo, de la 2* parte en el parrafo «El Papado de
virion»,
nuaron su obra. Sobre Ja roca de Doms, el im-
ponente castillo edificado por ellos, de unos
seis mil metros cuadrados y con un conjunto
erizado de torres y almenas, manifests a los
ojos del mundo la gloria de Avifién, capital pro-
visional de la Iglesia —una capital, desde hue-
go, poco cémoda, donde las calles hormiguea-
ban, las casas rebosaban de cardenales y mer-
caderes, funcionarios y solicitantes, diplomati-
cos y cortesanos, sin citar otras faunas menos re-
comendables—. Y los italianos, furiosos por ver
a su Roma viuda del Pontifice, se burlaban cor-
dialmente de la que Petrarca habia llamado
«cloaca de vicios, albafial de la tierra, la mas
sucia de las ciudades», lo que resulta desde lue-
go exagerado.
Pero ninguno de los Papas franceses que
habjan ocupado la sede de Avifidn renuncié a
la idea del retorno. Por medio de Jas armas,
del dinero y la intriga, todos trabajaron en pre-
parar las condiciones aparentemente indispen-
sables para volverse a instalar en Roma. Y aun
cuando en 1348 Avifién fue comprada a la reina
Juana de Népoles, cosa que parecia confirmar
el cardcter definitivo de su estancia, Cle
te VI, al conceder el Jubileo de 1350, especifies
que las gracias concedidas en aquel aiio de per-
dén se adquirfan en el’ sepulcro del Apéstol.
La nueva «cautividad de Babilonia», como se
decia entonces por casi toda la Cristiandad, no
iba a ser eterna, a despecho de los polemistas
apasionados.
Cuando en 1352 acabé el pontificado de
Clemente VI, con el recuerdo de las mas fastuo-
sas horas conocidas por la corte avifionense, y de
los dias de més terrible angustia, mientras la
Peste negra se abatia sobre la Cristiandad como
un signo de la célera de Dios, la situacién pa-
recia confusa y nada propicia a tomar una de-
cisién. Sdlo una cosa estaba clara: las relaciones
entre el Papado y el Imperio. Carlos de Moravia,
Carlos IV desde 1346 —hijo del heroico Juan de
Luxemburgo, el rey ciego, que el mismo afio se
defenderia hasta la muerte entre las fuerzas
francesas de Crecy—, mantuvo, una vez en el
poder, los compromisos adquiridos con el Ponti-
fice, renunciando a Jas alborotadas pretensiones
en Italia y mostrandose incesante mantencdor
LA _REFORMA PROTESTANTE
de los intereses de Sa Santa Sede. A Petrarca,
que le enaltecia como «salvador» de Italia, res
pondié no sin humor con las palabras de Tibe-
rio: «No sabéis qué monstruo es el Imperio...»
E] mismo demostraba ser mas ambicioso de di-
nero contante y sonante que de grandes suefios
de poder. En 1555, fue recibido en Roma como
peregrino, y si bien se hizo coronar alli, fue
para abandonar la ciudad la misma tarde, para
dar a entender claramente que no deseaba ser el
dueiio. Asimismo, cuando volvié en 1368, es-
tando presente Urbano V, pudo vérsele sujetan-
do las bridas del caballo del Pontifice y ofician-
do como didcono en la fiesta de Todos los San-
tos. Todo parecia, por esta parte, deslizarse por
los mejores senderos.
iPero no daban lugar a idéntico optimismo
los restantes aspectos de la politica de Occiden-
te! Al oeste de los Alpes, la situacién era inquie-
tante. La guerra que habia estallado en 1337 en-
tre los reyes de Francia e Inglaterra amenaza-
ba con prolongarse —durarla cien afios...—, y
habian fracasado de} todo las tentativas de me-
diacién de los Papas. Aplastada en Crecy, y diez
afios mas tarde en Poitiers, muerto su rey Juan IT
en el destierro, la Francia de Carlos V y Du-
guesclin volvia a rehacerse, pero la guerra se-
guia diezmando todos los rincones de su terri-
torio. ¢Podia el Papado considerarse seguro en
territorio francés?
Pero gqué ventaja iba a encontrar en Ita-
lia? La Peninsula se hallaba en plena anarquia:
el fraccionamiento politico se agudizaba; los
partidos peleaban en las ciudades y éstas pare-
cian entregadas a guerras feroces. Ningtin prin-
cipio de autoridad ni de unidad subsistia. El rei-
no angevino de Napoles se ensombrecia en la
impotencia; los Visconti, de Milan, eran detes-
tados. En los Estados de la Iglesia, los sefiores
se repartian el dominio. En Roma, la aventura
de Cola di Rienzo, en 1347, acababa de probar
hasta qué punto la poblacién estaba presta a
escuchar a cualquier agitador. El tinico punto
en el que los italianos parecian estar de acuer-
do era el impedir que un extrafio dominara la
Peninsula: la constitucién de la liga de Ferrara
era una sefial evidente. Ahora bien los Papas
de Avifién eran franceses...
IY no sélo Jos Papas, sino casi todo el Sack
Colegio! En el conclave ina, de
Ie maugurado el 16
diciembre de 1352, de veinticinco cardenales
s6lo tres no Ievaban la flor de lig; dos italianioS 9
un espafiol. Entre los franceses el clan de J
limosinos, compacto, resuelta, se mostraba deci
dido a no perder el control de Ja tiara. Durant’
un tiempo pensaron clegir al’ general de 10
cartujos, el limosin Juan Bire], pero habfan re"
nunciado a ello, por temor a que el santo var?
se revelara en el trono pontificio como un nuevo
Celestino V," y que, al nombrarlo, las ranas 5¢
diesen un rey. Pero en seguida habia surgid¢
un acuerdo sobre el cardenal —Jimosin, desdé
luego— Etienne Aubert, Inocencio VI (1332
1362), sabio jurisconsulto, bien yisto en la cor'®
francesa, pero gotoso y precozmente envejecid0:
a quien se creja versatil ¢ impresionable: exc
lente instrumento, pensaban logs cardenales ax”
biciosos.
En el conclave siguiente, nuevas maniobra
de los limosinos y nuevo éxito. Después de yaci”
lar sobre la cabeza del propio hermano de Cle-
mente VI, el Espiritu Santo se habia _posad®
sobre el respetable Abad de San Victor de Mat~
sella, Guillermo de Grimoard, hijo de limos(?
atin, pero todo lo contratio de un_intrigante-
En la persona de Urbano V (1362-1370) el Pa-
pado avifionense desmentia a los calamniadores
que veian en él una Sodoma y Gomorra; este
monje santo, que nunca abandgnd el habit?
benedictino y se confesaba siempre que decf#
Misa, que jamAs dejé de rezar e] oficio con sus
familiares y cuya caridad era insuperable, que
encontraba su dicha en ocuparse en Jos trabajoS
del Derecho canénico, de la admirable biblio-
teca que él habia enriquecido y ordenado y et
los mil cuatrocientos estudiantes que manteni@
en Aviiién, Montpellier y Manosque, habia me-
recido el homenaje undnime de todos los espi-
ritus rectos, ese homenaje que, cinco siglos des-
pués de su muerte, en 1870, le ha rendido la
Iglesia colocandole entre sus Santos.
Muestra bien a Jas claras hasta qué punto
ae
1. Gfr. sobre Ja extrafia aventura de este ermai-
taiio convertido en Papa, el primer parrafo del uilti-
mo capitulo de «La Catedral y la Cruzaday, 2. parte-
UNA CRISIS DE AUTORIDAD: EL CISMA Y LOS CONCILIOS AL
son calumniosas las opiniones que presentan
a estos viltimos papas de Aviiién como juguetes
de Francia, el hecho de que precisamente en el
alma verdaderamente cristiana de Inocencio VI
y Urbano V, varones de dulce cardcter y preca-
ria salud, germinara y se afirmara la idea de
que el regreso a Roma era indispensable y que,
a despecho de los mismos votos de sus electo-
res, era su obligacién preparar la vuelta. Para
esta ardua tarea el Papado hallé un eficaz cola~
borador en el cardenal Gil de Albornoz, antiguo
‘Arzobispo de Toledo, veterano de las guerras
contra los moros, al que se habia visto arrojarse
entre los combatientes de Tarifa, batirse en los
asedios de Algeciras y Gibraltar, poderosa figu-
ra, mezcla de eclesistico, diplomatic y gue-
rrero. Enviado como legado a Italia, se dedicé
inmediatamente a conseguir la restauracién de
los derechos pontificios, comenzando por la mds
indispensable reconquista de los Estados ponti-
ficios. Por turno, el Patrimonio de San Pedro,
el ducado de Espoleto, la Marca de Ancona
y la Romaiia volvieron bajo el cayado del temi-
ble cardenal. Fueron reprimidos férreamente
los mercenarios que aterrorizaban en los cam-
pos; se levantaron fortalezas en lugares estraté-
gicos; asi, la rocca que atin se ve junto a Espo-
Ieto; y legislando con idéntica autoridad, el
gran legado dicté para los Estados pontificios
las «Constituciones Egidianas», que, casi sin
reformas, prevalecieron hasta 1816, Parecia no
quedar mds que un obstaculo serio al triunfo del
Papado en Italia: la ambicién del Visconti, Ber-
nabo; Albornoz se apresté a abatirlo; pero la
diplomacia del milanés, ayudada sin duda por
algunos toneles de vino oportunamente regala-
dos y tarito mas eficaces cuanto que las finan-
zas pontificias andaban bastante descalabradas,
consiguié coaligar las envidias que suscitaba el
éxito del espaiiol y hacer que el Papa le alejara
de si; confinado en sus funciones de legado en
Napoles, en 1363, Albornoz no pudo concluir
su trabajo.
No quedaban sino los resultados consegui-
dos que podian confirmar a los Papas en su in-
tencién de regresar a Roma. Al mismo tiempo,
graves sucesos les demostraban que Avifién dis-
taba de presentar las garantias de seguridad
capaces de justificar la prolongacién de su es-
tancia en aquel lugar. La guerra anglo-francesa
trajo consigo una consecuencia bien previsible,
pero igualmente alarmante: la aparicién de nu-
merosos bandidos en toda Francia. Las «grandes
compafiias» de soldadotes mercenarios, de quie-
nes no se crefan suficientemente pagados por
uno u otro adversario, recurrian al pillaje para
vivir. En muchas ocasiones Inocencio VI los
habfa visto aparecer por su reducido dominio
avifionés; en una ocasién, tuvo que huir ante
ellos; otras dos veces debié arrojarles sus bue-
nos florines contantes para que se retiraran —de
modo muy provisional— y sélo para proteger a
la ciudad contra sus asaltos, hizo construir una
sélida muralla de cuatro kilémetros de longitud,
Lo mismo habia ocurrido bajo Urbano V y para
evitar finalmente tan terrible peligro, fue pre-
ciso pagar grucsas sumas a Messire Dugucs-
clin a fin de que condujera contra los Infieles
alos terribles vagabundos. Pero no habia garan-
tia de que no aparecieran otros, y las gentes se
preguntaban si el recinto murado de Avifién
—auin en torno de Ia villa— no encerraba al Pa-
pado, en 1365, como en una prisién.
En tales condiciones, Urbano V anuncié al
Sacro Colegio, a los romanos y a los principes
de la Cristiandad, su intencién de volver a la
Ciudad Eterna. Y, sin esperar respuesta, hizo
reparar su palacio. En seguida, se puso en ca-
mino, casi inesperadamente. Entre los carde-
nales, eso fue una locura. Pero el santo varon
no quiso escuchar nada y respondié a su grite-
ria concediendo la purpura al joven francisca-
no Guillermo d’Aigrefeuille. Lo que hizo decir
al pueblo que «de los pelos de ese capuchén po-
drian salir muchos otros cardenales». Calmado
de pronto, el Sacro Colegio se resigné y dejé al
Papa Iegar a Roma el 16 de octubre de 1367.
Pero esta primera tentativa de regreso re-
sulté un fracaso. Recién llegado a Italia, Urba-
no V se sintié inquieto y malhumorado. Al pa-
sar por Viterbo, un motin le bloqueé con su
pequefio acompafiamiento. Llegado a Roma,
encontré inquietante el aspecto de todas aque-
Ilas_gentes que le escoltaban, armados hasta
los dientes y dispuestos a degollarse unos a otros,
Las autoridades de la Ciudad no habian envia-
LA _REFORMA PROTESTANTE
do a nadie que le ayudara a instalarse. A los
primeros calores, se refugié en uno de aquellos
sdlidos castillos de los que Albornoz habia do-
tado a los Estados pontificios en Montefiascone,
cerca del ago de Bolsena, cosa que no habia
placido a los romanos. Después de esto, cuando
en una promocién de ocho cardenales, Urbano V
eligié a seis franceses, toda Ttalia dio muestras
de célera. Estallaron revueltas, especialmente en
Perusa, con la ayuda de uno de los mas farnosos
caudillos de entonces, John Hawkwood, mien-
tras Bernabo Visconti invadia la Toscana. Pre-
textando un eventual arbitraje entre Francia
e Inglaterra, Urbano V embarc6; pero, ges que
esto era un pretexto? El santo varén se habia
declarado convencido de que el Espiritu Santo
queria su regreso a Francia, cuando dos afios
antes el mismo Espiritu Santo habia exigido su
vuelta a Italia. Ninguna advertencia pudo rete-
nerle, ninguna protesta, ni los clamores del Pe-
trarca, ni las stiplicas del Infante Pedro de Ara-
gén, que se habia hecho franciscano, ni siquie-
ra la gran voz de Santa Brigida de Suecia. De-
caido, inquieto, pero resuelto, el Papa entraba
de nuevo en Avifién.
‘Ahora legaba a su paroxismo la intensa
controversia sobre la estancia del Papado a las
orillas del Rédano. Las pasiones nacionales se
desencadenaron. Para retener al Pontifice bajo
su tutela, los franceses ponderaron la fuerza de
su reino, la sabiduria de su rey Carlos V, la
reputacién (tan débil) de la universidad pari-
sina y hasta la suculencia de sus comidas y sus
vinos. «Donde esté el Papa, esté Roma!>, grita-
ron con fuerza. Pero los italianos invocaban el
testimonio de la historia, la tradicién, mil re-
cuerdos de gloria y de fidelidad, y el Dante
los abastecia de sublimes versos para clamar
hasta el cielo la decadencia de la patria del Cris-
tianismo occidental. Es necesario comprender
en este clima de duelo las requisitorias de un
Petrarca contra Avifién, tal y como se leen en
Ja Apologia publicada en 1375: ;Roma la
santa, Roma consagrada por la sangre de los
mértires, Roma capital del mundo espera a su
huésped! De este modo clamaba el poeta. Pero,
en una conversacién con Urbano V, el enviado
del rey de Francia, Ancel Choquard hab{a co-
menzado su discurso por este sorprendente did-
logo: «Quo vadis, domine? —Vuelvo a Roma.
—jPara ser de nuevo crucificado!» Y este argu-
mento parecié también digno de considera-
cidn..
Pero aquel gran alboroto de razonamien-
tos, citas biblicas y ultrajantes expresiones no
habia trascendido atin més que a ciertos circu-
los intelectuales bastante cerrados. El pueblo,
por su parte, se hacfa eco de otra clase de propa-
ganda, a esa ancha corriente de sentimientos
esparcidos por casi todo el mundo por los fran-
ciscanos «espirituales» y cuya fuente estaba en
Joaquin de Fiore.‘ {El tiempo del Espiritu Santo
se acercaba! La Iglesia contemporanea, pisotea-
da por abusos y escdndalos, parecia hundirse
en el abismo. Pero llegaria una comunidad de
santos, los elegidos del fin del mundo, ya préxi-
mo, cuyas sefiales, descritas en la Biblia, podian
ya observarse. En tal clima de Apocalipsis, la
«cautividad de Babilonia» no podia significar
otra cosa que una prueba de la célera de Dios.
De un enorme caudal de tratados, libelos,
profecias, en las que el detalle importa muy
poco, pero cuya sola existencia y abundancia
tienen valor de sintoma, se destaca una obra,
sélo una, que pueda atin leerse: las Revelacio-
nes de Santa Brigida de Succia (1302-1578).
Hija del gobernador de Uppland, se habia ca-
sado a los diecisiete afios con Ulf Gudmarson,
que bien pronto la dejé viuda con ocho hijos.
Retirada del mundo, funds la Orden de San Sal-
vador y fue a Roma para hacer aprobar su fun-
dacién, cosa que obtuvo tras veinte afios de es-
fuerzos, sdlo tres antes de su muerte. Tuvo en
Ja soledad, durante cerca de un cuarto de siglo,
repetidas visiones de indudable cardcter apoca-
Uptico. El signo de la sangre —el mismo que
mas tarde sentiria Catalina de Siena sobre si
misma y sobre el mundo con fuerza alucinante—
surgié para la monja sueca grabado encima de
la frente dolorosa de la Cristiandad. También
para ella Avifién fue la abominacién, la sefial
satdnica en el cuerpo de la Iglesia. Aseguraba
1. Cfr, «La Catedral y la Cruzada» 2+ parte,
el parrafo dedicado a este extrafio personaje en el
Ultimo capitulo.
UNA CRISIS DE AUTORIDAD: EL CISMA Y LOS CONCILIOS 43
haber ofdo al mismo Cristo condenar la corte
de los Papas franceses, sus concupiscencias, su
orgullo, sus corrupciones y acusarles de poblar
cl infierno. De Inocencio VI, habia dicho en sus
terribles vaticinios que era «mds abominable
que los usureros judios, més traidor que Judas,
més cruel que Pilatos» y que lo habia visto rodar
on el abismo «como una pesada piedra>. En-
contréndose en Roma al mismo tiempo que
Urbano V, le suplicd que se quedara, a pesar
de todo y de todos; y cuando, poco después de
su vuelta a Avitién, murié el Papa, la profetisa
grité, con voz mas poderosa atin, que aquélla
era, con toda evidencia, la prucba de la célera
divina.
Este era el clima, en 1370, en el instante
en que Urbano V habja entregado su alma a
Dios, santa y dulce. Los espiritus celosos del
bien de la Iglesia meditaban en la eventualidad
de um retorno de Avifién. Un cardenal habia
asistido a las entrevistas de la sueca con el
Papa: Pierre Roger de Beaufort; él era preci-
samente a quien un conclave excepcionalmente
breve elegiria Papa. gEstaba Gregorio XI im-
presionado por cuanto oyera de labios de Bri-
gida? En todo caso, apenas coronado, reempren-
dié el estudio del proyecto de regreso. Los obs-
taculos eran numerosos. El Visconti se hallaba
de nuevo en accién contra las tierras de la Igle-
sia; faltaba dinero para combatirle; Roma se
agitaba otra vez. Al menos, gracias al Pontifice,
se habia legado a una paz entre Inglaterra y
Francia, por la tregua de Brujas. Empefiando
sus joyas, tasando al episcopado, llamando a
mercenarios, Gregorio XI habia preparado en
unos meses la gran aventura, no sin confesar
sus temores y hacer patentes sus dudas.
Todo parecia casi a punto y a pesar de las
presiones del rey de Francia, de los avifionenses
y no pocos cardenales, Gregorio XI anunciaba
como inminente su partida, cuando un nuevo
incidente lo eché todo por tierra. Florencia se
habia entregado al tumulto, acusando a las
fuerzas pontificias de intentar la invasién de
Toscana, reprochdndoles el haber dejado morir
de hambre a su poblacién cuando los graneros
estaban Henos de viveres, y los emisarios de la
«lis roja» se habian extendido por todos los Es-
tados de la Iglesia para persuadir a las gentes
contra los gobernadores franceses, cosa no muy
dificil: en tres meses, la obra de Albornoz se
vino abajo. El consejo de ocho burgueses, «los
Ocho Santos», que dirigia a Florencia con mano
dura, parecia retar impunemente a todo el po-
der pontificio.
Pero Gregorio XI no era hombre que se
dejara engafiar facilmente. Florencia fue some-
tida a la amonestacién de la Cristiandad y cas-
tigada con entredicho; los reyes, invitados a
arrojar de sus tierras a los mercaderes floren-
tinos, lo hacian con mucho gusto. Un hombre de
hierro, el cardenal Roberto de Ginebra, se ofre-
cié para imponer el orden en Italia, y el Papa
Jo acepté. Una guerra atroz se ensaiié con la
Peninsula; los mercenarios arrendados por el
Papado, los bretones de Malestroit, los ingle-
ses de Hawkwood, arrasaron la Toscana, aca-
bando con todos los que, de cerca 0 de lejos,
eran sospechosos de simpatias florentinas; con-
quistaron las fortalezas rebeldes de los Estados
de la Iglesia y cometieron abundantes robos
y abominables violencias. Florencia, arruinada,
cribada, jadeaba presta a negociar —y el Vis-
conti ofrecia sus servicios para una mediacién—,
cuando Gregorio XI, arriesgandolo todo, decidié
abandonar a Aviiién y regresar a Roma.
Asi se cerraba este capitulo de la historia
de Ja Iglesia, en medio de una emocionante
controversia. Nos imaginamos bien a este hom-
bre, verdadero creyente, que tenia un altisimo
concepto de lo que sus deberes de estado le im-
ponfan, sentado, en Avifién, junto al alféizar de
alguna de las profundas ventanas goticas, po-
sando su mirada sobre la ciudad de tejados de
ocre y los campos malva, meditando en lo que
Dios esperaba de él. ;Qué dividido estaba en el
fondo de su corazén! Todavia venia en nombre
del rey de Francia el duque de Anjou para re-
cordarle que iba 2 exponer la tiara a las peores
injurias; pero en nombre de los italianos —y
puede ser que de la Iglesia—, Jacobo Orsini
habia respondido: «;Has visto alguna vez un
reino bien gobernado en ausencia de su sefior?>
Y él mismo se sentia responsable ante Dios de
algo més que un reino. De mes en mes retra~
sando la hora del fin, vacilaba todavia, impo-
LA REFORMA PROTESTANTE
niendo un «silencio perpetuo» a quienquiera que
le recordara las dificultades que se oponian al
viaje, pero sin poder silenciar sus propios temo-
res, ¢Tendria este hombre de buena voluntad,
tanta voluntad como para romper con todas sus
dudas y salir, a pesar de todo, hacia la esposa
mistica que le esperaba en la tumba del Apds-
tol, si una voz inspirada no sonara en sus oidos
como un heraldo del Espiritu?
La misi6n de Santa Catalina de Siena
Cuando, al finalizar la primavera de 1376,
en Avifién, en aquel pequefio mundo eferves-
cente que constituia la corte pontificia, apare-
cid aquella a quien los italianos Hamaban la
mantellata, vestida de blanco y negro, podla
asegurarse que todo estaba decidido. Esta mujer
Hegaba precedida de una leyenda. De aquella
oscura religiosa que se habia atrevido a dirigir
al Papa una carta con trazas de amonestacién,
se contaba —y sélo esto podia justificar su auda-
cia— que los milagros florecian como gavillas
en sus manos, que la mas insignificante de sus
palabras era una profecia y que habia venido
para traer a Gregorio XI un mensaje del mis-
mo Cristo, No se necesitaba mas para que los
cardenales hastiados y desconfiados pusieran su
atencién en la joven visitante. Pero nunca se
habia visto que una monja insignificante, sin
encanto ni prestancia para impresionar a nadie,
que no hablaba francés ni latin, sino sélo el tos-
cano de las clases bajas y que decia tantas co-
sas desagradables, hubiera curatlo a un enfermo
ni resucitado a un muerto.
En nada ayudaba a Catalina Ja sienense su
apariencia. Sélo para los que la conocian bien
era Iuminosa, capaz de exaltar a los demas, bella
con esa belleza que escapa a los cdnones de la
tierra, pero que aureola con brillo sobrenatural
a aquellos sobre quienes se posa el Espiritu.
Habia en ella una inefable ternura, una genero-
sidad ilimitada, que la llevaban a amar a los
hombres, quienesquiera que fuesen, hasta en sus
abyecciones y miserias y a causa de ellas. Pero
también debia ser rigida, severa y hasta despia-
dada en razén de esta abyeccién y miseria; exis-
ten casos en los que la winica manera de amar
a los hombres es abofetedndoles en la cara, y
en los que el alma mas dulce debe revestirse de
acero. La religiosa de Siena no vivia mds que de
Ja caridad de Cristo, pero sabia que esa Cari-
dad es terrible. No habia en esta mujer ni el
gracejo, ni la jovialidad, ni la comunicabilidad
que hardn tan amable a una Teresa de Jesis,
mas, retrasando la hora decisiva, vacilaba toda-
via, imponiendo un combatiente. «Quiero!» :
esta palabra aflorara sin cesar a sus labios. ¢CO-
mo hubiera podido ser distinta, si Dios la Hama-
ba a tan duras batallas y ponia sobre sus es-
paldas todo el peso de aquella época?
Habia escuchado el Hamamiento de Dios
desde su infancia mds tiema, a una edad en que
de ordinario no se suefia més que en Jos juegos
mas simples. A los seis afios,! ante sus ojos pre-
destinados, habia visto abrirse el cielo y presen-
tarsele, en una visién, la Parusia;® a los siete,
realizaba su mistico matrimonio con el Nifio
Jestis. Desde entonces se habia dedicado al Se-
ior, con una energia que nada podia vencer,
entregada a la severa empresa de convertir al
mundo pecador. En toda Siena, la rosa, abierta
como una flor de tres pétalos sobre las colinas,
no solamente en las barriadas populares, sino
hasta en los salones noblemente sombrios de las
ricas villas burguesas, de pinas torres de guardia
lanzadas al cielo, por todas partes corrié la voz
de que la pequefia Catalina, la vigésimoquinta
de los Benincasa habia recibido el beneficio de
visiones sobrenaturales, y vivia en la mAs retira-
da estancia de la casa paterna en la barriada
de la Oca. No habia demasiada propensién a la
{stica en la agradable ciudad de Toscana; pero
existia bastante fe para no extrafiarse de que el
Hijo del Carpintero hubiese escogido para trans-
miltir su mensaje a la oscura hija de un artesano
en tintes,
1. Es discutida la fecha de su nacimiento; mu-
chos autores admiten la de 1547. (E. Jourdan, «La
date de naissance de Ste. C.», en Analecta Bol. 1922,
p. 315, confirma esa fecha, contra Fawtier),
2, Venida del Sofior al fin de los tiempos.
(Nota del Traductor.)
UNA CRISIS DE AUTORIDAD: EL CISMA_Y LOS CONCILIOS 45
Entretanto, Catalina seguia con sus visio-
nes; a decir verdad, vivia en una familiaridad
asombrosa con los grandes misterios. Una noche,
Santo Domingo aparecié en su celda, mostran-
dole una tunica que reconocié en seguida: era
la que llevaban las Hermanas hospitalarias de la
penitencia, especie de tercera orden regular re-
clutada entre las mujeres y jévenes de la ciudad,
consagradas a obras piadosas y a la oracién.
Desde entonces, la pequeiia Catalina no albergé
més que una idea: vestir el habito blanco y cu-
brirse con la negra toca de las mantellata. Pero
se le hizo esperar esa dicha, dado lo extraiio que
parecfa su destino, Cuando por fin fue admiti-
da en Ja congregacién, sintié que se le confir-
maba su particular vocacion: «Fui elegida —di-
ré— y enviada sobre la tierra para remediar un
gran escdndalo»; como el fundador, su padre
espiritual, tendria que gritar al mundo la ver-
dad de Dios y su justicia. Emplearia toda su vi-
daenello.
De este modo, la dura joven, que en 1376
subia la cuesta de acceso a los Doms, realizaba
en si misma este misterio, la coexistencia en un
ser de la mas pura experiencia mistica, la mas
irreductible a las normas de Ja razén y de una
actividad préctica, incesante, eficaz, propia de
un politico, de un diplomatico o de un tribuno.
Nunca, a lo largo de su breve existencia, se
quebré el contacto con Aquél que la habia la-
mado por su nombre. Esta mujer que lefa en los
corazones de los hombres, que era capaz. durante
cincuenta y cinco dfas de no tomar mas alimen-
to que la Hostia, que dialogaba con Cristo en
términos tan claros que podia, en pocos instan-
tes, repetir sus palabras y escribir uno de los
mis preciosos tratados sobre el alma, esta mu-
jer cuyo cuerpo debfa recibir, como otrora el
del Pobre de Asis, la gracia terrible de los estig-
mas, era Ja misma que iba por las plazas de las
ciudades y a los palacios de las municipalidades,
y aun a la misma Curia, para gritar en nombre
de Dios sus terribles admoniciones. Porque aun
en sus éxtasis vefa la angustia de Aquél a quien
su Iglesia traicionaba y la proximidad de su
célera. Su mistica, tan concreta y realista, del
todo orientada hacia la ensefianza y el ejem-
plo, constituia un solo cuerpo con su accién.
Ella no habia deseado esa accién: Otro la
queria en su lugar. Le hubiera bastado con sa-
lir de su retiro, mezclarse con sus conciudadanos,
consagrarse con tan heroica simplicidad a ayu-
dar a los enfermos, los cancerosos, los pestife-
ros, para que brillara a los ojos de todos esta
«naturaleza de fuego» que confesaba tener. No
tenia dicciocho afios cuando se constituyé en su
derredor su «bella compaiiiay, un grupo de
hombres y mujeres de todas las edades y con-
diciones, que la consideraban como guia para
conducitlos al Padre y que la Hamaban, por ex-
trafio que pueda parecer, la dolcissima donna
la madre dulcisima—. En este grupo de ver-
daderos cristianos se leia la Divina Comedia, se
meditaba a los misticos, se escrutaban los articu-
los de la Summa de Santo Tomés, para inten-
tar comprender lo que Dios esperaba de los hom-
bres de aquella época tan dura y peligrosa.
Catalina sintié asf sobre ella el peso de la
Cristiandad entera. Su fama habia salido rapi-
damente de los limites de Toscana; Italia entera
la conocia. En Francia y en el Imperio, lo mis-
mo que en Avifidn, se sabfa que posiblemente
una virgen de Siena habia sido enviada por
Dios a una misién misteriosa, y ciertos cardena-
les se inquietaban, prestos a sospechar de su or-
todoxia. Pero ella, a medida que descubria el
mundo y a los hombres, probaba mas cruda-
mente la angustia de todos. Todo cuanto vefa le
producta horror y desesperacién. Italia estaba
més entregada que nunca a sangrientas discor-
dias; ciudades contra ciudades, partidos con-
tra partidos, Giielfos contra Gibelinos. En cual-
quier ocasién se revelaba una atroz crueldad que
dejaba al descubierto los peores bajos fondos del
alma humana; se hablaba de sacerdotes deso-
Ilados vivos, de prisioneros echados a los pe-
rros, de condenados enterrados en vida, con la
cabeza hacia abajo; y por todas partes se afia-
dia a ello las enormes matanzas llevadas a cabo
por los barbaros de las compafiias mercenarias.
Nada ganaba la moral con tan afrentosos des-
érdenes, y la torpeza se extendia con tan poca
vergiienza que gustaba de brindarse en espec-
taculo. Peor atin —y de esta desolacién habia
hablado Cristo a Catalina—, la misma Iglesia,
la Esposa mistica, mostraba idénticos sintomas,
LA REFORMA PROTESTANTE
Llevados de un lado a otro por estos italianos
poco benévolos, pero fundados en gran parte,
Tos ecos procedentes del Palacio pontificio de
Avifidn justificaban todas las severidades y to-
dos los temores. Pensando en esta universal
abyeccién, la valerosa virgen habia lanzado es-
ta terrible frase: «
You might also like
- The Subtle Art of Not Giving a F*ck: A Counterintuitive Approach to Living a Good LifeFrom EverandThe Subtle Art of Not Giving a F*ck: A Counterintuitive Approach to Living a Good LifeRating: 4 out of 5 stars4/5 (5814)
- The Gifts of Imperfection: Let Go of Who You Think You're Supposed to Be and Embrace Who You AreFrom EverandThe Gifts of Imperfection: Let Go of Who You Think You're Supposed to Be and Embrace Who You AreRating: 4 out of 5 stars4/5 (1092)
- Never Split the Difference: Negotiating As If Your Life Depended On ItFrom EverandNever Split the Difference: Negotiating As If Your Life Depended On ItRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (845)
- Grit: The Power of Passion and PerseveranceFrom EverandGrit: The Power of Passion and PerseveranceRating: 4 out of 5 stars4/5 (590)
- Hidden Figures: The American Dream and the Untold Story of the Black Women Mathematicians Who Helped Win the Space RaceFrom EverandHidden Figures: The American Dream and the Untold Story of the Black Women Mathematicians Who Helped Win the Space RaceRating: 4 out of 5 stars4/5 (897)
- Shoe Dog: A Memoir by the Creator of NikeFrom EverandShoe Dog: A Memoir by the Creator of NikeRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (540)
- The Hard Thing About Hard Things: Building a Business When There Are No Easy AnswersFrom EverandThe Hard Thing About Hard Things: Building a Business When There Are No Easy AnswersRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (348)
- Elon Musk: Tesla, SpaceX, and the Quest for a Fantastic FutureFrom EverandElon Musk: Tesla, SpaceX, and the Quest for a Fantastic FutureRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (474)
- Her Body and Other Parties: StoriesFrom EverandHer Body and Other Parties: StoriesRating: 4 out of 5 stars4/5 (822)
- The Emperor of All Maladies: A Biography of CancerFrom EverandThe Emperor of All Maladies: A Biography of CancerRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (271)
- The Sympathizer: A Novel (Pulitzer Prize for Fiction)From EverandThe Sympathizer: A Novel (Pulitzer Prize for Fiction)Rating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (122)
- The Little Book of Hygge: Danish Secrets to Happy LivingFrom EverandThe Little Book of Hygge: Danish Secrets to Happy LivingRating: 3.5 out of 5 stars3.5/5 (401)
- The World Is Flat 3.0: A Brief History of the Twenty-first CenturyFrom EverandThe World Is Flat 3.0: A Brief History of the Twenty-first CenturyRating: 3.5 out of 5 stars3.5/5 (2259)
- The Yellow House: A Memoir (2019 National Book Award Winner)From EverandThe Yellow House: A Memoir (2019 National Book Award Winner)Rating: 4 out of 5 stars4/5 (98)
- Devil in the Grove: Thurgood Marshall, the Groveland Boys, and the Dawn of a New AmericaFrom EverandDevil in the Grove: Thurgood Marshall, the Groveland Boys, and the Dawn of a New AmericaRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (266)
- A Heartbreaking Work Of Staggering Genius: A Memoir Based on a True StoryFrom EverandA Heartbreaking Work Of Staggering Genius: A Memoir Based on a True StoryRating: 3.5 out of 5 stars3.5/5 (231)
- Team of Rivals: The Political Genius of Abraham LincolnFrom EverandTeam of Rivals: The Political Genius of Abraham LincolnRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (234)
- On Fire: The (Burning) Case for a Green New DealFrom EverandOn Fire: The (Burning) Case for a Green New DealRating: 4 out of 5 stars4/5 (74)
- The Unwinding: An Inner History of the New AmericaFrom EverandThe Unwinding: An Inner History of the New AmericaRating: 4 out of 5 stars4/5 (45)
- Rops, Daniel - Historia 10, La Iglesia de Las RevolucionesDocument346 pagesRops, Daniel - Historia 10, La Iglesia de Las RevolucionesAngel López OrozcoNo ratings yet
- Rops, Daniel - Historia 07, La Reforma CatólicaDocument311 pagesRops, Daniel - Historia 07, La Reforma CatólicaAngel López OrozcoNo ratings yet
- Rops, Daniel - Historia 04, La Catedral y La CruzadaDocument252 pagesRops, Daniel - Historia 04, La Catedral y La CruzadaAngel López OrozcoNo ratings yet
- Rops, Daniel - Historia 05 La Catedral y La CruzadaDocument287 pagesRops, Daniel - Historia 05 La Catedral y La CruzadaAngel López Orozco100% (1)
- Rops, Daniel - Historia 02, Los Apóstoles y Los MártiresDocument671 pagesRops, Daniel - Historia 02, Los Apóstoles y Los MártiresAngel López Orozco100% (1)
- Rops, Daniel - Historia 12, Un Combate Por DiosDocument252 pagesRops, Daniel - Historia 12, Un Combate Por DiosAngel López OrozcoNo ratings yet
- Rops, Daniel - Historia 03 La Iglesia de Los Tiempos BárbarosDocument441 pagesRops, Daniel - Historia 03 La Iglesia de Los Tiempos BárbarosAngel López OrozcoNo ratings yet
- Rops, Daniel - Historia 11, La Iglesia de Las RevolucionesDocument249 pagesRops, Daniel - Historia 11, La Iglesia de Las RevolucionesAngel López OrozcoNo ratings yet
- Rops, Daniel - Historia 08, El Gran Siglo de Las AlmasDocument307 pagesRops, Daniel - Historia 08, El Gran Siglo de Las AlmasAngel López OrozcoNo ratings yet
- Rops, Daniel - Historia 09, La Era de Los Grandes HundimientosDocument297 pagesRops, Daniel - Historia 09, La Era de Los Grandes HundimientosAngel López OrozcoNo ratings yet
- Severino González - La Formula Mia Ousia Treis Hipostaseis en San Gregorio de NisaDocument178 pagesSeverino González - La Formula Mia Ousia Treis Hipostaseis en San Gregorio de NisaAngel López OrozcoNo ratings yet
- Isis Sin Velo 3Document491 pagesIsis Sin Velo 3Angel López OrozcoNo ratings yet
- Loweree-Noticia Histórica Del Seminario de Guadalajara Texto PDFDocument73 pagesLoweree-Noticia Histórica Del Seminario de Guadalajara Texto PDFAngel López OrozcoNo ratings yet