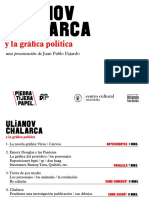Professional Documents
Culture Documents
Para Hacer Historietas Juan Acevedo
Para Hacer Historietas Juan Acevedo
Uploaded by
Narco Lombia0 ratings0% found this document useful (0 votes)
446 views222 pagesCopyright
© © All Rights Reserved
Available Formats
PDF or read online from Scribd
Share this document
Did you find this document useful?
Is this content inappropriate?
Report this DocumentCopyright:
© All Rights Reserved
Available Formats
Download as PDF or read online from Scribd
0 ratings0% found this document useful (0 votes)
446 views222 pagesPara Hacer Historietas Juan Acevedo
Para Hacer Historietas Juan Acevedo
Uploaded by
Narco LombiaCopyright:
© All Rights Reserved
Available Formats
Download as PDF or read online from Scribd
You are on page 1of 222
para hacer historietas
ab
1. Escritos colectivos de muchachos del pueblo. Casa-Escuela Santia-
go UNO, de Salamanca (3." Ed.)
2. Educacion de adultos hoy, Rosario Rubio.
3. Educacion sexual en la escuela, Colectivo
4. Los adultos y la educacién sociopolitica. Evelvino Gonzalez
5. Una madre acusa a la escuela. Cristina Santa Ana
6. Para hacer historietas, Juan Acevedo
7. Asi aprendemos los adultos, M.° Mercé Romans
8. Lacolza... 0 qué?, Luisa Villar Liébana y Miguel A. Martinez
9. Autogestion en la escuela, una experiencia en Palomeras, F. Lara y
F Bastida
10. Auge y caida del imperio ITT en Espaia, Edicion preparada por
César Alonso de los Rios y Peru Erroteta
11. Calidad de ensefianza y escuela democratica, Colectivo 2005: R
Rey. M. Alvarez, Lazaro Gonzalez. T Lozano v MA. Torremocha.
12. La accion sociocultural en los municipios. (Sobre textos del | Con-
greso de Animacion sociocultural y municipios). Seleccién v Notas
4veline Hernande=
3 La calle es de todos. cDe quien es la violencia”, Enrique Martin
Reguera
4 Comunidades Autonomas. Que son. para qué. cuanto cuestan.
Luts Larroque
Educacion de adultos Reto. expenencia. futuro
5 Onganizacion y Renovacion Escolar Manuel 4/varez
La Guerra Nuclear. Fernando | rhbina
$ Lectaras de la Piel de Toro, para neolectores adultos. Vests B Paz
M * Merce Roman
9 Edecacsde de adultos Imiciacion a Lenguaje. Temas Sociales, Geo-
wrafa y Matemancas Aula de Cultura Valle Inclan
20. Educacnce de adultos. Imiciacion a Lenguaje. Temas Sociales. Geo-
graf y Matemancas Guia del Monitor. Aula de Cultura Valle In-
cian
Juegos » Deportes Cooperativos. Terry Orlick
La Histona de Espaia en el Ante y la Literatura, Miguel 4 Garcia
de Juan » Rafael Santamaria Tobar
23. El Defensor de! Pueblo en la teoria y en la practica. Carlos Giner de
Grado
24 Numeros y cuentas. Matematicas primer nivel de educacion de
adultos Yesus B Paz. M* Mercé Romans.
25. Metodologia » practica de la participacion. Manuel Sanche= Alon-
so
26. Leer periodicos en clase. José L. Corzo Toral
27. La poblacion invidente en Espafia. Estudio sociologico. EDIS
28. El Teatro. necesidad humana y proyeccién sociocultural, Lucia
Gonzalez Diaz
29. La Juventud ante él trabajo. Nuevas actitudes en los 80. Tres en- .
sayos. Valles, Moncada, Callejo
30. Estudiantes 1987. BUP-FP-COU. J.E.C.
JUAN ACEVEDO
para hacer
historietas
EDITORIAL POPULAR
© Juan Acevedo
© Edita: EDITORIAL POPULAR * Bola, 3 - Teléfono 248 27 88 - 28013 Madrid
Fotocomposicién: LINOEXPRES, S. A.
Fotomecanica: MARFIL REPRODUCCIONES
1$.B.N:: 84-85016-35-1
Depésito Legal: M-34691-1992
Imprime: Notigraf, S. A., San Dalmacio, 8 - 28021 Madrid
Quedan rigurosamente prohibidas sin la autorizaci6n escrita de los titulares del «Copy-
rights, bajo las sanciones establecidas en las leyes, la reproduccién total o parcial
de esta obra por cualquier medio o procedimiento, comprendidos la reprografia
y el tratamiento informético, y la distribucién de ejemplares de ella mediante al-
quiler o préstamo piblicos.
PROLOGO
COMO LIBERAR LA VOZ Y LA MIRADA
El camino de la Historia a lo largo del siglo ha repercutido, con
cierta siniestra paradoja, en la paralela evolucién de los cémics pro-
poniendo los mds importantes modelos estéticos precisamente en las
esferas con mayor potencialidad de colonizacién cultural. En efecto,
los vértices cualitativos de los comics radican sin duda en el seno de la
produccion para la prensa norteamericana desde principios de siglo
hasta los primeros tiempos de la guerra fria, abarcando medio siglo
de ingente creatividad artistica para un piblico de predominante
mentalidad adulta, mientras en la inmensa mayoria de los otros
paises todavia se encarcelaban los cémics autéctonos en un area casi
absoluta de consumo infantil; pero, a partir de 1950, Argentina, y,
desde una docena de anos después Francia e Italia, siguiéndoles luego
otros paises, se unirian al caso britdnico, ejemplar en el sentido de
haber desligado con prontitud una linea de cémics.para adultos, de la
tipicamente generalizada tendencia a circunscribir este medio expre-
sivo a la infancia con todos los consiguientes topes para su desarrollo
artistico. Se daria asi la circunstancia de que notables autores surgi-
dos fuera de Estados Unidos utilizaran provechosamente el lenguaje
de los cémics de cara a contrarrestar el colonialismo ideoldgico de la
narrativa dibujada yanqui, sin por ello poder evadirse (y ahi la para-
doja citada al principio) de la herencia estética adquirida por tal me-
dio expresivo en los confines norteamericanos. La situacion se agra-
vaba, evidentemente, con el hecho de que los cémics vanquis, libera-
les en gran parte durante décadas y anti-nazis a lo largo de la guerra
mundial, habian involucionado de forma lamentable, a través de
multiples plasmaciones concretas, desde la guerra fria y, sobre todo,
a partir de la caza de brujas y del macccarthismo. Los que, décadas »
décadas, fueron los mejores comics de la historia de este arte, habian
asumido una doble personalidad, a lo Dr. Jekyll y Mr. Hyde, ala que
era necesario a la vez reverenciar y rechazar.
—s—
Tal circunstacia ha conducido, con el tiempo, hacia el confu-
sionismo consistente no s6lo en la tinica y simplista percepcién de
una de aquellas dos personalidades, sino también en el olvido de los
geniales niveles de una produccién previa ejemplificables por obras
como Little Nemo in Slumberland de Winsor McCay, The Katzen-
jammer Kids de Harold Knerr, Bringing Up Father de George Mc-
Manus, Krazy Kat de George Herriman, Mickey Mouse de Floyd
Gottfredson, Wash Tubbs de Roy Craner, Thimble Theater de Elzie
Crisler Segar, Blondie de Chic Young, Li’| Abner de Al Capp, Terry
and the Pirates de Milton Caniff, hasta llegar a The Spirit de Will
Eisner. Y deja de recordarse asimismo que, de igual modo que antes
de la segunda guerra mundial anidaron en el cémic norteamericano
abundantes obras de contenido manifiestamente reaccionario e inclu-
so ultra-derechista, con posterioridad a la contienda bélica y en una
trayectoria que alcanza nuestros dias un buen numero de plasma-
ciones de la narrativa dibujada yanqui corresponden a visibles alien-
tos progresistas.
Conviene remarcar en Espana una y otra vez estos hechos hist6ri-
cos por cuanto el franquismo aniquilé durante muchos aftos su re-
cepcion fidedigna e impidio sistemdticamente un cémic espanol a ni-
veles adultos, rompiendo asi las amarras entre nuestro mundo de la
narrativa dibujada y las mas trascendentales expresiones y vias de la
misma al otro lado de las fronteras hispanicas. De ahi que el confu-
sionismo citado sea atin mas grave entre nosotros y de ahi que se ma-
nifieste con urgencia la necesidad de recuperar el conocimiento de un
pasado a todas luces basico para el desarrollo del arte de los comics.
Un sintoma claro de dicho confusionismo se advierte en las men-
ciones despectivas hacia los cémics norteamericanos difundidos en
Espana durante el franquismo, desconociéndose u olvidéndose que,
en primer lugar, llegaron a nuestras manos légicamente los mas
pueriles y los mas proximos en ideologia a la aqui imperante; y, en se-
gundo lugar, que incluso éstos sufrieron cuantas desfiguraciones se le
encapricharon a la censura para hacerlos coincidir atin mds con la
retrograda mentalidad impuesta por la fuerza de las armas.
Ahora que el cémic espafiol cuenta ya con aftos de valiosa re-
surrecci6n, ética y estética, y que el mismo medio expresivo en su acep-
cién genérica ha logrado en nuestro pais un incipiente prestigio cultu-
ral, el libro de Juan Acevedo Para hacer historietas se revela extraor-
dinariamente oportuno para favorecer una comprensién profunda
de las raices de este arte, raices insertas en «la observacion de la reali-
dad antes que en ningtin esquema» como el autor afirma con respec-
to. a su metodologia, afiadiendo que «se estudia un lenguaje, y el len-
guaje nos remite a una realidad determinada». Bajo esta perspectiva
» bajo el desarrollo de la obra, nacida de un apasionante intento de
promoci6n de la conciencia critica y de la liberacion de las posibilida-
des expresivas en Perti, Para hacer historietas supera lticidamente !a
a Gs
antes comentada perplejidad ante las ambivalencias del moderno c6-
mic norteamericano y asume el andlisis de sus logros hasta llegar a un
punto cero, de principio de «alfabetizacién» grdfica y narrativa, para
desde alli remontarse hacia la libre, y no colonizada, posibilidad de
expresarse autéctonamente. Este tipo de proposicién, estructurada
con indudable talento a tenor de sus genuinos objetivos, parece abrir
un muy valido camino para una creatividad racional.
Y entrando en el detalle, se me antoja muy util que el libro de
Juan Acevedo redescubra desde sus mismos inicios al lector uno de
los factores trascendentales en las auténticas obras maestras de los
comics y frecuentemente desdenados por los visualizadores en los ul-
timos tiempos y, sobre todo, fuera de los Estados Unidos: la direc-
cién de actores. Acevedo no emplea este terminologia, tomada desde
/uego del cine, pero si enfoca tesoneramente su contenido y su signifi-
cado, otorgandole incluso la preferencia de una «primera leccién»,
primera leccion a la que debieran acudir con humildad tantos dibu-
Jantes cuyos personajes estan dotados misteriosamente de idénticas
actitudes faciales y corporales a través de vifietas y vifhietas que, segun
los guiones, corresponderian a muy diversos estados animicos. A
continuacion, y ya abundando en el uso de términos con origen cine-
matografico, Para hacer historietas brinda dos largas partes titula-
das sucesiva y significativamente «La vifteta y la secuencia» y «El
montaje», cuyos capitulos encierran a su vez planteamientos basicos
de lenguaje narrativo que también muy a menudo se echan en falta a
través de la obra de conocidos oficiantes de los comics. Recurriendo
a otra expresion de procedencia cinematografica, podria decirse que
el libro de Juan Acevedo expone, con didactica eficacia, una funda-
mental teoria de la puesta en escena con respecto a la narrativa dibu-
jada.
Por tiltimo, adquiere caracteres esenciales en Para hacer histo-
rietas /a consideracién de que, precisamente, no es un manual de
dicha puesta en escena para uso exclusivo de personas con evidentes
aptitudes en la ilustracion, sino para facilitar el acceso de cualquier
individuo a un medio de expresién que aparentemente estaria reser-
vado a los «dibujantes natos». También resulta muy oportuno este
enfoque, mds ain cuando se confunden en demasia las dotes pura-
mente graficas con la inspiracion en el relato mediante imagenes di-
bujadas. Juan Acevedo reclama asi, perentoriamente, que los cémics
sean un arte para el pueblo y que, en su mas ética realidad, constitu-
yan su voz y su mirada.
Javier Coma
A Enrique y Julieta, mis padres.
INTRODUCCION
A partir de la década del sesenta los libros sobre historietas se han
sucedido llegando a formar una extensa y diversa bibliografia: libros
que narran la historia de la historieta o que analizan su lenguaje y sus
contenidos. De otro lado, también en esos anos, y desde mucho an-
tes, se han venido publicando libros para «ensenar a hacer histo-
rietas». Entre éstos y aquéllos, las diferencias se han profundizado:
mientras los libros que ensefian a hacer historietas utilizan un len-
guaje sencillo y su nivel no suele trascender al de un simple manual de
instrucciones, los dedicados al analisis de la historieta utilizan fre-
cuentemente el lenguaje riguroso que requiere la actividad cientifica
y que les hace inaccesibles a la masa.
Para hacer historietas intenta superar las diferencias sefaladas: in-
corpora varios de los aportes de los libros «inaccesibles a la masa»,
integrandoles en un texto destinado principalmente a la practica de
historietas.
Este libro ha sido escrito sobre la base de una experiencia concreta:
nuestra participaci6n en el Taller de Historietas de Villa El Salvador,
en el Peru, entre julio de 1975 y agosto de 1976 (1). Es conveniente
ampliar esta referencia, porque ella nos remite al contexto en que se
gestaron las paginas que siguen.
Villa El Salvador y el Centro de Comunicacion Popular
Villa El Salvador es una de las poblaciones marginales que rodean la
capital del Peru. Estas poblaciones se originaron por las fuertes
(1) Desde 1976 a la fecha de la segunda edicién de este libro, el método nacido en
Villa El Salvador se aplicé en diversos talleres de Latinoamérica y Espaia. En un
capitulo posterior (el V) actualizamos la informacion.
migraciones internas producidas en las ultimas décadas en el pais.
Durante ese tiempo, millones de personas se desplazaron a las princi-
pales ciudades, en busca de las principales ventajas que éstas repre-
sentaban: trabajo, salud, educacién, etc. La mayoria no logré alcan-
zar esas ventajas. Su presencia, en cambio, alteré el ritmo de creci-
miento de las ciudades, dandoles nuevas caracteristicas sociales, eco-
nomicas, politicas y culturales.
Nacida en 1971, Villa El Salvador esta situada en un amplio arenal,
20 kilémetros al sur de Lima. Alli, en condiciones economicas y so-
ciales adversas, surgieron organizaciones que a sus ideas unieron la
accion para cambiar la realidad en que viven. Una de esas organiza-
ciones es el Centro de Comunicacién Popular.
Cuando tomamos contacto con el centro, ya tenia talleres de Teatro,
Cine, Audiovisuales, Musica, Publicaciones y Serigrafia, donde los
pobladores aprendian a utilizar técnicas de comunicacion dentro de
un proceso destinado a despertar la conciencia acerca de la realidad y
a impulsar la accion sobre ella. A esos talleres y con el mismo carac-
ter se sumé el Taller de Historietas (2).
El caso del Centro de Comunicacion Popular es una de las mas logra-
das experiencias de educacién popular en Latinoamérica: organiza-
cién independiente, formada integramente por pobladores de su pro-
pia comunidad, desde el afio 1974 contintia regularmente la actividad
de sus talleres. «Se trata —escriben en uno de los articulos de su re-
vista CRITICA— no tanto de difundir «cultura» sino de ir creando
nuestra propia cultura, desde las bases, comunicéndonos unos a
otros lo que sentimos y queremos» (3) y (4).
El Taller de Historietas
El Taller empez6 con quince participantes: en su mayoria escolares
de ambos sexos, un universitario y una ama de casa. Las reuniones se
realizaban tres veces por semana, ademas de la sesion semanal con
los otros talleres del Centro.
(2)_Nuestra presencia en Villa El Salvador se debié a la coordinacién entre el Centro
de Comunicacion Popular y la Direccion General de Extension Educativa.
(3) CRITICA, 8 de junio de 1975; numero 22, pag. 3.
(4)_La labor que desarrolla el Centro de Comunicacion Popular, le ha valido el reco-
nocimiento de otras organizaciones populares nacionales, asi como de la UNESCO,
que en mayo de 1976 doné al Centro una imprenta y material para grabaciones y fil-
maciones,
= ii
Inicialmente, algunos desconfiaron de sus propias posibilidades:
«pero, yo no sé dibujar», palabras que se agregaban a los evidentes
deseos de aprender a hacerlo, Reflexionamos conjuntamente sobre
qué significaba «saber dibujar»: aqui, saber dibujar no era saber ha-
cerlo como los profesionales del dibujo. El Taller no tenia como fin
la creacion de obras de arte —aunque ello también se trataria de in-
centivar—, sino de ofrecer el lenguaje de la historieta para liberar la
expresion y con ello hacer posible la concientizacién. Dos palabras
resultaban claves: qué y cémo. O qué se quiere comunicar y cémo ha-
cerlo. Y con ellas, implicitamente, el a quién se comunica, el otro su-
jeto de la comunicacion. Al tenerlo en cuenta, al saberlo igual que
uno, se esclarecia el mensaje a dirigirle y las formas —palabras y di-
bujos— con que se podia llegar a él. Se comprendié que saber dibu-
jar, aqui, significaba otra cosa. La referencia para valorar el buen di-
bujo no la daban los trabajos del profesional —que en los mas de los
casos respondia a una problematica ajena—, sino los hombres, muje-
res y nifios que con uno formaban una misma comunidad (comin-
unidad). El lenguaje a emplear, como el mundo que se sefialaba, se
convertian en propios.
Tomar conciencia de la no necesidad de un dibujo «perfecto» provo-
co una liberacion: se asociaron ideas, recuerdos, etc. Asi, por
ejemplo, se dijo: «Todo el mundo sabe sumar y restar. Hasta los
analfabetos han aprendido para que no los engafien en el mercado 0
en el microbiis 0 en cualquier compra, 0 sea, por la practica misma.
Por saber sumar o restar nadie se va a creer un cientifico. Igual, nos-
otros vamos a aprender a dibujar «por la practica» y por eso no va-
mos a ser artistas...» Esto ultimo estaba por verse. Quedaba claro, en
todo caso, que el dibujo «por la practica» y para la practica era algo
factible de convertirse en un bien comin.
Posteriormente, la confianza en las propias posibilidades se fue con-
virtiendo en actitud permanente, confianza que nacia y se alcanzaba
con las gentes a través de las historietas.
El desarrollo de una sesién era como sigue: se comenzaba leyendo
una historieta de las que se venden en los puestos de periddicos 0 se
alquilan en el mercado; es decir, una de las historietas que lee usual-
mente el ptblico. Se observaban sus recursos técnicos: aciertos, de-
fectos, ete. Se analizaban las relaciones entre esos recursos y los con-
enidos que transmiten, asi como entre esos contenidos y la propia
realidad. Se continuaba con el estudio del lenguaje de la historieta
—lectura de libros especializados y constatacién en las historietas
que se tuviesen—. Finalmente, se desarrollaba el trabajo practico:
ejercicios individuales y colectivos sobre lo aprendido.
Uno de los ejercicios mas interesantes result el de las «situaciones»
En él, los integrantes del Taller proponian una situaci6n (esta pa
labra es mas especifica que «tema») a partir de la cual se daba pro-
piamente el ejercicio. La situacion marcaba solamente el punto de
=) 15) =
partida, la visualizacion y desarrollo de la misma quedaba entera-
mente a la creacion del individuo o del grupo, segun como se habia
resuelto trabajar (ambos modos, el individual y el colectivo, se alter-
naban permanentemente). El trabajo practico concluia con la critica
de cada uno de los trabajos (5).
Este esquema no era en modo alguno rigido, sino que podia presen-
tar variaciones: quizas no se leyera una historieta conocida sino algu-
na de coleccién (de épocas anteriores o enviada desde el extranjero),
quizas unicamente se dibujara, quiza se dedicara todo el tiempo a la
lectura y critica de una historieta producida por el Taller y que debia
ser publicada.
Las actividades del Taller no se limitaban a las sesiones, sino que
continuaban en la observacion, la reflexion, las practicas de dibujo,
etc. que se recomendaban realizar en la vida cotidiana. De los apun-
tes que resultaban de estas practicas fue surgiendo el Archivo del
Taller de Historietas, cuyo cuidado se encargaba a uno de los in-
tegrantes del Taller, elegido por mayoria. Con el tiempo, el Archivo
se fue incrementando y diversificando: seccién de libros, seccion de
articulos recortados de los periddicos, seccion de historietas, seccion
de analisis hechos por integrantes del taller, etc.: una suerte de me-
moria a disposiciOn de los miembros del taller.
Con la publicacion de las historietas producidas en el Taller, se inicio
una etapa distinta del trabajo: hasta ese momento, el propésito prin-
cipal habia sido aprender a manejar el lenguaje de la historieta; en
adelante, al desarrollo de ese aprendizaje se integr6 el interés por las
reacciones y opiniones de los lectores. Al alcanzar al lector, la comu-
nicacion se habia concretado: a partir de ese momento las respuestas
del lector debian comprenderse en el quehacer de las historietas.
Las historietas del Taller se publicaron contenidas en una revista lla-
mada «PIOLA» (6). La revista contaba con una tirada de 500
ejemplares impresos a mimedgrafo y en papel periddico. Su venta, al
precio de dos soles, se daba en algunos puestos de periddicos, en el
Centro de Comunicacién Popular y también «a la mano» (los in-
tegrantes del Taller se convertian en vendedores ambulantes).
Numero a nimero, PIOLA mostraba mayor esmero: a sus historietas
—que ganaban en el nivel técnico y de argumentos— agregd sec-
(5) Resulta oportuno anotar que las situaciones elegidas siempre fueron extraidas de
las propias vivencias de los integrantes del Taller: «un nifo trae agua del pilén», «un
provinciano busca un lote en Villa Fl Salvador», «un pajarito ha perdido su nido»,
ete, Los desarrollos eran diversos: en los extremos, un «realismo» sin mayor imagina-
cion 0 una «fantasia» sin ninguna consistencia; del candor propio de la ingenuidad has-
ta las revelaciones de la actitud consciente, la presencia de diversos caracteres: humor,
ternura, desolacion, amargura, etc.
(6) Lapalabra PIOLA es una expresion popular que se utiliza para significar que al-
go esta bien
t=
ciones (editorial, informacion y critica) sobre el mundo de las histo-
rietas.
Aunque procesadas en equipo, la mayoria de las historietas de
PIOLA eran escritas y dibujadas por un solo autor. En otros casos
fueron trabajadas por dos autores, uno para el guidn y otro para los
dibujos. También se realizaron trabajos por encargo: con ocasién de
alguna efemérides o circunstancia que se estuviera viviendo, en coor-
dinacién con los otros Talleres del Centro.
Sin embargo, atin recogiendo las opiniones de los lectores e integran-
dolas en las nuevas historietas 0 trabajando por encargo en atencién
a una circunstancia, el Taller de Historietas sintié la necesidad de
incrementar mas la comunicacion con la colectividad, formando
nuevos grupos y capacitandoles en la técnica de la historieta. Los in-
tegrantes del Taller se convirtieron en promotores: su tarea era ense-
far lo que habian aprendido y aprender a ensejiar. Se inicié asi otra
etapa de trabajo: en ella se comprenderia que eso de «ensefiar» y de
«aprender» es relativo cuando trabajan varias personas, que el pro-
motor no es «el que ensefia» y los demas «los que aprenden»: El pro-
motor se convierte en un integrante mas, con la diferencia que él es
quien conoce con mas antigtiedad una técnica y va a conocerla mas,
con todos, cuando la difunda. Porque con los didlogos, las refle-
xiones y los trabajos practicos en equipo, todos aprenden y todos en-
sefian.
Todas las personas —y, por cierto, no solamente los profesores— co-
nocen por experiencia propia que al ensefiar, al difundir un conoci-
miento, quien ensefia «vuelve a aprender». Si la relacién es de dialo-
go, en el volver a aprender se descubriran nuevos angulos y, conse-
cuentemente, se aprendera mejor.
El aprender mejor, confluyé con la propia evolucién de los integran-
tes del Taller, pues, las nuevas historietas poseyeron no sdlo un ma-
yor dominio del lenguaje historietistico, sino una observacion mas
acuciosa de la realidad, que se expresaba en el deleite con que se tra-
bajan algunos detalles, tanto de los personajes como del entorno. De
este goce por la forma brotaron expresiones de verdadero arte popu-
lar.
Actualmente, el Taller de Historietas mantiene sus actividades, pro-
duciendo historietas y promoviendo a nuevos historietistas. El proce-
so, desde luego, no ha sido unilineal ni ha caido del cielo: en el pri-
mer grupo, de quince personas quedaron finalmente cuatro, y esa
proporcion, mas o menos, se dio en el desarrollo de otros grupos. La
revista PIOLA fue suspendida temporalmente, para dar paso a
nuevas formas de comunicacién (afiches o ilustraciones). Mientras
algunos integrantes del Taller se dedicaron mas a las orietas (las
que han continuado publicandose en la revista «Critica»), otros
fueron ganados por la pintura (lo que originé la creacion de «histo-
= ee
rietas murales»). En todo ese proceso, el Taller se ha venido afirman-
do en su comunidad y desarrollando con ella.
Es posible que algunas personas no aprencien la experiencia del
Taller de Historietas. Para un mercader, por ejemplo, una revista co-
mo PIOLA, con un tiraje de 500 ejemplares mimeografiados, es una
revistita, Una persona ajena a las tareas populares considerara poco
menos que absurdo a un grupo que se empefia en hacer historietas
«en un medio como Villa El Salvador, sin recursos materiales y, enci-
ma, historietas con mensaje que haga pensar». Ciertamente, al mar-
gen de las inadecuadas valoraciones a que lleva un razonamiento
simplista, es innegable que el Taller de Historietas, con sus revistas a
mimedgrafo y sus secuencias pictoricas murales, con sus activos pero
poco integrantes, con sus escasisimos recursos econdmicos, no es ni
de lejos la respuesta proporcional que plantea un medio como Villa
El Salvador (en la actualidad con cerca de 280.000 pobladores). Todo
eso lo saben bien los integrantes del Taller. Y saben mas: la revista es
a mimeografo, infraestructura limitada, si, pero infraestructura al
fin y propia, como propios son los actos que se dan relacionados a es-
te hecho. Propios son también el camino que se elige, el trabajo y la
realidad en que aquél se da. Cualitativamente, se esta ganando la ba-
talla; cuantitativamente, todavia no. Pero, se estd actuando en ella.
En base al trabajo de sus miembros, el Taller de Historietas es un
hecho real, integrado al Centro de Comunicacién Popular y, con él,
a otras organizaciones populares (7).
Este
ro
Este libro se ha escrito sobre la base de la experiencia referida. Con él
se quiere ofrecer un texto util a las personas deseosas de aprender a
hacer historietas, asi como también a aquellas que estuvieran intere-
sadas en promover la educacién popular a través de este medio.
En el presente trabajo se parte de la observacién de la realidad antes
que de ningtin esquema. Se estudia en qué consiste el lenguaje de la
historieta, se analiza cada uno de sus elementos, individual y organi-
camente.
Se estudia un lenguaje y el lenguaje nos remite a una realidad determi-
nada. Se estudia el mecanismo del lenguaje de la historieta y se inten-
(7)__Atin cuando citamos la bibliografia basica que acompafé al Taller de Historietas
de Villa El Salvador, queremos resaltar el aporte de Paulo Freire, Ivan Iich, Augusto
Salazar Bondy, Augusto Boal, Umberto Eco, Ariel Dorfman, Armand Mattelart,
Manuel Jefré y, en especial, de Roman Gubern, autores que, a través de sus obras, se
hicieron presentes en esta experiencia y, por tanto, en el presente trabajo.
= 16 —
ta esclarecer como desde ese mecanismo estan ya marcadas las rela-
ciones de comunicacion entre quien produce la historieta y quien la
lee.
Cuando quien lee es un lector pasivo, limitado simplemente a consu-
mir los productos que se le imponen, no es extrafio que ignore como
funciona el medio a través del cual recibe mensajes, las argucias que
emplea el emisor para orientar sus emociones y sus ideas en una di-
reccién final: la defensa del sistema de dominacién.
Porque ese lector pasivo es el lector tipico de una sociedad de domi-
naciOn: Los editores lo llaman «lector-promedio», es simplemente el
espectador andnimo, ajeno a las tareas de su tiempo, masificado y,
por todo eso, desposeido de si mismo. Es el hombre oprimido: sdlo
podra liberarse a partir del desarrollo de su conciencia y en la medida
que ésta le sirva para actuar conjuntamente con otros hombres,
transformandose a si mismo y transformando a su mundo hacia ins-
tancias cualitativamente superiores.
Es necesario compartir el conocimiento para que exista una relacion
de didlogo, verdaderamente entre iguales, una relacién liberado-
ra. Basados en esta conviccién hemos hecho este libro, enfocando
nuestro estudio desde las formas mismas, para descubrir como opera
quien nos envia mensajes, qué recursos emplea y deducir qué fines
busca. El analisis de los contenidos se producira entonces con mayor
riqueza y habremos dado pasos fundamentales en la formacién de
nuestra conciencia critica.
—i7—
I
QUE ES LA HISTORIETA
4 las historietas se les conoce en el mundo con diversos nombres. En
Espaiia les dicen rebeos, en Latinoamérica chistes, monitos 0 mufe-
quitos, en Norteamérica comics, en Francia bandes dessinées, en Ita-
lia fumetti,... En cada caso se esta hablando de lo mismo: historietas.
Las historietas ocupan una parte importante de las publicaciones en
el mundo contemporaneo. Aparecen en forma de revistas semanales
o quincenales y también diariamente en los periddicos. Los lectores
de historietas en todo el mundo se cuentan por cientos de millones.
A todo esto, preguntar qué es la historieta pudiera parecer ocioso, si
no fuera porque las veces que hemos hecho en publico esta pregunta
tan simple, hemos asistido a la confrontacién de opiniones, confron-
tacion que en no pocos casos se torné apasionada. Evitaremos, por
ahora, el enfrentamiento y recordaremos solamente las opiniones
mas sencillas, aquellas que describiendo a nuestro objeto de estudio
nos ayudan a definirlo.
La historieta es un medio de comunicacion que llega a muchisima
gente.
La historieta es muy atractiva porque estd hecha con dibujos y eso
hace muy amena su lectura.
A veces las aventuras se cuentan con puros dibujos y a veces también
con palabras escritas que se unen a los dibujos. Eso es la historieta.
Partiremos de estas ideas, que forman el lugar comin de las opi-
niones que tiene la gente aceréa de la historieta. Una definicién en
términos mas exactos vendra mas adelante.
IT
LOS PERSONAJES
Revisemos cualquier revista de historietas. Ahi veremos varios
cuadritos y dentro de éstos a los personajes. Quizas encontremos
también textos, quizas no.
Los personajes son los sujetos de la accion. En base a ellos se de-
sarrolla la historia que se esta contando: son los «héroes» 0 los «ban-
didos». O son individuos cuyo mundo se asemeja mas al de un ser
humano verdadero, con sus diversas posibilidades y contradicciones.
Vamos a iniciar nuestro trabajo aprendiendo a representar a los per-
sonajes, es decir, aprendiendo a dibujarlos. Para esto seguiremos al-
gunas pautas utiles y sencillas (1).
(1) _ Las pautas que estudiaremos valen para todo tipo de historietas. A fin de ganar
claridad en su exposicion hemos escogido un tipo de dibujo bastante simple, propio de
a historieta humoristica. Obviamente, un dibujo que busque ser mas «fiel a la reali-
dad» tendra que atender varios problemas que aqui nos tienen sin cuidado, pues
nuestro tema es otro.
Para los amantes de este tipo de dibujo —y convendria que todos realicen por lo menos
una practica— incluimos un capitulo especial (ver Breve aventura por los caminos del
dibujo naturalista).
=— 6 —
1. CONSTRUCCION DE LA CABEZA
Construyamos la cabeza sobre la base de un «huevo» o «cero».
Sobre esta base trazaremos una /inea vertical que nos servira de eje.
Lo haremos suavemente, pues es solo una ayuda para la cabeza final.
= 6
Igualmente de manera suave trazaremos una /inea horizontal a |a al-
tura del primer tercio superior.
Con esto, tendremos lista la estructura basica sobre la que se ordena-
ran los demas elementos. Veamos:
Cercano al cruce de ambas lineas nace la nariz.
a
Y a la altura de la linea horizontal podemos situar los ojos.
Las orejas estan a los costados, a la misma altura que la nariz.
Pueden hacerse a la manera de asas de una taza 0 como le venga en
gana al dibujante.
Hemos dejado para el final las cejas y la boca porque en el dibujo hu-
moristico la expresién del estado de.animo que muestra la cara suele
ser dada tnicamente por el movimiento de cejas y boca. En la vida
real la expresiOn se revela de manera mas sutil: es por eso que a veces
nos damos cuenta cuando una persona esta alegre, molesta, alerta,
etc., sin que incurra en especiales demostraciones. En el dibujo de
humor, sin embargo, los ojos han sido reducidos a un par de puntos,
lo que hace que las cejas sean las que decidan la expresién.
ae
2. LAS EXPRESIONES ANIMICAS FACIALES
Expresiones basicas
a. La alegria
Cuando estamos alegres todo parece expanderse y eso se nota tam-
bién en la cara. Las cejas se arquean hacia arriba y la boca ira, como
dice la expresi6n popular, «de oreja a oreja».
b. Elenojo
En el enojo, en cambio, todo parece contraerse; En lugar de expan-
sion habra tensi6n: las cejas concurren al centro de la cara y la boca
se tuerce en un movimiento hacia abajo, al revés que en la alegria.
== 99
c. La tristeza
Este estado de animo parece mas bien de desanimo. Todo parece
caerse: las cejas caen hacia los costados y la boca, continuando hacia
abajo el movimiento del enojo, parece destemplarse.
d. La serenidad
La serenidad, el reposo, la quietud, tiene una predominancia de li-
neas horizontales. Los movimientos de cejas y boca se hacen menos
pronunciados hasta estabilizarse.
Alegria, enojo, tristeza y serenidad son las cuatro expresiones basi-
cas, Las llamamos asi porque sobre la base de ellas podemos lograr
otras expresiones.
— 90h
Trabajo practico
Dibujar varias veces y en distinto orden las expresiones basicas.
Para realizar este ejercicio es conveniente no consultar las copias.
Entonces, una de las cosas que mas rapidamente se advierte es que en
algunos casos la memoria falla y se equivoca la expresion. Esto no de-
be desconcertar a nadie, porque el ejercicio no es de memoria. Ahora
puede verse claramente: las pautas indicadas dan resultado pero no de-
ben ser tomadas como leccién para ser aprendida mecanicamente. Es-
tas pautas son el resultado de un proceso de simplificacién basado en
la realidad y la realidad, como sabemos, no admite recetas. Es por eso
que al dar la pauta para una expresion describiamos brevemente «lo
que se siente», qué es lo que motiva la expresion. Es por eso que quien
esté aprendiendo a dibujar las expresiones faciales ha de ver —iy sen-
tir!— qué ocurre con la cara, con los misculos de la cara. Todo lo
dicho se hara entonces mas comprensible.
Expresiones derivadas
Llamamos asi a las expresiones que resultan al combinar las expre-
siones basicas.
Un par de ejemplos:
a. Malicia
Las cejas de enojo y la boca de alegria dan como resultado una
alegria maliciosa. No es la alegria expansiva y sana, tampoco el enojo
concentrado y aspero. Es la sonrisa del burl6n, del sadico, de quien
se alegra ante algo que a otro hace dafio.
= Bi
b. Ingenuidad.
Las cejas de tristeza y la boca de alegria dan como resultado una tris-
te alegria. Es la sonrisa inhibida del tii
abochornado.
ido, de quien se siente
©
Combinar las expresiones basicas y reconocer los efectos.
Trabajo practico
Describir con palabras en qué consiste la expresién y como concurren
a ellas las expresiones basicas.
Este ejercicio suele desperiar entusiasmo, pues los resultados que se
van obteniendo son sorprendentes. Se percibe, entonces, que hay «al-
go mas» que la expresién dibujada, algo que tiene que ¢er con la ma-
nera de dibujar de cada uno. Eso no se corrige, porque es de cada uno
y porque tiende a enriquecer las expresiones. Aqui no se ve si hay unas
narices «mejores» que otras narices, ni unas bocas «mejores» que
otras bocas. Cada cual puede realizar esos rasgos como le venga en ga-
na: grandes, chicos, redondeados, alargados, etc. Lo que interesa en
este punto es convalidar nuestro aprendizaje del dibujo de expre-
siones, y a eso debemos atender.
Intensidad de la expresion
Nuestro repertorio de expresiones se amplia de acuerdo a los diversos
grados de intensidad que posean los estados de animo. Asi, por
ejemplo, en la expresién de enojo, del disgusto podemos pasar a la
célera y de la célera a la furia; o en la expresién de alegria, de una
simple sonrisa podemos pasar a la risa y de la risa a la carcajada.
Lo que varia es la mayor o menor acentuacién de los rasgos, con que
se logran desde las expresiones mas sutiles hasta otras mas manifies-
as. Estas tltimas hacen que nuestra estruciura inicial se «quiebre»:
as cejas irrumpen sobre los ojos, la nariz sobre la boca, etc. Lo que
en realidad no varia es la direccién del movimiento que realizan las
cejas y la boca, que siguen operando en la base de la expresién.
aan 98)
Trabajo practico
Ensayar distintos grados de intensidad de las expresiones basicas y de-
rivadas. Suele ocurrir que las mas manifiestas captan rapidamente
nuestra atencion. Atendamos también a las mas sutiles que muchas ve-
ces son mas agudas, permitiéndonos penetrar en la interioridad del
personaje.
Hay que ensayar no s6lo en el papel sino también con nuestras propias
caras, como quien hace teatro, y ver como una mueca de la boca, de
una ceja, un guifio, un mohin, etc., pueden aportar un caracter pecu-
liar a la expresi6n.
Signos graficos que apoyan a las expresiones
Las expresiones del rostro se resuelven en base al movimiento de las
cejas y la boca. Bien. Pero en la historieta también existen otros re-
cursos que sirven para enfatizar las expresiones, para darles determi-
nada precision. Estos recursos son los llamados signos graficos y se
usan tanto para la expresion de un estado animico, como para sefia-
lar algunos caracteres a las cosas.
Los siguientes son algunos signos usados frecuentemente para las
expresiones animicas:
a. Lineas rectas que salen como del rostro hacia afuera
Estas lineas significan resplandor y ponen de relieve al sujeto u obje-
to al cual se aplican. Por ejemplo:
\
\ Lo
FS
La expresion de alegria se ha convertido en «alegria radiante» (vitali-
dad, jubilo, entusiasmo, etc.)
— 34 —
b. Lineas «vibratorias» que parecen emitirse del rostro hacia afuera
Estas lineas significan calor, radiacién. Por ejemplo:
El personaje no aparece simplemente molesto, sino que su enojo es
casi insoportable, mas activo.
Lineas quebradas, a manera de rayos, que parecen emitirse del
rostro hacia afuera.
Estas lineas significan energia, electricidad. Por ejemplo:
La expresion de molestia adquiere matices extremos: el personaje es-
1a que «echa chispas».
= 35 =
d. Lineas «vibratorias» paralelas a los lados del rostro
Estas lineas significan temblor. Por ejemplo:
Ef \®
La expresién de tristeza se ha convertido en temor.
e. Gotas que parecen brotar del rostro hacia afuera
Estas gotas significan sudor o lagrimas, segun el caso. Por ejemplo:
La expresion de timidez, con estas gotitas, ha alcanzado el bochorno;
en cambio, la expresion de tristeza ha reventado en Ilanto.
Los signos graficos cambian su contenido de acuerdo a la circunstan-
cia en que sean empleados y a la expresién a que sean aplicados.
— 36 —
Trabajo practico
1. Deejercicio. Combinar distintas expresiones, basicas y derivadas,
con los signos graficos aprendidos.
2. De reconocimiento. Revisar historietas y sefialar los signos grafi-
cos que acompafian a las expresiones animicas.
3. De aporte. Ordenar un cédigo de signos graficos aplicados a las
expresiones animicas con los contenidos que comunican. Estos
signos surgiran de la misma lectura de historietas que se haga (los
que hemos dado son solamente los mas conocidos), asi como del
recuerdo de lecturas pasadas. Si se pueden inventar otros estara
bien, siempre que comuniquen con claridad lo que se quiere dar a
entender.
Estos tres pasos —ejercicio, reconocimiento y aporte— pueden apli-
carse ahora, a modo de revision, a todo lo aprendido hasta aqui.
— 37 —
3. MOVIMIENTO DE LA CABEZA
Hasta ahora hemos estudiado las expresiones de una cabeza vista de
frente y a la altura de nuestros ojos. Ahora vamos a estudiar esa ca-
beza desde otros puntos de vista.
Movimientos laterales de la cabeza
Para llevar la cabeza hacia un costado tenemos que desplazar la /inea
eje vertical (*). Con ella, logicamente, van los demas rasgos.
@
= 3 —
Trabajo practico
1.
Dibujar una por una, las posiciones aprendidas. Luego, asi como
en el resumen, deberia dibujarse las distintas posiciones de la ca-
beza mientras ésta va girando lentamente hasta llegar a la posicion
en que se empezé el ejercicio.
Reconocer en la lectura de historietas las distintas posiciones late-
rales de la cabeza.
— 395
La cabeza segin el angulo de visién
Ahora estudiaremos la cabeza desde una altura distinta a la de
nuestros ojos. Esta leccion tiene relacién con el «Angulo de visién»
que entenderemos mejor cuando veamos los planos.
Mientras que para volver la cabeza a los costados lo determinante era
la ubicaci6n de la linea eje vertical, para verla de arriba a abajo lo de-
terminante es la /inea horizontal (**). Solamente que ya no la enten-
deremos como horinzontal sino como un évalo o circulo, pues la ca-
beza —aunque la estemos estudiando sin preocuparnos por el volu-
men— no es un cartén plano.
eo
‘os desde arriba o desde abajo los objetos, sera la parte que nos es
mas cercana la que destaque mas. Asi, vista desde arriba la cabeza,
sera su parte alta la mas destacada, cambiando en ese sentido las de-
mas proporciones.
Y vista desde abajo, sera lo contrario, destacando las diversas partes
y proporciones de abajo hacia arriba.
Ck +k)
Trabajo prdctico
1
Trabajar desde arriba y desde abajo diversas posiciones de la ca-
beza (de frente, perfil, tres cuartos, etc.) y, a la vez, combinar con
las expresiones.
Visto que se tiene un mayor dominio de los movimientos de la ca-
beza, asi como de las expresiones faciales, imaginar situaciones en
que la reaccion animica de un personaje se pone en evidencia.
Imaginar primero y dibujar luego. Asi, no se parte de las expre-
siones sino de las situaciones en que aquellas tienen lugar.
También pueden introducirse otros personajes que guardan rela-
cién con el primero (la relacion puede explicarse en la situacion
imaginada). Lo que interesa aqui es el trabajo de expresiones y el
movimiento de la cabeza.
= A
4. BREVE AVENTURA POR LOS CAMINOS
DEL DIBUJO NATURALISTA
Habiamos hablado acerca de un dibujo «mas fiel a la realidad» y
habiamos sugerido que todos debian realizar por lo menos una prac-
tica. Vamos a estudiar, entonces, algunos principios para el trabajo
con este tipo de dibujo en lo concerniente al volumen, luz y sombra,
asi como a la figura humana.
Volumen, luz y sombra
EI pintor francés Paul Cézanne afirmaba, a fines del siglo pasado,
que en la-naturaleza «todo es seguin el cubo, el cilindro, la esfera». Es
decir, que en la naturaleza todos los cuerpos se resuelven sobre la ba-
se de esos sdlidos geométricos.
Y si observamos con detenimiento los objetos que nos rodean o el
paisaje circundante, comprobaremos cuanta razon tenia Cézanne
cuando formulaba su enunciado: «en /a naturaleza todo es segiin el
cubo, el cilindro, la esfera».
==
Esto de que «en /a naturaleza...» es, claro, un decir. Alude a la capa-
cidad del hombre para abstraer lo esencial de las formas que apare-
cen a Sus ojos, esa necesidad de estructurar, de relacionar todo
aquello con que entra en contacto.
Estamos viendo las cosas atendiendo a la forma de su volumen. El
volumen surge ante nuestros ojos por la manera en que se dan luces y
sombras y por la manera como relacionamos unas con otras.
Para estudiar como se dan las luces y las sombras en los objetos, el
ejercicio mas elemental es escoger un sdlido geométrico y situarlo an-
te un foco de luz. Obviamente, la cara que el objeto presenta al foco
de luz sera la mas iluminada, asi como la cara contraria sera la que
menos luz reciba. Lo interesante es lo que ocurre entre ambos lados.
Si el objeto es de superficie curva apreciaremos el pase de la luz a la
sombra en forma gradual.
Un procedimiento recomendable para el dibujo de estos estudios es
que la diferenciacion entre los planos de luz y de sombra se haga en
principio tenuemente, para luego, poco a poco, ir acentuando hasta
jegar a la sombra mas intensa.
me AG
Como el objeto no existe aislado en el espacio, debemos valorar tam-
bién los tonos con que esta en relacién la superficie sobre la que des-
cansa y su espacio circundante.
Opcionalmente, los interesados pueden complicar este ejercicio ele-
mental con nuevos objetos que presenten diversos planos, asi como
agregando otros focos de luz.
Esto del fovo de luz unico o doble, funciona claramente cuando esta-
mos trabajando en un ambiente interior. Fuera de ese espacio los
problemas de luz van a ser distintos. Eso lo podemos constatar en un
ambiente exterior con la luz del dia: alli la luz lo invade casi todo.
Trabajo practico
1, Estudiar diversos objetos y ver como incluso los que ofrecen mas
dificultades pueden simplificarse, si los reducimos al sOlido geo-
métrico que opera en su base y sobre el que trabajaremos los de-
ialles.
2, Estudiar como se dan las luces y las sombras en un sdlido geomé-
trico situado ante un foco de luz. (Pueden servirnos como s6lidos
geométricos: una caja, una lata de leche, una pelota, etc. El foco
de luz puede provenir de la propia luz del dia a través de una ven-
tana o puerta, algunas veces semiabierta).
Los interesados pueden complicar sus estudios introduciendo nuevos
objetos y focos de luz.
La figura humana, realidad y proporciones
Desde el punto de vista del estudio de volimenes el cuerpo humano
es un objeto mas. Vale para él, por tanto, lo dicho anteriormente
sobre sdlidos geométricos y sobre luz y sombra.
Para el estudio del cuerpo humano también es importante atender a
sus proporciones. Tomando como medida la altura de una cabeza,
algunos tratados afirman que la estatura de un hombre adulto consi-
derado normal es igual a ocho cabezas. En general, esta proporcién
resulta adecuada. Sin embargo, esta proporcién puede variar sin que
por ello se pierda la «normalidad», pues como sabemos, el género
humano presenta diversas caracteristicas segun las condiciones en
que le ha tocado desarrollarse.
— 44 —
Lo mas interesante en todo caso, sera remitirnos a la realidad a fin de
constatar cuantas cabezas de estatura tienen las personas que nos ro-
dean.
Un modo sencillo de realizar la medicion es con el brazo extendido y
los dedos pulgar e indice. Cerrada la mano el indice sera el «gra-
duador», fijandose a una altura del pulgar en que coincida con la ca-
beza (ver ilustracion).
> SEBO
Luego, esa distancia fijada en nuestro pulgar nos servira para es-
tablecer divisiones imaginarias en el cuerpo. Asi sabremos cuantas
cabezas de estatura tiene cada persona y a la altura de qué division se
situan las distintas partes del cuerpo humano.
En cuanto a la cabeza, podemos decir que tiene «tres partes iguales»
en las que se ubican frente, nariz y ment6n. Estudiémoslo en la reali-
dad.
Trabajo practico
1. Dibujar una cabeza del natural. Atender a las proporciones, asi
como a la relacién de luces y sombras.
2. Realizar estudios de proporciones tomando como modelos a las
personas que quieran servir a este efecto. No interesa que no se di-
bujen bien los detalles: lo que importa es aprender el sentido de las
proporciones en la estructura del cuerpo humano.
5. CONSTRUCCION DEL CUERPO
Hemos aprendido a estudiar los objetos y los cuerpos tal como se
presentan a nuestros ojos. Volvemos ahora al dibujo simple de la his-
torieta humoristica, en que solamente respetamos la norma o propor-
cién que necesita nuestra historia.
El plan
El «plan» o «esqueleto» es la estructura que sirve de base a las figu-
ras que realizamos.
jRecuerdan como representan los nifos a las figuras humanas?
Nuestro «plan» apenas si corrige el dibujo de los nifios: le hemos de-
jado espacio para los hombros y para las caderas.
— A
Este «plan» es la base de nuestra figura y, por tanto, de él depende el
movimiento que ha de tener ésta, independientemente de que el dibu-
jo sea naturalista o humoristico.
Sobre la base del «plan» podemos Ilenar el cuerpo con évalos y circu-
los que le daran consistencia.
Conviene que todas estas partes las trabajemos primero a lapiz para
luego terminarlas a tinta. Al pasar a tinta no seguiremos fielmente la
linea del lapiz sino que ésta nos servira de referencia; de lo contrario,
los circulos y los é6valos daran un aspecto excesivamente rigido a la fi-
gura.
of
= AR
Trabajo practico
A partir del «plan», experimentar distintas proporciones en
hombres, mujeres, nifios, viejos, etc.
Evocar personas reales y dibujarlas. No interesa tanto el retra-
tarlas, cuanto el atender a las proporciones de sus figuras. Aqui se
vera como en muchos casos, las funciones que un hombre desem-
pefia guardan relacion con sus proporciones y actitudes corporales
(Asi, por ejemplo, un campesino, un oficinista, una bodeguera,
etc.).
Movimiento del cuerpo
Este tema es eminentemente practico, de modo que vamos a prepa-
rarnos para esa practica revisando previamente el «plan» y descri-
biendo sus partes.
El «plan» cuenta con un eje principal (*) que corresponde a la colum-
na vertebral. Este eje cumple una funcidn clave en el equilibrio del
cuerpo.
Cuenta también con dos lineas transversales al eje principal: la supe-
rior (**) corresponde a los hombros y la inferior (***) corresponde a
las caderas.
De los hombros y las caderas penden las extremidades superiores e
inferiores, siendo que las segundas sirven normalmente de base a to-
da la estructura.
Sefialamos ahora en el «plan» los puntos que sirven de base a los mo-
vimientos del cuerpo humano mas evidentes a nuestros ojos. En es-
tos puntos hay articulaciones (1).
(1) Se llama articulacion a cualquier unién entre huesos adyacentes, independiente-
mente de que permitan 0 no el movimiento. Las articulaciones que aqui nos interesan
son las que permiten el movimiento.
— 50 —
La estabilidad de las articulaciones depende, en primer lugar de la ac-
tividad de los musculos préximos. Son los misculos los que fijan a
las articulaciones y los que hacen posible el movimiento. Desde la
medusa hasta el hombre, este tejido —el misculo— dota a los anima-
les de la capacidad de moverse (2).
Hemos subrayado que la estabilidad de las articulaciones depende de
la actividad de los musculos, para hacer notar que los musculos con-
tinuan su trabajo incluso cuando estamos quietos.
Se trata de un estado de semicontraccion 0 tono muscular. Sin este
tono ningtin musculo se mantendria en su lugar. ,Se imaginan qué
ocurriria, por ejemplo, con los musculos de la cara si perdieran el to-
no? ;Se nos caeria la cara! Algo de eso podemos ver en los ancianos
en quienes, por desgaste, los musculos han disminuido su tono.
Entender la funcion del tono muscular nos va a servir luego para
comprender mejor la relacion entre el movimiento y los estados ani-
micos.
Existen dos tipos de movimiento:
El movimiento angular o articulacion en bisagra, se produce cuando
hay flexiones (al disminuir el angulo) o extensiones (al aumentar el
angulo).
a
‘© Flexiones
© Extensiones
2) Existen tres clases de misculos: el liso o involuntario, el cariaco y el voluntario,
estriado 0 esquelético que es el que nos importa para entender el movimiento. Los
misculos voluntarios constituyen el 40% del peso del cuerpo.
— 51 —
El movimiento de rotacién es aquel que se realiza alrededor de su
propio eje.
Trabajo prdactico
1. Para aprender a dibujar un cuerpo en movimiento, nada mejor
que experimentar con el propio cuerpo antes de dibujar nada.
Comenzar con los movimientos de las articulaciones en las extremida-
des, pues son mas simples de observar. /r en orden, probando todos
los movimientos posibles de angulacion (flexiones y extensiones) ast
como de rotacién de cada articulacién. E\ orden sera el siguiente:
a. Hombro.
b. Codo.
c. Mufieca.
d. Movimientos combinados de las articulaciones del brazo.
e. Caderas.
f. Rodilla.
Tobillo.
Movimientos combinados de las articulaciones de la pierna.
Columna vertebral (3).
Movimientos combinados de las articulaciones de las extremida-
des y la columna (incluidos los movimientos del cuello) en las pos-
turas habituales que adopta el cuerpo humano.
Al realizar estos movimientos, veremos que algunos no pueden darse
sin que simultaneamente ocurran otros. Asi, por ejemplo, si levanta-
mos una pierna, a partir de determinada altura, la columna vertebral
realizara también un movimiento. Este movimiento de la columna se
da para conservar el equilibrio.
La columna vertebral esta compuesta por treinta y tres pequefios huesos llamados
ertebras, lo que significa otras tantas articulaciones. Siendo que estas articulaciones
funcionan en conjunto, casi siempre describen movimientos curvos.
= a=
Este ejercicio, de facil comprobacién, nos lleva a una conclusion sen-
cilla: el cuerpo es una estructura y el movimiento de una de sus partes
implica el trabajo de otras, compensandose asi el movimiento inicial y
preservandose el equilibrio de la estructura. Esto siempre es asi, aun
cuando el movimiento de las otras partes sea menos manifiesto a
simple vista.
Es necesario insistir en el trabajo con los diez puntos seftalados: dibu-
jando a partir del plan para evitar complicaciones. ¥ sobre todo, estu-
diar los movimientos mds comunes que realiza la gente y anotarlos en
un cuaderno de apuntes. Asi se dominara el dibujo del cuerpo humano
en movimiento.
= 53 =
6. LA EXPRESION CORPORAL
Hay quienes dicen que el movimiento corporal puede reforzar una
expresi6n animica.
En realidad el movimiento del cuerpo humano no sdlo refuerza la
expresiOn sino que participa de ella. La expresion es mas notoria en el
rostro, pero se da en todo el cuerpo.
Al estudiar el movimiento en el cuerpo humano anotamos que e/
cuerpo es una estructura y que el movimiento de una de sus partes
nunca se da aislado sino en relacién con el movimiento de otras par-
tes. Si profundizamos mas en ese planteamiento, veremos que abarca
no solo al movimiento sino a toda actividad del ser humano. De ma-
nera que nuestros movimientos tienen que ver también con nuestras
emociones y con nuestros pensamientos.
Estamos hablando de la tan mencionada unidad cuerpo-mente. De
esta unidad en la que no podemos alterar una de las partes sin alterar
las demas.
Si aceptamos lo anterior comprenderemos por qué un estado de
alegria, por ejemplo, tiene una expresidn y un estado depresivo tiene
otra expresiOn. Y esas expresiones se dan en las formas que adopta-
mos, en nuestros gestos y posturas corporales (1). Estas formas las
tendremos en cuenta para aprender a dibujar como se expresan cor-
poralmente nuestros personajes.
Es evidente que un estado de animo no se expresa solamente en los
movimientos corporales, sino también en los pensamientos. Hay, por
ejemplo, gente que cambia de parecer segtin su estado de animo: si
esta deprimido le parecera que todo es una desgracia y si esta conten-
to su vision sera de lo mas optimista.
Todos estos detalles, que conviene observar en nosotros mismos y en
la gente que nos rodea, enriqueceran las posibilidades de nuestros
personajes, pues éstos naceran de la vida misma.
(1) Parece ser que cada estado de animo tiene un determinado tono muscular, mo-
endo el cuerpo en uno u otro sentido, como se vera en las expresiones.
= Sihes
Expresiones basicas
Veremos como se manifiestan en el cuerpo las cuatro expresiones ba-
sicas con cargo a que en la practica se estudien otras expresiones.
Alegria
Al estudiar la expresién de alegria en el rostro vimos que todo parecia
expanderse. ;Han notado qué ocurre con nuestro cuerpo cuando es-
tamos alegres? La vitalidad se acentiia, los movimientos son mas vi-
vaces. La alegria —como cualquier estado animico— tiene diversas
intensidades a las que corresponden una mayor o menor acentuacion
de la expresién corporal. Asi, las figuras A y B representan una
alegria comun, mientras que C corresponde a una alegria mas efusi-
va.
Enojo
En el enojo, la sensacion que recore nuestro cuerpo, a diferencia que
la expansion de la alegria, es la tension casi hasta llegar al agarrota-
miento muscular. Los hombros se encogen, las piernas se ponen
rigidas o realizan movimientos bruscos. La gente describe muy bien
este estado de animo: «uno no se soporta ni a si mismo», «se siente
como si se fuera a reventar», «dan ganas de despedazar».
Tristeza
En la alegria y en el enojo, aunque de manera opuesta, se da un im-
pulso (de expansion o de concentraci6n). En la tristeza pareciera que
el impulso se diluye, los brazos y la cabeza parecen caerse, como si se
careciera de fuerzas. De la tristeza dice la gente: «el animo por los
suelos», «estaba aplastado», «el mundo se le vino abajo».
Serenidad
La expresién corporal de serenidad, acorde a la expresién facial de
este estado de animo, es de armonizacién de movimientos. Se da
cuando la actitud es de atencién (por ejemplo, en una actividad que
requiere paciencia o calma). Dice la gente de este estado: «esta en sus
cinco sentidos», «la cabeza fresca», «despejado», «uno no se cae asi
nomas».
Cs
G,
Trabajo practico
1. De ejercicio
a. Dibujar como se manifiestan las cuatro expresiones basicas en
el rostro y en el cuerpo. Dibujar distintas posiciones segin los
personajes.
b. Evocar situaciones en las que se dieron expresiones animicas.
Identificar el estado animico, describirlo y dibujar como se
expresd.
c. Imaginar situaciones ante las cuales tienen lugar los estados
animicos. Por ejemplo: fulano sufrié un asalto, al otro lo
echaron del trabajo, otro tuvo un hijo, etc. Imaginada la si-
tuacidn, dibujarla.
d. Enrelacién a cualquiera de los personajes dibujados anterior-
mente, dibujar otro u otros que tengan comunicacién con
aquél.
2. De reconocimiento
a. Revisar historietas y reconocer las distintas expresiones cor-
porales.
b. Constatar si coinciden las expresiones corporales con los per-
sonajes y con la situacion en que estan. Asi se sabra si una
expresion es adecuada o no al personaje y a la situacion.
ignos y expresiones
No vamos a repetir lo dicho anteriormente sobre los signos graficos
que apoyan a las expresiones. Bastenos saber que aquellos signos que
vimos en las expresiones faciales sirven lo mismo para las expresiones
corporales.
Lo que se ve con mayor claridad, en el caso de las expresiones corpo-
rales, son las /ineas cinéticas, que son aquellas lineas que sirven para
indicar el movimiento (2).
Trabajo practico
1. De ejecucion
a. Dibujar como se manifiestan las expresiones derivadas en el
rostro y cuerpo. Atender a sus diversas intensidades.
b. Combinar expresiones derivadas con signos graficos que apo-
yen la expresién corporal.
2. De reconocimiento
a. Revisar historietas y reconocer las expresiones corporales de-
rivadas y, si hubieran, los signos graficos que las apoyan.
b. Constatar si coinciden las expresiones con los personajes y
con la situacion en que estan. Del mismo modo constatar si es
adecuado el uso de los signos graficos.
Mas adelante, hemos considerado un capitulo especial sobre las figuras cinéticas,
gue son un aporte genuino del lenguaje de la historieta.
— 588 —
7. PSICOLOGIA DEL PERSONAJE
Dos planteamientos
Casi todos los libros que ensefian a hacer historietas tienen un
capitulo destinado a tipologia. Alli hablan del «tipo intelectual», del
«tipo atlético», etc. y dan los rasgos caracteristicos de cada tipo, asi
mismo sus equivalencias con los «héroes», los «bandidos», etc., ins-
truyendo al aprendiz de historietista para que repita esos rasgos y asi
—aseguran— no habra lugar a equivoco en la elaboracién de los per-
sonajes.
Estas recomendaciones, dadas con sencillez y naturalidad, inducen a
repetir un viejo vicio: el partir de esquemas y no de la realidad mis-
ma. La «invitacion» a repetir patrones preestablecidos conlleva una
actitud de imposicién (que se hace mas palpable cuando esos patro-
nes son ajenos a nuestra propia circunstancia) y niega, por tanto, el
ejercicio de la capacidad creadora y critica del hacedor de historietas.
Nuestro planteamiento es exactamente al revés: toma como base la
propia experiencia de quien va a hacer historietas, le pide partir de la
propia realidad y volver a ella, como recurso de constante aprendiza-
je.
El tipo y la historia del personaje
Por lo menos alguna vez habran escuchado que se dice de alguien que
tiene «tipo intelectual». Probablemente, ese alguien sea delgado y de
frente amplia, de gestos rapidos y medianamente comunicativo.
Del «tipo emotivo» se dice que es mas bien gordo, de ademanes ar-
moniosos, alegre y conversador,
Del «tipo motriz» se dice que es macizo, casi anguloso, muy movedi-
zo e imaginativo.
También se dice que estos tipos no se presentan puros en realidad, si-
no como predominancias.
{Cuanto hay de cierto en todo este? Ya vimos que el ser humano fun-
ciona en estructura. No nos sorprendera, entonces, descubrir corres-
pondencia entre las formas fisicas de un individuo y sus actitudes, su
manera de enfrentar los diversos problemas. Bastaré observarnos a
nosotros mismos y a las personas que conocemos.
= SO
Parece ser que esta correspondencia la trae cada individuo desde su
nacimiento, como una tendencia a desarrollar ciertas disposiciones
mas que otras.
Las tendencias congénitas de una persona no determinan, claro esta,
su forma de ser. Son, simplemente, tendencias que se puede realizar,
modificar o frustrar segun las experiencias que la persona tenga en su
vida.
De manera que el «tipo» de una persona nos servira solamente como
un dato referencial. Atenderemos mas a la vida de esta persona: las
experiencias que lo han marcado de un modo determinado, las si-
tuaciones que ahora vive y sus proyecciones hacia el futuro.
Todo esto nos prepara para armar de manera mas completa nuestros
personajes, aun cuando sean inventados: De un personaje nos intere-
saran sus rasgos, gestos, modales, costumbres, ideas, sentimientos,
la situacion concreta en que esta (1).
Algo que nos interesara especialmente es la reaccién de los lectores
ante nuestros personajes, si existe 0 no una relacién de encuentro
entre éstos y aquéllos, y en qué se basa esa relacién. Asistir a ese en-
cuentro nos permitira obtener varias conclusiones, en torno al perso-
naje, a los lectores y a nosotros, todo lo cual sera tan o mas valioso
que los consejos que recibamos a este respecto.
(1) El que digamos que nos interesaran tales y cuales aspectos del personaje no signi-
fica que tenderemos a una reproduccion minuciosa de la realidad, pues tal podria lle-
arnos a extremos absurdos. Si reparamos en todos esos aspectos es para sefalar la im-
portancia de que nuestros personajes posean coherencia, que cada accion o pensa-
niento se reconozcan como propios o probables en él (aun cuando se trate de contra-
ones). Esto vale para todo tipo de historieta, sea mas pegada al estilo naturalista 0
noristico.
Las consideraciones hechas hasta aqui, apuntan al trabajo con una
clase de personajes: los personajes psicolégicos, aquellos que se ase-
mejan a los hombres reales, con la riqueza y complejidad que ello su-
pone. Existen también los personajes arquetipicos, que dan lugar a
otro tipo de historieta (que es, ademas, la mas antigua y difundida).
Los personajes arquetipicos responden mas bien a un emblema, a un
modelo harto simplificado que funciona como una plantilla: el «hé-
roe», el «bandido», la «mujer fatal», el «cientifico descuidado», etc.
El modelo, en este caso, determina de antemano las caracteristicas
que ha de tener el personaje. Asi por ejemplo, el «héroe» suele ser de
facciones agradables, esbelto, inteligente, generoso y valiente,
mientras la «mujer fatal» es de belleza fria, elegante, calculadora y
con frecuencia malvada (como se ve, este proceder es muy distinto al
de estudiar la vida misma). En cualquier caso, una consideraci6n sera
valida: ver qué acciones y qué didlogos le van al personaje, a fin de
no perder coherencia.
Trabajo practico
1. De ejercicio
a. Dibujar un personaje (real o imaginario) en varias posiciones.
El dibujo, mas pegado al estilo humoristico o al naturalista,
€s enteramente opcional. Atender a los rasgos del personaje,
asi como a sus gestos, modales y costumbres. En caso necesa-
rio, a fin de reforzar una actitud, puede afiadirsele un texto
que exprese sus ideas y/o sentimientos.
b. Dibujar un personaje que esté en relacion con el anterior. La
relacién es libre: puede ser de proximidad, afinidad u oposi-
cion. Aqui, ademas de atender a los rasgos y habitos del per-
sonaje, es menester centrar el interés en la relacion existente
con el anterior personaje y en la situacién en que esta relacién
tiene lugar. Los textos son opcionales.
¢. Un ejercicio interesante, en caso de estar trabajando en
equipo con otras personas, es realizar la relacién de nuestros
personajes con los creados por las otras personas. Entonces
hay la posibilidad de una dinamica mayor de respuestas y si-
tuaciones imprevistas.
2. De reconocimiento
a. Observar en la lectura de historietas si los personajes tienen
coherencia (qué piensan, sienten y hacen, y en qué situaciones
transcurre su accién).
b. Ver si los personajes de estas historietas tienen relacién o no
con la realidad en que nosotros vivimos. La relacion no se
establece solamente por la semejanza de apariencias exter-
nas, sino principalmente por las situaciones en que tiene lugar
la accion, el conjunto de relaciones existentes, la manera de
responder a tales situaciones.
=
8. LAS PROPORCIONES DE LA IMAGINACION
Formas antiguas y formas nuevas
Hemos estudiado las expresiones y el movimiento de la cabeza sobre
la base de un «huevo» o «cero», forma que evoca una cabeza verda-
dera. Igualmente, al estudiar el cuerpo, aun cuando simplificamos,
lo hicimos sobre la base de formas que evocan un cuerpo real.
Escogimos esas formas porque, por su sencillez, se prestan para el es-
En la historia, sobre todo en la «historieta humoristica», se pueden
trabajar los personajes sobre la base de distintas formas. No obstan-
te, sea cual fuere la base, continuardn operando los principios que in-
dicamos para las expresiones y movimientos. Revisemos las histo-
rietas que tengamos a mano y comprobaremos esto.
Luego del reconocimiento podemos arribar a una conclusién: lo que
verdaderamente interesa son los principios para las expresiones y el
movimiento, antes que cualquier esquema. Esto lo han comprendido
bien los creadores de la historieta contemporanea, cuando se han lan-
zado a la busqueda de nuevas formas dejando de lado los viejos es-
quemas.
«Eek & Meek» de Howie Schneider
=i
«La vida al aire libre» por Reiser.
— 6 —
4Y por qué los creadores de la historieta contemporanea buscan
nuevas formas? Sin duda que no es por el afan de ser distintos. Ellos
necesitan nuevas formas para la expresién de nuevos contenidos. Lo
que quieren comunicar es imposible de ser comunicado a través de
los esquemas convencionales (y aqui ya no nos referimos solamente
al dibujo de personajes sino a la historieta toda).
Es interesante saber lo que esta ocurriendo con la historieta contem-
poranea. Ella ha avanzado liberandose de los esquemas iniciales. Sus
conquistas nos ayudan a comprender que /o importante es que el di-
bujo se ajuste a los objetivos. Atendamos, por tanto, a qué queremos
decir y a cémo decirlo.
Garabatos y manchas
Vamos a realizar unos juegos para «soltar la mano» (y la imagina-
cién) que serviran para complementar, por contrapartida, nuestros
estudios del natural.
Esto es puro ejercicio.
a. Realizar un garabato cualquiera sin buscarle ningun sentido.
Es necesario hacer el garabato antes de saber lo que ocurrira
luego. Bien, ahora, de ese garabato hacer surgir una cabeza con
su expresion respectiva. Procurar hacerlo con el menor numero
posible de lineas afiadidas al garabato.
b. Realizar un garabato cualquiera. Luego invertir la direccién del
papel y del garabato hacer surgir un cuerpo, con su expresién
respectiva (el menor numer: posible de afiadidos, claro).
c. Realizar un garabato cuaiquiera. Imaginar como le sacaria parti-
do para lograr un personaje. ujar luego, pero no el personaje
que se imagino sino otro distinto (puede invertirse el papel hasta
encontrar la forma que parezca mas interesante).
{Se dan cuenta del sentido de este ejercicio? Es sacarle provecho a lo
imprevisto, aprender a improvisar. Por eso cada ejercicio es una
trampa a lo que el sentido comin pudiera adelantar. Si el trabajo lo
hiciéramos en conjunto con otras personas, podriamos, por ejemplo,
intercambiar garabatos por trabajarse, o relacionar unos con otros,
otorgarles pensamiento, etc.
Otro tanto podemos hacer con manchas, mejor aun si no tienen que
hacer nada con el ejercicio.
— 64 —
NATURALEZA
DEL LENGUAJE DE LA HISTORIETA:
TINTA SOBRE PAPEL
Realizaremos un descanso en nuestro aprendizaje. Y vamos a apro-
vecharlo para evaluar lo que hemos avanzado y ver lo que queda aun
por delante.
Reflexionemos sobre todo esto.
Hemos trabajado con nuestras propias caras y cuerpos, para luego
dibujar expresiones y movimientos. Sobre la base de esa experiencia
sencilla, hemos asimilado mejor la relacién entre dos «mundos»: el
de la realidad (nuestros gestos, nuestros movimientos) y el de la
simplificacién de esa realidad (nuestros dibujos).
El asunto es claro: una cosa es el gesto que hacemos y otra es el dibu-
jo que hacemos de ese gesto. El gesto lo hacemos en la cara, movien-
do los musculos de la cara. El dibujo lo hacemos con un lapiz sobre el
papel. El cambio de condiciones resulta determinante: el gesto es un
movimiento real, lleva un tiempo: el dibujo no repite el movimiento
del gesto, sino que representa de manera estatica un momento de ese
movimiento. Y no sélo eso: el gesto se da en la cara, una figura tridi-
mensional: el dibujo se da en una superficie plana, bidimensional.
Este reconocimiento de lo obvio no es en vano: nos prepara para
comprender mejor la naturaleza de Ia historieta.
Si tenemos como punto de vista su base estrictamente material, la
historieta es tinta sobre papel. Esta base plantea una serie de limita-
ciones en relacion a la realidad: esta es dindmica, la historieta es esté-
tica; la realidad es tridimensional, la historieta es bidimensional; por
ultimo, los sentidos auditivo, olfativo y gustativo, que en la realidad
tienen @ qué atender, en la historieta no participan, pues esta carece
de sonidos, olores y sabores.
Precisamente, frente a sus limitaciones para reproducir «fielmente
a realidad, la historieta crea y desarrolla sus propios recursos. Y eso
‘ursos constituyen su propio lenguaje. Asi, por ejemplo, anie »
carencia de movimiento, utiliza una convencién grafica (las figura
cinéticas) que da a entender el tipo, intensidad y direccién del movi-
mento; ante su carencia de sonidos, emplea el lenguaje escrito, al
que confiere especiales expresiones mediante el dibujo, dando a en-
tender el tipo, intensidad, procedencia o alcance del sonido, etc. (ver
lustraciones).
9167 =
No es dificil entender lo que estamos explicando, como no es dificil
leer y entender historietas. No obstante, la lectura de historietas su-
pone un acto complejo de abstraccién y de sintesis por parte del lec-
tor. La lectura de un lenguaje que evoca movimientos, sonidos y
otros caracteres, partiendo de bases materiales distintas a las de esos
atributos, no puede ser una lectura sencilla. Parece sencilla porque
desde nifos nos hemos acostumbrado a leer historietas. Lo que en un
primer momento pudo ser descubrimiento y aprendizaje, se ha con-
vertido con la practica en formas que hemos integrado a nosotros
mismos.
«El hombre de Richmond», por
Mantelli » Ernesto Garcia,
(*) Cuando no nos ha sido posible averiguar quién es el autor de la historieta, cita
mos la empresa editora.
=o
IT
LA VINETA
Y LA SECUENCIA
4 diario, en nuestra vida cotidiana, narramos una serie de hechos. El
lenguaje que mas empleamos es el de las palabras y también el de los
gestos. En el caso de la historieta, la narracion se da a través de las vi-
fetas.
La vifieta es la representacion, mediante la imagen, de un espacio y
de un tiempo de la accién narrada. Podemos decir que la vifieta es la
inidad minima de significacién de la historieta (1).
Gringo», por M. Medina v Carlos Giménez,
«El gato Fritz» por Robert Crumb
Algunos han definido la vineta curriendo
error: se atiende a un formato de la vineta —que en realidad es muy variable— y
cuida lo que la vineta significa en la historieta. Sobre los formatos de la vineta
remos en el siguiente capitulo
omo «cada cuadro de la historieta» in
«Conjuncién de ases», por Roger King y Néstor Olivera.
Cuando dos 0 més vifetas se articulan para significar un accion, de-
cimos que alli hay una secuencia
«El motorista fantasma» (Marvel Comics Group).
was QE ae
Las vifietas se enlazan para narrar una acci6n, pero no la siguen fiel-
mente sino que dan a ella algunos momentos significativos, eliminan-
do redundancia y tiempos muertos. Sobre la base de esas vifietas que
epresentan momentos discontinuos, el lector restituye la conti-
iuidad de la narracion.
Esto es muy importante: /a historieta carece de movimiento, pero lo
sugiere: es el lector quien le da movimiento y continuidad en su ima-
ginacion.
Ahora podemos definir a la historieta en términos mas exactos: es
ina estructura narrativa formada por la secuencia progresiva de vi-
netas.
«Planeta» por Jan.
«El eternauta» por H. Oesterheld y A. Breccia
= TA
Trabajo practico
De ejercicio
a.
Realizar una secuencia compuesta por dos, tres o hasta cuatro
vifietas. Este ejercicio no incluye textos, 0 sea que la secuencia
debe organizarse exclusivamente en base a imagenes. El tema
es libre.
Si se esta trabajando en grupo, deberd elegirse una situacion
para todos. A partir de esa situacion, cada uno realizara una
secuencia compuesta por dos, tres o hasta cuatro viftetas. Op-
cionalmente, pueden incluirse textos (2).
Una practica interesante es la de realizar secuencias mediante
el trabajo en grupo, es decir, organizarse varios para la pro-
duccién de una sola secuencia de modo que se sumen los
aportes y aptitudes de cada cual (3).
De reconocimiento
Revisar historietas y sefalar las secuencias. Como son varias
las acciones que puede comprender una sola historieta, se ob-
servara que las secuencias varian de extension, siendo la
minima de dos vinietas y la maxima limite determinado.
Seleccionar algunas secuencias y probar a eliminar algunas vi-
fletas. Se comprobara que existen vifietas cuyo significado re-
sulta imprescindible para la secuencia, de modo que si se eli-
minan se altera el sentido de la accion narrada o un caracter
determinado de la misma. También hay secuencias en que al-
gunas vifietas pueden ser eliminadas sin que el sentido de la
accion sufra alteracion importante.
Continuando con las secuencias seleccionadas, probar a mo-
dificar el orden en que se suceden las vifietas. Se confrontaran
entonces diversos resultados: 1) la secuencia pierde todo senti-
do; 2) la secuencia refuerza su sentido original; 3) la secuencia
adopta un sentido distinto al que tenia originalmente. En
cualquier caso, si se requiere, pueden agregarse vifietas adi-
cionales.
(2)() El hecho de trabajar cada integrande del grupo a partir de una sola situacion
para todos —lo que llevara luego a la vision y critica conjunta de todos los trabajos—,
es lo que nos lleva a recomendar en el primer ejercicio que el tema sea libre, o mejor
dicho, sin ningiin acuerdo previo con los otros miembros del grupo. Es interesante al-
ternar estos dos tipos de ejercicio: el individual y el colectivo, ¢ integrarlos (como en el
\ercer ejercicio). Esta opcion queda abierta para todas las demas practicas.
— 5% —
Comite de Educacion
Esta secuencia que ilustra las ideas de unin y orden habria sido més eficaz si su prime-
ra vineta se hubiera colocado en tercer lugar
Hemos realizado practicas de secuencias y hasta las hemos compues-
to y descompuesto; es decir, hemos realizado practicas de montaje.
Algunos piensan que como el montaje es la fase final en la produc-
cin de una historieta, debe ensefiarse también al final. Nosotros no
queremos ser tan rigidos. Introducimos, desde este capitulo, unas
practicas pequefias de montaje para dar mayor dinamismo a nuestro
aprendizaje.
— 16 —
La historieta, desde luego, es una estructura narrativa compleja. Su
fase final, el montaje, habra de vérselas con toda esa complejidad. Al
montaje también llegaremos. Pero no vamos a esperar hasta el final
para recién descubrir la estructura. Preferimos partir de un esquema
sencillo de esa estructura. La complejidad que le dan otros elementos
la integraremos paso a paso.
wile ville ra viileTA vittera wilera
SECUENCIA Secuencia
—~
MONTATE
—7—
ELEMENTOS DE LA VINETA:
1. EL ENCUADRE
Los elementos que definen, componen y se integran en la vifeta son:
el encuadre (que comprende a los personajes y a los signos graficos
que apoyan sus expresiones, asi como a los ambientes en que tiene
lugar su acci6n), el dgulo de visidn, los textos (que comprenden el
discurso que suele presentarse en globos y cartelas, asi como las ono-
matopeyas), las metdforas visualizadas y las figuras cinéticas, asi co-
mo la manera en que todos estos elementos se relacionan 0 composi-
cién.
Hemos sefialado que el movimiento real se da en un tiempo, del que
cada vifieta representa un momento. El movimiento real se da tam-
bién en un espacio, del que cada vifieta representa un fragmento.
La vifieta recorta el espacio real, encuadrandolo a lo largo y a lo
ancho. Esta limitacion bidimensional del espacio real se denomina
encuadre.
EI encuadrar la realidad obedece a una necesidad de la representa-
n. También lo hacen la pintura, la fotografia y el cine.
El encuadre, al tomar parte de la realidad, selecciona una parte de és-
ta. Logicamente, el autor de historietas elegira los encuadres que mas
convengan a su narracion.
Podemos distinguir diferentes tipos de encuadre segin atendamos al
espacio que representa («planos») o al espacio que ocupan en el papel
(«formatos»).
Los planos
En atenci6n al espacio que representan, los encuadres se denominan
planos, los mismos que se diferencian segun su referencia al cuerpo
humano.
(1) La palabra «plano» como otras palabras que se emplean para designar elementos
je de la historieta, han sido tomados de la terminologia cinematografica, El
uso convencional de estos terminos, tiene que ver con varias coincidencias que existen
entre estos dos lenguajes de nuestro tiempo: el cine y la historieta.
a)
Plano general
Es el encuadre lo suficientemente amplio como para situar a la figura
jumana completa en un contexto.
«Lucky Luke», por Morris y Goscinny
El plano general proporciona referencias sobre el ambiente en que
anscurre la accion. Un paisaje (rural o urbano), un coliseo, etc. se-
in captados por un plano general.
uando el plano general tiene una gran profundidad de campo y no
es posible divisar la figura humana, el encuadre se denomina plano
eneral alejado 0 gran plano general.
Ldénde tienes la nave del tiem-
po, Egon?
Escondida en la
«Flash Gordon», por Dan Bart
debe su nombre a que las dimensiones del espacio que representa son
roximas a las de la figura humana completa
Jeff Cobb», por Pete Hoffman
Of Esta coche, cuan-
do oigéis mi silbi-
do. Yo esperaré en
el jardia e iremos
a la iglesia
«¢Quién maté a Don Rodrigo?», por Re. O'Neil 5
A. del Castillo.
Como podemos apreciar, en la medida que pasamos de un plano a
otro no solamente varia el espacio representado sino que varian los
valores expresivos que son propios a cada plano.
En el Plano Entero la referencia al ambiente es menor, pero en cam-
bio podemos apreciar de manera mas precisa la accién 0 movimiento
de la figura en toda su extensi6n.
80 —
Plano americano
Recorta el espacio a la altura de las rodillas de la figura humana
Rip Kirby», por Alex Raymond «El hombre araha», por G. Conway y R. Andru.
— 81
Al plano americano también se le ha llamado plano de la conversa-
cién, dado que cuando charlamos con una persona, estando atentos
a su rostro, los limites de nuestra percepcion visual parecen diluirse a
la altura de las rodillas.
Plano medio
Recorta el espacio a la altura de la cintura de la figura humana.
Y dudo que vuelva_ por
acd. Lo dudo mucho.
«Jeff Cobb», por Pete Hoffman
=
Aqui tiene dos o tres pepitas...ipero
no es nada!jLas pepitas que hay en mi
yacimiento solamente pueden traerse
en carretas...!
{Diablos!iEs oro del bueno, por cierto!
«Kendall», por Jerry McKinlay y Arturo del
Castillo.
En el plano medio podemos apreciar con mas claridad los rasgos y la
expresion del personaje, el mismo que comienza a imponerse a la
atencion del lector.
El plano medio es el plano mas usado en la television (noticieros, re-
portajes, etc.) el cine y la propaganda publicitaria en los diarios
Primer plano
Recorta el espacio a la altura de los hombros de la figura humana.
«Ben Bolt», por John Cullen
Murphy.
—+ 331 —
no, NO. NO!
pr FERMO?
“des °
y, dN ze >
Gi a
Spirit», por Will Eisner.
ido cercado y al lector sdlo le queda
d je. De esta manera, el primer pla-
ja intimidad del personaje, a su estado afectivo, sus
En el primer plano e
reparar en |.
no nos acerc.
vacilacione
Plano de detalle
Llamado también primerisimo plano. Recorta el espacio en torno a
una parte de la figura humana o a un objeto particular.
«Ben Bolt», John Cullen Murphy
— 34 —
Pero de pronto tropieza
con un cable, y...
«Jeff Cobb», por Peter Hoffman
El plano de detalle nos sirve para aproximarnos a una parte del cuer-
0 u objeto que de otra manera hubiese pasado casi desapercibido.
— 3 —
Cuando damos las referencias que hacen a cada plano, no estamos
hablando en términos de exactitud sino de aproximacién. No se
puede fijar de manera rigurosa los limites para establecer dénde ter-
mina un plano y donde empieza otro. Esa seria una tarea inutil. Lo
importante es saber como funcionan los planos y cuales son sus posi-
bilidades expresivas. En la medida que avancemos en nuestro apren-
dizaje comprobaremos que las posibilidades expresivas de cada plano
tienen que ver también con el conjunto de la narracién en que estan
inscritos, con la estructura toda (2).
Trabajo practico
De ejercicio
a. Dibujar los diversos planos en vifietas aisladas a fin de reco-
nocerlos mediante la practica
b. Realizar una secuencia compuesta por dos, tres 0 hasta cuatro
vifletas, atendiendo al uso de los planos segin la accion narra-
da.
2. De reconocimiento
a. Revisar historietas y sefalar los diversos planos.
b. Ademas del reconocimiento de los diversos planos, atender a
su funcion en la secuencia de que forman parte. Se trata de
observar la calidad del uso del plano: si es simplemente
correcto 0 excelente, o desacertado, etc. En caso de encontrar
un plano cuya funcion se considere equivocada o insuficiente
para la accion narrada, especificar cual habria sido mas ade-
cuado.
Ademas de los ejercicios indicados, conviene que atendamos al uso de
los planos en el cine, la television, los carteles publicitarios, etc. Es im-
portante estudiar como son usados estos planos para la comunicacién
de distintos contenidos. Este reconocimiento «en frio» es importante
porque nos coloca en la situacion de quien ha elaborado esos mensajes
escogiendo determinadas formas para impactar al publico. Darnos
cuenta de como actian esas formas para comunicar sus contenidos es
un primer paso para formarnos una conciencia critica.
Igualmente, conviene que anotemos en nuestro cuaderno de apuntes
los casos que nos parezcan mas interesantes a fin de mostrarlos luego a
otras personas.
(2) Esta indicacion —que habremos de recordar en otro momento— vale para todos
los elementos que componen la vifteta. Siendo ésta una célula de una estructura mayor
(la historieta) es logico que sus elementos guarden relacion con esta estructura.
— % —
Los formatos
Se denomina formato a la forma que presenta el encuadre en el pa-
Generalmente, los limites del encuadre estan seftalados con una linea
demarcatoria. En ese caso el formato puede ser rectangular (de pre-
jominancia horizontal o vertical), cuadrado, circular, etc
«Acuérdate», por J. C. Morkain y Solano Lopez:
S87
La eleccién de un formato depende del espacio y el tiempo que se
quieren representar. Asi, por ejemplo, un plano de detalle (que por si
representa poco espacio de la realidad) dado en una vifieta de pe-
quefias dimensiones significa un tiempo muy breve de narracién (y de
la lectura). Por lo contrario, un plano general dado en una vifeta de
grandes dimensiones significa un tiempo mayor de la narraci6n e in-
cita a una lectura mas demorada.
Es interesante observar esta relacién entre los espacios y tiempos
representados y los espacios y tiempos reales que requieren aquéllos
para darse y leerse. La conciencia de esta relacion ha llevado a la
creacion de la denominada vifieta-flash (vifieta impacto), que es
aquella vifieta de pequefias dimensiones que sirve para aclarar un
momento significativo de la accion y que suele insertarse al interior
de una vifeta mayor. .
El gatillo es oprimido...
«El Cobra», por Ray Collins y M. A. Repetto.
==
En cuanto a la linea que marca los limites del encuadre, se trata Uni-
camente de una gonvencion que parece obedecer a la necesidad de
dar orden a la narracion, estableciendo la diferencia entre una vifieta
y otra. Esa necesidad de orden, sin embargo, puede ser satisfecha al-
erando la linea demarcatoria o alin sin su presencia.
_
Anonimo. (Revista Jarano, niim.6)
a 189) =
La linea demarcatoria puede ser alterada o eliminada porque en si
misma carece de significado. Empero, puede adquirir significado si
es delineada de manera inhabitual.
Asi por ejemplo, la linea demarcatoria delineada con pequefias lineas
interrumpidas 0 con pequefios semicirculos significa que el contenido
de la vifieta no tiene existencia en la «realidad» de la historia narra-
da; la tuvo (si se trata de un recuerdo) o la tendra (si se trata de una
proyecci6n al futuro). En otros casos, significa, simplemente, que la
accion narrada en esa vifeta tiene lugar en la imaginacin del perso-
naje (divagaciones, suefio, ete.).
«Los vikingos», por Alfredo J. Grassi y Alberto Salinas
=, =
Trabajo practico
EL.
De ejercicio
a. Dibujar diversos formatos de vifieta a fin de reconocer sus po-
sibilidades en la practica misma.
b. Realizar una secuencia atendiendo al uso de los formatos se-
guin la accion narrada.
De reconocimiento
a. Revisar historietas y sefialar los diversos formatos.
b. Ademas del reconocimiento de los diversos formatos, atender
asu funcion en la secuencia de que forman parte. Se trata de
observar la calidad del uso del formato. En caso de encontrar
un plano cuya funcién se considerase inadecuada para la ac-
cion narrada, especificar cual habria sido mas adecuado.
— 9 —
2. EL ANGULO DE VISION
Otro de los factores que definen la expresién del contenido de la viiie-
ta es el dngulo de vision.
El dngulo de vision es el punto desde el cual se observa la accién.
Existen tres tipos de angulo de vision: medio, picado y contrapicado.
Angulo de visién medio
La accion es observada como si ocurriese a la altura de los ojos.
"EE HOMBREG_EN VEINTICIATRO SEGINDOS,E
SIC NCS SE REECLS CON Loe CORDS BE EE
Wika AS
ay
4
be Boe
jepk Beets
«El Cobra», por Ray Collins » M, A. Repetto.
«Los supermachos», por Rius
= ii
Angulo de visién en picado
La accion es enfocada desde arriba hacia abajo
LA EXPULSADA DEL SOUTH BEND ¥ LASAUIER
UE SDIABAAYUDARON AL ANTISUO MEDICO A
MIRAR DE FRENTE EL SOL...
(EeHO De MENOS UN )
TRAGO, ADRIANNE...
YANO TE HARK
FALTA
«Black Soldier», por Clarence Stamp y
Ernesto R. Garcia.
«El hombre arata», por Gerry
Conway y Ross Andru.
— OF
Angulo de vision en contrapicado
La accion es enfocada desde abajo hacia arriba.
(Pero... perdf de vista a uno. (jAlla esté Tim! j Seguiré disparando
para mantener a Kendall distrafdo
«Kendall», por Jerry McKinlay y Arturo det Castillo.
Ernie Pik t Oesterheld y Solano Lopez.
Al igual que en el caso de los planos, la eleccién de un determinado
angulo de vision no es un hecho gratuito. Tampoco obedece esta elec-
cién al simple deseo de hacer mas ameno el relato (aunque este sea
uno de los resultados). El uso de un dngulo de vision produce efectos
expresivos determinados
=
Las posibilidades expresivas de los angulos de visién no operan de
manera mecanica. Son posibilidades, entre otras, cuya accion depen-
de del contexto en el cual estan incluidas: el tema y momento de la a
ciOn que se esta narrando, la relacion psicologica 0 estética que se en-
BOEN DIACRANEDD,
UNDO Sta.
150 CORTO MALTES
«La balada del mar salado», por Hugo Prait. Plano general y Angulo de Vi
sién Medio para contemplar la relacién de los personajes entre si y con el am.
biente. Plano Medio y Primer Plano con cambios en el dngulo de vision; a
«Créneo» se le ve desde abajo » a «Pandora» desde arriba (segtin como se ven
el uno al otro y permitiendo al lector ponerse en el lugar de uno y otro, metién
dose en la accién misma). Amabilidad y candor son dados no solo por l
tuacin» de los personajes (expresiones y cali
ac
del dibujo) sino también por
el uso adecuado de los planos.v éngulos de vision
a= 95 —
tabla con las otras vifetas, etc. De modo que el angulo de vision en
picado, que en un caso puede servir para minimizar a un personaje,
en otro caso puede usarse simplemente para tener mayor dominio de
la accion; o un angulo de visidn en contrapicado, en lugar de hacer
parecer majestuoso a un personaje, puede hacerlo parecer ridiculo.
Por todas estas observaciones se hace necesario que la funcién de un
nera aislada, sino como parte de
Angulo de vision no sea vista de
toda la estructura
A varias millas de le Es de noche. La tragedia
re Hoffman. t
wo informant
Jeff Cobb», por
"Sin BUDA 05 ES TARE TS PREGUNTANDO 1a GUE PMSA EXACTAMENTE Ou
«£1 hombre arana», por Gerry Con ru, Historieta que hace del
cambio del dngulo de visién una constan indo un ritmo vertiginoso v,
en ocasiones, casi desquiciante (coherente ipo de historias que narra)
% —
Trabajo practico
De ejercicio
a.
b.
Dibujar los diversos angulos de vision en vifietas aisladas a fin
de reconocerlos mediante la practica. Hacerlo varias veces
probando distintos grados en cada angulo de vision.
Realizar una secuencia compuesta por dos, tres 0 cuatro vifie-
tas, atendiendo al uso de los dngulos de visién seguin la accién
narrada.
De reconocimiento
a.
b.
Revisar historietas y seftalar los distintos angulos de vision.
Ademis del reconocimiento de los diversos angulos de vision,
atender a su funci6n en la secuencia de que forman parte. Ob-
servar la calidad del uso del angulo de vision. En caso de en-
contrarse un Angulo de vision cuya funcién se considerase
equivocada e insuficiente, especificar cual habria sido mas
adecuado.
Asimismo, ademas de estos ejercicios, atenderemos al uso de los angu-
los de
un cuaderno de apuntes los casos que nos parezcan mas interesantes, a
fin de comentarlos luego en grupo.
ion en el cine, television, publicidad, etc. Conviene anotar en
—7—
LOS TEXTOS
La historieta se vale del lenguaje escrito para representar el sonido (es
decir, toda sensacion que se percibe por medio del oido).
De este hecho resulta que en la historieta confluyen dos medios de
expresion distintos: el dibujo y la escritura. Ambos influyen recipro-
camente, llegando en muchos casos a interesantes niveles de integra-
cion.
El lenguaje escrito en la historieta sirve para comunicar los dialogos y
pensamientos de los personajes (que suelen incluirse en los globos), el
discurso del narrador 0 «voz de afuera» (que suele incluirse en la car-
tela) y las onomatopeyas.
EI globo
El globo es una convencion propia de la historieta que sirve para in-
tegrar en la vineta el discurso 0 pensamiento de los personajes (1).
LA VERDAD, TODA LA VERDAD Y NADA MAG)
QUE LA VERDAD? BIEN. THIC! TE LA DIRE
Loco Sexton», por Héctor Oesterheld y
4rturo del Castillo.
(1) Para lograr la integracion referida, el globo alberga en su interior al lenguaje
escrito y/o dibujo
— 9 —
(Sin titulo); Caloi.
Breve referencia hist6rica
Los antecedentes histéricos del globo se remontan a la filacteria o
banda que se incluia en algunas pinturas de artistas cristianos y que
servia para escribir en su interior el texto atribuido al personaje
epresentado.
ALCALD ES
«La Primera Nueva Crénica y Buen Go-
bierno», por Felipe Guamdn Poma de Ava-
la, (Obra realizada entre 1587 y 16/5.)
— 99 —
El paso de la filacteria de la pintura al globo de la historieta no fue,
desde luego, directo. Los pasos intermedios y necesarios fueron da-
dos por los grabados populares que siguieron a la invencion de la
imprenta, los trabajos de los dibujantes satiricos ingleses (desde el
siglo XVII) y norteamericanos (desde el siglo XVIII).
Tan interesante como seguir la linea de evolucion que llevé a la con-
cepcidn del globo, resulta constatar que la necesidad de «hacer
hablar» a los personajes representados esta presente en diversas cul-
turas. Nos situamos en el principio del fenomeno: la filacteria o la
forma que le sea equivalente en otra cultura, nos interesa también en
si misma, como forma que significa voz, halito, sonido que sale de la
boca del hombre.
Presencia de signos verbales en dos culturas precolombinas: la Azteca y la
Mochica.
— 10 —
Presencia de filacterias en un diseno inglés del
siglo XVII.
Sobre la base de estas referencias, organizaremos nuestro estudio
obre el globo atendiendo a la forma que presenta y a qué significa,
si como a su ubicaci6n en el interior de la vineta.
El globo: forma y significado
El globo consta de un cverpo o forma delimitada en que estan conte-
dos el texto del dialogo 0 pensamiento del personaje, asi como de
n rabillo que indica al personaje que expresa ese contenido.
GLOBO
4— RABILLO
— 101 —
La expresion del discurso hablado o pensado del personaje se da a
través del lenguaje escrito de la imagen.
O sea, que el globo esta compuesto por dos elementos: el continente
(cuerpo y rabillo) y el contenido (ienguaje escrito 0 imagen). La si-
lueta que resulta del cuerpo y rabillo no es unicamente continente, si-
no que significa, en si misma, voz o sonido, cuando esta referida al
discurso hablado; 0, significa algo aun mas abstracto, la mente,
cuando esta referida al pensamiento.
Cuando significa voz 0 sonido es, en la mayoria de los casos, una voz
0 sonido «neutral». Es decir, solo significa voz 0 sonido. Veamos el
siguiente ejemplo.
(CUIDADITO CON
(HACER TRAMPAS AH?)
C
CUIDADITO CON}
(HACER TRAMPAS SAH?
7
—= 1102; —
CUIDADITO CON
HACER TRAMPAS DAH?
En las tres vifetas ha variado la silueta de los globos sin que eso haya
modificado la calidad del contenido en modo alguno. En los tres ca-
sos los globos son «neutros».
No obstante, la historieta cuenta con ciertas maneras de delinear que
poseen significados precisos y que afectan a cualquier elemento de la
vifieta a que sean aplicados (entre ellos el globo) (2). Entonces, la voz
o sonido pierde su neutralidad y cobra otro caracter. La manera de
delinear reemplaza a la manera de pronunciar. Veamos.
El globo cuya silueta ha sido delineada con /ineas quebradas, seme-
jantes a los dientes de un serrucho, significa una particular vibracion
de la voz. Puede servir para expresar grito, estallido, irritacion; asi
como para sefialar que la voz proviene de algun aparato mecanico
(un altoparlante, un radio, un teléfono, etc.)
[ean cae maPOR MACON
Nee MAS SeNeACOnAUera:
«Un plan diabélico», por Beth
Abe y Oswal.
(2) Parece ser que estas maneras de delinear tienen su origen en los signos grdficos
que en el capitulo de los personajes estudiamos aplicados a las expresiones.
— 1033 —
Conway v Ross Andru,
El globo delineado con pequenas lineas interrumpidas, silueta de li-
nea intermitente, significa muy poca intensidad en el volumen de la
voz. Puede servir para expresar secretos, confidencias, ete
VA voz FUE UN SUSURRO.
«Henga», por Diego Navarro y
Juan Zanotio
— 104 —
‘SU PAPA ES RICO. LE Voy!
A MI MAMA’
«Paco Yunque», por Juan Acevedo.
El globo delineado con una /inea temblorosa significa temblor en la
voz. Sera propicia, por lo tanto, para expresar temor, falta de vigor,
etc.
«Watami», por H. G. Oesterheld y J.
Moliterni.
— 105 —
«Blancanieves y los enanos fatidicos»,
por Steve Skeates y E. Maroto
El glogo cuyo rabillo no muestra el final sino que es interrumpido,
significa que quien emite la voz no esta mostrado en la vifieta. El lu-
gar en que es interrumpido sefiala el lugar de donde proviene la voz.
«Ben Bolt», por J. Cullen Murphy
= 106 —
«PARA APEDREARLA ,COMO EN LA BIBLIA...
TALL SE METERK SU LENGUA DONDE NO PUEDA
ESCUCHARLA...!
Ea
«Black Soldier», por Clarence Stamp y E. Garcia:
El globo cuyo rabillo no muestra el final sino que se une a otro globo,
significa que este otro globo pertenece al mismo personaje, solo que
es pronunciado en una instancia siguiente. Este «rabillo-puente» sig-
nifica entonces «pausa intermedia».
No NECESTO QUE KINGLIN
DeSALMAdD DB. GOBIERNO ME
GA LO GUE TENGO GUE
Wace
«Exterminador Uno», por Bill
Dubay y Paul Neary
107 —
/B@ESINLAGTE UNA TRIBL INO-
GENTE, HOMBRE BLANCO //MU-
JERES. WIROS ¥ ANCIANOS
ENreRMos/
«El atatid del muerto viviente»,
por B. Lewis y J. Ostiz.
En otros casos el «doble tiempo» es dado por la unién de dos globos
en alguna parte de sus cuerpos. Y en otros casos, sencillamente, por
globos distintos adjudicados a un mismo persona
IAs) AR EADC
ET cotogsror
evens Deca
ZA, BerisaaR EN LA
nein y DECIR)
cs . y
NO CONTRO TurTi/))
4 TUTTI CONTRO UNO! |
Sn Assan
«Sinfonia para flauta», por Claire Bretecher.
— 108 —
El globo que presenta varios rabillos significa que la voz proviene de
varios emisores al mismo tiempo.
iYODo LO_QuE
«El juicio de Salomén», por John Lenti.
Algunos dibujantes prefieren prescindir del cuerpo del globo y
simplemente usan el rabillo a fin de sefialar a quien emite la voz. Este
uso del rabillo supone que quien lo aplica posee un amplio dominio
de la composicién de la vifieta. Observemos en los ejemplos mostra-
dos que los textos se dan a una distancia prudencial unos de otros.
NO.¥O NO
TENGO NA-
DA QUE VER
LLAMA, CO
MALTES,
CORTO MALTES.. EL AMM
GO DE BOCA DORADA ?TE
ENVIA...EL CIELO.
S| PUEDO HACER
. ALGO POR TI?
«Corto Maltés», por Hugo Pratt
— 109 —
En otros casos, la silueta del globo ha dejado de ser simple linea para
ser mas cuidadosamente dibujada. Como cuando el globo semeja un
hielo derriti¢ndose (para significar la «frialdad» con que se pronun-
cia el texto) o fuego ardiente (para significar una voz apasionada) (3).
El globo cuyo rabillo esta formado por pequefios circulos, a manera
de burbujas, significa que el texto no ha sido pronunciado sino que es
puro pensamiento. A veces, esas burbujas se extienden al cuerpo del
globo, como restandole peso a la voz, haciéndola «flotar».
7VAYA UN REVOL-
THO QUE E508 CRIMI-
NALES ME HICIERON AYER.
‘SOY UN HOMBRE HON-
RAO Y NO MEREZCO
ESTE TRATAMIENTO..
7 COMO TAMPOCO
(MEREZCO SER TACHA-
00 DE COBARDE
poe WALTER /
ENTOMES, 15 DESHEREDIRE ELLOS
Me Dinan basa ue ENE Eke
Meiréc(on. Gove TObO Cleans Se
ANDAR MdBLAR y CVI. PERO SO
Bee 1006 LESCOS st
«Magia infernal», por
Dough Moench y R. Cor-
ben.
(3) Podemos decir entonces que la linea ha dejado de ser signo abstracto y ha tras
puesto la frontera de la metdfora visual.
— 10 —
Las letras: tipo y significado
Con el contenido del globo ocurre algo semejante: comunmente, el
tipo de letra mas usado es el llamado «letra de imprenta», cuya
n resulta «neutral». Las siguientes son algunas pautas para
su escritura:
El primer paso consiste en trazar lineas horizontales que marca-
ran el tamafio de las letras. Estas lineas son una simple referencia
para evitar el desorden de la escritura y la consiguiente dificultad
en la lectura (por tanto, terminado de escribir el texto, deberan
ser borradas). Debemos tener en cuenta los espacios entre letra y
letra, asi como entre las palabras.
____ AST COMQ
—__HE VENIDO
___ AL AZAR
Luego de haber definido la distribucion del texto se procede a de-
linear la silueta del globo. Este orden, primero el texto y después
la silueta, es recomendable para evitar un resultado frecuente
cuando se procede a la inversa: que no alcance el texto.
La «letra de imprenta» es la que mas se usa. Pero hay situaciones en
las que no basta para expresar determinados efectos expresivos. Es
entonces cuando actiia el dibujo: la manera de delinear afecta el men-
saje de los textos. Veamos algunos ejemplos.
—il—
La letra de mayor tamafio que el usual significa un volumen mas alto
que el de la voz normal. Si a ese rasgo afiadimos una /inea tembloro-
sa, sera ideal para la expresién de un alarido, un grito de pavor.
«Hor», por Diego Navarro v Juan Zanotio
La letra de mayo
para expresar ur
majfio que el usual y sin ningun temblor, servira
DEMONIOS QUE
MI CABEZA!IEN-|| BAILAN SOBRE
LOQUEZCO! Mi CABEZA !
«Terry y los Piratas», por Milton Caniff.
— 112 —
«Watami», por H. Oesterheld y J.
Moliterni.
La letra de tamano mds pequefo que el usual significa un volumen
mas bajo que el de la voz normal. Se utiliza para expresar una actitud
timida y/o confidencial.
«Mafalda», por Quino
— 113 —
La letra que describe un ritmo visual, por lo general ondulado, signi-
fica que el texto es «cantado». Suele complementarse con algunos
signos musicales.
«Mafalda», por Quino.
La letra «de mano», por su caracter cotidiano, pone de relieve la
psicologia particular del personaje.
«Mafalda», por Quino.
«Mafalda», por Quino.
— 114 —
La letra «de mano» pone en evidencia la riqueza de posibilidades
expresivas de la letra dibujada frente a las carencias de la tipograf
simple. Ademias, la letra dibujada deja de ser simple letra y se integ
graficamente a la vifieta: imagen y palabra escrita forman una uni-
dad. Esta integracion se da en diversos grados, desde la letra de
tipografia que discretamente se incluye en el globo hasta la letra di-
bujada que en un momento se libera del globo e inunda el espacio
LA VAMPESINA SE RSOMAA LA PUERTAY ES ABA
TIAA POR LA REFAGA DE AMETRULADORA..
OLOADOS
$ IZAN A ARS
LA ALDER Y LLEGAN A LA CHOZA|
DONDE CUIDANA BETSY WOHL... |
[EReTeaoR Se Osc Ree |] [EL SOuDA00 AR OSPARAR,
FA |SiENTE UN BRUSDO APRETON) PERO LA RECONOCE:
Ubicacion del globo en la vireta
La ubicacion del globo dentro de la vifieta no es (0 no debiera ser) un
hecho arbitrario, sino que debe realizarse de acuerdo a dos concep-
tos: el sentido de la lectura y el sentido de la composici6n de la vine-
ta.
Revisemos algunas vifietas en que hayan varios globos. ,En qué or-
den leemos esos globos?
El maestr Mino Milani y Aldo di Gennaro.
«La tiltima verbena», por el equipo Butifarra
— 1146 —
No es dificil establecer el orden de lectura de los globos de una vifte-
ta, es el mismo orden de lectura de cualquier texto; es decir, lectura
horizontal: de izquierda a derecha y avanzando de arriba hacia aba-
jo.
Esta manera de recorrer los textos se denomina Linea de indicativi-
dad y es el resultado de la educacion que hemos recibido al respecto:
de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo, leemos libros, pe-
riddicos, carteles, etc.
En otras culturas, con otras costumbres, la manera de recorrer la lec-
tura es distinta. Asi, por ejemplo, los arabes lo hacen también de ma-
nera horizontal, pero de derecha a izquierda y los japoneses lo hacen
en sentido vertical: de arriba a abajo y avanzando de derecha a iz-
quierda.
Es necesario tener en cuenta la linea de indicatividad para ubicar
nuestros textos en el orden que deseamos sean leidos.
Ademas de atender el sentido de la lectura, para ubicar los globos de-
bemos atender también al sentido de la composicion de la vifieta. Vi
amos el siguiente ejemplo.
En la vifieta mostrada tenemos dos personajes: A y B. Debe abrir el
dialogo B, siendo contestado por A. El hecho de que B esté a la de-
recha y en la parte inferior lo sitta en posicién desfavorable para ini-
ciar el didlogo. ;Cémo haremos?
Una solucién es forzar los rabillos de los globos para indicar quién
habla primero.
Como podemos apreciar, no es la mejor solucion: los globos han sido
acumulados uno sobre otro y los rabillos estirados «a la mala».
Para la ubicacion de los globos no debemos olvidar que contamos
con todo el espacio de la vifeta y no solamente con la parte superior
de ésta. Podemos ubicar los globos en cualquier lugar de la vifeta,
siempre que —légicamente— no dificulten la lectura (para lo que
tendremos presente la linea de indicatividad) ni impidan ver la accion
o expresion de los personajes.
Una posibilidad poco usada es la de cruzar los rabillos. Suele dar re-
sultados eficaces, aunque no conviene abusar de estos «cruces» pues
su repeticion puede ocasionar molestias en la lectura.
Otra solucién al problema planteado es atacar a la situacién misma
en que se origina: modificamos toda la vifieta, de manera que el per-
sonaje que inicia el didlogo no esté a la derecha ni en la parte inferior.
Aplicamos para ello un cambio de eje, que equivale a captar la accion
desde otro punto de vista (uno que sea mas propio para la buena lec-
tura).
— 19 —
También se modifica la vifieta cambiando el plano o el angulo de vi-
sion. Esto ocasionara un cambio en las relaciones de los personajes.
Sin embargo, no olvidemos que el cambio de eje, la eleccién de un
plano o de un angulo de vision no se dan gratuitamente, sino que
tienen que ver con la accion que se esta narrando, pues su uso com-
porta efectos expresivos determinados.
Trabajo practico
1. De ejercicio
a.
b.
Ensayar varias veces, hasta llegar a dominar, la escritura con
«letra de imprenta».
Dibujar situaciones en que los diversos globos tengan lugar.
Hacerlo en viietas aisladas a fin de reconocer a los globos me-
diante la practica.
Dibujar una vifeta en que los personajes tengan opiniones
distintas. Sus dialogos o pensamientos seran dados a través de
los globos apropiados a esos efectos. Atender también a la li-
nea de indicatividad.
Revisar varias secuencias: en cada una probar un solo tipo de
globo, asi como distintas ubicaciones de los globos en la vifie-
ta. Jugar con distintos temas.
Realizar una secuencia atendiendo al uso de los diversos glo-
bos segiin la accion narrada.
Dibujar los diversos tipos de letra y sefialar las expresiones a
que dan lugar.
Realizar una secuencia atendiendo al uso de las letras dibuja-
das segin la accion narrada.
2. De reconocimiento
a.
Revisar historietas y sefialar los diversos globos y tipos de
letra. Atender, ademas, al funcionamiento de la linea de indi-
catividad.
— 120 —
v
Adem del reconocimiento de los diversos globos y tipos de
letra, atender a su funci6n en la secuencia de que forman par-
te. En caso de encontrar un globo 0 tipo de letra que se consi-
derase inadecuado, especificar cual habria sido mds ade-
cuado.
— 11 —
oe
|
Pano.
ZAPATSSOGN?
«Cachetada Circus», por Carlin
ZEROS) Hose cAPITO AMERICA Perko
«Os Zerois», por Ziraldo. De onomatopeya en onomatopeya, el «Capitén
América» —al igual que otros héroes de la historieta norteamericana— se des
gasta haciendo ruido.
— 135 —
Trabajo practico
1. De ejercicio
a. Hacer un listado de las onomatopeyas orales mas conocidas
(si se realiza en grupo resulta mas ameno y fructifero).
b. Recordar situaciones en las que se produzcan sonidos y tratar
de expresarlos en onomatopeyas. No importa si la onomato-
peya no fue escuchada antes: lo interesante es el ejercicio de
expresarla.
c. Producir diversos sonidos con distintos objetos y materiales,
y tratar de expresarlos con onomatopeyas (siempre, en caso
de duda, recurrir a este ejercicio da resultados).
d. Dibujar, una a una, varias situaciones en que se produzca so-
nido y ubicar alli la onomatopeya. Hacerlo de manera que su-
giera el sonido en referencia también a través del dibujo mis-
mo.
e. Realizar una secuencia atendiendo al uso de las onomatope-
yas segtin como se han practicado hasta aqui.
2. De reconocimiento
a. Revisar historietas y sefialar las diversas onomatopeyas.
b. Ademas de reconocer las diversas onomatopeyas, observar si
tienen correspondencia con el sonido que se trata de imitar,
mediante el vocablo escrito y su forma grafica. Si correspon-
diendo a otro idioma, se estima que la onomatopeya resulta
mas expresiva que la que uno pueda lograr en su propio
idioma, integrarlas a su uso.
El contenido de los textos
Estudiar los textos no significa solamente ocuparse de las formas que
éstos adoptan para darse en las historietas, sino también del conjunto
de ideas que ellos transmiten.
Las ideas no se transmiten unicamente a través de los textos. Tam-
bién son transmitidas por medio de cada dibujo o de cada accion que
se muestra. Pero, quizas las ideas se dan de manera mas explicita en
los textos.
{Qué tipo de redaccién emplearemos para nuestros textos? ,Y sobre
qué trataran? Usualmente, en los libros sobre historietas, se responde
a esas preguntas en el capitulo concerniente a «Guin y Argumento».
Ahi, se suele aconsejar el empleo de un lenguaje claro, preferente-
mente conciso y que provoque, segun el momento de la narracion, el
suspenso o el impacto. Basta leer algunas historietas significativas,
para comprobar que en ellas se domina ampliamente esa técnica de
guién. Bueno, puede ser un consejo rescatable.
En todo caso, para los textos y argumentos de nuestras historietas se-
ra menester tener la mirada puesta en la realidad.
— 136 —
La mirada puesta en la realidad que vivimos. Esta actitud no descar-
ta, en modo alguno, los caminos de la imaginacion. Lo que se busca
es que ésta surja de la conciencia de la realidad: entonces nos permiti-
ra ver mas alla de lo inmediato. No sera evasion sin rumbo (simple
descarga de tensiones, 0, en el caso malintencionado, fuga interesada
de la realidad), sino vuelo que haga redescubrir la realidad, que re-
torne a ella para enriquecerla.
Con la historieta tradicional ocurre lo contrario. No parte de una vi-
sidn de la realidad, sino que alude a ella deformandola. Tiene un
extrafio pudor hacia el sexo y la procreacion (no los trata 0 lo hace de
manera solapada), y se resiste a abordar algunos temas: como el tra-
bajo, la politica, las contradicciones sociales, etc.
La historia que proponemos, en cambio, va construyéndose sobre la
base de nuestra vida cotidiana: nos interesan la paz y los conflictos,
las tensiones sociales y también las tensiones individuales, el trabajo,
el amor, la alegria, las decepciones. Nos interesa toda actividad del
hombre. Pero, no nos interesa porque si, en el aire, sino por la mane-
ra en que podemos relacionarla a nuestra vida.
En consecuencia, nos interesan también las respuestas de los lectores
ante nuestras obras: integrar sus puntos de vista en la historieta es
convertir a ésta en un medio que hace posible la relacion fructifera
entre autor y lectores.
{Lenguaje claro y conciso? Si, por su eficacia; pero, sin que ello sig-
nifique impedimento para integrar parlamentos de mayor compleji-
dad.
{Buscar el suspenso o el impacto? Hay que saber hacerlo; pero, que
sea en un contexto que dé lugar a la comprension y no al melodrama.
Los consejos, al fin y al cabo, adquiriran validez en su relacion con la
vida misma, de acuerdo a qué comunicamos, cémo lo hacemos y a
quién nos dirigimos.
— 137 —
LA HISTORIETA:
UN MEDIO DE COMUNICACION MASIVA
Hemos reparado en la historieta tradicional y ello nos lleva a realizar
un nuevo paréniesis, que aprovecharemos para ahondar nuestras
reflexiones sobre la historieta en tanto medio de comunicacion.
Anteriormente, hicimos una primera aproximacién a la naturaleza de
la historieta, cuando tratamos sobre su base estrictamente material:
tinta sobre papel. Observamos cémo a partir de esa base, que marca
varias limitaciones, la historieta desarrolla su propio lenguaje. Agre-
gamos ahora otro concepto: la historieta es un medio de comunica-
cién masivo. Este hecho ha condicionado, desde el principio, las for-
mas y contenidos de la historieta.
EI origen de la historieta y la industria periodistica
A lo largo del siglo XIX, en Europa y en Estados Unidos de Norte-
américa, los periédicos utilizaron diversos incentivos para atraer a
mayor nimero de lectores y ejercer asi el control del mercado: narra-
cién detallada de crimenes, aventuras y otros sucesos sensacionalis-
tas, dieron lugar al denominado «periodismo amarillo». El creciente
numero de lectores demand6 la modernizacién de los sistemas de
impresién, tiraje y distribucién propios de la nueva industria.
El periodismo norteamericano vio favorecida su expansion con dos
episodios politicos: la guerra con México y la guerra de Secesién,
frente a los cuales se perfeccionaron rdpidamente los sistemas infor-
mativos, Los nuevos inventos también impulsaron esa expansion: las
palomas mensajeras debieron ceder paso al telégrafo, al tendido de
cables trasatldnticos, al teléfono. Alentado, ademas, por la cada vez
mayor publicidad comercial, el periodismo norteamericano se con-
virtid, hacia el ultimo cuarto de siglo, en el mas vivo y dgil del mun-
do.
En ese marco, en la ultima década del siglo pasado, dos hombres de
empresa se enfrentaron en una colosal lucha comercial: Joseph Pulit-
zer y William Randolph Hearst. Su campo de batalla era el periodis-
mo y entre sus objetivos, ademas del negocio, estaba la presién sobre
el poder politico, econémico y social.
En su afan por hacer mas atractivo su periddico, el NEW YORK
WORLD, Pulitzer publicé desde 1893 un suplemento dominical con
una pagina a todo color. En esta pagina, en 1895, aparecié una vine-
— 138 —
ta debida.al dibujante Richard Outcault, que describia escenas pinto-
rescas de barrio popular de Nueva York y que tenia por personaje
principal a un nifo vestido con un largo camisén de dormir. Este ni-
fio se convirtié en personaje permanente del suplemento menciona-
do, llegando a ser conocido como Yellow Kid por ser de color ama-
rillo su camisén. Para «hacer hablar» a sus personajes, Outcault
incluia textos en letreros, paredes, el propio camisén del Yellow Kid
y en esa convenci6n grdfica que irta afirmando progresivamente sus
caracteres: el globo, elemento especifico de la historieta.
En 1896, Hearst logra conquistar a Outcault, quien pasa con su
Yellow Kid al THE NEW YORK JOURNAL. Pulitzer encargo en-
tonces al pintor George Luks para que continuase dibujando con
idéntico estilo al mismo personaje en el NEW YORK WORLD. ;Un
mismo personaje publicado a la vez en dos diarios distintos y hecho
por dibujantes distintos!
De esta manera, utilizada por los magnates de la prensa, acogida con
entusiasmo por un vasto publico, entre jaloneos y actos de pirateria
comercial, se inicié la historia de la historieta.
Esta breve resenia tiene un fin: estudiar a la historieta en tanto medio
masivo que surgié durante la etapa de expansion del capitalismo. Es-
te hecho permite comprender los factores que condicionaron las for-
mas y los contenidos de las historietas.
La historieta debi6 sujetarse al espacio que le asignaba el periédico:
al dibujante le correspondia administrar estéticamente ese espacio,
atendiendo a las posibilidades técnicas de impresion asi como a los
ritmos narrativos que queria lograr.
Si el aspecto de su fabricacién resulté decisivo para las formas que
adopt6 Ia historieta, el aspecto de su comercializaci6n lo fue para sus
contenidos.
Primera mitad del siglo XX: el imperio de las historietas norteameri-
canas
En el afio 1909, Hearst creé el INTERNATIONAL NEWS SERVI-
CE, la primera Agencia especializada en producir material literario,
artistico y para el entretenimiento: historietas, anecdotarios, cru-
cigramas, etc. Esta Agencia surtia exclusivamente a los periédicos de
Hearst. En 1915, también bajo el dominio de Hearst, se creé una
nueva Agencia de ese tipo: el KING FEATURES SINDICATE, que
vendia su material a diversos periddicos, dentro y fuera de Norte-
américa. El KING FEATURES SINDICATE se convirtié en unos
afios en el mas importante distribuidor de historietas (1).
(1) La historieta nacié en el diario y para el diario. Fue recién durante la década del
treinta, que se independizé de aquél y adquirié la forma de revista
— 139 —
Paralelamente al KING FEATURES SINDICATE, existieron otros
SYNDICATES menores, todos los cuales difundieron las historietas
norteamericanas por casi todo el mundo. Este hecho acarreé consigo
dos consecuencias principales:
1. La estandarizacién de las historietas, eliminando los aspectos
que pudieran provocar rechazo en paises con otras costumbres
(habia que cuidar la relacién con la clientela).
2. Laimposicién de las historietas norteamericanas sobre las histo-
rietas locales —muchas en ciernes— de otros paises.
a RABCAR, Sow om Tito Sine
(ime peserpaeT care
owe Fenee svekre Oe
set ete se Sere Oe
Trend svSere sa eor O
«Mutt and Jeff», por Bud Fisher, nacido en 1907 (la presente muestra es de
1915). El encanto de las primeras historietas fue debilitandose ante la estanda-
rizaci6n impuesta por el mercado capitalista, aunque algunos autores de talen-
to lograron hacer sobrevivir su genio.
— 146).
Conquistados los nuevos mercados, el segundo paso era mante-
nerlos: se prefirié actuar sobre seguro, haciendo de la estandariza-
cién una caracteristica y de la actitud conservadora una norma. Bo-
nachonas o dramaticas, las historietas fueron siempre respetuosas de
las instituciones y valores tradicionales. Al igual que otros medios de
comunicaci6n, las historietas norteamericanas propagaron por otros
paises las ideas, costumbres, expresiones, etc. propias del esquema
del American way of life (bien entendido: estilo de vida capitalista
yanqui).
La mayor parte de los paises receptores, carentes ain de una sélida
escuela en el nuevo género, aceptaron jubilosos las historietas impor-
tadas. Los periddicos de estos paises las compraban porque, ademas
de su bajo costo (comprar un cartoon a un sindicate les resultaba mas
barato que pagarle a un dibujante por sus originales), el modelo que
propugnaban las historietas norteamericanas era coincidente con los
esquemas de los duefios de los periddicos.
La gran crisis del afio 1929 (a la que siguen los afios de la Gran
Depresi6n) y la Segunda Guerra Mundial, fueron episodios que sacu-
dieron a los Estados Unidos de Norteamérica y es de entender que
ello se reflejara con mayor o menor evidencia en sus historietas: du-
rante los afios de la crisis, la historieta desarrolla un sugestivo proce-
so de signo inverso, llegando a considerarse estos afios como «la
Epoca de Oro de la Historieta»; y, durante los anos de la Segunda
Guerra Mundial, son varios los dibujantes que, desde el papel, com-
baten por las Fuerzas Armadas norteamericanas (2).
Hacia el final de la mitad de siglo surgieron algunas historietas que
manifiestan una conciencia y sensibilidad distintas: «Pogo» (1948),
«Peanuts» (1950), «B. C.» (1958)... entre otros, despiertan el interés
de un ptiblico mas intelectual. El surgimiento de estas historietas no
es casual: en el momento en que el grueso de las historietas norteame-
ricanas alcanzan su fin de ciclo, en una minoria de ellas se manifiesta
el espiritu de una nueva época. Pero, esa nueva época, ya no tendrad
como eje principal a Norteamérica.
En lo que respecta a los primeros 50 afios del siglo XX, nos hemos
circunscrito a la historieta norteamericana. En otros paises, como
Argentina, Espana, Francia e Italia, el género cuenta también con ex-
celentes cultores. Pero, en el mercado internacional, son los Sindica-
tos norteamericanos los que mantienen el monopolio: Superman «y
(2) Algunos de los casos mas sobresalientes son los siguientes: en 1941, Ham Fisher,
de acuerdo con el Departamento de Guerra, convierte a «Joe Palooka» en un promo-
tor de la politica intervencionista; en 1942, Milton Caniff crea «Male Call» para los
periddicos del ejército; en 1943, Roy Crane crea al aviador «Buz Sawyer»... Termina-
da la guerra, varios de estos personajes continiian otra guerra: espian, sabotean, difa-
man, combaten —en fin— las causas populares en distintos lugares del planeta.
— 41 —
sus amigos del alma» ejercen su dominio incluso en las provincias
mds apartadas. Es en atencién a ese dominio que hemos centrado
nuestra vision (3).
Segunda mitad del siglo XX: la nueva historieta
En la segunda mitad del siglo XX el panorama comienza a variar sus-
tantivamente. Una primera diferencia podemos advertirla en los
nuevos titulos que, procedentes de diversos paises, se hacen presentes
en el mercado internacional.
Las nuevas historietas surgen, concretamente, a partir de la década
del sesenta. No constituyen un movimiento tinico, sino que presentan
diversas caracteristicas, segun su propio contexto.
En Italia, Francia y Espanta, asi como en otros paises de Europa,
aparecen «Diabolik», «Neutron», «Valentina», «Asterix», «Barba-
rela», etc. paralelamente al interés que despierta el género en algunos
intelectuales: por estos afios se editan libros y revistas sobre la his-
torieta, y se organizan grupos para su andlisis y critica.
También en algunos paises de América Latina, como Argentina, Bra-
sil y México, se realizan nuevas historietas («El eternauta», «Ernie
Pike», «Los supermachos», «Los agachados», etc.) que plantean un
mayor nivel de participacion. Atras va quedando la concepcion de la
historieta como simple objeto de entretenimiento, asumiendo ese ras-
go, se comunican otros elementos.
En los paises socialistas, se producen historietas que desarrollan posi-
ciones ideolégicas opuestas a las difundidas por la historieta tradi-
cional. A partir de la década del setenta, se concretan los esfuerzos
por formar un movimiento de historietistas con una nueva conciencia
de su papel: como el Grupo P-ELE, que impulsa la agencia Prensa
Latina, que alberga a creadores de los distintos continentes. Una ex-
periencia muy importante fue la desarrollada por la editorial chilena
Quimantti (mayo 1971 - septiembre 1973), que reuni6 a varios dibu-
Jjantes y especialistas en ciencias de la comunicacién que produjeron
historietas de signo auténticamente popular, («E] manque», «Los 5
de la aurora», «La Firme», etc.)
En Norteamérica, asi como en otros paises de avanzado desarrollo
industrial, aparecen historietas clandestinas que paulatinamente van
afirmando su presencia: son las historietas underground (sublerrd-
neas), de argumentos y formas agresivas, expresion y protesta que
pone en evidencia los aspectos deshumanizantes de la sociedad de
(3) Existen libros dedicados a la historia de la historieta. Nuestro interés es, simple-
mente, dar los rasgos principales que permitan comprender el panorama actual de la
historieta.
— 142 —
«La garage hermetique», por Moebius, de
1977. Durante la década del 70 se continud la
indagacin de nuevas formas y contenidos,
al tiempo que, de manera concomitante, se
diversificaban los gustos e intereses del
piiblico lector.
«Valentina», por Guido Crepax
— 143 —
consumo. Mientras tanto, por los canales comerciales ordinarios,
cunden las historietas de superhéroes que relevan a los fatigados hé-
roes de décadas anteriores. No obstante, tras el «boom» inicial, las
historietas de superhéroes ven debilitado su interés: han caido venci-
das por la estandarizacién que impone el mercado.
La mayoria de las nuevas historietas expresan el espiritu de su tiem-
po. los intentos por construir un nuevo hombre, una nueva sociedad.
A esta tarea concurre también un nuevo tipo de historieta, surgido en
la década del 70: la historieta popular. Es especialmente interesante
porque significa una nueva alternativa desde el nivel infraestructural:
elaborada generalmente por aficionados, con intenciones diametral-
mente opuestas a las del mercader o industrial capitalista, busca lle-
gar con un mensaje liberador al lector, quiere incentivar su concien-
cia, alentar su accion en el medio en que vive. Los historietistas po-
pulares no se detienen ante las dificultades que supone el acceso a
una tecnologia costosa; recurren al mimedgrafo, al duplicador ma-
nual, al gelatindgrafo, etc. Y es que las tareas que tiene el historietis-
ta popular no pueden esperar: son las tareas del luchador social. Es
por eso que, casi siempre, el historietista popular esta vinculado a
una organizacion popular. La necesidad de dar respuestas al sistema
opresor no significa el cancelamiento de la investigacién formal o de
la mejora de las condiciones de industrializacién y comercializacién.
La necesidad de dar respuesta hace que se comience ya. El progreso
significa siempre un proceso, en este caso indesligable del objetivo:
contribuir al desarrollo del movimiento popular.
«Los agachados», por Rius.
ony fd
Que SUERTE DEL Nd MUY TRABAJADOR ES
MI RERMANITOs DEBES
DECIRLE QUE SE CUIDE MoMA’
DESPUES DE MORIR
++» ANSELMO TAMBIEN DESEA RECOGER NOTICIAS PARA
LLEVAR A SU COMUNIDAD, ,EN EL PUEBLO SE SABE Muy POCO
40 QUE _ESTA PASANDO ALLA EN LIMA
> CUENTAME YiO QUE ESTA
PASANDO POR ACA,POR LIMA ?
«Por qué... una nueva Constitucién», por Cuyé. Editada por ILLA para el
sector campesino peruano
En cuanto a la historieta tradicional, pese a la mediocridad y estanca-
miento que caracteriza gran parte de ella, continua siendo leida por
un extenso piblico. Sin embargo, ya no ejerce el monopolio: las
nuevas historietas le disputan posiciones en distintos lugares del
— 145 —
mundo, ganando a un sector cada vez mds amplio que no busca el Ila-
no entretenimiento cuanto una obra que le dé elementos para partici-
par.
La diversidad de historietas existente es un signo del desarrollo que
ha alcanzado el género. Se trata de varias lineas, que pueden realizar
descubrimientos, avances, como también sufrir rémoras y des-
viaciones. Vinculada intimamente a los procesos sociales, la evolu-
cidn de la historieta depende de cémo la asuman autores y editores, y
de la relacién que se entable con los lectores, relacién definitoria,
sentido ultimo de la historieta.
— 146 —
4. LAS METAFORAS VISUALIZADAS
A diario, entre nuestras expresiones cotidianas, empleamos una serie
de metaforas; decimos, por ejemplo, «la plata se hace humo» para
referirnos a que el dinero es gastado con prontitud, «se le cruzaron
los chicotes» para referirnos a la confusion que sufre una persona,
«cuesta un ojo de la cara» para referirnos a un precio excesivo, etc.
Empleamos tanto las metaforas que ya no reparamos en su primer
significado (0 lo que significan en si mismas), sino directamente en
aquello a lo que aluden. Asi, entre los ejemplos anteriores, cuando se
dice «la plata se hace humo» no se piensa en el dinero convirtiéndose
en humo sino en el dinero gastado rapidamente. Si, por el contrario,
pensamos en el primer significado, ocurre que visualizamos la meta-
fora.
En la historieta, la metdfora visualizada es una convencion grafica
que expresa el estado siquico de los personajes mediante imagenes de
cardcter metaforico. La mayoria de las metaforas visualizadas que se
emplean en la historieta proceden del lenguaje oral, tales como las
que podemos apreciar en los siguientes ejemplos.
En el lenguaje oral, «dormir como un tronco» equivale a «dormir
profundamente». En la historieta se ha visualizado como un tronco
cortado por un serrucho (los ronquidos).
En el lenguaje oral, «iluminarse el cerebro» equivale a «pensar con
claridad» (inspiracion, profundizacion o acierto del pensamiento).
En la historieta se ha visualizado como una bombilla eléctrica encen-
dida.
«Pigui». (Anonimo),
— 147 —
En el lenguaje oral «la plata se va volando» equivale a «dinero gasta-
do con rapidez». En la historieta se ha visualizado como un billete
alado.
«Educando a papa», por
Bill Kavanagh
En el lenguaje oral (y esta metafora cuenta con una larga historia) el
«corazon» alude a «emocion» («jugar con corazon», «hay que po-
nerle corazon», etc.) y mas frecuentemente, a un tipo de emocion: el
amor («la duena de mi corazon», «el coraz6n destrozado», «corazon
de piedra», etc.). En la historieta se ha visualizado de manera seme-
jante a la figura del «corazon» de los naipes.
«Enanio», por Tom.
No todas las metaforas visualizadas de la historieta proceden del len-
guaje oral. Algunas otras proceden del lenguaje escrito (como en el
— 148 —
caso de los signos de admiracién o interrogacion, los puntos suspen-
sivos, etc.) y de la escritura musical (los signos de notacion musical).
«Enanio», por Tom.
La metafora visualizada de «palabras groseras» tiene relacion con la
metafora verbal «sapos y culebras», aunque en aquélla se agregan a
los sapos y culebras algunos dibujos de caracter intrincado (espirales,
asteriscos, etc.). Es interesante detenerse en esta metafora porque
ella nos remite a la censura que, sin duda, la origino.
Desde tiempo muy antiguo la censura social ha venido prohibiendo
diversas expresiones. Frente a esa censura, la gente transformo (y
transforma) sus expresiones. Para aludir a los mismos contenidos.
Asi surgieron muchas metaforas.
«Enanio», por Tom
— 149 —
«El mejor enemigo del perro», por Alfredo.
El signo grafico del dolar ha dado lugar a ta
metafora visual «capital» (dinero, negocio,
etc.)
En tiempos mas recientes, la censura politica ha dado lugar al naci-
miento de una nueva metafora visualizada. Se trata de un hecho que
tiene lugar en diversas ciudades del mundo: las oposiciones politicas
pintan sus consignas en las paredes de la calle y el poder oficial las
tacha. De la existencia de oposicion queda constancia, pero su conte-
nido es indescifrable. Algunos historietistas han convertido esas
tachas en metafora visualizada que han integrado a sus vifetas para
significar «censurado».
(Sin titulo) Gayo.
— 150 —
Trabajo practico
De ejercicio
a.
Dibujar las diversas metAforas visualizadas de las que se tenga
conocimiento.
b. Recordar metaforas usadas en el lenguaje oral cotidiano y vi-
sualizarlas. Sintetizar la visualizacion (o tomar de ella lo mas
significativo) y dibujarla. Someterla luego a consideracion de
otras personas para constatar su validez (no todas las metafo-
ras son factibles de conversion exitosa a metafora visualizada
de historieta).
En el mismo sentido que el trabajo anterior, revisar los signos
del lenguaje escrito, hechos, etc. y experimentar si se pueden
convertir en metaforas visualizadas.
2. De reconocimiento
a. Revisar historietas e identificar las metaforas visualizadas.
b. Ademas de reconocer las metaforas visualizadas, reflexionar
200NDE ESTARw
LR OTRA Bota y,
sobre su posible origen (lenguaje oral, escrito, musical,
hechos, etc.)
Si se considerase que el uso de alguna metafora visualizada re-
sulta equivoco, especificar cual habria sido mas adecuado.
gui TaMPoco.
(Sin titulo). Mihura,
— 151 —
5. LAS FIGURAS CINETICAS
Ya conocemos las figuras cinéticas: trabajamos con ellas cuando es-
tudiamos la expresion corporal de los personajes. Vimos entonces
que estas figuras servian para indicar el movimiento.
Las figuras cinéticas son una convencién grdfica que expresan la ilu-
sién del movimiento o la trayectoria de los méviles. Las figuras ciné-
ticas son algo asi como «huellas del movimiento»
Existen dos tipos de figuras cinéticas que podemos bautizar como
abstractas y naturalistas
Las figuras cinéticas abstractas indican el espacio que ha recorrido el
cuerpo en su movimiento
EN LOS ATA-
Ques Owe
MONO"NO May
INGEN CIN
cia Smo
FURREA BRE
Tay Oasmeg-
Co Bor ee
DESH
«Dracula», por Llobet.
— 152 :-—
Las figuras cinéticas naturalistas describen algunos momentos signi-
ficativos del recorrido del cuerpo en su movimiento. Asi, las figuras
cinéticas naturalistas se convierten en un «atomo de secuencia» al in-
terior de la propia vifieta.
«Mafalda», por Quino.
Ambos tipos de figura cinética tienen un mismo origen: la indica-
cién de un proceso fisico, el movimiento, al cual se refieren —en cier-
to modo— de manera sintética (las abstractas) o analitica (las natura-
listas).
Las «huellas del movimiento» también han interesado a fotografos y
pintores, quienes han obtenido logros valiosos.
Trabajo practico
1. De ejercicio
a. Dibujar distintos cuerpos en movimiento, experimentando
con los dos tipos de figuras cinéticas (abstractas y naturalis-
tas) segin el efecto que se quiere lograr.
b. Realizar una secuencia atendiendo al uso de las figuras cinéti-
cas.
2. De reconocimiento
a. Revisar historietas e identificar las figuras cinéticas.
b. Ademas de reconocer las figuras cinéticas, atender a la cali-
dad de su uso. Si se considera que alguna figura cinética resul-
ta excesiva, escasa, etc., especificar cual habria sido mas ade-
cuada.
— 153 —
io», por Oswal.
orpi
ki
154
6. LA COMPOSICION
~Recuerdan cuando estudiamos la forma de los objetos que nos ro-
dean, a partir del pensamiento de Cézanne?
Cézanne se interesaba por la estructura (cono, cilindro, esfera, etc.)
de cada objeto de la realidad. El se basaba en lo fundamental del ob-
jeto y no simplemente en sus apariencias.
Igualmente, mas alla de las apariencias, podemos descubrir que exis-
te una estructura de relaciones entre objetos. Esta estructura ha inte-
resado siempre a los artistas plasticos, quienes la han conocido como
composicién.
En el caso de la historieta, la composicion trata sobre la organizacién
grdafica de los elementos que conforman la vifteta, asi como sobre la
organizacion grdfica del conjunto de vinetas (en tiras, media pagina,
pagina entera, etc.). Es decir, atiende tanto a la vifieta como al con-
junto de que aquélla forma parte.
Muchas veces, la estructura de relaciones entre los elementos de un
conjunto, no se advierte a primera vista. Una manera sencilla de des-
cubrirla es abstrayendo las lineas y masas esenciales del conjunto.
Entonces, resultan figuras sencillas que semejan figuras geométricas,
letras, etc., y que son las que dan unidad al conjunto. Sin esta uni-
dad, nuestra atencion se dispersaria facilmente.
Ademas de observar la estructura de los objetos y la estructura de sus
relaciones, es interesante investigar las respuestas que suscitan esas
relaciones en la conciencia humana que las percibe. Ese punto de vis-
ta integraremos en nuestro estudio sobre la accion de las lineas y las
figuras de geometria plana en el espacio (2).
(2) Acerca de la composicion existen tratados especializados que se ocupan de los nu-
merosos aspectos que aquélla comprende. El presente trabajo solamente trata de las li
neas y las figuras de geometria plana en el espacio, base para la profundizacion de
otros estudios.
— 155 —
Accion de las lineas y las figuras de geometria plana en el
espacio
Las lineas simples
Las lineas son elementos que contienen un sentido dinamico y psico-
légico.
La linea horizontal puede ser seguida con facilidad por nuestra vista.
Lleva al ojo en esa direccién ininterrumpida sin el menor esfuerzo.
La linea horizontal crea impresion de reposo, paz, serenidad.
La linea vertical, si es seguida hacia arriba, ocasiona tensién en el
ojo, fatiga y adormecimiento (esto se debe a la estructura fisica del
ojo).
Expresa, en general, exaltacion, ascension. También puede expresar
fuerza y permanencia.
— 156 —
La /inea recta inclinada o diagonal, lleva al ojo hacia las zonas indi-
cadas por su inclinacién, son como flechas, direcciones que condu-
cen la atencién a los puntos de interés.
La linea diagonal sugiere movimiento violento, penetracion 0 caida.
La /inea curva lleva al ojo a incluir espacio, suscitando la sensacién
de limite entre lo interno y lo externo. El ojo se desliza hacia el espa-
cio incluso en el arco.
La linea curva expresa movimiento ritmico, suavidad, sensualidad.
Las lineas compuestas
Se llama /inea compuesta a la que resulta de la unidn de dos o mas li-
neas simples de distinta direccion.
Existen dos tipos de lineas compuestas: las quebradas, que estan
compuestas por varias lineas rectas; y las mixtas, que estan compues-
tas por lineas rectas y curvas.
— 157 —
Las lineas compuestas sean quebradas 0 mixtas, pueden relacionarse
de manera uniforme, formando ritmos que son faciles de seguir por
la vista y proporcionando distension en el mirar.
MLWIWIWn
“UU UU UL
(2U eo eo we ere
Cuando las lineas compuestas no describen ritmos uniformes, se
rompe la inercia en el desplazamiento del ojo y este debe esforzarse
para seguir el movimiento
— 158 —
{Qué ritmos son los que convienen a la composicién de nuestras vifie-
tas? En general, aquellos que presentan cierta variedad sin pérdida de
la unidad. La variedad es factor de amenidad visual, en tanto que la
unidad asegura la fuerza de la comunicaci6n.
Subrayamos «en general» para recordar que en materia creativa no
se puede dar una receta o formula infalible (que ademas no existe),
sino que el éxito de una solucion depende del contexto en que es
introducida, asi como del efecto que se quiere lograr.
Las figuras de geometria plana
Las lineas se relacionan y forman ritmos. También pueden formar
diversas figuras de geometria plana: cuadrado, triangulo, circulo,
etc.
Légicamente, cada figura suscita una respuesta distinta en la con-
ciencia que las percibe. La explicacion de este fendémeno guarda in-
dudable relacion con la referida accion de las lineas. Veamos algunos
ejemplos.
El cuadrado es una figura compuesta por cuatro lineas rectas de igual
tamaiio, situadas paralelamente dos a dos y creando cuatro angulos
rectos. Es una figura «pesada», de equilibrio y con tendencia a lo es-
tatico.
{De qué depende la tendencia a lo estatico del cuadrado? De su posi-
cién: el cuadrado que mostramos esta formado por lineas horizonta-
les y verticales. Si, por el contrario, sus lineas son diagonales, pierde
estabilidad.
— 159 —
El tridngulo es una figura compuesta por tres lineas rectas y presenta
tres angulos. Es una figura con tendencia al movimiento.
El triangulo tiende al movimiento porque estando compuesto por
tres lineas rectas, por lo menos de ellas se presenta como diago-
nal. El movimiento sera mas acentuado si el triangulo esta formado
exclusivamente por lineas diagonales
El circulo es una figura resultante de una linea curva cerrada sobre si
misma, estando todos sus puntos a idéntica distancia de otro punto
llamado centro. El equilibrio del circulo es perfecto: el movimiento
que genera no se da hacia ningun lado, sino sobre si mismo.
— 160 —
En el cuadrado y en el triangulo podemos notar claramente que
nuestra vista se dirige a las puntas. Esto se produce porque nuestra
vista se siente atraida por el punto donde se unen o cruzan dos lineas.
Ese punto se denomina centro manifiesto.
En el circulo no existen centros manifiestos: desde todas las direc-
ciones el oje-se desplaza hacia el centro: ese centro «vacio» al que se
dirige el ojo sin ser llevado por linea alguna, se denomina centro tdci-
10.
La accion del espacio
Las formas no existen aisladas sino en relacion a un espacio. Resulta
imposible pensar en una forma sin espacio, 0 en un espacio sin for-
ma. En realidad, forma y espacio constituyen una unidad indiso-
luble: el espacio contiene a la forma y la forma contiene al espacio
QB).
La accion del espacio es primordial en la composicién, como vere-
mos en los ejemplos que siguen.
(3) En otras épocas se hablo de «figura» y de «fondo» y parecié entenderse que lo
primordial en la composicion era la «figura», quedando el «fondo» como simple
complemento. La aplicacion de estos términos se hizo nula con las conquistas del arte
contemporaneo. Nos referimos a ellos porque algunos atin identifican al espacio con el
«fondo», lo que es una equivocacion. El espacio no es un simple complemento de la
forma, sino que constituye con ella una unidad
— 161 —
Cuadrado en el centro del espacio
Rodeado de idéntico espacio por cada lado, no hay movimiento en
ninguna direcci6n.
Cuadrado en parte baja del espacio
El espacio superior refuerza el peso del cuadrado.
Cuadrado en parte alta del espacio
El espacio inferior sostiene a la figura, cuya forma no parece propi-
cia para «flotar» en el espacio.
Cuadrado a un extremo del espacio
La parte mas amplia del espacio desplaza a la figura a un costado. El
desplazamiento es lento, como corresponde a la forma «cuadrado».
5
—_———
L
Rectangulos
Observemos las diferencias entre el rectangulo de predominancia ho-
rizontal y el de predominancia vertical: ambos parecen desplazarse
en sus sentidos respectivos, aun cuando ocupan una posicién seme-
jante en el espacio.
Rectangulo a un extremo del espacio
El desplazamiento se da con mayor movilidad que en el caso del
cuadrado. Ello se debe al alargamiento del rectangulo, con lo que és-
te gana en espacio interno.
Tridngulo de base horizontal
La linea horizontal, en la base, confiere estabilidad, las dos lineas
diagonales llevan la atencion al angulo alto. Da la sensacién de ma-
jestuosidad, fuerza, etc.
—— —
Tridngulo en la parte central del espacio
Por ubicacion en el espacio la figura aparece suspendida; sin embar-
go, la accién de las diagonales y las puntas Ileva nuestra vista en dis-
tintas direcciones.
— 164 —
Tridngulo en una parte extrema del espacio
El espacio refuerza la accion de las diagonales y el movimiento se ha-
ce mas violento. Si por lo contrario, el espacio es adverso, se neutrali-
za el movimiento.
Circulo en el centro del espacio
El poder concentrador del circulo es reforzado por la accién del espa-
cio.
Circulo en un extremo del espacio
El movimiento que se origina por la accion del espacio no encuentra
resistencia en la forma del circulo, que no presenta arista alguna.
A medida que nos internamos en el terreno de la composicion —aun
cuando estamos haciendo apreciaciones generales— pareciera que
nos alejamos de nuestro tema. Esta aparente contradiccion se resuel-
ve al observar en la realidad los principios que estamos estudiando.
Estos principios son abstracciones hechas a partir de la realidad y de
nuestro modo de percibirla. Veamos como funcionan en la histo-
rieta
«El Corto Maltés», por Hugo Pratt, La accién de las lineas en un ritmo
quebrado y desincopado: la confusion de la situacién emana desde la misma
base compositiva.
— 166 —
ciudad de Balda Han
8 colinas del Dag,
As alld de un desierto ardien-
te, y que lograron atravesarlo
pocos, excepto los nativos dei
lugar," ____f
«El Principe valiente», por Harold Foster.
En la parte baja y central de la composicin
se encuentra la figura: el personaje, casi
«aplastado» por el espacio, realiza un
desplazamiento pesado, lentisimo. El texto
corrobora lo expresado por la imagen.
jAL fin, Camelot! Arn se pregunta si sus pa-
dres habran llegado antes que él. Como no es
caballero, no puede presentarse al rey Arturo.
Esa es atribucién de su padre.
—
«El principe Valiente», por Harold Foster. El arbol y su sombra en la tierra
conforman una linea curva (semicirculo), creando la sensacién de espacio in-
terno (el incluido en el semicirculo) y externo (fuera de él). Nuestra vista va pri-
mero al interior: el personaje penetra el espacio, la nueva aventura.
— 167 —
«El Cobra», por Ray Collins y Arturo del Castillo. Clara muestra de la accion de li-
neas y del espacio. Verticales y horizont a, quietud y tension;
diagonales y el espacio que se abre, rompiendo la tens do lugar a la accién
sen la primera vine
da
— 168 —
«El Cobra», por Ray Collins y
y el fin del derrumbe. A la accion d
del dibujo. No sélo cada vin
pagina) posee unidad grafice
pacio se suma la calidad
n que aquélla tiene lugar (la
rracion
— 169 —
IV
EL MONTAJE
Hemos Ilegado al momento en que se decide como quedara finalmen-
te la historieta. Este momento corresponde al montaje. El montaje es
la operacién mediante la cual se define de qué manera se van a articu-
Jar los espacios y tiempos significativos, para dar una narracion y un
ritmo determinados a Ia historieta.
La narracion y el ritmo de la historieta comprenden, segtin hemos es-
tudiado, los aspectos grafico y narrativo. De ambos nos hemos ocu-
pado anteriormente. Este capitulo, por ello, tendra en buena parte
un sabor a repaso.
1. RECURSOS PARA CONECTAR LAS VINETAS
Como se presenta la historieta? Sea en una tira, en una pagina o en
un cuadernillo, la historieta se presenta casi siempre como una «ca-
dena de viiietas» que el lector recorre, de acuerdo a la linea de indica-
tividad, segtin una prioridad de la izquierda sobre la derecha y de
arriba hacia abajo. En general, segtin ese orden, se conectan unas vi-
fletas con otras.
Algunos recursos caracteristicos de la historieta para conectar una vi-
feta con otra son las fusiones, los espacios contiguos, las cartelas y
los enlaces superpuestos.
Fusiones
Dos vifietas se relacionan mediante una fusién cuando lo que va cam-
biando en ellas, de manera progresiva, son los tonos de la imagen.
«Sunday», por Victor de la Fuente. Atin cuando se da un cambio en las rela-
ciones espaciales de cada vineta, la imagen es fundamentalmente la misma: un
rostro tenso, que prolonga su tension a través de los cambios tonales que van
encadenando las vinewas
— 174 —
Espacios contiguos
Dos vifietas se relacionan mediante espacios contiguos cuando crean
la ilusion de continuidad espacio-temporal en la accion, al mostrar en
vifietas sucesivas espacios que se suponen contiguos
«Sunday», por Victor de la Fuente. Se relaciona con la contigitidad de sus es-
pacios
Cartela
Conocemos la cartela: el texto que aclara o explica el contenido de la
vifieta facilitando la continuidad entre dos vifietas.
«Rip Kirby», por Alex Raymond.
Mientras los espacios contiguos y las fusiones son recursos de la ima-
gen para conectar dos vifietas, la cartela es un recurso literario.
— 175 —
Enlaces superpuestos
Los globos, las letras, las figuras cinéticas, etc. cumplen una funcién
que podemos llamar «enlace superpuesto», cuando sirven para co-
nectar, a manera de puentes, a dos 0 mas vifietas. Los sonidos, movi-
mientos, etc. mostrados en una viiieta suelen tener en estos casos su
procedencia en una vifieta contigua
OTRO DE LA WSCA. |[_ POR CA seb QUE] |MORMANDIE HA
EC HOMBRE SE ToMA|| io ATORMENTA ¥ | |SEGUIDO TODOS
LA GARGANTA Y CAe..|| EC “ERecTO DEL ||cos CONTEC
KEROSENE MIENTOS
«Terry y los piratas», por Milton Canitt. Una cartela » un globo sirven para
enlazar graficamente dos vinetas
wi
ae
«Paco Yunque», por Juan Acevedo.
El enlace superpuesto es un recurso mixto: de la imagen y del texto.
— 176 —
2. ESTRUCTURAS ESPACIALES DE MONTAJE
Otra manera de relacionar dos o mas vifietas es la que concierne al
enfoque de la accion: un mismo espacio puede ser ampliado o con-
centrado.
Es como si —valga la comparacion— estuviéramos con una camara
filmadora acercandonos al tema representado o alejandonos de él
Este desplazamiento de la camara se conoce en el cine como ¢ra-
yelling y puede darse hacia adelante, hacia atras, en sentido vertical u
horizontal, o en otras direcciones, como si nuestra vista recorriera el
espacio escrutandolo para entender mejor una situacion.
py THes..1Her vegan scecaM!
«AL the stroke of midnight» (A golpe de medianoche), por Steranko. Despla:
zamiento hacia adelante.
«Hom», por Carlos Giménez. Desplazamiento hacia atrés
—177—
— 178 —
3. ESTRUCTURAS TEMPORALES DE MONTAJE
Los desplazamientos nos permiten recorrer el espacio y esta accion
lleva un tiempo. Los planos mas proximos suelen ser leidos en tiem-
pos breves; en tanto los planos alejados suscitan una lectura mas de-
tenida. Estos datos han de ser tomados en cuenta para dar a nuestra
historieta el ritmo que requiera.
Ademas, la multiplicacion de vifietas (multiplicacion de tiempos y es-
pacios significativos) produce una dilatacion del tiempo usual, pro-
vocando el efecto de tiempo retardado.
«El Endure», por Manuel Serpa y Mario Ponce
— 1799 —
4. ESTRUCTURAS PSICOLOGICAS DE MONTAJE
Existen estructuras de montaje que alteran la continuidad lineal del
tiempo «pasado-presente-futuro». Son de dos tipos: evocacion del
pasado (0 flash-back) y anticipacién del futuro (0 flash-forwards).
Podemos seguir la narracion desde dentro de un personaje o desde
fuera de él. En el primer caso, el relato describira los recuerdos, pen-
samientos, divagaciones, etc. del personaje; mientras que en el se-
gundo caso, el relato se inscribira en la «realidad» de la accion que
narra la historieta.
"Los conocT durante = Pronto mi vida se
un _veraneo.! | Visteenme en Gray} [ transforms en una
hoor y hablaremos | | pesadilla. iConencé
b ver cosas horri=
tLe interesa el ocul)j
tismo? A nosotros Slew:
tanto y ellos quisie~
ron deztrufrme.
IQué jévenes descoca-
Jdos! Yo los querfa
«Mandrake el mago», por Lee Falk. Evocaci6n del pasado, desde un «presen-
te» en el que se narra la historia
Trabajo practico
l. De ejercicio
a. Realizar varias secuencias, una por cada forma de montaje:
experimentando con los recursos para conectar las vifietas, las
estructuras espaciales, temporales y psicolégicas. La realiza-
cion de estas secuencias supone la integracin de las practicas
anteriores.
b. Realizar una historieta, compuesta por varias secuencias, uti-
liando las formas del montaje que requiere la narracién.
2. De reconocimiento
a, Revisar historietas y reconocer las distintas formas de monta-
je, atendiendo a la funcién que cumplen dentro de la narra-
cién asi como a la calidad de su uso
— 180 —
— 181 —
«TITO. Paracuellos del Jarama, 1951», por Carlos Giménez. Austeridad en los for-
‘matos, guién preciso y bella planificacién para una obra de inmensa ternura y soledad.
— 182 —
— 183 —
184
— 185 —
* MisNA ES LA HORAY
«Sueno de Agua», por Philip Caza. Excelencia ene! tratamiento de la imagen y
de la narracton que se estructura a partir de aquélla, Demostracion que con la
historieta, como con cualquier otro lenguaje, puede llegarse a la poesia.
— 186 —
V
LA HISTORIETA
POPULAR
1. PARA HACER HISTORIETAS
Llegamos a nuestra tercera parada en este viaje que ha sido co-
nocer el lenguaje de la historieta. Tercer alto en el camino y que de-
dicaremos a evaluar nuestra propia aventura, a qué ha dado lugar y
qué proyecciones nacen de ella.
Partimos en julio de 1976, como se registra en las primeras pagi-
nas de este libro, desde Villa El Salvador. Alli se dio la experiencia
que sirvid de base para escribir el método de «Para hacer histo-
rietas».
Lo que siguié fue un hecho anecdotico sobre el cual quizas con-
venga hablar aqui, pues nos puede ayudar a entender el sentido de
nuestro trabajo.
En 1978, el Instituto Nacional de Investigacion y Desarrollo
Educativo publicé la primera edicion peruana de «Para hacer histo-
rietas». El libro estuvo a la venta en las librerias tan s6lo unos pocos
dias. Segan informaron los libreros, habia sido retirado por los pro-
pios distribuidores. Luego nos enteramos que habia vuelto a los de-
positos de la editorial, de donde no salié ni ante pedidos de compra
directa.
En aquel tiempo el gobierno del general Morales Bermudez vivia
un proceso de derechizacion galopante y se apresuraba a cerrar las
aperturas iniciadas afios atras por el general Velasco. En ese marco,
la Direccion General de Extension Educativa —que era uno de los
principales aportes de la Reforma y que habia amparado nuestro
trabajo— fue borrada integramente de todos los organigramas. En
el caso de este libro, parece ser que algun burdcrata temeroso (0 pe-
lotilla) le vio cara de subversivo.
Habia que liberar al libro. En los primeros dias de 1980, TA-
REA, un centro de educaci6n popular, inicid el rescate: Lo publico
en forma de fasciculos y casi a precio de costo lo puso al alcance de
las organizaciones populares y de cualquier persona interesada en el
tema. «Para hacer historietas» habia vuelto a su ambiente: a la gen-
te de y para la cual habia nacido.
En 1981 ocurrid un hecho simpatico: «Para hacer historietas»
fue publicado por Editorial Popular, de Espafia, dandose el caso
que volvi6 a las librerias peruanas, pero en una edicion con la que,
por no ser local, no se podian tomar las mismas «libertades». Luego
siguieron otras ediciones de TAREA y la actual de Editorial Popu-
lar, asi como la de AG SPAK, en la Republica Federal Alemana.
— 189 —
Paralelamente a las ediciones surgieron talleres en Latinoamérica
y Espafia que utilizaron a «Para hacer historietas» como su princi-
pal herramienta metodoldgica. Ellos son:
1975: Taller de Historietas de Villa El Salvador.
(Organizado por el Centro de Comunicacién Popular de Vi-
lla El Salvador y la Direccion General de Extension Educati-
va del Ministerio de Educacion. Lima, Pert.)
1979: 1€'- Taller Nacional de Historieta Popular.
(Organizado por TAREA, Asociacién de Publicaciones Edu-
cativas. Lima, Peru.)
1980: Taller de Historieta Popular Nicaragtiense.
(Organizado por el Frente Sandinista de Liberacién Nacional
y la Asociacion de Publicaciones Educativas. Lima, Pert.)
1981: II Taller Nacional de Historieta Popular.
(Organizado por TAREA, Asociacién de Publicaciones Edu-
cativas. Lima, Pert.)
1981: Taller Regional de Historietas
(Organizado por la Escuela de Verano de Sevilla. Espafia.)
1981: Taller Regional de Historietas.
(Organizado por Noves Llars. Valencia, Espaiia.)
1981: Taller Regional de Historietas.
(Organizado por la Escuela de Verano de Extremadura. Ja-
raiz de la Vera, Espaiia.)
1981: Jornadas de Historieta Popular.
(Organizado por la Escuela de Verano de Gijon. Espafia.)
1981: Ciclo de Charlas sobre Historieta Popular.
(Organizado por la Union de Periodistas de Cuba [UPEC].
La Habana, Cuba.)
1982: I€- Taller Centroamericano de Historieta Popular.
(Organizado por ALFORJA, Centro de Estudios y Publica-
ciones. San José, Costa Rica.)
1982: Taller Regional de Historietas.
(Organizado por CIDHAL. México D.F.)
1983: Taller Regional de Historieta Popular.
(Organizado por el Instituto de Pastoral Andina. Cuzco, Pert.)
1983: III Taller Nacional de Historieta Popular.
(Organizado por TAREA, Asociacion de Publicaciones Edu-
cativas. Lima, Pert.)
1984: 1. Taller Colombiano de Historieta Popular.
(Organizado por el CINEP. Bogota, Colombia.)
1985: Taller Regional de Historieta Popular.
(Organizado por el Equipo PUEBLO. México D.F.)
— 190 —
1986:
1986:
1986:
1986:
1€- Taller Aleman de Historieta Popular.
(Organizado por AG SPAK, de Munich. Republica Federal
de Alemania.)
Taller de Historietas.
(Organizado por la Escuela de Verano de Accién Educativa.
Madrid, Espafia.)
Taller de Historieta Popular.
(Organizado por la Comunidad de Madrid [Consejeria de Edu-
cacién y Juventud]. Espafia.)
Taller de Historieta Popular.
(Organizado por el Centro de Profesores de la Generalitat de
Valencia. Espajia.)
El hecho de querer ocultar el libro, quedo en el pasado como una
simple anécdota. Lo que siguid, el surgimiento de Talleres en varios
paises, ha demostrado que no se puede amordazar las ideas ni repri-
mir la accion cuando éstas responden a una necesidad mayor: el
pueblo quiere expresarse, necesita liberar su expresion y con ello co-
menzar a hacer suyo el mundo en que vive.
— 191 —
2. UNA NUEVA ETAPA: EL «TALLER-
CONCENTRACION»
Entre el Taller de Historietas de Villa El Salvador y los talleres
que le siguieron, existen varias diferencias.
EI I Taller Nacional de Historieta Popular marco la pauta para
los siguientes talleres: 20 dibujantes llegaron de distintas provincias
del Peri. Eran dibujantes aficionados. No dibujaban, necesa-
riamente, lo que se dice «bien», pero tenian un rasgo en comun: su
vinculacidn a alguna organizacion del movimiento popular (sindical,
campesina, barrial, de mujeres, parroquial, etc.), traian, por lo tan-
to, cierta experiencia de educacién popular, casi siempre desde las
actividades de prensa y propaganda.
EI taller duré 7 dias en los que se trabajo mafiana, tarde y parte
de la noche. Como es logico, en una semana no se aprende un nuevo
lenguaje. Pero, si la gente ya tiene un nivel de iniciacion, se abren
varios caminos para la practica e investigacion de la historieta.
El nuevo tipo de taller nos puso, principalmente, ante dos
problemas que entonces resolvimos a medias. Uno, la diversa proce-
dencia de los integrantes del taller: el conjunto revelaba la heteroge-
neidad cultural del Peri, donde a las diferencias entre costefios,
serranos y selvaticos, se sumaba el hecho que varios llegaban por
primera vez a la capital, por lo que mostraban cierta inhibicion. No-
sotros careciamos de una metodologia adecuada para estimular su
participacion. Creemos que la estructura de relacion que ensayamos
era, fundamentalmente, tradicional, aunque la matizaramos con di-
versas aproximaciones a los integrantes del taller: partir de sus
expresiones, de sus testimonios, contarnos cosas de nuestras vidas,
chistes, analizar hechos reales, etc. Decimos que era tradicional por-
que habia alli, en el celo por cumplir el programa, cierto verticalis-
mo. En esta relacién entre la estructura tradicional y las aproxima-
ciones a los integrantes del Taller, fueron ganando terreno las segun-
das, de modo que aquella se fue resquebrajando y se fue preparando
el terreno para la integracion de una metodologia mas adecuada.
El segundo punto era la organizacin de las actividades a fin de
que el programa, tan concentrado, no se convirtiera en una paliza
par la gente. A este problema también atendimos sobre la marcha,
tratando de «airear» las actividades. Combinabamos los momentos
de lectura con los de practica y de ésta emanaban las reflexiones, la
teoria. Cada jornada diaria terminaba en el encuentro con un grupo
de comunicacién popular que visitaba el taller o el taller se desplaza-
ba hasta el grupo.
— 192 —
Hemos preferido. partir del reconocimiento de dos problemas
porque es posible que ellos se presenten a quienes inician un taller:
como favorecer la integracion de los participantes y como lograr un
clima apropiado al aprendizaje. En aquel tiempo tuvimos que lidiar
«a la buena de Dios» con estos problemas, pues no teniamos las
herramientas que el caso demandaba. No era lo mismo el Taller de
Villa El Salvador, con sus largas tardes, en algunas de las cuales
desplazabamos a la historieta para integrarnos al trabajo comunal,
que este nuevo tipo de «taller-concentracién», de tiempo corto y
completo.
El nuevo taller tuvo su propia organizacion, lo que dio lugar a
aportes que continuaron afirmandose en las siguientes experiencias.
Vamos a describir un dia base de este taller. La jornada diaria te-
nia tres partes: Lectura critica, estudio y practica del lenguaje y el
encuentro con otro grupo (espectaculo y dialogo).
Iniciabamos el dia con la /ectura de historietas. Se pedia a la gen-
te que trajese al taller las historietas que mas le gustasen y las que
mas se leian en su pueblo (independientemente de las preferencias
del dibujante). Esas historietas se intercambiaban y todos se dedica-
ban a su lectura individual o por grupos, segdin su antojo. Termina-
da la lectura se pasaba al reconocimiento del lenguaje de la histo-
rieta, segun lo aprendido en la sesion anterior. Alli se sefialaban las
expresiones de los personajes, la utilizacién de planos, angulos de vi-
sion, globos, etc., si eran correctos 0 podian ser mejorados y, de ser
posible, se dibujaba la manera propuesta. Esta lectura era muy im-
portante porque presentaba dos aspectos: por un lado, permitia con-
solidar lo aprendido, viendo cémo funcionaba en las historietas de
los profesionales; por otro lado, permitia la desmitificacion de los
profesionales al facultar su critica a partir de datos concretos (el co-
nocimiento y practica del lenguaje). Se advertia entonces que existe
una tendencia «mecanicista» en un gran numero de las historietas
del mercado. Sus autores, aunque profesionales del dibujo, actuan
mecanicamente sin sentir su tema. Desde la expresion de cada perso-
naje, que es lo primero, se veia que esos profesionales poseen un li-
mitado repertorio de expresiones al que acuden como si se tratase de
plantillas y no de expresiones que deben ser pensadas en su respecti-
va situacion. La misma actitud se corroboraba en el uso de otros ele-
mentos del lenguaje de la historieta. Avanzado en el andlisis se veia
que esa actitud no era exclusiva del dibujante sino que era estableci-
da 0 aceptada por las empresas productoras de historietas y que obe-
decia a determinada concepcion de este medio: la historieta como
simple objeto de consumo, el lector —cualquiera que fuese su
edad— como simple consumidor. Era la vision deshumanizada del
mercader (la de las empresas transnacionales), antagdnica a la del
comunicador popular. A partir de la experiencia del lenguaje, los in-
tegrantes del taller se convertian en lectores mas rigurosos, diferen-
— 193 —
ciando la buena de la mala historieta. Para regocijo de los que iba-
mos aprendiendo el lenguaje de la historieta, también encontramos
autores sumamente creativos (Quino, con su «Mafalda» y otras pa-
ginas; Goscinny y Uderzo, con «Asterix»; Schulz, con «Carlitos»;
Will Eisner, con «Spirit», entre los mas conocidos). Al apreciarlos
desde un nivel de lectura nuevo —o que al menos recién se hacia
consciente— el goce de sus obras parecia multiplicarse.
Lo que seguia a la lectura era el estudio y practica de los elemen-
tos de la historieta segin el método expuesto en este libro. Alli gesti-
culabamos, haciamos ruidos, inventabamos secuencias, argumentos,
etc. Acudiamos a la experiencia directa antes de dibujar nada. Rela-
cionabamos con frecuencia los detalles y la estructura mayor, las re-
laciones al interior de la historieta y entre ésta y la estructura social.
Tratabamos de expresar la vida en sus diversos matices.
La jornada cotidiana terminaba en el encuentro con un grupo de
comunicacién popular. Esto que inicialmente lo hicimos para darle
un respiro a la intensidad con que se trabajaba en el taller, se convir-
tid en un hallazgo importante. Los cuadernos de apuntes ya se ha-
bian cerrado y la gente acudia a un espectaculo. El grupo o artista
invitado presentaba su obra (teatro o audiovisual, canto, poesia,
etc.). Terminada la obra se iniciaba las conversaciones entre los ex-
positores y los del taller de Historietas. Se tocaban varios temas.
Uno era la relacién entre los diversos lenguajes, el reconocimiento
de aspectos y recursos comunes, asi como de lo que era especifico a
cada cual (secuencias, planos, expresiones, el cambio de tiempo, el
congelamiento de una imagen, la voz de afuera o hacia el publico,
etc.). Otro tema era el de la experiencia del grupo invitado. Ellos
respondian a cOmo nacieron, qué querian, qué dificultades tenian y
demas preguntas. Los encuentros resultaban muy estimulantes para
ambos grupos. Para el taller de historietas, mucho mas que un respi-
ro, los encuentros reforzaron la conciencia sobre el propio objeto de
trabajo y sobre el sentido de la comunicacién popular. Al dia si-
guiente se integraba esta experiencia a las practicas de secuencia,
atendiendo a lo conceptual o a lo emotivo o a cualquier ocurrencia
gratuita que el encuentro suscitara en el integrante del taller.
Este esquema basico del dia se mantuvo, con las variantes que
determino cada situacion, en los talleres nicaragiiense, el II peruano
y los regionales de Espaiia.
El esquema era el mismo, aunque cada experiencia le diese su
propia vida. De esa diversidad nacieron nuevas proyecciones para el
método: atendiendo a su aplicacion en experiencias de educacién po-
pular y también a su uso por personas que se querian expresar indi-
vidualmente, abierto en su concepcion, el método se ha aplicado al
trabajo con nijios en edad escolar, la educacién de adultos, la movi-
lizacion social, la expresiOn artistica, etc.
— 194 —
You might also like
- GOMBRICH Los Usos de Las Imagenes Los Placeres Del AburrimientoDocument7 pagesGOMBRICH Los Usos de Las Imagenes Los Placeres Del AburrimientoNarco LombiaNo ratings yet
- Haz Un Fanzine, Empieza Una Revolución - Andrea GalaxinaDocument41 pagesHaz Un Fanzine, Empieza Una Revolución - Andrea GalaxinaNarco LombiaNo ratings yet
- Saltando Matones - PMF - LODocument30 pagesSaltando Matones - PMF - LONarco LombiaNo ratings yet
- Monteria ChalarcaDocument66 pagesMonteria ChalarcaNarco LombiaNo ratings yet
- Luis Camnitzer - Dos Conferencias Sobre Arte y EducaciónDocument13 pagesLuis Camnitzer - Dos Conferencias Sobre Arte y EducaciónNarco LombiaNo ratings yet
- 10 Líneas de Investigación Sobre Arte y NarcotráficoDocument43 pages10 Líneas de Investigación Sobre Arte y NarcotráficoNarco LombiaNo ratings yet
- Salir Del Cine - Roland BarthesDocument7 pagesSalir Del Cine - Roland BarthesLuisa PoncasNo ratings yet
- Un Artista Del Hambre - Franz Kafka PDFDocument7 pagesUn Artista Del Hambre - Franz Kafka PDFNarco LombiaNo ratings yet
- Monteria ChalarcaDocument66 pagesMonteria ChalarcaNarco LombiaNo ratings yet