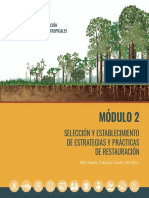Professional Documents
Culture Documents
Zavala Chávez Encinos
Zavala Chávez Encinos
Uploaded by
Jim Villena0 ratings0% found this document useful (0 votes)
45 views11 pagesCopyright
© © All Rights Reserved
Available Formats
PDF or read online from Scribd
Share this document
Did you find this document useful?
Is this content inappropriate?
Report this DocumentCopyright:
© All Rights Reserved
Available Formats
Download as PDF or read online from Scribd
0 ratings0% found this document useful (0 votes)
45 views11 pagesZavala Chávez Encinos
Zavala Chávez Encinos
Uploaded by
Jim VillenaCopyright:
© All Rights Reserved
Available Formats
Download as PDF or read online from Scribd
You are on page 1of 11
VARIABILIDAD Y RIQUEZA DE LOS ENCINOS DE MEXICO
F. Zavala-Chavez'
"Division de Ciencias Forestates, Universidad Auténoma Chapingo, Chapingo, 56230, Estado de México. E-mail lacolfo@taurust.chapingo.ms
RESUMEN
CCon el principal propseito de hacer un andlsis sobre la variabldad marfoldgca extema de encinos, se presenta informacion con ér-
fasis en especies mexicanas, Se discule sobre las caracterisicas morfolégicas mas cominmente uszadas en la deseripcin y pif
cacién de especies, afin de evidenciar la varabildad de las mismas, mencionando los casos de algunas especies como ejemplos.
Esto ha tendo mucho que ver con la complojdad taxcnémica del género yel gran nimero de sinonimias de muchas de las especies
‘conocidas. También se incluye una lista de especies de Quercus por subgénero y sari, la cual incuye el numero mas cercano de
fas existentes en México. Se concluye sobre la Importancia de la variabildad morologiea externa de los encnos de México camo
{actor que ha provocado contusien y dicitado su comprensién, asi como sobre las perspectivas de ia investigacién del tema en re-
lacign con la ecoiogia yfitogeogratia de Quercus en el pals.
PALABRAS CLAVE: Morfologia externa, Quercus, descr/poén, México.
VARIABILITY AND WEALTH OF MEXICAN OAKS
SUMMARY
With the main objective of analyzing the external morphological varabilly of oaks, information is presented wih an emphasis on
Mexican species. The most common morphological characteristic used in describing and typifying the species is cussed to high
light ther variability. Some ofthe species are mertioned as examples. This has hag much influence inthe taxonomic complexity of
the genus and the lage number of synonyms of many of te known species, Aso included is alt of species of Quereus by subge-
‘us and series. The Iistincludes the most exact numbor of those existing in Mexico. The conclusions discuss the importance of ex-
temal morphological variaity of Mexican oaks in causing contusion and lack of understanding, as wel as te perspectives for re-
‘search in the topic in elation to ecology and plant geography of Quercus inthe ths County
KEY WORDS: external morphology, Quercus, description, Mexico,
INTRODUCCION
La expresién de los caracteres fenctipicos de los or-
ganismos no es uniforme, sino que varia dentro de cier-
tos limites. Esta Variacion puede ser tan grande que per-
mite, en casos extremos, distinguir los individuos de una
localidad. Tal variabiidad no s6io se manifiesta entre los
individuos de una pobiacién, sino que tembién puede
haber variaciones dentro de un individuo entre intervalos
amplios. Por ejemplo, en el color, forma y dimensiones
de las flores, el nimero de semillas por fruto, asi como
fen el tamafo y forma de las hojas.
Las plantas engendradas por un par de progenitores
pueden ser casi idénticas entre si o cada una de ellas
diferir con respecto a sus padres, lo cual se debe a su
variabilidad. Esta puede ser individual (cuando afecta a
los individuos de una pobiaci6n), parcial (si se atiende a
estructuras de un individuo, p. ej. hojas o yemas) 0 fluc-
tuante (diferencias en volumen, peso o numero, por fluc-
tuar alrededor de un valor medio). También puede ser
continua 0 gradual, si las medidas de peso o volumen
varian de manera insensible. Si se atiende al numero
(estambres, brécleas, nervaduras, etc.), entonces la va-
Tiabilidad es discreta 0 discontinua.
El concepto de variabilidad, sin embargo, puede refe-
Tirse a todo tipo de variaciones, pudiendo abarcar
modificaciones, combinaciones y hasta mutaciones. Pero
los individuos, de manera semejante a las poblaciones,
también son sensibles a los cambios ambientales, ade-
mas de ser portadores de su propio genatipo. Vale
eas CRSSRGS Oe Ca FIV BEBE TST, THE
14
de ser portadores de su propio genotipo. Vale referirse
aqui a otro tipo de variacién, la plasticidad, la cual se
refiere a alteraciones morfologicas de los ‘organismos
debidas @ cambios ambientales, aludiendo a cualquier
proceso, acto formative o de crecimiento, el cual, hasta
cierto punto, es flexible (Schlichting, 1986). Asi, plastici-
dad es la capacidad de un ser vivo de adaptarse a las
Condiciones diversas de! medio (De la Sota, 1987). Esto
significa que un organismo puede presentar caraclerist
cas que le permiten sobrevivir bajo condiciones ambien-
tales extremas. Ya en el Siglo XVI, Carlos Linneo atribuia
la variacion a las diferentes condiciones de! medio (p. ¢).,
suelo, clima), parliendo del supuesto que una especie era
na entidad fija e inmutable. Un poco antes, John Ray
sostenia que dicha variacién se debia e causas internas
© a influencias embientales (De la Sota, 1967)
La conocida peculiaridad de los encinos de ser un
grupo taxonémico complejo (Zavala, 2000), debido a su
variabilidad (y posiblemente también a su plasticidad en
varias de sus caracteristicas) y, por tanto, dificil para los
especialistas en Quercus, es la causa principal de las
diferencias en los criterios sobre la importancia de carac-
teristicas taxonémicas en el género (Zavala, 1990). Algu-
nas de las descripciones de especies de encino estén
basadas en relativamente pocos especimenes recolecta-
dos con flores 0 frutos. La mayoria de las descripciones
se sustentan en especimenes estériles con pocas rami-
lias y hojas, los cuales, en conjunto, dificilmente repre-
sentan la variabilidad morfologica de cada especie. Este
s un problema que se acentda con la alta variacién en la
morfologia de hojas y frutos, asf como con los caracteres
asociados a ambos.
Los encinos de México, en particular, han sido motivo
de frustracién para muchos boténicos, debido a que no
pocas especies se han descrito en los inicios de la histo-
fia de la botanica mexicana y muchas de ellas en nume-
Tosas ocasiones. Esto posiblemente se debid a la dificul-
tad para llegar a los distintos sitios de recolecta, a las
dificultades para la consulta de los ejemplares tipo, 0 2
que los investigadores 0 recoleciores cominmente se
erdieron ante las diferencias fenotipicas de ejemplares
de areas geogréticas diferentes 0 con variaciones meno-
res propias de la morfologia foliar de los encinos (Muller y
McVaugh, 1972). Como consecuencia, la cantidad de
sinénimos ha llegado a ser tan grande que debe tenerse
! cuidado de cotejar los nombres cuando se consultan
trabajos taxonémicos de diferentes autores,
El tratamiento sistematico de Quercus en los afios re-
cientes ha seguido la tendencia de reconocer la existen-
cia de alta variacién especifica y minimizar la importancia
de las vatiaciones individuales, principalmente cuando
éstas se pueden entender mejor como parte de les varia-
clones intrapoblacionales. Asi, muchas de las subespe-
cles © variedades taxonémicas (en sentido estricto), y
aun especies, nombradas por Trelease (1924), son ac-
tualmente aceptadas como partes integrales de unidades
evolutivas complejas. Por tal razén, cerca del 70 % de los
nombres propuestos por dicho autor han pasado a formar
Parte de la larga lista de sinénimos de especies recono-
Cidas por autores mas recientes. A nivel mundial, se han
descrito mas de 500 especies de encinos, pero posible-
mente unas 200 de ellas son séio subespecies 0 hibridos
(Anonimo, 1965). Los objetivos de este trabajo fueron, en
primer lugar, analizar la variabilidad morfolagica externa
de los encinos, asi como de los problemas que ello ha
Fepresentado para el estudio ecolégico 0 taxonémico del
taxon y, en segundo, proponer una lista de especies ac-
tualmente reconocidas y cuyo niimero es el mas cercano
al del total que existe en México.
Variabilidad en caracteristicas morfolégicas externas
‘Como se comenté antes, uno de los problemas que
presentan los encinos como grupo taxonémico es su
acentuada variabilidad morfologica externa, lo cual ha
impedido nuevas propuestas para su sistematica al nivel
infragenérico y, ademas, ha hecho dificil la deseripcién
de subespecies 0 variedades. Esto no significa el desco-
Nocimiento de variantes morfologicas en muchas espe-
cles, sino que ellas pueden ser variantes que tal vez es-
tan dentro de los limites de la amplitud espectfica. Por
esta razén se discuten aqui, aunque brevemente, las
ceracteristicas que mas cominmente se utlizan en la
tipificacion de especies de Quercus, particularmente de
las mexicanas.
Habito de crecimiento
EI habito de crecimiento, 0 llamado por algunos forma
de vida, es constante en la mayoria de las especies de
encino, pero se sabe que muchas se presentan como
arboles 0 como arbustos, en dependencia de las condi-
cones climaticas det lugar donde vivan; las formas arbus-
tivas son comunes en los sitios secos y las arboreas en
los mésicos. Sin embargo, algunas especies pueden
resentar ambas formas de crecimiento en un solo lugar
Ejemplos con tal plasticidad son algunas especies mexi-
canas, entre las cuales destacan Q. deserticola, Q.
eduardii, Q. mexicana, Q. frutex, Q. microphylla, Q. poto-
sina, Q. pringlei y Q. repanda, de las cuales las tres pri-
‘meras se encuentran mas comunmente como érboles y
las otras cinco como arbustos. Esto no parece ser una
caracteristica generalizada en los encinos, pues de las
cerca de 80 especies de Quercus existentes en los EE
UU,, por ejemplo, al menos 58 son cominmente atbé-
reas y solo unas 10 son arbustivas (Anonimo, 1965). En
el caso de los encinos mexicanos, de 110 especies anal:
zadas, 92 fueron generalmente érboles y 18 arbustos
Tallo (Corteza)
La corteza de los encinos puede ser muy variable en-
tre las especies, tanto en coloracién y texture como en
dureza (Zavala, 1989). En muchos encinos blancos [Le-
pidobalanus-0 seccién Quercus sensu Nixon (1993b)] se
ha encontrado con cierta regularidad que la corteza es
relativamente suave, escamosa, de color gris, castafo
grisaceo 0, al menos, de tonalidades claras. Esto se ha
ido como conjunto de caracteristicas para disting
las especies de encinos blancos de los rojos (Muller,
1951). Sin embargo, aparentemente la corteza presenta
caracteristicas poco constantes que pueden ser compar-
tidas entre encinos blanoos y rojos o, también, algunos
rasgos (p. gj, color) que pueden diferir.en una misma
especie, principalmente con la edad o estado de desarro-
lio. Asi, ©. laurina de la Sierra de Pachuca, Hgo., presen-
ta corteza de color gris claro y lisa en individuos jovenes,
ero obscura y fisurada en los relativamente viejos. Sin
embargo, la textura de la corteza de érboles de encino no
parece tener relacién con la edad en todas las especies,
uss no mostré correlacién significative, al menos con la
edad en arboles de Q. falcata (Clitzenstein y Harcombe,
1979). En la Sierra de Pachuca se han visto arboles de
Q. crassifolia de edades semejantes, pero cuyas cortezas
varian de gris claro @ castafio emarillento en distintos
individuos (datos no publicados del autor).
Las diferencias en la textura de la corteza (p. ej. lisa
VS. fisurada) pueden afectar el balance de calor en los
arboles (Derby y Gates, 1968), asi como el crecimiento
de la misma, por lo cual puede tener un significado adap-
tativo. Segun Clitzenstein y Harcombe (1979), la corteza
de Q. falcata es notablemente variable y difiere con lo
humedo del sitio. Esta especie presenta dos subespe-
cies, Q. falcata subsp. pagodaefolia cuya corteza es mas
lisa que la de Q. falcata subsp. falcata (Harlow y Harrar,
1968). La primera ha sido descrita como (Q. pagodaefo-
lia), con base en las caracteristicas de la corleza en
combinacién con otras, principalmente foliares, lo cual
parece insuficiente para ello (Collingwood y Brush, 1984).
Hojas
En encinos, as caracteristicas morfologicas mas utii-
zadas con proposiis taxonémicos, con frecuencia exage-
radamente, han sido las folares. Las nojas de encinos
presentan ampla variabilidad morfoldgica: por ejemplo, en
cuanto a tamafo son desde relativamente grandes, deige-
das y suaves hasta les pequeries, gruesas y tiesas. En
efecto, estas uitimas las portan plantas de muy diversos
ambientes, desde las que viven en ambientes xéricos has-
ta las de condiciones climaticas mésicas. So ha llegado a
considerar que se requiere. un factor ambiental limitativo
coro causal de seleccion de la esclerofiia (presencia de
hojas liesas y duras). Tumer (1994) propone que el fend
‘meno generalizado de la baja disponibiidad de recursos
fs el factor que mas probablemente ha favorecido el ca-
racter esclerofio, debido a que el déficit de recursos esta
inversamente asociado con la longevided foliar. Esto se
sustenta en gue [2s hojes longevas requieren proteccién
contra las vicisitudes del ambiente, y que 2 ello se debe la
frecuente esclerificacién masiva de tales hojas. La herbivo-
ria, probablemente es un factor importante que ha reforza-
do la seleccion de la escierofiia, pudiendo actuar como
us
presion selectiva directa (Tumer, 1994). Sin embargo, tal
propuesta implica que los ambientes con escasa disporit
lidad de recursos estén dominados por especies de hojas
escier6filas y, por tanto, hojas longevas. Q. crassifolia es
una de las especies de encinos cuyas hojas son de las,
més esclerofias entre los encinos mexicanos, pero es
‘caducifolia, sus hojas caen total 0 casi totalmente y no se
han observado herbivoros que las consuman (al menos,
las hojas juveniles). Esto ultimo si sucede con las hojas de
Q. mexicana, que también son caducas pero son mucho
menos esclerofias; esta especie vive en ambientes seme-
jantes 2 los de-Q. crassifolia con ia cual comunmente co-
existe. Probablemente la pubescencia muy densa de las,
hojas de Q. crassifolia, junto con el contenido de matabol-
tos secundarios foliares, disuadan a los herbivores, pero
falta la investigacion de estos temas; en cambio, Q. mexi-
cana presenta pubescencia foliar escasa, lo cual puede
favorecer su consumo por herbivoros. Tal vez la escierofi-
lia 8610 sea uno de los atributos de los encinos que les
Permite poblar los ambientes con baja disponibilidad de
recursos. Habra que investiger la gama de altemativas que
imuestran los encinos en este sentido,
Uno de los problemas que ha impedido determinar el
significado evolutive de especimenes de encinos fosiles y
vivientes es el resultante de la dificultad para interpretar,
sobre todo, la alta variabilidad de los rasgos foliares
(Daghlian y Crepet, 1983). Sin embargo, su anali-
sis riguroso puede permitir esclarecer dudas afiejas 0
rectifcar errores provocados por especulaciones aventu-
radas. Asi, Lopez (1979) comprobo la hipotesis sobre el
carécter hibrido de Quercus oleoides subsp. sagraeana
de Cuba y propuso que los cruzamientos originarios de
tal subespecie ocurrieron en México y no en el sudeste
de EE. UU.,. como se habia especulado (Muller, 1955).
Las diferencias en a morfologia foliar intraespecifica
son comunes en muchas especies de encinos mexica-
nos, como son los casos de Q. conspersa, Q. crassifolia
y Quercus sp. nov., la primera de las cuales es extrema-
damente variable "en su_morfologia foliar (McVaugh,
1974) (Figura 1); pero todavia es poco lo que se sabe de
su biologia especifice para ratiicar que la pubescencia
foliar, por ejemplo, es ecofénica (relativa a fenotipos en-
gendrados por determinado genotipo en el ambito de
Gierta estacién), ecotipica (relativa a una subunidad de
especie no sujeta a la pérdida de fertlidad por recombi-
nacién genética con otres unidades semejantes de la
misma especie) 0 meramente genética y no adaptative
(lrgens-Moller, 1955; Hardin, 1979)
‘Acerca de la pubescencia (tricomas) en hojas de en-
cino, su variablidad no parece ser caracteristica genera-
lizada para especies a nivel mundial. Segun Llamas et al
(1995), las caracteristicas de los tricomas de hojas de
encinos de la Peninsula Ibérica son mas 0 menos cons-
tantes, de tal manera que estos autores propusieron una
clave para la identificacion de un grupo de ocho espeties
de encinos de esa regién. Sin embargo, las especies
rete Cheong ere Canc Frese Arena 9) 119-21 100,
16
‘americanas, y en particular las mexicanas, muestran una
variabilidad tan acentuada en la presencia y tipo de tr-
‘comas que frecuentemente deben usarse distintas opcio-
‘nes en una clave taxonémica para identificarias, Esto es
constatado por MeVaugh (1974) para Quercus glauces-
cens y Q. laeta, por Valencia (1989) para Q. castanea y
Por Zavala (1995) para Q. afinis, Q. eduardil y Q. laurina,
La variabilidad en la pubescencia foliar de encinos ha s+
o interpretada de cistntas maneras y con diferente grado
{e importancia taxonémica por algunas autores. En efecto,
Nuxony Steele (1981) describieron Quercus comelus”
‘muleri como especie distinta de Q. dumasa y de Q. turbine-
fa, con base en caracteristcas folires, especialmente la
Pubescencia; desde el punto de vista del autor del presente
trabajo, este taxén debiera ser s6lo una subespecie de Q.
dumosa, con un criterio conservador y, en consideracion a
la variabildad de las caracteristcas foliares, debiera propo-
‘erse una subespecie con base en las variaciones folares
fen una region geogréfica. Spellenberg (1992), por su parte,
deseribio Q. mevaughil como especie diferente de Q. crassi-
folia, basandose, casi exciusivamente, en la pubescencia
(tamato y morfologia de ticomas); posiblemente Q.
‘mevaughil tenga el rango taxonémico de subespecie 0 va-
tiedad, con base en el ctiterio antes dicho, pero no de espe-
ie, pues quienes conocen @. crassifolia saben de sus ca-
racteristcas morfolégicas notablemente variables (Zavala,
1995) (Figura 1). Los casos de Q. comelius-mulleri y Q.
‘mevaughii son muestra de que los especiaistas. suelen
"Vicirse" con la veriablidad de Quercus a tal grado que se
identfica material boténico visual y mecénicamente, incu-
‘riendo en errores de sobreestimacién de algunos caracte-
‘es morfolégicos 0 de subestmacién de otros. Algunos tra-
bajos parecen ser muesta de criterias més conservadores
sobre la taxonomia de Quercus, como los de MeVaugh
(1974) y Nixon y Muller (1982).
Figura 1. Variabilidad morfolégica follar en tres especies de encinos:
ojos de México (a = Q. crassifolia, modiicado de
MeVaugh, 1974; b = Quercus sp. nov, tomado de Zavala,
fen prensa; ¢ = Q. conspersa, tomado de MeVaugh, 1974).
Flor
Las inflorescencias caracteristicas de las especies
modernas de Quercus presentan patrones muy limitados
fen variacion (Kaul, 1985), lo cual las hace poco utiles
‘como caracteristica taxonémica importante. Sin embargo,
las flores individuales difieren entre subgéneros o entre
especies con ciclo reproductive distinto (bienal en enci-
‘nos blancos y trienal en rojos). En encinos rojos, la poli-
nizacién ocurre antes de la maduracion de los ovulos;
asi, pueden pasar de 10 a 12 meses entre la polinizacion
¥ el inicio de la fertilizacion y, mientras tanto, el tubo poli-
nico puede crecer sélo algunos milimetros © ninguno en
tal periodo. A veces, existen condiciones climaticas des-
favorables que hacen que el periodo entre ambos meca-
isos sea més largo. Esto parece ser la razén por la
cual especies como Q. rubra de Norteamérica presente
Ciclos reproductivos de cuatro afios (Cecich, 1996). Es
‘comin que en encinos rojos dicho periodo se alargue
hasta 13 meses ante condiciones climaticas desfavora-
bles, pero también se puede acorter cuando dichas con-
diciones son favorables. Se ha supuesto que los periodos
argos de los encinos rojos es una adaptacion 2 los cl-
mas templados mas frios y que estos periodos represen-
tan alguna especializacion, como también podria ser el
caso de los periodos cortos de los encinos blancos (Ea-
mes, 1961; Cecich, 1996).
De cualquier manera, las caracteristicas morfolégicas
de las flores se han usado poco, debido a que sdio estan
presentes en las plantas por periodos muy cortos (uno &
{res meses), ademas de que algunas de sus caracterist-
cas se pierden rapidamente (p. ¢)., el color). Pero, lo
anterior no significa que las flores no tengan importancia;
sin duda que la tienen, pero en apariencia no se han
explorado debidamente,
Fruto
Las caracteristicas de los frutos son muy utiles para la
clasificacién subgenérica, particularmente fa posicion de
6vulos abortivos, la pubescencia de Ia pared interna del
ericarpio, asi como el grosor de las escamas de la cipu-
la, Aunque tales caracteristicas parecen ser comparati-
vamente menos variables que las hojas, hay excepciones
en las presuntamente constantes de los frutos. Por ejem-
plo, la duracién del desarrollo de las bellotas @ partir de la
floracién; la mayoria de las especies conocidas presenta
bellotas anuales o bienales, lo cual se debe a las caracte-
risticas de los ciclos reproductives. Sin embargo, el dis-
tinguir encinos blancos y rojos por el cardcter anual 0
bienal de sus bellotas, respectivamente, es inseguro para
muchas especies, pues hay encinos blancos cuyas bello-
tas son bienales, como es el caso de Q. alba de EE. UU.
(Cecich, 1996). Asimismo, hay especies de encinos rojos
de México con bellotas anuales, tales como Q emoryi, Q.
hypoleucoides (esta iitima frecuentemente con beliota
bienal) (Little, 1980), Q. duratifolia y Q. paxtalensis (Mu-
lier, 1942); incluso se sabe de especies con bellotas trie-
You might also like
- Her Body and Other Parties: StoriesFrom EverandHer Body and Other Parties: StoriesRating: 4 out of 5 stars4/5 (822)
- The Sympathizer: A Novel (Pulitzer Prize for Fiction)From EverandThe Sympathizer: A Novel (Pulitzer Prize for Fiction)Rating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (122)
- A Heartbreaking Work Of Staggering Genius: A Memoir Based on a True StoryFrom EverandA Heartbreaking Work Of Staggering Genius: A Memoir Based on a True StoryRating: 3.5 out of 5 stars3.5/5 (231)
- Team of Rivals: The Political Genius of Abraham LincolnFrom EverandTeam of Rivals: The Political Genius of Abraham LincolnRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (234)
- On Fire: The (Burning) Case for a Green New DealFrom EverandOn Fire: The (Burning) Case for a Green New DealRating: 4 out of 5 stars4/5 (74)
- The Yellow House: A Memoir (2019 National Book Award Winner)From EverandThe Yellow House: A Memoir (2019 National Book Award Winner)Rating: 4 out of 5 stars4/5 (98)
- Devil in the Grove: Thurgood Marshall, the Groveland Boys, and the Dawn of a New AmericaFrom EverandDevil in the Grove: Thurgood Marshall, the Groveland Boys, and the Dawn of a New AmericaRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (266)
- Shoe Dog: A Memoir by the Creator of NikeFrom EverandShoe Dog: A Memoir by the Creator of NikeRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (540)
- The Unwinding: An Inner History of the New AmericaFrom EverandThe Unwinding: An Inner History of the New AmericaRating: 4 out of 5 stars4/5 (45)
- The World Is Flat 3.0: A Brief History of the Twenty-first CenturyFrom EverandThe World Is Flat 3.0: A Brief History of the Twenty-first CenturyRating: 3.5 out of 5 stars3.5/5 (2259)
- The Emperor of All Maladies: A Biography of CancerFrom EverandThe Emperor of All Maladies: A Biography of CancerRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (271)
- Hidden Figures: The American Dream and the Untold Story of the Black Women Mathematicians Who Helped Win the Space RaceFrom EverandHidden Figures: The American Dream and the Untold Story of the Black Women Mathematicians Who Helped Win the Space RaceRating: 4 out of 5 stars4/5 (897)
- Grit: The Power of Passion and PerseveranceFrom EverandGrit: The Power of Passion and PerseveranceRating: 4 out of 5 stars4/5 (590)
- Elon Musk: Tesla, SpaceX, and the Quest for a Fantastic FutureFrom EverandElon Musk: Tesla, SpaceX, and the Quest for a Fantastic FutureRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (474)
- The Little Book of Hygge: Danish Secrets to Happy LivingFrom EverandThe Little Book of Hygge: Danish Secrets to Happy LivingRating: 3.5 out of 5 stars3.5/5 (401)
- The Subtle Art of Not Giving a F*ck: A Counterintuitive Approach to Living a Good LifeFrom EverandThe Subtle Art of Not Giving a F*ck: A Counterintuitive Approach to Living a Good LifeRating: 4 out of 5 stars4/5 (5810)
- The Hard Thing About Hard Things: Building a Business When There Are No Easy AnswersFrom EverandThe Hard Thing About Hard Things: Building a Business When There Are No Easy AnswersRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (348)
- Never Split the Difference: Negotiating As If Your Life Depended On ItFrom EverandNever Split the Difference: Negotiating As If Your Life Depended On ItRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (844)
- The Gifts of Imperfection: Let Go of Who You Think You're Supposed to Be and Embrace Who You AreFrom EverandThe Gifts of Imperfection: Let Go of Who You Think You're Supposed to Be and Embrace Who You AreRating: 4 out of 5 stars4/5 (1092)
- Modulo 2 DigitalDocument44 pagesModulo 2 DigitalJim VillenaNo ratings yet
- Mills & Conlle, 2019. LA TIZA PERÚ TEXTILESDocument21 pagesMills & Conlle, 2019. LA TIZA PERÚ TEXTILESJim VillenaNo ratings yet
- Lee Et Al 2014 Diet and GeophagyDocument9 pagesLee Et Al 2014 Diet and GeophagyJim VillenaNo ratings yet
- INOUE. 2001. Taxonomic Study of The Su Perfamily Psyllodea - SÍLIDOSDocument17 pagesINOUE. 2001. Taxonomic Study of The Su Perfamily Psyllodea - SÍLIDOSJim VillenaNo ratings yet
- Manejo Forestal Sostenible SERFORDocument17 pagesManejo Forestal Sostenible SERFORJim VillenaNo ratings yet
- Cinchona Officinalis y PubescensDocument6 pagesCinchona Officinalis y PubescensJim VillenaNo ratings yet
- Aspectos Etnobotánicos de Cuspon, Peru Una Comunidad Campesina Que Utiliza 57 Especies de Plantas en SusDocument8 pagesAspectos Etnobotánicos de Cuspon, Peru Una Comunidad Campesina Que Utiliza 57 Especies de Plantas en SusJim VillenaNo ratings yet
- Estudio Económico Especializado de Cajamarca-ZeeDocument231 pagesEstudio Económico Especializado de Cajamarca-ZeeJim VillenaNo ratings yet
- Seedling Functional Types in A Lowland Rain Forest in MexicoDocument13 pagesSeedling Functional Types in A Lowland Rain Forest in MexicoJim VillenaNo ratings yet
- Determinación de Factores Que Favorecen La Seca Seca en TayaDocument52 pagesDeterminación de Factores Que Favorecen La Seca Seca en TayaJim VillenaNo ratings yet