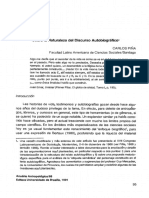Professional Documents
Culture Documents
Walter Benjamin, El Narrador
Walter Benjamin, El Narrador
Uploaded by
Jéssica PéRez0 ratings0% found this document useful (0 votes)
9 views81 pagesOriginal Title
Walter Benjamin, El narrador
Copyright
© © All Rights Reserved
Available Formats
PDF or read online from Scribd
Share this document
Did you find this document useful?
Is this content inappropriate?
Report this DocumentCopyright:
© All Rights Reserved
Available Formats
Download as PDF or read online from Scribd
0 ratings0% found this document useful (0 votes)
9 views81 pagesWalter Benjamin, El Narrador
Walter Benjamin, El Narrador
Uploaded by
Jéssica PéRezCopyright:
© All Rights Reserved
Available Formats
Download as PDF or read online from Scribd
You are on page 1of 81
El Narrador
Introduccién, traduccién, notas
e indices de Pablo Qyarzun R.
=
E
co
=
o3
Oo
Ee
io
=
adiciones/motales pesatios
Introduccién
Predmbulo
Entre la copiosa literatura del siglo veinte dedicadaa la
teorfa de la narrativa, el ensayo El narrador de Walter Benja-
min ocupa un lugar solitario. Las grandes escuelas (el psicoa-
nilisis, el formalismo ruso, la fenomenologfa, el existencia-
lismo, el New Criticism, la narratologfa estructuralista, la teorfa
de inspiracién analitica, el deconstruccionismo, el post-es-
tructuralismo, el postmodernismo, el feminismo, las teorfas
de problematica racial) han dominado a trechos el escenario
de los debates,
Es cierto que un asunto principal del ensayo es la dife-
rencia entre novelista y narrador, sobre la cual volvié reitera-
damente Benjamin, animado por lo que él mismo llamé su
“antigua predileccién por el iltimo”. Pero ya se puede cole-
gir de esto que el planteamiento de Benjamin no concierne a
"En carta fechada en 15 de abril de 1936. Cf. el reporte de los editores de las obras
completas de Benjamin en Gesammelte Schriften, II-3. Herausgegeben von Rolf Tie.
demann und Hermann Schweppenhiuset. Frankfurt am Main: Subrkamp, 1991, p.
1277. (En adelante citaré esta edicién bajo la abreviatura G. S. con indicacidn del
volumen y de la(s] paginals} conrtespondientefs).)
la teorfa de los géneros. Centrado en la figura del narrador, no
¢s propiamente el producto de éste lo que est4 primariamente
en liza, ni el problema taxondmico que le est4 aparejado. La
narracién se entiende aqui como una praxis social a la que va
asociado un talante, y lo que interesa esencialmente a Benja-
min es menos su calidad estética que sus alcances éticos,
Asi, pues, lo esencial es lo que Benjamin se propone en
este ensayo, la pregunta fundamental que formula. Porque
¢sa pregunta no puede ser simplemente alojada en cl com-
partimiento de los estudios literarios, por mucho que las re-
laciones en que sitéia a la narrativa sean indiscutiblemente
relevantes para la evaluacién conceptual de su estructura y sus
operaciones.
Esa pregunta est orientada ante todo por la cuestién de
fa experiencia, y ésta, a su vez, es sometida a una tensién que
da cuenta, si asi puede decirse, del nervio del ensayo entero.
Un extremo de esa tensién se anuncia de inmediato: es la
destruccién de la experiencia por obra del despliegue de la
tecnologia en la modernidad, que tiene su culminacién en la
guerra. El otro, mds reservado, se desprende, dirfase, de la
cadena de interrogates que necesariamente debe despertar la
tesis de la destruccién: zes acaso un tipo de experiencia lo que
la modernidad tecnolégica arrasa, aquel que est4 vinculado al
modo de produccién artesanal? ;O Benjamin sugiere que es
la experiencia como tal la que sucumbe? Y sies asf, :qué es lo
que propiamente sucumbe con la destruccién de la experien-
cia? En fin, za qué se llama experiencia aqui, cudl es su indice
esencial?
Ed desarrollo del argumento de E/ Narrador da prueba
fehaciente, creo, de que Benjamin consideta el proceso de la
destruccién con alcance total. No es un tipo de experiencia,
sino la experiencia misma lo que ese proceso devasta. Pero
con esa devastacién algo, que pertenece al nticleo de la expe-
riencia como tal, y que permanece resguardado como tesoro
entrafiable en la artesanfa de la narracién, algo que no es acaso
sustantivo en s{ mismo, sino que tiene la sutileza de un tem-
ple y de un cuidado, de una peculiar atencién (Aufmer-
hsamleit?, parece perderse itremisiblemente. Ese algo es la
vocacién de justicia que anima a la narracién.
Larelacién entre narracién y experiencia es la matriz de
este ensayo, y esa vocacién lo que la imanta. Por ello, aqufla
narracién no es considerada a partir de su condicién de obje-
to literario auténomo —al modo en que lo hacen la mayoria
de las escuelas antes citadas—, sino como la instancia en que
puede ser ejemplarmente examinada la catdstrofe de la expe-
riencia en el mundo moderno. Esto, sin embargo, no quiere
decir que se ponga a trabajar ancilarmente a la narracién, con
fines meramente ilustrativos. Por el contrario, desde el pun-
to de vista de Benjamin es precisamente esta matriz la que
permite tener una nocién rigurosa de lo que, en esencia, se
juega en el ejercicio narrativo. Y quiz4 también, de cierto
modo, en Ia experiencia.
2 Hacia el final, volveré brevemente sobre este concepto, que es de primera importancia
en el pensamiesto de Benjamin,
La catéstrofe de la experiencia
Apenas iniciado El Narrador, se nos enfrenta a dos hechos
radicales: el fin del arte de natrar y la crisis de la experiencia.
Entre ambos subsiste una relacién inherente. El arte de narrar
cs el diestro ejercicio de una facultad que habria sido constitu-
tiva de los seres humanos desde tiempos inmemoriales: “la fa-
cultad de intercambiar experiencias”. Un tercer hecho viene a
refrendar este esbozo: Benjamin llama la atencién sobre el
mutismo de los soldados que retornaban de la Gran Guerra,
como prueba de una pérdida de esa facultad.
La indicacién ya constaba en el ensayo “Experiencia y
pobreza” (“Erfahrung und Armut’), escrito probablemente
hacia 1933, sdlo con pequefias diferencias, aunque con in-
tencién diversa. En la mds importante de ellas se habla de la
guerra, no de la guerra en general, sino de esa conflagracién,
como “una de las experiencias mas monstruosas (ungeheuers-
en) dela historia universal”. En cierto sentido, pues, la gue-
tra que debia terminar con todas las guerras aparecia a los
ojos de Benjamin como la experiencia que sellaba la crisis de
toda experiencia. En ese mismo texto, y con la intencién de
dar cuenta de la relacién que le daba titulo, se referfa este
inopinado acontecimiento al imperio de la técnica y asus
consecuencias devastadoras para los intentos individuales y
sociales de construir y configurar experiencia:
| Benjamin, G. S., I
Narrador.
+ P. 214. Cfi el pasaje completo énfia, en la nota 3 a El
10
Una pobreza enteramente nueva le sobrevino a los hombres
con este monstruoso despliegue de la técnica (mie dieser unge
heuren Enefaltung der Technik). Y ta sofocante riqueza de ideas
que ha advenido entre los hombres —o més bien sobre ellos—
con la resurreccién de la astrologia y Ia sabiduria yoga, la
Christian Scienceyy la quiromancia, el vegetarianismo y la gno-
sis, la escolistica y el espiritismo es el reverso de esta pobre-
za. Pues no tiene lugar aqui una auténtica resurreccién, sino
una galvanizacién, [...] Pero aqui [Benjamin acaba de referir-
sea las pinturas de James Ensor y su mascarada carnavalesca]
se muestra de la manera més nitida que nuestra pobreza de
experiencia es sdlo una parte de la gran pobreza que ha vuelto
aadquirir un rostro con tanta agudeza y exactitud como el de
los mendigos del Medioevo. Porque ;qué valor tiene todo el
patrimonio cultural si no le asociamos experiencia? Hacia
dénde conduce esto, cuando se finge o se afecta mafiosamen-
te [la éxperiencia], nos lo ha hecho sobradamente notorio la
pavorosa mezcolanza de los estilos y de las concepciones de
mundo en el siglo pasado, como para que no tengamos por
honroso confesar nuestra pobreza. Si, admitamoslo: esta po-
breza de experiencia no es sélo pobreza en [experiencias]
privadas, sino en experiencias humanas en general. Y con
ello, una especie de nueva barbarie!,
Hay varias cosas que importa subrayar a propésito del
argumento de Benjamin. Una me interesa resaltar especial-
mente, y si bien no se lee en la letra del texto, creo que puede
desprenderse de ella sin pecar de sobre-interpretacién. Desde
luego, Benjamin no se limita a consignar una transforma-
cién de los modos en que se realiza la experiencia humana,
debida a trastornos histéricos de gran envergadura; pero tam-
poco habla, en sentido propio, de una conmocién meramente
factica del contenido de verdad de la experiencia comtin y
+ Id, p. 214 s.
a
comunita
. No; el fzctum hist6rico al que se tefiere Benja-
min lleva consigo un efecto trascendental: es la posibilidad
misma de la experiencia la que queda puesta radicalmente en
entredicho, en la medida en que aquellas transformaciones le
sustraen las condiciones de verdad, participacién, pertenen-
cia e identidad que la determinan como tal. Justamente ast
puede entenderse la afirmacién de que en ese mutismo tra-
sunta un cabal “desmentido” de las experiencias que le dana
los sujetos lugar y orientacién en el mundo: si “las experien-
cias” son el modo en que el existente se relaciona con las ver-
dades de la existencia, su “desmentido” implica una ctisis es-
tructural. En consecuencia, la guerra no es aqui un evento en
una cadena de eventos, no importa la magnitud que se le
atribuya, no es un suceso en una serie de sentido (bajo el
nombre de historia), sino la subversién del sentido dela histo-
tia misma. Sintoma de esta perspectiva es la aplicacién del tér-
mino “ungeheuer” (“monstruoso, violento, terrible, insdlito”)
tanto a la guerra como ala técnica, y a la primera precisamente
Por ser una guerra esencialmente técnica; tal designacién indica
que la guerra misma, es decir, esta guerra es concebida aqui
como el acontecimiento de lo radicalmente in-sélito, es decir,
como el advenimiento del imperio de la técnica.
* El contenido de verdad, digo, y quiz habria que enfatizar més la idea: no se trata
solamente de un contenido determinado que la experiencia comin pone a disposicién
dle sus participes como fundamento de comunicacién entre ellos sino de la experiencia
como condicién de apropiacién de contenidos, cualesquiera que ellos fuesen, con la
sola condicién de que sean, de un modo u otro, efectivamente comunicables, Es
Precisamente en este sentido que Benjamin vincula la pérdida de la facultad de inter-
‘cambiar expetiencias —facultad que el arte de nasrar cultiva y desarrolla— con la crisis
de la experiencia misma,
12
Pero si por una parte este acontecimiento no es uno en-
tre otros, por otra, me parece valido decir que Benjamin no
limita su observacién a la comunicabilidad de la experiencia,
como si se tratara de un proceso extrinseco a ésta; por el con-
trario, entiendo que presupone que es esencial a la experien-
cia dicha comunicabilidad, y que un quiebre de la tiltima
equivale a un quiebre dela primera. Para decirlo mds precisa-
mente: lo que Benjamin llama “comunicabilidad (Mitreil-
barkeit) de la experiencia” no se refiere a modos 0 procesos de
equivalencia u homologacién universal de las experiencias (en
concordancia con “universos” culturales determinados), sino
a formas de participacién en una experiencia comtn, la cual,
sin embargo, no est4 pre-constituida, sino que deviene co-
muin en la comunicacién y en virtud de ella. Dicho nueva-
mente de otro modo, mds formalmente; los sujetos se cons-
ticuyen inter-subjetivamente, en la constante exposicién ala
alteridad; esta inter-subjetividad sdlo es posible en y por la
comunicacién, y esta comunicacién, por ende, es esencial-
mente un intercambio de narrativas. Toda experiencia es,en >
este sentido, experiencia comtin. Desde el punto devista del
concepto de narracién que elabora Benjamin, este “devenir-
comtin” esté configurado por dos momentos: el de las expe-
riencias que se comparten a través de la narracién y sus conte-
nidos, y el de la experiencia que se comparte en virtud de la
comtin escucha.\
Fine enieonanen yenriarolade [a cepericncies pres
cisamente este nticleo del argumento de Benjamin es el que
permite confrontar de manera aguda su sentencia con la que
13
Hegel habfa pronunciado mas de un siglo atrés, y con la cual,
aunque ello pase sin decirse, mantiene un vinculo estrecho.
La idea de un “fin del arte” cobraba sentido para éste en la
medida en que se podia afirmar el paso a una nueva forma de
experiencia histérica del espfritu que reclamaba un distinto
tipo de configuracién y apropiacién de la experiencia, cuya
verdad ya no podia ser satisfecha por la fantasfa, como fuente
esencial del arte.
¢Cual es esta experiencia, cual es la experiencia que de-
termina el presente desde el cual se sanciona el “fin del arte”?
Tal como la formula Hegel en la Introduccién a las Lecciones
sobre la estézica, cabe decir que el indice fandamental del “pre-
sente” es la complejidad de las relaciones que constituyen al
mundo modetno, una complejidad que impone por doquier
el trabajo de la mediacién®, Pero no se trata de la compleji-
dad como un dato, sino como resultado, y como resultado
que se renueva y profundiza progresivamente: el mundo como
tal es construido cada vez mis por la
ligente y paciente agen-
cia humana. El mundo como obra humana desplazaa la obra
de arte como reflejo de un mundo: tal seria el sentido que la
modernidad posee en el plano estético para Hegel. De ahi
que también la tinica via por la cual sea posible hacerse cargo
de tal complejidad, llevando a la concreta realizacién de ese
mundo como espacio histérico de la libertad realizada, es la
misma que estd en las bases de su progresiva construccién, es
decir, el desarrollo pleno de la reflexién. Esta, en un sentido
W. B He
1970, 24 s,
, Vorlesungen iiber die Asthetik, 1, Werke, 13, Frankfure/M:
iuhrkamp,
14
general, podrfa referirse como el modo de produccién del
mundo moderno en cuanto tal, cuya experiencia matriz ten-
drd que ser, de ahora en adelante, reflexiva, no reflejada.
Lo que separa tedricamente a Benjamin de Hegel es la
reinterpretacién materialista de la mediacién por Marx, para
el cual sdlo puede hablarse (figuradamente) del trabajo de la
mediacién a condicién de entender que se trata realmente de
la mediacién del trabajo que, en el contexto moderno, ad-
quiere el cardcter de un sistema universal de la produccién.
Esto tiene consecuencias para la propia concepcién del arte,
como queda ya de manifiesto en los esbozos que Marx dejé
a este respecto’. Desarrollando de manera original estos es-
bozos, Benjamin concibié que era posible y necesario abor-
dar los desarrollos del arte a partir de las transformaciones de
los modos y medios de produccién en cuanto éstos condi-
cionan y afectan los cambios de la creacién artistica: propu-
so, pues, establecer una relacién histérica y sistematica entre
el devenir de las técnicas y el del arte, a fin de hacer compren-
sible a este ultimo desde una perspectiva materialista emanci-
pada de hipotecas ideoldgicas. La diferencia entre narracién y
novela —dependiente esta tiltima del libro y de la invencién
de la imprenta, como arguye Benjamin en el capitulo V— es
una demostracién palmaria de esta visién.
Pero precisamente la irrestricta disposicién y realiza-
cién técnica de la mediacién (aquello a lo que Benjamin se
” CE Karl Marx, Grundrise der Kritik der politischen Okonomie (1857158), Introduc-
cién, 4, on: K. Marx, Zexte zur Methode und Praxis, U1. Reinbek bei Hamburg:
Rohwolt, 1971, p. 34 8.
be
refiere, en su célebre ensayo sobre la obra de arte, como
“teproducibilidad técnica”, es decir, como modo de pro-
duccién basado en la reproduccién) trae consigo una trans-
formacién esencial para la experiencia del espiricu, de modo
tal que ésta ya no puede ser pensada como espacio de re-
apropiacién del espiritu a través del proceso de la reflexién,
ya no puede ser procesada y decantada como capital identi-
tario del sujeto metafisico. La experiencia del espiritu sélo
podria ser descrita ahora como la de una pérdida, que no lo
¢s meramente de un atributo o una propiedad, sino la pér-
dida de si mismo y, por tanto, la experiencia del duelo por
esa pérdida, formulada en términos benjaminianos como
la evanescencia del aura.
Esta misma evanescencia es la que signa el trance his-
térico al que se refiere Benjamin bajo el titulo del “fin del
arte de narrar”, que supone la clausura de un modo atavi-
co de transmisién de la experiencia basado en la produc-
ci6n artesanal, clausura que coincide con la emergencia de
la novela.
La diferencia melancéli
de técnica y artesania
Est claro que el planteamiento de Benjamin busca re-
ferir los principios orgénicos de la narracién a una formacién
social y a un modo de produccién determinados. El modo
artesanal y el tipo de sociedad que condiciona son vinculados
16
esencialmente a las formas y practicas de la narracién. Sin
embargo, el ensayo no profundiza en los elementos sociolé-
gicos de esta vinculacién. Lo que en él se destaca es la estruc-
tura temporal que le es propia. Esto marca la importancia de
la experiencia del aburrimiento, que bien podria ser llamada
el grado cero de experiencia. Ciertamente, la traducci6n de
Langeweile por “aburrimiento” (de abhorreo, “repeler”, “re-
pugnar”) pierde de vista la significacién temporal que expre-
sa el término alemén: “largo rato”, que es, si se quiere, el
tiempo en que no se asiste a nada, porque nada se destaca en
el transcurso del “rato”, y sélo se siente el tiempo, no su paso,
como dilaracién vacia.
En el recurso de Benjamin a esta nocién —véase el
capitulo VIII— el aburrimiento recibe la dignidad de ser el
mis alto estado de relajacidn spiritual, como disposicién
en la que se encuentra, olvidado de si, quien est aplicado a
la realizacién de una humilde actividad mecdnica como el
hilar o tejer. Es como si estas actividades absorbiesen en su
ritmo rutinario el paso del tiempo, permitiendo que el sen-
timiento de aquella vaciedad sea ahora la condicién de una
receptividad —“el don de estar a la escucha”— que se abre
sin reservas al poder de la narraci6n. Es como si el olvido de
si fuese, a su vez, la condicién que favorece la memoria de
la narracién y lo narrado. Es, en fin, como si la desocupa-
cién del 4nimo por obra de la ocupacién en la tarea de las
manos, en este estado que Ilamaba el grado cero de la expe-
riencia, le franqueara el tiempo para ésta misma. “El aburri-
miento —dice Benjamin en la sentencia nuclear de este ca-
v7
pitulo— es el pgjaro de suefio que empolla el huevo de la
experiencia’’,
En cierto sentido, el vaciamiento del tiempo que acaece
en el aburrimiento, y que nos entrega a su in-diferencia, se
revierte en la eternidad de que tendremos oportunidad de
hablar’.
La modernidad hiperactiva, centrada en el interés del
sujeto y en el imperativo de la urgencia y la actualidad desba-
rata irrecuperablemente la triple condicién de que hablaba
—artesanado, narracién y tiempo de la escucha— y disuelve
la comunidad que se trama a partir de ella.
Pero lo que muy particularmente sobresale entre los ras-
gos que tipifican a la modernidad es la manipulacién técnica
de la naturaleza en toda su extensién, seres humanos inclui-
dos, La referencia esencial de la narracién a una forma de vida
modelada por el trabajo artesanal enfatiza la diferencia entre
el mundo que le da contexto y que a la vez se expresa en ella
y el mundo configurado por las operaciones técnicas, de un
modo que, a primera vista, parece delatar una honda nostal-
gia. Y esto, para el lector del gran ensayo sobre La obra de
arte en la época de su reproducibilidad técnica", no puede
sino resultar sorprendente y quiz hasta desorientador, sobre
todo si se tiene en cuenta que son textos mds o menos con-
tempordneos.
e meade ——————————————
* Aqui: tal vez, hay también un tema auditivo, como si el aburrimiento fuese también
el don de estar a la escucha de las minimas mociones de lo que germina.
Véase inf, “La muerte como sancién”.
\ Pus Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen Reprodusierbarkeit (Dritce Fassung),
enn) GS 1-2, pp. 471-508.
18
Aquel ensayo esta dirigido por el reconocimiento de una
transformacién radical del estatuto de la obra de arte por efecto
de las técnicas reproductivas, de modo tal que la reproduci-
bilidad es ahora la condicién primaria y el régimen de pro-
duccién de la obra. Semejante transformacién pone en crisis
su determinaci
n heredada, tanto en lo que concierne a su
originalidad, como a su engarce en el continuum de la tradi-
cidn y, en fin, a la autoridad que se nutre de ambas. Es en
definitiva la condicién estética de la obra y de su recepcién,
que sucede a su antiguo servicio cultual pero al mismo tiem-
po mantiene secretos vinculos con ella, lo que queda funda-
mentalmente comprometido por dicha transformacién. Y
en cuanto que los medios tecnolégicos son los responsables
de este trastorno de época, debe entenderse que el modo ar-
tesanal de produccién, que ellos desplazan, son tributarios de
aquella condicién. Més aun, Benjamin formula su diagnés-
tico con propésitos expresamente politicos, asumiendo que
el régimen de la reproducibilidad no sélo da ocasién a for-
mular una teorfa materialista del arte, sino que también fa-
vorece, desde luego a través de la elaboracién de categorfas
inutilizables en perspectiva reaccionaria, la socializacién re-
yolucionaria del arte. El lector recordaré la enfitica conclu-
sién del ensayo, a tenor de la cual la estetizacién de la politica
fomentada por el fascismo es contestada por el comunismo
con la politizacién del arte.
Todo aquello que define el estatuto heredado de la obra
gue la reproducibilidad técnica desmantela es resumido por
Benjamin en lo que llama el “aura”. Esta, por cierto, es una
19
de las palabras mas célebres de su repertorio. Demés esté in-
dica
r la dificultad esencial de su interpretacién. Nombra un
concepto de trama dialéctica. Lo que en general puede decir-
se a su respecto, en primer apronte, es que mantiene su vi-
gencia en tanto no pertenezca al objeto de la percepcidény la
experiencia, sino que sea su condicién. La manifestacién del
aura coincide, entonces, con su declive; la posibilidad de su
tematizacién es una con su critica"!. Pues bien: aunque El
Narrador no formula la palabra, su concepto est4 largamente
presente en él'2, Si en mutiltiples sitios se cierne sobre la idea
misma de un “fin del arte de narrar”, es quizd el remate del
capftulo IV el que més claramente expresa la trama dialéctica
a que hacia referencia, cuando se habla de dicho fin como
“un fenémeno que acompafia a unas fuerzas productivas his-
toricas seculares, el cual ha desplazado muy paulatinamente a
la narracién del ambito del habla viva, y que hace sentir ala
vez una nueva belleza en lo que se desvanece”. Resultarfa,
pues, problemdtico no entender que la narracién es de indole
aurdtica y que, frente al planteamiento que recién evocaba, El
Narrador, con ese matiz nostalgico —y profundamente me-
lancélico— que mencionaba, con su evocacién de la arte-
sania inveterada del relato y precisamente con sus considera-
ciones sobre los efectos de la técnica en el oficio narrativo, en
Sea See Pao ae Eee ERE REPENS
"" Retomaré mAs tarde la consideracién de este concepto aludiendo a la Srmula con que
Benjamin lo define (cf. inf, “La repeticién’)..
"El mismo Benjamin formula la relacién expresa entre su estudio sobre la narracién
yee fenémeno de la “caida del aura” en una carta ditigida a Adorno con fecha 4 de junio
de 1936: “En el dleimo tiempo he escrito un trabajo sobre Nikolai Leskov, que, sin
aspirar ni de lejos al alcance de {trabajo sobre) teorfa del arte [se refiere a La obra de arte
---]; ensefia algunos paralelos con la «caida del auras en la circunstancia de que el arte
de narrar llega a su fin” (G.S., 1-3, p. 1277).
20
sus efectos y sus contenidos, y, desde luego, en el surgimien-
to de la novela, parece colocarse en las antipodas de aquel
otro celebrado ensayo".
Asi, pues, aqui se diferencian y se oponen narracién y
novela como artesania y técnica: la narracién, que tiene basa-
mento en una sociedad artesanal, es, dice Benjamin, “una
forma artesanal de la comunicacién”, en la cual el narrador
imprime su huella como el alfarero en la vasija que modela.
Por el contrario, la novela acusa en su contextura la pertenen-
ciaa la época técnica, y si no es atin, derechamente, una for-
ma técnica de comunicacidn, esta indefectiblemente condi-
cionada las relaciones que estructuran esta nueva época, y re-
fleja las tensiones y contradicciones del sujeto inserto en esas
relaciones. Como apuntaba antes, la explicacién del nacimien-
to dela novela la remite a la invencién de la imprenta y, con
ella, ala fabricacién de libros. En un sentido que es préximo
alo que se dice en el ensayo sobre La obra de arte..., la nove-
laya no es un relato para ser compartido en comunidad, sino
que es producida con expresa destinacién al libro, el cual ya
'S Cierto: existe un punto sensible de contacto muy explicito entre los dos textos. En
el Epflogo a La obra de arte..., que enjuicia al fascismo como movilizacién general de
las masas bajo conservacién de las relaciones capitalistas propiedad, y cuya conclusién
acabo de recordar; Benjamin habla de la guerra como el punto culminante de “todos los,
esfuerzos en pro de la estetizacién de la politica” y como el medio escncial de esa
movilizacién y de la activacién total de las capacidades técnicas, y apela al Manifesio
futurisea de Marinetti como expresién eufdrica y categérica de semejante proceso (ch. G,
‘Su 1-2, p. 506 s.). La evaluacién de la guerra Contenida en este epilogo, descontada la
diversidad de propésitos y de los énfasis, sintoniza muy audiblemente con lo que se
dice al comienzo de E! Narrador. Por otra parte, ningtin lector podré dejar de sentir,
tras las enféticas salutaciones 2 la modernidad técnica de La obra de arte..., un bajo
tono que delata la melancolia por la destruccién del aura y la pérdida del contexto de
tradici6n en que ésta difunde sus efectos sutiles.
21
no forma parte del haber comin, sino que se ofrece al consu-
mo individual.
Aspecto crucial de esta transformacién es la ruptura con la
tradicién oral de la que dependerfa la narracién: la novela esté
destinada esencialmente al libro y, en esa medida, se sustrae deci-
didamente a la transmisién oral, que se mantiene embebida en
laexi
encia de la comunidad. La mediacién técnica de la comu-
nicacién es solidaria de un distanciamiento fundamental respec-
to de la experiencia, queel novelista ya no puede acufiar paradig-
maticamente. Ha perdido esa especie tan peculiar de certidum-
bre que es congénita la genuina experiencia, y que no se empi-
na por encima de ésta, para otearla desde el pindculo de la uni-
versalidad —no es la certeza del concepto—, sino que sabe —
con el conocimiento firdgil que le cuadra al testigo— que ha
pasado algo, que algo ha tenido lugar, aunque no sepa exacta-
mente qué ni precisamente dénde, y, para averiguarlo, tenga que
abrirse paso a través de la ciega espesura del lenguaje, buscando
las pistas a medio borrar: sabe del acontecimiento. Radicalmen-
te incierta, la novela signa la perplejidad del sujeto —el indivi-
duo aislado— en medio de la pletdrica existencia'*
Como puede desprenderse de estos apuntes, Benjamin
fa comprensién sugiere la posibilidad de considerar otto ejercicio literario, que
cicrtamente no pertenece a la matriz épica, pero que tampoco esté en sus ant{podas: la
petplejidad, la carencia de consejo, la desorientacién como modo fundamental de la
existencia también son atribuibles a otra forma de escritura, que precedié incluso al
surgimiento de la novela, y que ha sido probablemente —si se concede la caracteriza-
cin de Benjamin— la primera tentativa del individuo por hacerse cargo de ese modo:
hablo del ensayo. En él —y pienso en su primera acufiacién por Montaigne, nunca
ajeno al lado narrativo— la perplejidad es ejercida como tdctica de la experimentacién
de sf y del descubrimiento del mundo, precisamente a partir de una crisis de la
experiencia, que ahora es procesada en sentido escéptico y recibe su determinacién
esencial de la nocién de esai. Experimentum sui como je del experimensum mundi, y
no elabora el condicionamiento técnico en sentido propio.
Ciertamente, la escritura tecnolégicamente mediada es desde
ahora el soporte fundamental de toda circulacién narrativa, y
su efecto esencial es el desarraigo de la experiencia y el debilita-
miento dela comunicacién. El lector silente y solitario, podrfa
decirse, compensa el empobrecimiento de su experiencia y la
pérdida de una comunicacién que no sélo no le entrega ya
elementos para la conduccién de la vida, sino que le devuelve
como en espejo la imagen de su propio y hesitante azoro, con
la fruicién estética de la obra, de manera similar a lo que ocurre
con el espectador embargado por la relacién auratica’’.
Pero el desarraigo en cuestién viene a consumarse propia-
mente con la nueva forma de la comunicacién que impone la
informacién. La prensa, como medio escrito, lleva la media-
cién tecnolégica a un Apice en el cual se cumple la serialidad y
la universalidad indiferente que albergaba la invencién de la
imprenta, La informacién periodistica homogeneiza todo con-
tenido de experiencia, concentrandolo y distribuyéndolo a la
vez en el dtomo de la noticia répidamente perecedera. El pun-
viceversa, es el cardcter de una experiencia que ya no esté asentada en la certidumbre de
tun saber heredado y consolidado en su transmisién, sino que se encuentra en inquieto
proceso de formacién.
"> El punto, si no yerro en su estimacidn, tiene su peso, porque mostearia que si la
novela, por una parte, presupone como condicién de su posibilidad el dispositive
industrial de la imprenta y la masificacién que ésta permite, por otra, sigue estando
determinada por la relacién estética individualizada que la reproducibilidad técnica
conmueve hasta su fibra mds delicada. De asumirse el marco analitico de Za obra de
arte... , esto designarfa a la novela como una suerte de fenémeno de transicién, entre
la narracién y aquellas “formas enteramente nuevas” de la narrativa que atisba hiporé-
ticamente el segundo borrador sobre novela y narracién que se reproduce més abajo,
Acerca de la relacidn del lector individual con la novela, ef. “Leer novelas” (nota 49 a
EL Narrador), que clabora la analogia entre leer novelas y devoraslas, y propone la
concepcién de la novela como procesamiento alimenticio, como una suerte de medio
de coccién de experiencias que en estado crudo serfan insoportables.
23
to, para Benjamin, es su dependencia de la explicacién, a la
cual se encomienda establecer un nuevo tipo de verosimilitud
narrativa: la plausibilidad de lo que se transmite. La informa-
ci6n no estd dirigida a proporcionar elementos de orientaci6n
en el mundo como puede hacerlo el consejo, que apela a la
libertad del otro, tanto en cuanto a la disposicién a recibirlo
como al uso que de él pueda hacer en orden a la situacién que
Je concieme, sino a suministrar herramientas para ka homolo-
gacién de las situaciones y a la eventual manipulacién de las
mismas conforme a pautas programadas, cuyo ment esti con-
tenido im nuce en la explicacién. La matriz de la informacién.
no ¢s pragmitica, sino cognitiva.
Con todo lo relevante que pueda ser el sumario andlisis
benjaminiano de la comunicacién informativa, se podria de-
ir, por una parte, que la alineacién de la misma en una serie
definida por la crisis radical de la experiencia, en la cual queda
situada también la novela, puede no hacer justicia ala especi-
ficidad de esta tiltima precisamente en orden a la experiencia.
La correlaci6n implicita entre narracién y praxis, novela y
fruici6n estética, informaci6n y conocimicnto, no permite
pensar en las multiples posibilidades que siguen habitando a
la novela. Por otra parte, la idea de una crisis radical de la
experiencia, condicionada en buena medida por la vincula-
cidn entre ésta y la sustancia de la tradicién, tampoco permi-
te pensar en formas alternativas de experiencia’.
™ Lo dicho sobre el ensayo es una indicacién en ese sentido, pero también seréa preciso
omar en las moilficaciomes debidas tanto, por una pane, a la reconvensién extética de
ls expericncias, come, por oxra, a la configuraciéin cogniriva de las mismas.
24
a
La muerte como sancién
Llamaba hace un momento la atencién sobre la dimen-
sién temporal al hablar de la diferencia entre artesania y téc-
nica. Las consideraciones de Benjamin sobre la inversién in-
formativa de la experiencia no sélo se dejan leer en la clave de
un cambio esencial del paradigma discursivo y sus criterios
de validacién: también se las debe sopesar en lo que concier-
nea la cuestién de la temporalidad. La cita de Villemesant,
director de Le Figaro, segiin la cual el lector del periddico se
interesa més por aquello “que suministra un punto de reparo
para lo mds préximo”, mientras la noticia de lejos se pierde
detrds del horizonte de lo que se estima de relieve, pone el
acento en una profunda alteracién de las dimensiones espa-
ciales de la experiencia. Esa alteracién tiene que ver con lo
que Benjamin regularmente diagnostica como un efecto ge-
neral de la técnica centrado en procesos de aproximacién y
abreviacién de las distancias. Pero este efecto va acompafiado
también —y la informacién periodistica lo evidencia aguda-
mente— por una modificacién sustantiva de la temporali-
dad de la experiencia: el tiempo de la informacién es el pre-
sente perentorio y fugaz del interés en la noticia, presente que
conocemos bajo el nombre de actualidad. Sélo interesa la
informacién actual, aquella que asoma y se expande dlgida-
mente en el momento de su circulacién para ser inmediata-
mente desplazada por una nueva informacién, todo lo cual
supone, por cierto, una produccién de esa actualidad que es,
ala vez, la induccién de ese interés. En ese sentido, la noticia
25
es mucho menos su contenido que su relampagueo en el cir-
cuito de la informacién, y ésta esté més dirigida, si puedo
decirlo asf, a in-formar a los sujetos receptores, determinan-
do su interés, que a suministrar elementos para la conduc-
cidén de la vida o la orientacién en el mundo. Desde el punto
de vista temporal, la noticia no es otra cosa que su actuali-
dad: efimera en sf misma (0, en todo caso, provista de una
duracién que la produccién de actualidad regula), se sostiene
sobre el sistema general de la informacién, lo tinico que es
propiamente constante. Pero esta constancia, que allana las
diferencias entre las noticias, haciéndolas a todas conmensu-
rables en funcién del interés que el sistema administra, junto
con reforzar la tendencia a desdibujar esencialmente la textu-
ra misma de experiencia como percepcién y participacién en
lo diferente de los acontecimientos (sin lo cual éstos no pue-
den ser llamados, en sentido estricto, acontecimientos), es
todo lo contrario del valor de eternidad que Benjamin asocia
ala narracién, como se puede ver especialmente en los “Bo-
rradores sobre novela y narracién”!”.
Y la verdad es que, si uno lo mira esponténeamente,
Benjamin parece estar asistido de razén cuando habla de ese
valor de eternidad: toda genuina narracién est4, por decir asi,
rodeada de un halo de arcaismo, como si se tratara de una
historia que se ha venido contando desde siempre y para siem-
pre. Y ya podrfa decitse que éste es el criterio que permite
reconocer la narracién genuina y lo que Benjamin llama “el
1 Ch, fifa fragmenco 4, y sus estadios previos en los fragmentos 2 y 3.
20
gran narrador”. El cardcter auratico de la narracién esta deter-
minado en mayor medida por este modo peculiar, que es
responsable también del sello de una manera u otra anénimo
de la historia que se narra o, si se quiere, de esa sombra de
anonimato que se insintia bajo la ribrica del susodicho “gran
narrador”.
También acerca de eternidad se habla en El Narrador,
desde el guifio de una cita de Valéry, como un pensamiento
que extrae su sentido principalmente del factum de la muerte
yralavez, como un pensamiento que progresivamente des-
aparece para la conciencia del sujeto de la sociedad burguesa,
en.un proceso que es uno con la pérdida de comunicabilidad
de la experiencia y con el fin del arte de narrar. No puede
restarsele importancia a esta afirmacién en la compleja eco-
nom{aargumental del ensayo. Aquella evanescencia, sostiene
Benjamin, no puede sino explicarse por un cambio agudo
“en el rostro de la muerte”, cambio que consiste, por una
parte, en la sistematica ocultacién de ese mismo rostro, su
retiro de la mirada colectiva, y, por otra, de manera esencial-
mente vinculada a lo primero, en lo que se podria llamar la
privatizacién del morir, Esta transformacién en el modo en
que los seres humanos se relacionan con la muerte, la de los
demés y la suya propia, debe asumirse acaso como la clave
desde la cual cabe entender lo que en definitiva estd en juego
en la valoracién benjaminiana de la narracién.
“La muerte es la sancién de todo lo que el narrador pue-
de referir (Der Tod ist die Sanktion von allem, was der Er-
zathler berichten kann)”. Esta frase, estampada en el inicio del
27
decimoprimer acépite, est4 en la mitad casi exacta del ensayo.
Esta comprobacién meramente cuantitativa puede ser suge-
rente. En cierto modo, la frase es como la bisagra del texto.
Su mismo tenor sentencioso, si se soslaya todavia el conteni-
do, le confiere una gravedad especial. Si ya atendemos a lo
que se dice, esa gravedad se acenttia. ;Qué significa que la
muerte sea tal sancién?
Una sancién es la confirmacién o aprobacién de una
ley, acto o costumbre. Tiene, por ello mismo, cardcter so-
lemney alcance de autoridad. Es con esta intencién que Ben-
jamin concibe la muerte como fuente de autoridad de la na-
rracién, fuente que la misma narracién no agota, autoridad
que toma a préstamo de aquella. Ello confiere a eso que, de
una manera un poco vacilante, es cierto, he llamado la indole
aurdtica de la narracién un sello enteramente peculiar, en la
medida en que no puede ser explicada sin més por su cons-
truccidn ideoldgica, sino por la remisién a lo que podria ser
descrito como el fundamento de la comunicacién y asi, tam-
bién, fundamento de comunidad.
Con un derecho parecido al que ejerce Benjamin al asig-
narle a la muerte el cardcter de semejante sancién de lo que
narra el narrador, podria decirse que la muerte es la aporfa de
lanarracién, porque marca el Ifmite absoluto del lenguaje, la
posibilidad constitutiva del silencio'®, El punto es importan-
te, porque indica también hacia otro momento de diferen-
‘Aporias of Writing: Narrative and Subjectivity”, introduccién de
ji a su edicién de The Narrative Reader (London & New York:
Routledge, 2000, p. 27 s).
28
ciacién entre narracién y novela, momento esencial, del cual
extraer4 consecuencias mds adelante. Una distincién entre
muerte (Zod) y morir (Sterben) parece estar a la orden aqui.
Pues si—como se diré— el lector de novelas debe estar cier-
to de asistir a la muerte del personaje acerca del cual esté le-
yendo, a fin de descifrar en él el “sentido de la vida” (volveré
sobre esto), y permanece todo el tiempo, por eso mismo,
abocado al fin de la novela, la narracién atiende, como a su
elemento mis originario, a la callada interpelacién que pro-
viene del morir: esa interpelacién es la de lo inolvidable (das
Unvergefsliche).
El concepto de lo inolvidable fue introducido por Ben-
jamin en el prdlogo a sus traducciones de los Tableaux pari-
siens de Baudelaire (1923) a partir de una paradoja que tiene
filo teolégico: “[...] serfa licito hablar de una vida o de un
instante inolvidable, aun cuando todos los hombres lo hu-
biesen olvidado. Pues si su esencia exigiese no ser olvidado,
aquel predicado no serfa algo falso, sino sélo una exigencia a
la cual los hombres no corresponden, y al mismo tiempo
contendrfa una referencia hacia un dominio en el cual se le
corresponderfa: hacia un recuerdo (Gedenken) de Dios”””.
En el presente contexto, cabria pensar que la narracién con-
cede a lo inolvidable, sin nombrarlo —porque su esencia
permanece intangible para toda lengua humana, y porque el
nombre serfa aqut uno con el olvido—, un espacio de reso-
” Die Aufgabe des Ubersetzers (“La tarea del traductor”), en: » IV-1, p. 10).
Elizabeth Collingwood-Selby ha llamado enérgicamente la atencién sobre este concep-
1o, haciendo de él uno de los ejes principales de su tesis doctoral EI flo fotognifico de la
historia (2008)
29
nancia, que resiste el fin y la clausura en la cual pareciera des-
cansar la posibilidad de la novela, como si sdlo la totalidad
asintética y nunca empfricamente totalizable de las narracio-
nes pudiera hacer justicia a la exigencia que lo inolvidable es.
Pero hay algo més en esta invocacién de la autoridad de
la muerte y del morir. La relacién de este otro aspecto con el
que vengo de sefialar no podré estar atin suficientemente a la
vista, y seré preciso esperar ulteriores desarrollos para hacerla
més perceptible.
Al glosar su aserto sobre la muerte como sancién,
Benjamin dice que las historias del narrador “nos remiten
ala historia natural”. Iustra esta tesis con Ia alusién a un
telato que es ciertamente una pieza preciosa de Hebel bajo
el titulo de Inesperado reencuentro, Todavia tendré que
hacerme cargo del concepto benjaminiano de “historia
natural”, que es de alta complejidad y que no siempre con-
serva una misma significacién en cada uno de los usos que,
en diversas obras, se le da.
En todo caso, se trata de un concepto que pertenece
al nicleo de la filosofia benjaminiana de la historia, y que
ya se anuncia muy marcadamente en El origen del drama
barroco alemdn, Desde el punto de vista de esa filosofia,
interés principal es traer a interrogacién insistente la ma-
triz que la concibe en términos lineales de causalidad (esa
interrogacién seré finalmente coronada en las Ilamadas
“Tesis de filosoffa de la historia” [Sobre el concepto de his-
torid] de 1941), y que, por esa misma razén, se ve radical-
mente impedida de pensar a la vez la singularidad y la re-
30
peticidn histéricas”, Punto de esta interrogacidn es poner
en juego la conexién del acontecer histérico bajo per:
tivas éticas (sin olvidar los componentes teoldgicos y po-
liticos que las alimentan). En este alcance, la distincién
entre historia humana (0 historia universal) e historia na-
tural que presupone aquella matriz se debe volver esen-
cialmente problematica”!.
En consonancia con esta problematicidad, y tal como
lo sugiere la evocacién del relato de Hebel, lo que hace el
narrador es reinscribir la historia humana en la historia natu-
ral, apelando precisamente a la muerte como la instancia, el
lugar, el acontecimiento en que se cruzan de modo absoluto
y no resuelto una y otra”. Esta reinscripcién es una suerte de
regresién y, si se quiere o se puede decir, una repeticién del
“origen”, el cual sélo rige como tal en la repeticién y por ella.
Precisamente con esto tendria que ver la vocacién de justicia
del narrador.
» Ast, Ia acertada observacién de Beatrice Hanssen de que la nocién de “origen” que
preside la gran obra sobre el drama barroco, en combinada discusién con el neo-
antismo y con el eterno retorno nietescheano, expresa la aspiracién a “nada menos que
pensar en conjunto, y traer conjuntamente a un iinico término, la singularidad histé-
tica y la repeticién.” (B. Hanssen, Water Benjaminis other History. Of Stones, Animals
Human Beings, and Angels. Berkeley and Los Angeles: University of California Press,
2000, p. 42.)
81 Hanssen cica a este respecto al borrador del prologo a El origen... en que se formula
esta idea (ef. G. S,, 1-3, p. 935).
2A este respecto se puede pensar en los procesos de simbolizacién de la muerte
guiados por el afin de susiraetla a la dimensién puramente natural de su incidencia
histérica, Este es un tema importante también desde el punto de vista de la teorfa de la
eee eee eee Poca
Theologie y lo que sobre ello propone Benjamin en el libro sobre el drama barroco, y
quella constuccion dela tologa politica medieval que Emst H Kanororice (The
King’ Tivo Bodie) discierne como los dos cuerpos del rey, el perecedero y el inmortal,
que es probablemente la forma mas compleja y articulada de distinguir encre las
dimensiones *histérica” y “natural” de la muerte.
31
Memoria y temporalidad
Sobre el trasfondo de las relaciones y diferencias entre
historia humana e historia natural, Benjamin incide en las
formas de la historiografia, la crénica y la narracién. El con-
traste de estas dos tiltimas con Ia primera debiera ser especial-
mente iluminador. De hecho, revela el parentesco esencial
entre el narrador y el cronista, al punto que éste puede ser
llamado “el narrador de la historia”. Se tiene a ese propésito
la presencia testimonial del narrador (y del cronista) en su
relato, exento de las pretensiones de objetividad de una his-
toriograffa que aspira a ciencia rigurosa, a cuenta de lo cual
también podrfa mencionarse la “concisién’ y la prescindencia
de explicaciones, circunstanciadas 0 no, y de fisgoneos psico-
légicos que serfa propia de la—reiterémoslo— “genuina na-
rracién”, como lo evidencia la historia del rey egipcio Psamé-
nito que refiere aquel primer narrador de la historia que fue
Herédoto™, si bien el modelo que Benjamin tiene més a la
vista en este contexto es de los cronistas medievales que, pro-
vistos del gran cuadro de la historia soteriolégica, pudieron
verse eximidos de la necesidad de explicar, es decir, de aplicar
la matriz de causalidad lineal de que hablé antes. A cambio
de ello, interpreta, hilvana los acontecimientos que relata “en
el gran curso inescrutable del mundo”. Sobre este modelo, el
narrador puede aparecer como el cronista de la historia pro-
® Esta historia parece haber interesado especialmente a Benjamin. CE, ademas del
capitulo VIL, el registro de diversas interpretaciones de la historia en cl tiltimo de los
borradores sobre narracién y novela.
32
fana, para el cual ese curso también es impenetrable, sea por-
que est secretamente gobernado por la historia de la salva-
cién o porque su trasfondo es la historial natural”.
Asu vez, historiador, narrador y cronista estan referidos
a dimensiones de la memoria. Pero el tratamiento de estas
ultimas va dirigido expresamente a insistir, desde este nuevo
Angulo de mirada, en la diferencia entre narracién y novela
como formas épicas. La tesis benjaminiana que adjudicaa la
novela la matriz mnémica de la rememoracidn (Eingedenken)
tiene, pues, ese preciso propdsito. La primera sefia que se
entrega al respecto es la diferencia entre lo uno y lo multiple:
la rememoracién, como el elemento que inspira a la novela,
esté orientada ala unidad de una vida, una accién, un perso-
naje, y aspira en esa medida a la permanencia; la memoria
(Gedachinis), que es el elemento de la narracién, permanece
imantada por la multiplicidad de los eventos, y es efimera. Si
ambas, segtin Benjamin, tienen su comtin origen en el re-
cuerdo (Evinnerung), que alienta a la épica en general, la no-
yela s6lo seria posible en virtud de la separacidn esencial de
estas dos dimensiones suyas.
La diferencia entre el historiador y el cronista tiene su expresién més intensa en Sobre
el concepto de historia: “El cronista, que detalla los acontecimientos sin discernir entre
grandes y pequefios, tiene en cuenta la verdad de que nada de lo que alguna ver
acontecié puede darse por perdido para la historia. Por cierto, sélo a la humanidad
redimida le concierne enteramente su pasado. Quiere decir esto: sélo a la humanidad.
redimida se le ha vuelto citable su pasado en cada uno de sus momentos. Cada uno de
sus instances vividos se convierte en una citation & Tordre du jour. dta que precisamente
es el del Juicio Final.” (Tesis IU, en: G. S., 12, p. 694; cf. La dialéctica en suspenso
Fragmentos sobre la historia. Traduccién, introduccién y notas de Pablo Oyarzun
Robles. Santiago: Arcis/Lom, 1995, p. 49.) El eronista se muestra aqué como un
modelo para cl matcrialista histérico en su debate con el historicismo y la ideologia del
progreso
33
Noes facil, hechas las salvedades del caso, resistirse ala
tentacién de adivinar bajo el nombre de rememoracién cier-
tos rasgos que definen ala mneme épica o dramatica en sen-
tido aristotélico. Esto no sélo se debe a la idea de una unidad
de su objeto —dice Aristételes que una tragedia o una epo-
peya es una no porque escoja como tema a un individuo o se
refiera a la vida de uno, inevitablemente compuesta de varie-
dad de incidentes que no forman unidad, sino porque su
asunto es una tinica accién desplegada en la estructura y la
secuencia coherente de sus momentos—, no se debe, digo,
solamente a esta idea de unidad, sino a lo que debe constituir
la sustancia misma de ésta. al es el significado del juicio
aprobatorio que dedica Benjamin ala explicacién contenida
en la Leorta de la novela (Theorie des Romans) de Gyorgy
Lukacs que concibe a su objeto como la tinica forma literaria
que tiene al tiempo como principio constitutivo, en cuanto
que su condicién primaria es la escisién entre el factico deve-
nir de la vida en el tiempo y el sentido como idealidad tras-
cendental. Vista asf, la novela est4 determinada estructural-
mente por el “sentido de la vida” como unidad que mide en
ultimo término su consistencia.
Esto da cuenta del cardcter teleolégico de la novela, abo-
cada esencialmente al locus paradéjico de su conclusién, de
manera similar a la comprensién aristotélica de la unidad de
la fébula, que tiene en la inteligibilidad memorable de la to-
talidad de la accién su fundamento de determinacién. Pero
digo paraddjico, porque en ese lugar donde debiera alcanzar-
se la certidumbre definitiva acerca del “sentido de la vida”
34
novelada sélo se tiene el vislumbre, su sombra fugitiva. Ben-
jamin arguye que la diferencia esencial entre novela y narra-
cién puede colegirse de este interés novelesco en el sentido de
la vida, por una parte, y del interés narrativo de ofrecer una
“moraleja de la historia”, es decir, una ensefianza que puede
ser reinvertida en la conduccién o comprensién de la propia
existencia, concebidas ambas, respectivamente, como formas
conclusivas de una y otra forma diegética. Pero tal vez més
decisivamente confronta una y otra por la voluntad de clau-
sura o de fin —si puedo decirlo asi— que anima al novelista
yasu lector y por la indole interminable de la narracién. El
derecho a preguntar “zy qué pasé después?”, al cabo de una
narracién, no puede ser abolido por ésta. Si en la novela la
muerte es no sélo el sello, sino la condicién de sentido de la
vida que—sin embargo—se perfila evasivo en la rememora-
cién, en el arte de narrar ella es la instancia de un recuerdo
insondable. Si en la novela aquella voluntad de fin rima en
definitiva con el fin del arte de narrar, en éste y ya en sus mas
antiguas primicias, cuando precisamente el “arte” no madu-
raba atin, prevalece el deseo de continuacién infinita en la
trama ideal de todas las historias. Porque tal vez ésta sea tam-
bién una diferencia esencial entre una y otra forma: la dife-
rencia entre voluntad y deseo.
No obstante (y éste es el sentido de la paradoja de la
conclusién de que hablaba), el “entonces” narrativo que esta
en el locus igualmente paradéjico del inicio de todo narrar, y
que lo es porque siempre est4 no sdlo prolongado sino tam-
bién anticipado por un “zy entonces?” que rige la repeticidn y
35
lo interminable de toda narrativa, sigue estando presente tam-
bién en la novela a despecho de su voluntad de clausura”*.
Historia natural, mito y algo
més sobre memoria y narracién
Deseo de continuacién, no de seca continuidad, sino de
reanudacién anima la magia de la narracidn. Porque es algo
asi como una magia lo que, en las escenas primordiales del
relato, retiene y mantiene unida a la compafia en torno al
narrador, cuya voz, como dice uno de los borradores, apenas
emerge desde la penumbra; y es la persistencia de esa magia
ancestral lo que sigue otorgando su fuerza de convocacién a
las muchas variedades del narrar en su despliegue histérico.
Ya conocemos el relieve con que Benjamin destaca esta po-
tencia comunitaria de la narracién que, en su figura mds acen-
drada, define también su originaria popularidad, es decir, su
arraigo en el pueblo. Es, sugiere Benjamin en el capitulo XVI,
la magia del cuento de hadas”*, que el nifio refrenda con la
demanda pertinaz del “zy entonces?”, la cual no se da por
vencida ni siquiera ante el imperio de la muerte.
Decifa que la muerte es la instancia de cruce, absoluto e
* Esto, podria decirse, es lo que permite que la narrativa, en general, sobreviva una y
fora vez a sui muerte, a su fin. Si por una parte la voluntad de fin de la novela contiene
cn si el fin de la narrativa, y es acaso, subrepticiamente, el desco de ese fin, por otta parte
Ia paradoja inhetente a dicho fin contiene la posibilidad constante de la reanudacién,
como un deseo mas inveterado que estd en constitutiva discordia con aquel otro.
% El eérmino alemén que designa la vasta clase de relatos populares, dentto de los cuales
se incluyen aquellos que denominamos “cuentos de hadas”, es Marchen: véase la nota
56 a El Narvador.
36
irresuelto, ¢ irresoluble, de historia humana e historia natu-
ral. Como se sabe, El drama barroco alemdn designa a la ale-
goria como la forma que expresa esa instancia. En uno de los
pasajes mds citados del libro se lee, a propésito de la relacién
y la diferencia de sfmbolo y alegoria: “Mientras en el simbo-
lo, con la idealizacién del deceso, el rostro transfigurado de la
naturaleza se revela fugazmente a la luz de la redencién, en la
alegorfa yace ante los ojos del observador la facies hippocratica
de la naturaleza como paisaje primordial petrificado. La his-
toria, en todo lo que ella tiene, desde un comienzo, de ex-
tempordneo, penoso, fallido, se acufia en un rostro, no, en
una calavera””. En este alcance, la historia natural es la frac-
tura esencial de la historia como historia del sentido (y, cier-
tamente, el concepto heredado de historia parece inseparable
de la exigencia de sentido), fractura que se impone con la
opacidad de lo que llamamos “cosa”. Tal como propone Eric
Santner, “la historia natural nace de las posibilidades duales
de que la vida pueda persistir més all4 de la muerte de las
formas simbélicas que le dieron significado y de que las for-
mas simbdlicas puedan persistir més alla de la muerte de la
forma de vida que les dio vitalidad humana’. Esa es, tam-
bign, la esencia de la ruina, que en su enigma significa
—inexpresivamente—la resistencia radical a toda simboliza-
cidn, a toda produccién de sentido, a la vez que, en su silen-
cio, la reclama.
» G, S, 1, p. 343.
% Bric L. Santner, On Creaturely Life. Rilke — Benjamin ~ Sebald. Chicago & London:
‘The University of Chicago Press, 2006, p. 17.
37
Pero a diferencia de la alegoria, que al conjurar significa-
tivamente aquella fractura da cuenta de “la experiencia de irre-
mediable exposicién a la violencia de la historia”, haciendo
valer precisamente la repeticién de la violencia aniquiladora
de sentido como ritmo de lo “natural”, la narracién ejerce, en
virtud de su propia operacién repetitiva, una magia que evo-
cael primer despertar de lo humano del letargo narcético de
su procedencia meramente natural, pero atin “en consonan-
cia con la naturaleza”, con la pluralidad de las criaturas. La
historia natural ofrece, aqui, una distinta fisonomfa, asi como
la magia de la narracién no puede confundirse con el embar-
go fascinante del hechizo o del conjuro.
Desde este punto de vista, la nocién de historia natural
lleva consigo, {ntimamente, una tensién que la opone en tér-
minos decididos con lo que Benjamin llama el mito. Si la
vocacién esencial del pensamiento de Benjamin es emanci-
patoria, de lo que se trata para él es, precisamente, de desatar
Jos lazos que atan la existencia humana a las condiciones que
impone su determinacién mitica, a la configuracién demé-
nica de la existencia®”, Y no se puede simplemente creer que
el progreso, los procesos de secularizacién, la misma expan-
idn del manejo técnico de la existencia humana y del mun-
do, la den por cancelada sin retorno, porque ella es recesiva.
” Op. city p. 20.
™ Sobre esto, ef, por ejemplo, el ensayo Schicksal und Charakter (“Destino y carictet”,
4 cuyo respecto remito también a mi articulo “Primeros pasos. Hos dv pea
daipay, Un fragmento de Hericlito y dos lecturas”, en: Seminarias de Filasofta (17-
18:109-131)."), y el ensayo Zur Krivik der Gewale (refiero a mi traduccién con
presentacidn y notas: W. Benjamin, "Para una critica de la violencia”. Santiago: Metales
Pesados, 2008).
48
Su gravamen sigue siendo efectivo y eficiente allf donde los
programas de racionalizacién y de secularizacién parecfan haber
desencantado el mundo. En debate con ellos, el plan benja-
miniano ha supuesto una reformulacién radical de la critica
dela razén, que amplia la nocién de experiencia, descubre en
las operaciones de la razén registros ret6ricos de construccién
de la historia y formula estrategias en clave dialéctica que
puedan hacerse cargo de la complejidad de las relaciones que
todo ello implica.
“Hacer habitables —dice programaticamente Benjamin
en la Obra de los Pasajes— unas regiones en que hasta ahora
prolifera la locura, Adentrarse con el hacha aguzada de la ra-
zon y sin ver a derecha ni a izquierda, para no caer en el es-
panto que nos seduce desde la profundidad de la selva. Todo
suelo debiera ser hecho una ver habitable por la razén, depu-
rado de la maleza del delitio y del mito”. El delitio y el
mito encadenan al ser humano ala repeticién de la violencia,
cerniendo por doquier la faz aterradora de la naturaleza. Pero
“[I]a magia liberadora de que dispone el cuento, no pone en
juego ala naturaleza de modo mitico, sino que es la alusién a
su complicidad con el hombre liberado”. Si—como propo-
ne complejamente La tarea del traductor— la traduccién
apuntaal horizonte mesiénico de la lengua pura, la narracién
guarda la memoria de la primera emancipacién de los pode-
3 Esta eritica de la razén y esta demanda de un concepto ampliado de experiencia
despunta por primera vez de manera explicita en el temprano ensayo “Uber das
Programm der kommenden Pbilosoophie” (“Sobre el programa de la filosoffa Futura’, en;
G.S., WA, pp. 157-171).
» Passagenwerk, N 1, 4, en: G. S. V-l, ps 570 833 of. W. Benjamin, La dialéctica en
suspenso, op. cit, p. 120.
ag
res miticos, demdénicos. La peculiaridad de la dialéctica benja-
miniana consiste precisamente en su instalacién en estos dos
momentos liminares, que acentian la violencia de las oposi-
ciones. Esta agudizacién impide que la dialéctica capitalice las
oposiciones en la consolidacién de la identidad que ha hecho
suyas, como momentos constitutivos y subordinados, las di-
ferencias. Algo enteramente otro despunta en esas lindes.
He sugerido que el cardcter aurdtico de la narracién esta
directamente vinculado a un modo suyo, que no sdlo da cuen-
ta de su apelacidn al valor de eternidad, sino que también es
responsable de esa especie de peculiar anonimato que inviste
ala historia narrada. Benjamin se refiere a este punto para
introducir su mencién del relato La alejandrita de Leskov,
que reservé para el ultimo de los capitulos de su ensayo, con
un gesto que debiera ser considerado particularmente signifi-
cativo. Hablando de la acendrada comprensién que tiene el
narrador —particularmente, en este caso, el escritor ruso—
del mundo de la criatura (ya tocaremos esto y su relacién con
la justicia), celebra aquel relato como uno en que “la voz del
narrador anénimo, que existié antes de toda literatura,” re-
suena de manera plenamente perceptible. Hay razones para
pensar que el “narrador anénimo”, anterior a toda literatura
—y querria decir esto: también al arte de narrar— no es otro
que “la voz de la naturaleza”, como sugiere el relato homéni-
mo que ha comentado Benjamin en el capitulo inmediata-
mente precedente. La “naturaleza del narrador” es el narrador
de la naturaleza, el narrador del mundo de la criatura. Del
mismo modo en que opera esta “voz” en ese relato (se recor-
40
REE —————————————EE
dard que la fuente y la {ndole propia del narrar es la oralidad),
es decir, como causa y ocasién de memento, la narracién con-
sumada, cuyo elemento inspirador es la memoria (Gedacht-
nis) que trama la red ideal de todas las historias, es la catdm-
nesis —
se me permite emplear este neologismo*— de la
pura voz de aquel natrador primordial. No lo que habla por
ella, lo que resuena en esa vor es lo inolvidable.
La repeticién
En cierto sentido, podrfa decirse que la repeticién es, en
Benjamin, el artificio de los artificios. Esa es la significacién
que adopta desde El origen del drama barroco alemdn hasta
La obra de arte en la época de su reproducibilidad técnica. En
particular, la repeticién es la fuerza que corroe con mas tena-
cidad ¢ inexorablemente el aura. La definicién que de ésta se
da en el gran ensayo sobre la obra de arte —“manifestacién
irrepetible de una lejanfa por cercana que pueda estar” (ein-
malige Erscheinung einer Ferne, so nab sie sein mag)™— tiene
precisamente en la irrepetibilidad, en la absoluta ¢ insustitui-
ble singularidad (cinmalig: lo que ocurre de una vez una sola
Pero la f6rmula benjaminiana, cuidadosamente calibra-
da en sus términos y en su sintaxis, exige ser lefda en varias
fases y en diversos estratos de verdad, si puede decirse asi. En
Se ee ee eee ase ree come
» Carémnesis seria el inverso de Ja anamnesia, entendida ésta como el remontar al
principio; aquella serfa el trasunto (pero sélo eso) del origen
4G. S12 p. 478.
Al
la formula “manifestacién irrepetible” esta la palabra Erschei-
nung, que significa tanto “aparicidn”, en el sentido hacerse
algo patente, aparecer, como “apariencia”, en el sentido usual-
mente defectivo de ilusién y engafio, mero parecer. Como
suele suceder en la gramatica benjaminiana de los conceptos,
estos dos sentidos estén anudados en el mismo vocablo y
dispuestos en una recfproca tensién, que es dialéctica en la
acepcién que Benjamin asignaba a esta nocién y cuya regla,
precisamente, sdlo puede inferirse de construcciones como
ésta. En ella, cada uno de ambos sentidos, en cuanto se opo-
neal otro, lo refuerza, y esto quiere decir: lo constituye en y
por la oposicién, pero de tal modo que cada uno pone al
otro de manifiesto y es asf el principio de su critica. De he-
cho, podria decirse que la tensién que subsiste entre los dos
sentidos explicita la ambivalencia esencial que tenfa el térmi-
no Schein en El origen... 0 en Las afinidades electivas de
Goethe, y que como bien se sabe es la determinacién canéni-
ca de lo que la tradicién metafisica de Occidente piensa como
esencia de lo bello y la belleza. La dialéctica de estas oposicio-
nes considera ciertamente un tercero, pero su clave estriba en
que este tercero no es la sintesis o la reconciliacién de los
opuestos (en el sentido constructivo de Hegel y sus epigo-
nos), sino su interrupcién: tal es lo que Benjamin concibe
bajo la expresién “dialéctica en suspenso” (Dialektik im Sti-
Ustand, también “dialéctica en estado de detencién, de arres-
to”), asociable con lo que el “Prélogo epistemo-critico” a El
origen... ama “la muerte de la intencién” en cuanto posibi-
lidad de la verdad en su pureza, como asimismo con la es-
42
tructura de la alegorfa y con el momentum mesidnico propio
de la
en que el tercero vo es categorialmente, légica y epistemold-
inteligencia benjaminiana de la historia. En la medida
gicamente susceptible de ser coordinado con los términos de
la oposicién, sino que es precisamente lo que ésta excluye,
podria decirse que ese tercero interruptor, que destella en el
suspenso, es la destruccién del circulo encantado de la oposi-
cidn. E] tercero interruptor es, entonces, un tercero excluido,
que en el momento de su emergencia destruye del plexo que
define a la oposicién. El rasgo destructivo es inseparable de la
dialéctica benjaminiana.
Por eso, la irrepetibilidad no puede ser entendida sin
ms como un atributo propio de la Erscheinung de determi-
nados objetos en virtud de la naturaleza peculiar de éstos,
sino como una apariencia cuya raz6n consiste en la reiterativa
experiencia de tales objetos bajo condiciones determinadas y
a la vex subrepticias, es decir, condiciones que no ingresan
tematicamente en el circulo de dicha experiencia; no se olvi-
dard que el concepto de aura estd asociado a una tesis sobre el
condicionamiento y la transformacién histérica de la percep-
cién. Pero, por otra parte, la dialéctica inherente a la Erschei-
nung no sélo acusa la ilusién de un efecto (es decir, una apa-
riencia) de lejanfa que no es susceptible de aproximacién al-
guna, sino que indica también a su vez que ese efecto es el
momento irreducible de verdad de tal apariencia.
Como concepto critico, “aura” es un concepto destruc-
tivo. Concibe el proceso histérico y las fuerzas productivas
que son causa de que la condicién latente que él designa que-
43
de expuesta en su cardcter y funcién. Pero, de acuerdo al sello
idiosincrasico de la dialéctica benjaminiana, esto no sélo quiere
decir que con él se trae a luz una condicién que habia perma-
necido histéricamente vigente y eficiente desde su latencia,
sancionando su clausura epocal. “Aura” es un concepto bi-
fronte: si mira hacia el fin del régimen de la determinacién
aurdtica de la experiencia, también lo hace hacia la tenacidad
de ese régimen, que encierra un resto que la critica no agota.
Esa tenacidad se delata ciertamente en la re-auratizacién que
Benjamin reconoce en La obra de arte... (por ejemplo, en la
constitucién del star system del cine). Pero esto no es otra
cosa que el sintoma de un fondo de lo aurdtico que es resis-
tente a toda critica; un fondo, si se quiere, inmemorial. El
uso benjaminiano de la palabra “origen” da cuenta de él.
Ese fondo es quiz responsable de todos los dobleces del
aparato conceptual benjaminiano. Puede ser considerado ala
vez como el remanente inextinguible de la magia, como el
presagio indeleble de la redencidn. Es lo inolvidable. Se puede
entender, en el ensayo, que la pequefia historia de Falun inge-
niada por Hebel, que contiene en su frégil envoltura toda una
época de Ja historia mundial, y que, segtin Benjamin, retrotrae
la historia humana a la historia natural, tiene su pendanten la
historia de la alejandrita, donde la piedra inerte, ultima en la
jerarqufa de las criaturas, dechado de la mudez, es profética.
EI narrador hace gesto de recuperar ese fondo o resto.
No se puede dejar a un lado la conexién entre este texto y las
tempranas reflexiones de Benjamin sobre el lenguaje, que si-
guen ejerciendo su influencia sobre el pensamiento maduro
44
a
de éste. En Sobre el lenguaje en general y sobre el lenguaje del
hombre Benjamin labora una teorfa del nombre que tiene
como uno de sus momentos cardinales lo que ¢l llama la
“sobre-nominacién” (Uberbennenung) de las cosas (de las cria-
turas) por el lenguaje humano*, El narrador desanda esa so-
bre-nominacién, restituyendo la criatura al lenguaje que le es
conforme. Esto explicaria lo que me inclino a llamar el cardc-
ter profético de la narraci6n. Seria la narracidn, en su gesto
mds intimo, la profecfa del retorno de lo inolvidable.
Por eso, la repeticién también debe concebirse simultd-
neamente, no sdlo como el artificio de los artificios, sino
también como el ritmo de la naturaleza, tal como intenté
sugerir antes,
eee te RE) Oe ees We
© Uber Sprache iiberbaupe und iiber die Sprache des Menschen, en: G. S. Ul, p. 140-
157.
* Benjamin formula su teoria de la sobre-nominacién en el temprano ensayo Sobre el
Lenguaje en general... x propésito de su interpretacién del Génesis. Segin esta inter-
pretacidn, el pecado original altera esencialmente la telacién del hombre con la natura
leza, de modo que los lenguajes de las cosas, a los que constitutivamente falta el sonido
articulado, sufren una segunda mudez, que tiene el sentido de la tristeza. En la tristeza
(en toda tristeza), la criatura estd a disposicién del que la nombra sin poder comun
carle su propia naturaleza, a diferencia de lo que ocurre con la palabra creadora de Dios,
que las llama a la existencia por su nombre propio, en la identidad de su absoluco
conocimiento. La palabra cafda ya sélo puede ser signo, que recibe su sancién en la
concepcién burguesa del lenguaje. “En la relacién de las lenguas humanas con las de
las cosas reside algo que puede caracterizarse de manera aproximativa como «sobre-
nominacién» [Uberbenennung): sobre-nominacién como el fundamento lingiifstico
mis profundo de toda tristeza y (visto desde la cosa) de todo enmudecimiento. La
sobre-nominacién como esencia lingiistica de lo triste apunta a otra relacién peculiar
del lenguaje: la sobre-determinacién [Uberbestimmsheit], que prevalece en la relacién
trdgica entre las lenguas de los hombres hablantes.” (G. 8. II-1, p. 155 s.) La ilima
indicacién alude a su vez a la significacién que otorga Benjamin al proceso de la
traduccién (Ubersetzung), que en el ensayo citado tiene el caricter de la traslacién de
tuna lengua a otra superior a través de un continuum de transformaciones (cf. op. ci,
P. 151), y que recibe su determinacién més rigurosa y compleja en La iarea del
‘raductor, en términos de una relacién asintética que tiene en su horizonte y su centro,
a la vez, la “lengua pura”, También desde la “trégica relacidn” de las lenguas humanas
(a cuyo sentido cabe asociar la guerta) podria entenderse la significacién que se le
atibuye a Ia narracién, como proceso lingiiistico que desanda la sobre-nominacién y
sus graves consecuencias.
45
Si puede decirse que la paradoja fundamental y estruc-
tural de la narracién (de toda narracién, en todas sus formas)
estriba en que su tarea es la repeticién de lo irrepetible, la
solucién siempre reanudada, y por eso mismo interminable,
es aquella profecfa que la narracidn presenta, no en palabras,
sino en su gesto.
Y, en fin, si lo més llamativo desde el punto de vista
programético es que Benjamin atribuya a la narracién, cuyo
régimen inveterado —y esto también quiere decir: su aura—
es deshecho por la modernidad, aquella misma eficacia que
reserva en su pensamiento para la tercerfa de que hablaba, es
porque en ese gesto se anuncia el principio mas alto de ese
pensamiento: la justicia.
Narracién y justicia
Se dijo esto desde un comienzo. La frase con la que
concluye el ensayo —“El narrador es la figura en la que el
justo se encuentra consigo mismo (Der Eraithler ist die Ges-
talt, in welcher der Gerechte sich selbst begegnet)’— marca su
Ppropésito esencial.
Sin perjuicio de las intenciones de Benjamin en orden a
entregar un aporte sustantivo a la teorfa de las formas épicas,
El Narrador no es, decia, un ensayo de teoria literaria, no se
encamina a formular los principios reguladores de la narrati-
va, no busca contribuir, insistfa, a la teorfa de los géneros. El
Narrador es, si cabe decirlo asi, un ensayo fundamental de
46
dikaiologfa, de teoria de la justicia. Pues su asunto definitivo
es la vinculacién que establece entre justicia y narraci
n. Pero
los trazos preparatorios de aquella frase final, que ciertamen-
te le conceden plausibilidad argumental, no son suficientes
quizé, sin el auxilio de una insistente interpretacibn, para aquie-
tar lo que supongo debe ser la extrafieza que experimenta
cualquier lector ante este colofén. La semblanza del narrador
que inmediatamente lo precede, lo que se dice sobre su don
—“poder narrar su vida” — y sobre su dignidad —poder na-
rrarla “toda”—, la aproximacién entre la narracién y el pro-
verbio y su sustancia aleccionadora, el provecho para la pro-
pia existencia que de alli puede extraer quienquiera le preste
atencién y ofdo alerta, no como resultado de la obediencia a
un imperativo, sino en virtud del amigable consejo, de ese
consejo en cuya significacién para el espititu y el rendimien-
to de la narracién tanto insiste Benjamin, todo ello puede
ayudar a la comprensién del aserto, pero no basta para ella.
Lo que aquella frase quiera decir, creo, exige preguntar
por el sentido, la estructura, el cardcter de la vinculacién de
que hablaba: :queé justicia puede traer una narracién? Que el
narrador sea la figura en que el justo se encuentra consigo
mismo no se debe meramente a cierta disposicién psicoldgi-
cao ética del narrador, sino a la operacién misma de la narra-
cién, la cual tiene que ser cotejada necesariamente con la
pregunta de cémo el lenguaje (sustancia de la narracién) pue-
de hacer justicia. En su ensayo sobre Karl Kraus, Benjamin
entrega una sefial importante a este propésito, al comentar la
operacién de la cita en el escritor alemén:
47
Bn la cita que a la ver salva y castiga, el lenguaje se muestra
como Ja matriz de la justicia (Mater der Gerechigheit). Llama a
la palabra por su nombre, la arranca destructivamente del con-
texto, pero precisamente con ello la llama de vuelta a su ori-
gen. Aparece ahora no de manera incongruent, [aparece] so-
nora, vocalmente en la estructura de un nuevo texto, Como
rima, retine lo semejante en su aura; como nombre, esté solita-
ria e inexpresiva. En la cita ambos reinos —origen y destruc
cién—se legitiman ante el lenguaje. Y a kt inversa: sélo donde
se interpenetran —en la cita— se consuma éste. En ella se
refleja la lengua de los dngeles, en la cual todas las palabras, que
han sido ahuyentadas del contexto idilico del sentido, se han
convertido en lemas en el libro de la creacién”,
Esta suerte de sintesis disyuntiva de destruccién y ori-
gen que presenta la operacién de la cita en la interpretacion
benjaminiana puede servir de orientacién para el andlisis de la
justicia narrativa, y esto en dos direcciones. Por una parte, es
la cuestidn del lenguaje mismo. Paréntesis de los editores
A objeto de no entorpecer la lectura de El Narrador he
situado las notas correspondientes en un cuerpo aparte, a con-
tinuacién del ensayo. Las de los fragmentos figuran a pie de
pagina. En algunas de ellas, como sefialé antes, hice uso de las
precisiones que estan contenidas en el reporte de los editores.
De las notas, unas atafien a opciones de traduccidn, otras a
conceptos (que también son considerados en la introduccién),
otras refieren a textos de Benjamin que tienen relacién con el
ensayo, y otras, en fin, entregan antecedentes sobre autores y
obras considerados 0 mencionados en el texto.
En cuanto a la traduccién, no es mucho, creo, lo que
tengo que decir. Existia, hasta donde sé, una versién prepara-
da por Roberto Blatt y publicada por la Editorial Taurus, de
Madrid, en 1991. Como he acostumbrado decir en otras
traducciones que he perpetrado, siento que las comparacio-
nes son de mal gusto, sobre todo cuando se llama la atencién
sobre los yerros y falencias de las tentativas anteriores. Baste
55.
decir que la versién de Blatt, que considero en general acerta-
da, contiene ciertos errores que, confio, han sido subsanados
en ésta. A grandes rasgos, se puede decir que el presente texto
de Benjamin no oftece las dificultades que en otros casos
inquietan al traductor hasta la congoja, pero la peculiaridad
de su estilo, la complejidad de sus formulaciones y, desde
luego, el rigor con que estén acuftados sus conceptos obligan
en todo momento a adoptar decisiones en las cuales la som-
bra de la duda permanece, hasta cierto punto, indeleble.
Walter Benjamin
El Narrador
Consideraciones sobre
la obra de Nikolai Leskov!
El narrador® —por familiar que nos suene el nombre—
no est de ningtin modo presente para nosotros en su vivida
eficacia. Nos resulta algo alejado ya y que sigue alejéndose.
Presentar a un Leskov* como narrador no quiere decir aproxi-
mérnoslo, sino més bien aumentar la distancia que de él nos
separa, Considerado desde una determinada lejania, los gran-
des y simples rasgos que constituyen al narrador se imponen
en él. Mejor dicho, aparecen en él como pueden aparecer una
cabeza humana o un cuerpo animal sobre una roca para el
observador que esté a la correcta distancia y en el Angulo co-
rrecto de visién. Esta distancia y este Angulo nos los prescribe
una experiencia que tenemos ocasién de hacer casi cotidiana-
* Nikolai Leskov nacié en 1831 en la gobernacién de Orjol y murié en 1895 en
Pertersburgo. Por sus intereses y simpatias campesinas tiene ciertas afinidades con
Tolstoi, por su orientacién religiosa, con Dostoievski. Pero precisamente aquellos
cesetitos que dan expresién a los principios y lo doctrinario, las novelas de la época
temprana, probaron ser la parte perecedera de su obra. La significacién de Leskov est
en los relatos, y éstos pertenecen a un estrato ulterior de sty produccién, Desde el fin
de la guerra se han emprendido muchas tentativas de dar a conocer estos relatos en el
Ambito de la lengua alemana, Junto a los pequefios volimenes antoldgicos de la
Editorial Musation y de la Editorial Georg Miller estd, en primer término, la seleccién
en nueve tomos de la Editorial C. H. Beck.
59
mente. Nos dice ella que el arte de narrar llega a su fin. Cada
vez mds raro es encontrarse con gente que pueda narrar algo
honestamente. Con frecuencia cada vez mayor se difunde la
perplejidad en la tertulia, cuando se formula el deseo de escu-
char una historia. Es como si una facultad que nos parecfa
inalienable, la mas segura entre las seguras, nos fuese arreba-
tada. Tal, la facultad de intercambiar experiencias.
Una causa de este fenémeno es palmaria: la cotizacién
de la experiencia ha cafdo. Y da la impresidn de que sigue
cayendo en un sin fondo. Cualquier ojeada al periddico da
pruebas de que ha alcanzado un nuevo nivel minimo, de
manera que no sélo la imagen del mundo exterior, sino tam-
bién la imagen del mundo ético han sufrido, de la noche ala
mafiana, transformaciones que jamds se consideraron posi-
bles. Con la Guerra Mundial comenzé a hacerse evidente un
proceso que desde entonces no ha llegado a detenerse. ;No se
advirtié que la gente volvia enmudecida del campo de bata-
Ila? No ms rica, sino mas pobre en experiencia comunica-
ble. Lo que diez. afios més tarde se derramé en la marea de los
libros de guerra, era todo lo contrario de una experiencia que
se transmite de boca en boca. Y eso no era extrafio. Pues
jamas fueron desmentidas més profundamente las experien-
cias como [lo fueron] las estratégicas por la guerra de trinche-
ras, las econémicas por la inflacidn, las corpéreas por la bata-
Ila mecdnica, las éticas por los detentadores del poder. Una
generacién que todavia habja ido a la escuela en el carro de
sangre, se encontré a la intemperie, en un paisaje en que nada
queds inalterado salvo las nubes, y bajo ellas, en un campo
de fuerza de torrentes devastadores y de explosiones, el infi-
mo y quebradizo cuerpo humano’.
Il.
La experiencia que se transmite de boca en boca es la
fuente de la que han bebido todos los narradores. Y entre
aquellos que escribieron historias, son los grandes quienes en
su escritura menos se apartan del discurso de los muchos na-
rradores anénimos. Entre ellos, por lo demés, hay dos gru-
pos que por cierto estén compenetrados entre s{ de muchos
modos. Y la figura del narrador adquiere su plena corporei-
dad sdlo para aquel que a ambos los tenga presentes. “Cuan-
do alguien realiza un viaje, puede contar algo”, reza el dicho
popular’, y se representa al narrador como alguien que viene
de muy lejos. Pero no es con menor agrado que se escucha al
que habiéndose ganado honestamente su sustento, permane-
cid en el pago y conoce sus tradiciones € historias. Si se quiere
hacer presentes a estos dos grupos en sus representantes arcai-
cos, uno estard encarnado por el campesino sedentario y el
otro por el marino mercante. De hecho, ambos modos de
vida han producido en cierta medida sus propias estirpes de
narradores. Cada una de estas estirpes preserva algunas de sus
peculiaridades aun siglos mas tarde. Asf, entre los més recien-
tes narradores alemanes, los Hebel’ y Gotthelf* proceden del
primer grupo, y los Sealsfield” y Gerstiicker® del segundo.
Pero, por lo demas, como se dijo, estas estirpes sélo consti-
61
tuyen tipos fundamentales’. La extensidn real del dominio
de las narraciones en toda su amplitud histérica no es conce-
bible sin la més intima compenetracién de estos dos tipos
arcaicos. Semejante compenetracién fue establecida muy es-
pecialmente por la Edad Media en las corporaciones artesa-
nales. El maestro sedentario y los aprendices errantes trabaja-
ban juntos en el mismo taller; y todo maestro habia sido
aprendiz errante antes de establecerse en su patria o en el ex-
tranjero. Si campesinos y marineros fueron maestros ances-
tales de la narracién, el estamento artesanal fue su escuela
superior, En ella se combinaba la noticia de la lejania, tal como
la trafa a casa el que mucho ha viajado, con la noticia del
pretérito que se conffa de preferencia al sedentario™,
II.
Leskov se siente tan en casa en la lejanta del espacio como
en la del tiempo. Pertenecia a la Iglesia Ortodoxa Griega, y
ciertamente como hombre de sincero interés religioso. No
fue un opositor menos sincero de la burocracia eclesidstica. Y
como tampoco se llevaba bien con la burocracia secular, los
puestos oficiales que llegé a ocupar no fueron duraderos, Para
su produccién, el puesto de representante ruso de una em-
presa inglesa que desempefié durante mucho tiempo fue en-
tre todos probablemente el més provechoso. Por encargo de
esa empresa viajé por Rusia, y esos viajes estimularon tanto
su sagacidad mundana como el conocimiento de las condi-
ciones de Rusia. De esta suerte tuvo oportunidad de familia-
rizarse con la organizacién de las sectas del pats. Ello dejé su
huella en sus relatos. En las leyendas rusas Leskov vio aliados
en la lucha que emprendié contra la burocracia ortodoxa.
Suyos hay una serie de relatos legendarios, cuyo centro es el
hombre justo, rara vez un asceta, la mayoria de las veces un
hombre sencillo y hacendoso que llega a asemejarse al santo
de la manera més natural del mundo. La exaltacién mistica
no es el asunto de Leskov. Por mucho que en ocasiones gus-
tosamente afioraba lo maravilloso, preferfa aferrarse, aun en
su devocién, a una robusta naturalidad. El modelo lo ve en el
hombre que se siente a gusto en la tierra, sin involucrarse tan
profundamente con ella. Mostré una correspondiente acti-
tud en el Ambito profano. Bien le cuadra a esa actitud el ha-
ber empezado a escribir tarde, a los 29 afios. Eso fue después
de sus viajes comerciales. Su primer trabajo impreso se titulé
Por qué son caros los libros en Kiev? Una serie ulterior de escri-
tos sobre la clase obrera, sobre el alcoholismo, sobre médicos
dela policia'', sobre comerciantes desempleados, son los pre-
cursores de sus relatos.
IV.
La orientacién al interés practico es rasgo caracteristico de
muchos natradores natos. Con mayor tenacidad que en Les-
kov se la puede apreciar, por ejemplo, en un Gotthelf, que
dabaa sus campesinos consejos de agricultura; se lo encuentra
63
en un Nodier, que se ocupé de los peligros del alumbrado a
gas; ¢ igualmente esta en esta serie un Hebel, que deslizaba
pequefias instrucciones de ciencia natural en su Coffecito de te-
soros"*. Todo esto apunta a lo que est en juego en toda verda-
dera narraci6n. Trae consigo, abierta u velada, su utilidad. Una
vez podrd consistir esta utilidad en una moraleja, otra vez en
una indicacién préctica, una tercera en un proverbio 0 cn una
regla de vida: en todos los casos, el narrador es un hombre que
tiene consejo para dar al oyente. Y aunque hoy el “tener conse-
jo que dar”"* nos suene pasado de moda, ello se debe a la cir-
cunstancia de que la comunicabilidad de la experiencia decre-
ce. A consecuencia de esto, carecemos de consejo tanto para
nosotros mismos como para los demés. El consejo es menos la
respuesta a una pregunta como una propuesta concerniente a
la continuacién de una historia (que se est desarrollando en el
momento). Para procurérnoslo, seria ante todo necesario ser
capaces de narrarla. (Sin considerar que un ser humano sélo se
abre a un consejo en la medida en que deja hablar a su situa-
cién.) El consejo, entretejido en la materia de la vida que se
vive, es sabidurfa. El arte de narrar se aproxima a su fin, porque
el lado épico de la verdad, la sabidurfa, se extingue. Pero éste es
lun proceso que viene de muy atrés. Y nada seria més necio que
querer ver en él una “manifestacién de decadencia”, para no
hablar de un “fenémeno moderno”. Es més bien un fenémeno
que acompafia a unas fuerzas productivas histéricas seculares,
el cual ha desplazado muy paulatinamente a la narracién del
Ambito del habla viva, y que hace sentir a la vez una nueva
belleza en lo que se desvanece.
ia
El més temprano indicio de un proceso en cuyo térmi-
no estd el ocaso de la narracién es el advenimiento de la nove-
laa comienzos de la época moderna. Lo que separa a la nove-
la de la narracién (y de lo épico en sentido estricto), es su
dependencia esencial del libro. La propagacién de la novela
s6lo se hace posible con la invencién de la imprenta, Lo oral-
mente transmisible, patrimonio de la épica, es de otra indole
que aquello que constituye el haber de una novela. Destaca a
la novela frente a todas las demas formas de literatura en pro-
sa—fébula, leyenda y novela corta; incluso— el que no pro-
venga de la tradicién oral ni se integre a ella. Pero sobre todo
la destaca frente al narrar. El narrador toma lo que narra de la
experiencia; [de] la suya propia o la referida. Y la convierte a
su vez en experiencia de aquellos que escuchan su historia. El
novelista se ha segregado. La cdmara de nacimiento de la no-
vela es el individuo en su soledad, que ya no puede expresarse
de manera ejemplar sobre sus aspiraciones més importantes,
que carece de consejo y no puede darlo. Escribir una novela
significa llevar al épice lo inconmensurable en la representa-
cién de la vida humana. En medio de la plenitud de la vida,
y mediante la representacién de esta plenitud, la novela noti-
fica la profunda perplejidad"’ del viviente. El primer gran
libro del género, el Don Quijote, ya ensefia cémo la magna-
nimidad, la audacia, el altruismo de uno de los més nobles
—precisamente de Don Quijote— estén completamente
desasistidos de consejo y no contienen ni la menor chispa de
65
sabiduria'®
. Si una y otra vez a lo largo de los siglos —de la
manera mis eficiente acaso en Los afios de andanza de Wil-
helm Meister'’— se intenté introducir ensefianzas en la no-
vela, estos intentos terminan siempre en una variacién de la
forma misma de la novela. Por el contrario, la novela de for-
macién'* no se aparta de ningtin modo de la estructura fun-
damental de la novela. Al integrar el proceso de la vida social
en el desarrollo de una persona, permite que prospere la jus-
tificacién més frdgil imaginable para los érdenes que deter-
minan [ese proceso]. Su legitimacién esté sesgada respecto de
su realidad. Lo insuficiente deviene acontecimiento precisa-
mente en la novela de formacién.
Se tiene que pensar la transformacién de las formas épi-
cas como algo que se lleva a cabo en ritmos comparables a los
de la transformacién que ha sufrido la superficie de la tierra
en el transcurso de miles de centurias. Dificilmente se han
configurado [otras] formas de comunicacién humanas con
mayor lentitud, y con mayor lentitud se han perdido. La
novela, cuyos inicios se remontan a la antigiiedad, requirid
cientos de afios antes de dar, en la incipiente burguesfa, con
los elementos que le fueron favorables para su florecimiento.
Con la aparicién de estos elementos, al punto comenzé la
narracién, muy lentamente, a retirarse a lo arcaico; cierto es
que se apropié de maneras miiltiples del nuevo contenido,
pero no fue verdaderamente determinado por éste. Por otra
parte, advertimos que con el consolidado dominio de la bur-
guesia, a cuyos mds importantes instrumentos pertenece la
prensa en el capitalismo avanzado, entra en escena una forma
de comunicacién que, por remoto que sea su origen, jamas
habia influenciado a la forma épica de manera determinante.
Pero ahora si lo hace. Y se hace evidente que se enfrenta ala
narracién de modo no menos ajeno, pero mucho mas ame-
nazante que la novela, llevando ademés a ésta, por su parte, a
una crisis. Esta nueva forma de la comunicacién es la infor-
macién.
Villemessant, el fundador de Le Figaro”, caracterizé la
esencia de la informacién con una férmula célebre. “A mis
lectores”, solfa decir, “el incendio de una techumbre en el
Quartier Latin les es mds importante que una revolucién en
Madrid”. De golpe queda claro que ahora ya no la noticia
que proviene de lejos, sino la informacién que suministra un
punto de reparo para lo mds préximo, es aquello alo que se
presta ofdos de preferencia. La noticia que venfa de lejos —
sea la espacial de paises lejanos, o la temporal de la tradi-
cién— disponfa de una autoridad que le otorgaba vigencia,
aun en los casos en que no se la sometfa a control. La infor-
macién, en cambio, reclama una pronta verificabilidad. Esa
es la [condicién] primera por la cual se presenta como “com-
prensible de suyo”. A menudo no es mas exacta de lo que fue
la noticia en siglos anteriores. Pero, mientras que ésta gusto-
samente tomaba prestado de lo maravilloso, para la informa-
cién es indispensable que suene plausible. Por ello se demues-
67
tra incompatible con el espfritu de la narracién. Si el arte de
narrar se ha vuelto raro, la propagacién de la informacién
tiene parte decisiva en tal estado de cosas.
Cada maiiana nos instruye sobre las novedades del orbe.
Y sin embargo somos pobres en historias dignas de nota. Esto
se debe a que ya no nos alcanza ningtin suceso que no se
imponga con explicaciones. En otras palabras: ya casi nada de
lo que acontece redunda en beneficio de la narracién, y casi
todo [en beneficio] de la informacién. Y es que ya la mitad
del arte de narrar estriba en mantener una historia libre de
explicaciones al paso que se la relata”". En eso Leskov es un
maestro (piénsese en piezas como El engatio, El dguila blan-
ca). Lo extraordinario, lo maravilloso, se narran con la ma-
yor exactitud, y no se le impone al lector la conexién psico-
légica del acontecer. Queda a su arbitrio explicarse el asunto
tal como lo comprende, y con ello alcanza lo narrado una
amplitud que a la informacién le falta.
VII.
Leskov acudié a la escuela de los antiguos. El primer
narrador de los griegos fue Herddoto. En el decimocuarto
capitulo del libro tercero de sus Historias, hay una historia de
la que mucho puede aprenderse. Trata de Psaménito. Cuan-
do Psaménito, rey de los egipcios, fue derrotado y capturado
por el rey persa Cambises, este tiltimo se propuso humillar al
prisionero. Dio orden de situar a Psaménito en la calle por
donde debia pasar el cortejo triunfal de los persas. Dispuso
ademés que el prisionero viera a su hija pasar en calidad de
criada que Ilevaba el céntaro a la fuente. Mientras todos los
egipcios se dolfan y lamentaban ante tal espectaculo, Psamé-
nito permanecia solo, callado e inmutable, los ojos clavados
en el suelo; y permanecié igualmente inmutable al ver pasar a
su hijo, momentos después, que era conducido en el desfile
para su ejecucién. Pero cuando luego reconocié en las filas de
los prisioneros a uno de sus criados, un hombre anciano y
empobrecido, se golped la cabeza con los pufios y mostré
todos los signos de la més profunda afliccién,
En esta historia se puede apreciar qué pasa con la verda-
dera narracién. La informacién tiene su recompensa en el
instante en que fue nueva. Sdlo vive en ese instante, tiene que
entregarse totalmente a él, y explicarse en él sin perder tiem-
po. Distintamente la narracién; ella no se desgasta. Mantiene
su fuerza acumulada, y es capaz de desplegarse atin después
de largo tiempo. Asf es como Montaigne volvié a la historia
del rey egipcio, preguntandose: ;Por qué sdlo se lamenta ante
lavisién del criado? Y Montaigne responde: “Porque estando
ya tan transido de pena, sdlo requerfa el més minimo incre-
mento, para derribar los diques que la contenfan”®. Asf Mon-
taigne. Pero también podria decirse: “No conmueve al rey el
destino de la realeza, porque es el suyo propio”. O bien: “En
la escena nos conmueven muchas [cosas] que no nos con-
mueven en la vida; este criado no es mds que un actor para el
rey”. O aun: “El gran dolor se acumula y sélo irrumpe al
relajarnos. La visin de ese criado fue la distensién”, —Heré-
69
doto no explica nada. Su reporte es de lo mas seco. Por eso,
esta historia del antiguo Egipto esta en condiciones, después
de miles de afios, de suscitar asombro y reflexién. Se asemeja
alas semillas de grano que, milenariamente encerradas en las
cdmaras de las pirdmides al abrigo del aire, han conservado su
poder germinativo hasta nuestros dias.
VIII.
Nada hay que recomiende las historias a la memoria
mds duraderamente, que la casta concisién que las sustrae del
anilisis psicolégico. Y cuanto més natural le sea al narrador la
renuncia a la matizacién psicolégica, tanto mayor la expecta-
tiva de [la historia] de encontrar un lugar en la memoria del
oyente, tanto mds perfectamente se conforma a la experien-
cia de éste, tanto mas gustosamente éste la volverd a narrar,
tarde o temprano. Este proceso de asimilacién que ocurre en,
las profundidades, requiere un estado de relajacién que se
hace mds y més raro. Si el suefio es el punto supremo de la
relajacidn corporal, el aburrimiento lo es de la relajacién es-
piritual. El aburrimiento es el péjaro de suefio que empolla el
huevo de la experiencia”. El susurro del follaje lo ahuyenta.
Sus nidos —las actividades que se ligan {ntimamente al abu-
rrimiento— se han extinguido en las ciudades, han declina-
do también en el campo. Con ello se pierde el don de estar a
la escucha, y desaparece la comunidad de los que tienen el
ofdo alerta. Narrar historias siempre ha sido el arte de volver
anarrarlas, y éste se pierde si las historias ya no se retienen, Se
pierde porque ya no se teje ni se hila mientras se les presta
ofdo. Cuanto més olvidado de s{ mismo esté el que escucha,
tanto mds profundamente se imprime en él lo escuchado.
Cuando el ritmo de su trabajo se ha posesionado de él, escu-
cha las historias de modo tal que de suyo le es concedido el
don de narrarlas. As{, pues, esté constituida la red en que
descansa el don de narrar. Asi se deshace hoy por todos sus
cabos, después de que se anudara, hace milenios, en el circulo
de las formas mds antiguas de artesania.
IX.
Lanarracién, tal como prospera lentamente en el cfrcu-
lo del artesanado —el campesino, el marftimo y luego el ur-
bano—,, es también, por decirlo asi, una forma artesanal de
la comunicacién. No se propone transmitir el puro “en si”
del asunto, como una informacién o un reporte. Sumerge el
asunto en la vida del relator, para poder luego recuperarlo
desde alli. Asf, queda adherida a la narracién la huella del
narrador, como la huella de la mano del alfarero a la superfi-
cie de su vasija de arcilla. Los narradores son proclives a em-
pezar su historia con una exposicién de las circunstancias en
que ellos mismos se enteraron de lo que seguiré, si ya no lo
ofrecen Ilanamente como algo que ellos mismos han vivido.
Leskov comienza El engafio con la descripcién de un viaje en
tren, en el cual escuché de un acompariante los sucesos que a
7
continuacién refiere; 0 rememora el entierro de Dostoyevs-
ki, al que refiere su conocimiento de la heroina del relato.A
propésito de la Sonata Kreuzer; o bien evoca una reunién en
un circulo de lectura en que se formularon los pormenores
que nos reproduce en Hombres interesantes. Asi es como su
huella se hace evidente de muchos modos en lo narrado, si
no como de quien lo vivié, por ser el que lo reporta.
Por lo demas, Leskov mismo sintié este arte artesanal, el
narrar, como un oficio. “La literatura”, dice en una de sus car-
tas, “no es para mf un arte liberal, sino una artesania”. No
puede sorprender que se haya sentido vinculado a la artesania,
y en cambio se mantuviese ajeno a la técnica industrial. Tols-
toi, que ha de haber tenido comprensién al respecto, toca en
ocasiones este nervio del don narrativo de Leskoy, cuando lo
califica como el primero “en sefialar la insuficiencia del progre-
so econémico... Es curioso que se lea tanto a Dostoyevski...
En cambio, simplemente no entiendo por qué no se lee a Les-
kov. Es un escritor fiel a la verdad”. En su ladina y arrogante
historia La pulga de acero, a medio camino entre leyenda y
farsa, Leskov enaltece la artesanfa verndcula en [la persona de]
los plateros de Tula. Su obra maestra, la pulga de acero, llega a
los ojos de Pedro el Grande y convence a éste de que los rusos
no tienen por qué avergonzarse ante los ingleses”*.
La imagen espiritual de esa esfera artesanal de la que
proviene el narrador tal vez no ha sido jamés circunscrita de
manera tan significativa como por Paul Valéry. Habla de las
cosas perfectas de la naturaleza, de perlas inmaculadas, vinos
plenos y maduros, criaturas verdaderamente cumplidas, y las
72
llama “la preciosa obra de una larga cadena de causas seme-
jantes entre si”””, Pero la acumulacién de tales causas sélo
tiene su limite temporal en la perfeccién. “Antafio, este pa-
ciente proceder de la naturaleza”, sigue diciendo Paul Valéry,
“era imitado por los hombres. Miniaturas, tallas de marfiles
elaboradas a la perfeccién, piedras que con el pulido y la es-
tampacién quedan perfectas, trabajos en laca o pinturas en
las que una serie de delgadas capas transparentes se superpo-
nen... —todas estas producciones de esfuerzo persistente y
abnegado estan en curso de desaparicién, y ya pasé el tiempo
en que el tiempo no contaba. El hombre de hoy ya no traba-
jaen lo que no es susceptible de ser abreviado””®. De hecho,
ha logrado abreviar incluso la narracién. Hemos vivido el
desarrollo del short story que se ha sustraido de la tradicién
oral yya no permite aquella superposicién de capas delgadas
y transparentes, la cual ofrece la imagen més acertada del modo
y manera en que la narracién perfecta emerge de la estratifica-
cién de multiples relatos sucesivos.
X.
Valéry termina su reflexién con esta frase: “Es casi como
sila declinacién del pensamiento de la eternidad coincidiese
con la creciente aversién a trabajos de larga duracién”™. El
pensamiento de la eternidad ha tenido desde siempre su fuente
més consistente en la muerte. Cuando este pensamiento se
desvanece, asf inferimos, tiene que haber cambiado el rostro
73
You might also like
- The Subtle Art of Not Giving a F*ck: A Counterintuitive Approach to Living a Good LifeFrom EverandThe Subtle Art of Not Giving a F*ck: A Counterintuitive Approach to Living a Good LifeRating: 4 out of 5 stars4/5 (5814)
- The Gifts of Imperfection: Let Go of Who You Think You're Supposed to Be and Embrace Who You AreFrom EverandThe Gifts of Imperfection: Let Go of Who You Think You're Supposed to Be and Embrace Who You AreRating: 4 out of 5 stars4/5 (1092)
- Never Split the Difference: Negotiating As If Your Life Depended On ItFrom EverandNever Split the Difference: Negotiating As If Your Life Depended On ItRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (845)
- Grit: The Power of Passion and PerseveranceFrom EverandGrit: The Power of Passion and PerseveranceRating: 4 out of 5 stars4/5 (590)
- Hidden Figures: The American Dream and the Untold Story of the Black Women Mathematicians Who Helped Win the Space RaceFrom EverandHidden Figures: The American Dream and the Untold Story of the Black Women Mathematicians Who Helped Win the Space RaceRating: 4 out of 5 stars4/5 (897)
- Shoe Dog: A Memoir by the Creator of NikeFrom EverandShoe Dog: A Memoir by the Creator of NikeRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (540)
- The Hard Thing About Hard Things: Building a Business When There Are No Easy AnswersFrom EverandThe Hard Thing About Hard Things: Building a Business When There Are No Easy AnswersRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (348)
- Elon Musk: Tesla, SpaceX, and the Quest for a Fantastic FutureFrom EverandElon Musk: Tesla, SpaceX, and the Quest for a Fantastic FutureRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (474)
- Her Body and Other Parties: StoriesFrom EverandHer Body and Other Parties: StoriesRating: 4 out of 5 stars4/5 (822)
- The Emperor of All Maladies: A Biography of CancerFrom EverandThe Emperor of All Maladies: A Biography of CancerRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (271)
- The Sympathizer: A Novel (Pulitzer Prize for Fiction)From EverandThe Sympathizer: A Novel (Pulitzer Prize for Fiction)Rating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (122)
- The Little Book of Hygge: Danish Secrets to Happy LivingFrom EverandThe Little Book of Hygge: Danish Secrets to Happy LivingRating: 3.5 out of 5 stars3.5/5 (401)
- The World Is Flat 3.0: A Brief History of the Twenty-first CenturyFrom EverandThe World Is Flat 3.0: A Brief History of the Twenty-first CenturyRating: 3.5 out of 5 stars3.5/5 (2259)
- The Yellow House: A Memoir (2019 National Book Award Winner)From EverandThe Yellow House: A Memoir (2019 National Book Award Winner)Rating: 4 out of 5 stars4/5 (98)
- Devil in the Grove: Thurgood Marshall, the Groveland Boys, and the Dawn of a New AmericaFrom EverandDevil in the Grove: Thurgood Marshall, the Groveland Boys, and the Dawn of a New AmericaRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (266)
- A Heartbreaking Work Of Staggering Genius: A Memoir Based on a True StoryFrom EverandA Heartbreaking Work Of Staggering Genius: A Memoir Based on a True StoryRating: 3.5 out of 5 stars3.5/5 (231)
- Team of Rivals: The Political Genius of Abraham LincolnFrom EverandTeam of Rivals: The Political Genius of Abraham LincolnRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (234)
- On Fire: The (Burning) Case for a Green New DealFrom EverandOn Fire: The (Burning) Case for a Green New DealRating: 4 out of 5 stars4/5 (74)
- The Unwinding: An Inner History of the New AmericaFrom EverandThe Unwinding: An Inner History of the New AmericaRating: 4 out of 5 stars4/5 (45)
- Estrategias Narrativas en La Construcción de La Identidad PDFDocument10 pagesEstrategias Narrativas en La Construcción de La Identidad PDFJéssica PéRezNo ratings yet
- Signs of Their TimesDocument30 pagesSigns of Their TimesJéssica PéRezNo ratings yet
- Daryaee T. (Ed.) - The Oxford Handbook of Iranian History-Oxford University Press (2012)Document419 pagesDaryaee T. (Ed.) - The Oxford Handbook of Iranian History-Oxford University Press (2012)Jéssica PéRez100% (3)
- Lectura 10 Cap 5 La Narración Desde Otros EnfoquesDocument24 pagesLectura 10 Cap 5 La Narración Desde Otros EnfoquesJéssica PéRezNo ratings yet
- Oda Al Caldillo de CongrioDocument1 pageOda Al Caldillo de CongrioJéssica PéRez100% (1)
- Final Análisis Del Discurso. PragmáticaDocument52 pagesFinal Análisis Del Discurso. PragmáticaJéssica PéRezNo ratings yet
- Sobre La Naturaleza Del Discurso Autobiográfico PDFDocument32 pagesSobre La Naturaleza Del Discurso Autobiográfico PDFJéssica PéRezNo ratings yet