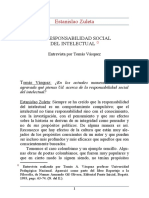Professional Documents
Culture Documents
La España Crsitiana
La España Crsitiana
Uploaded by
Alexandra0 ratings0% found this document useful (0 votes)
7 views34 pagesOriginal Title
5. LA ESPAÑA CRSITIANA
Copyright
© © All Rights Reserved
Available Formats
PDF or read online from Scribd
Share this document
Did you find this document useful?
Is this content inappropriate?
Report this DocumentCopyright:
© All Rights Reserved
Available Formats
Download as PDF or read online from Scribd
0 ratings0% found this document useful (0 votes)
7 views34 pagesLa España Crsitiana
La España Crsitiana
Uploaded by
AlexandraCopyright:
© All Rights Reserved
Available Formats
Download as PDF or read online from Scribd
You are on page 1of 34
EL TIEMPO DE LAS TRES ESPANAS
(II)
(s. VII - s. XV)
LA ESPANA CRISTIANA
1. MARCO HISTORICO
La victoria musulmana sobre las poblaciones hispanogodas
no fue, sin embargo, total. Hubo, en efecto, dos reducidos
nucleos que lograron escapar a la conquista arabe. El primero de
ellos fue el de Asturias (norte de la Penfnsula), donde don
Pelayo form6 un reino (718). El otro, en los Pirineos, de donde
los francos de Carlomagno desalojaron a los musulmanes,
territorios que luego se constituirfan en el reino de Navarra y el
condado de Barcelona (s. IX).
Asturias, el primero de los reinos cristianos, comienza
entonces el proceso de recuperacion de las tierras invadidas por
los arabes conocido como la Reconquista, iniciada en 722 con la
batalla de Covadonga. El primer paso consistié en arrebatar a
los moros Leén y Castilla, regiones con las que formaria una
sola entidad politica. Pero los castellanos, enfrentados con los
leoneses, deciden independizarse en el siglo X. Por su parte,
Barcelona y Navarra realizan también avances contra los
musulmanes, extendiéndose por la cuenca del Ebro.
A principios del siglo XI (1031) se produjo un aconteci-
miento favorable a los cristianos: el desmembramiento del
Califato de Cordoba, que, desgarrado por luchas internas, se
Biografia de una lengua
desintegr6 en los reinos de taifas. Esto estimulé la reconquista
cristiana, la cual hizo grandes progresos gracias a la divisién y al
debilitamiento de sus adversarios.
De esta manera se da inicio al segundo periodo de la
Reconquista. Castilla, llamada a muy altos destinos en la historia
peninsular, consigue, por obra de Alfonso VI, apoderarse de
Toledo (1085), la antigua capital de los visigodos, situada en
plena meseta castellana. Fue este reino el que mas activa y
fructuosamente impulsé la Reconquista y el que mas se beneficié
de ella en este periodo. A comienzos del siglo XIII dos hechos
notables asi lo confirman: 1%) la derrota decisiva de los
almohades (dinastfa del islam occidental que domina al-Andalus
desde 1147, llegada a la Peninsula con el fin de detener la
reconquista cristiana), obra esta de Alfonso VIII en la batalla de
las Navas de Tolosa (1212), y 2%) el retroceso musulman hasta
las fronteras de Granada gracias a Fernando III, quien recon-
quisté Cordoba, Jaén y Sevilla entre 1236 y 1248.
Ingente labor realizaron también Catalufia y Aragén; los
condados cristianos fundados en estos territorios durante el siglo
IX se van fortaleciendo y logran expulsar a los moros del oriente
peninsular y de las Baleares entre los siglos XI y XIII (por
ejemplo, reconquistan Zaragoza en 1118, Mallorca en 1229 y
Valencia en 1238).
A finales del siglo XIII el mapa de la Peninsula ya
presenta, pues, otra distribucién de fuerzas: un solo reino
musulmén, Granada, y cuatro reinos cristianos: Navarra, reino
que, arrinconado en las montafias del norte, quedaria anquilosa-
do por el resto de la Edad Media; Aragén, que habia absorbido
a Catalufia (s. XII) y se habia extendido por el litoral mediterra-
neo; Portugal, nacido por separacién de Castilla y luego
organizado como reino independiente en 1139; y Castilla-Le6n,
el m4s extenso de los reinos cristianos y el tnico que lindaba
150
con Granada, ocupando toda la franja central de la Penfnsula
desde el mar Cantdbrico hasta la fachada sur peninsular, sélo
interrumpida por el pequeio reducto granadino.
A Castilla fueron incorporadas més tarde las islas
Canarias; en 1344 el papa Clemente VI otorgé el archipiélago al
infante castellano Luis de la Cerda; mas tarde, los normandos
Jean de Béthencourt y Gadifer de la Salle sometieron Lanzarote
(1402) y, bajo el vasallaje de Enrique III de Castilla (1379-1406),
las islas de Hierro, Fuerteventura y la Gomera; el resto de las
islas (Gran Canaria, Tenerife y La Palma) se incorporarfan a la
corona castellana a finales del siglo XV. La poblacién original de
este archipiélago africano (los guanches) desapareceria en parte
por exterminio y en parte por asimilaci6n.
Durante el siglo XIV y buena parte del XV, la
Reconquista quedaré casi detenida. Castilla vive momentos
dificiles a causa de las luchas de los monarcas cristianos con la
nobleza, y Arag6n desvia sus impulsos conquistadores hacia el
Mediterraneo. Habra que esperar el afio de 1469 para ver
cambiar la situacién. Ese afio, en efecto, con el matrimonio de
Isabel de Castilla con Fernando de Aragon se inicia un nuevo
periodo en la historia de Espafia que seria quizas el de mayores
y mas trascendentales acontecimientos. Cuando ambos principes
ocuparon sus tronos (1474 y 1479, respectivamente) reemprenden
la guerra contra los musulmanes, a los que consiguieron reducir
a la exclusiva posesién de la ciudad de Granada, la cual, tras un
largo asedio, se rindié el 2 de enero de 1492. Boabdil, ultimo
rey moro, entrega las Ilaves de la ciudad a los Reyes Catélicos
y parte al exilio. La Reconquista habfa terminado, y con ella, la
presencia politica musulmana, larga de 781 afios.
El siguiente paso serfa lograr la unidad espafiola. El
matrimonio de Isabel y Fernando sélo unié a Castilla y Aragon
en la persona de sus reyes pero no en sus instituciones. Cada
151
Biografia de una lengua
estado mantuvo sus fueros y sus cortes. Pero la unidn de los dos
monarcas fue de gran eficacia para la consolidacién de la autori-
dad monarquica y la transformacién social de sus estados; ello
exigia el sometimiento de la nobleza al poder real, la centraliza-
ci6n politica, la unidad étnico-cultural y la unicidad de fe. Todo
esto lo llev6 a cabo el gobierno de mano fuerte de los Reyes
Catdlicos mediante los siguientes procedimientos: 1) anulacién de
los privilegios y pensiones de que disfrutaban los nobles; 2)
establecimiento en las ciudades de funcionarios reales, los
corregidores; 3) expulsibn de judios y mudéjares; 4) peticién al
papa de reestructurar y fortalecer la Inquisicin, la cual fue
satisfecha por Sixto IV, quien la puso en dependencia directa de
la monarquia. Habra, sin embargo, que esperar aun para la total
unidad politica de Espafia, lo cual se vera en el capitulo
siguiente.
2. LOS ROMANCES HISPANOS
Los estados cristianos continuadores del reino visigodo
fueron, en cierto modo, bilingiies, pues mientras el latin seguia
usandose en situaciones cultas y oficiales, el pueblo Ilano se
comunicaba en algo que era ya una lengua distinta del latin
escolar. Entre ambas formas de lenguaje exis un latin
arromanzado, el ‘latinum circa romancium' que decian los
mozarabes, es decir, un latin cercano al romance donde, amén
de algunos elementos cultos, aparecian formas latinas romancea-
das y formas romances latinizadas, en una mezcla tal que es fiel
testimonio de la pugna entre una norma considerada prestigiosa
y la espontaneidad del habla no controlada.
Esas tres variedades de lengua permiten distinguir, en las
lenguas romances actuales, las palabras cultas y las populares de
las semicultas.
Enrique Obediente Sosa
Palabras cultas. Son aquéllas que mantienen la forma latina
escrita sin mas alteracién que las necesarias para amoldarlas a
la estructura romance. Son, en cierto modo, "fésiles lingiifsticos"
que se mantuvieron en romance en su forma original por no ser
voces de uso corriente entre el vulgo 0 porque sobre ellas pesaba
una fuerte tradicién. Por ejemplo sexto < sextus, voluntad <
voluntéte, evangelio < evangélium, excepto < excéptus, etc.
Muchos de los primeros cultismos datan del siglo XIII, cuando
el romance pasa a la categoria de lengua culta; mds tarde, con
el Humanismo, entrarfa toda una avalancha de palabras de este
tipo.
Palabras populares. Aquéllas que han existido _ ininte-
rrumpidamente en el habla y han sufrido los cambios fonéticos
regulares que caracterizaron la transformaci6n del latin en los
distintos romances. Es el caso, por ejemplo, de folia > ['folja] >
[‘foka] > ['foza] > ['fofa] > ['hofa] > ['oxa] ‘hoja’, o de
6culu(m) > [‘ok’lo] > ['oKo] > [030] > ['ofo] > [oxo] ‘ojo’.
Palabras semicultas. Son aquéllas que por la accién cultural de
la iglesia o de la administraci6n no experimentaron los procesos
fonéticos regulares de manera completa, quedando a medio
camino entre la forma original latina y la que habria sido de no
haberse frenado el cambio. Por ejemplo:
angelus > angel en lugar de *afto 0 anlo
saéculum > siglo *sejo
apéstolus > apéstol *abocho
episcopus > obispo *ebesbo
regndre > reinar *refiar
Muchas veces una palabra latina dio origen a dos
romances, una (semi)culta y otra popular, que adquirirfan matices
semAnticos 0 significados diversos cuando cayé en olvido el étimo
originario. Ejemplos de tales voces, conocidas como dobletes, son
153
Biografia de una lengua
los siguientes:
(frigidus > frio ~ frigido
integrus > entero ~ integro
radium > rayo ~ radio
cathedra > cadera ~ catedra
concilium > concejo ~ concilio
litigdre > lidiar ~ litigar
collocére > colgar ~ colocar
2.1. Dialectos medievales
La formacién de nticleos de hispanogodos independientes
los unos de los otros y del dominio 4rabe, propicié el desarrollo
de hablas diferenciadas entre sf; deficientemente latinizadas,
aquellas poblaciones dieron libre curso a sus propias tendencias
lingiifsticas sin que una fuerza externa cohesionadora las
contuviera. Surgen asi los distintos dialectos que configurarian el
mapa linguistico ibérico al prevalecer los rasgos diferenciadores
(que comenzaban a aparecer en las distintas regiones ya en
época visigoda) sobre los rasgos unificadores, diferencias cuyo
desarrollo se vio favorecido por las condiciones geogrdficas y las
dificultades de comunicacion.
a) El mozdrabe -del que ya hablamos- fue el dialecto de los
hispanogodos que quedaron en territorio ocupado por los
musulmanes. Dada la extensién del mismo para el siglo X
(aproximadamente tres cuartas partes de la Peninsula), debemos
creer que haya sido la lengua vulgar comin de Hispania antes
de la invasién drabe, con particularidades locales como era de
esperarse; eliminando los arabismos que calaron en él, el
mozarabe constituye en muchos aspectos "una preciosa reliquia"
(aunque fragmentaria) de la lengua que se hablaba en los
Ultimos tiempos del reino visigodo (cf. Lapesa 1980, pag. 178).
154
Dialectos hispanicos medievales
s.X
Enrique Obediente Sosa
b) El gallego-portugués, dialecto peninsular mas occidental, en el
Finis Terrae, se presenta como el romance hispano mas
conservador. El sustrato prerromano, la presencia celta, el
establecimiento de los suevos y la efimera dominacién drabe
fueron factores que influyeron decisivamente en el latin de la
antigua provincia romana de Gallaeccia. Este dialecto representa-
ria la mayor proximidad a la lengua general que los mozdrabes
conservaron.
c) El astur-leonés fue el dialecto de la primera monarquia
cristiana establecida en el norte de Hispania. Predominante sobre
los otros dialectos nortefios hasta el siglo X, el astur-leonés
estuvo sujeto a la influencia gallega, a la castellana y a la
mozarabe, esta Ultima debido a la corriente migratoria de
cristianos que, huyendo del territorio musulmn, buscaron refugio
en el reino de Le6n.
d) El navarro-aragonés, muy semejante al astur-leonés, estaba
constituido por una serie de variantes que presentaban influen-
cias vasca y occitana. La influencia del eusquera se explica no
s6lo por colindar con territorios de habla vasca sino por ser la
misma Navarra vasc6fona; en cuanto a Ja influencia ultrapirenai-
ca, ésta se debe al hecho de que fueron Aragén y Navarra las
regiones que, después de Catalufia, recibieron con mayor
intensidad el influjo del sur de Francia. Este dialecto viene a ser
como la transicién entre el catalan y el castellano, de la misma
manera que el astur-leonés lo es entre el gallego-portugués y el
castellano.
e) El cataldn, dialecto hispanico que, debido a los fuertes
vinculos politicos y culturales de los usuarios de esta habla con
los territorios galorrom4nicos, presenta una mayoria de rasgos
lingiiisticos ultrapirenaicos que lo hacen mas parecido al proven-
zal que a otro dialecto peninsular. El catalan puede ser
considerado, entonces, como la transicién entre las hablas
155
Biografia de una lengua
iberorromanicas y las galorromdnicas.
f) El castellano, dialecto originario de un rincén de la zona
cantabrica, se caracteriza por un conjunto de innovaciones que
lo distinguen del resto de los dialectos hispanicos. Hablado por
un pueblo de pastores y campesinos que cambiaron el cayado y
el arado por la espada y el arco (en expresién de Vicens Vives),
el castellano surge ajeno a una tradicién letrada, de alli sus
rasgos revolucionarios que manifiestan una ruptura mayor con el
latin que la exhibida por los otros romances. Este dialecto
“extrafio" sonaba a los cristianos de otras tierras como fragor de
guerra; el autor del Cantar Latino de Almeria (hacia 1150) asi lo
da a entender al afirmar que la lengua de los castellanos «resdnat
quasi tympano tuba» (v. 136), como tambor y trompeta.
Es importante tener en cuenta que Castilla nacié en la
antigua Cantabria, regién del norte peninsular, cuyos pobladores,
los cantabros, se caracterizaban por su temperamento insumiso
y levantisco. Tenaces opositores de los romanos, de los visigodos
y de los arabes, habrian de serlo también de los leoneses, cuyos
reyes habfan colocado al frente de los territorios castellanos a
condes dependientes de Leén. Rebeldes al centralismo leonés y
sus leyes, se separan en el siglo X constituyéndose en el condado
auténomo de Castilla, el cual agruparia, por la unificaci6n que
realiz6 Fernan Gonzalez (929-970), los antiguos condados
dependientes de Leén. De la autonomia se pasaria a la
independencia, y de ésta, a la supremacia sobre los demas reinos
cristianos. O para decirlo con las palabras del autor anénimo del
Poema de Fernén Gonzélez (s. XIII)
«Entonges era Castylla un pequeno rryncén
(J
De vn alcaldia pobre fyziéronla condado,
156
Enrique Obediente Sosa
tornéronla después cabeca de rreynado»'
El nombre de Castilla, Castella, es el apelativo dado a la
comarca en la cual se habian erigido castillos para defender el
territorio de las incursiones musulmanas’. A partir del nticleo
original, Castilla se fue extendiendo hacia el sur en un proceso
de desalojo del ocupante drabe, y hacia el este y el oeste en otro
de asimilacién de las entidades cristianas vecinas. Los avances en
abanico de la expansidn castellana serian los responsables del
crecimiento del drea lingiifstico-cultural castellana, lo cual
"quebré la originaria continuidad geografica de las lenguas
peninsulares" al romper “el primitivo nexo que unia antes los
romances del Oeste con los del Oriente hispanico" (Lapesa 1980,
pag. 194). Volveremos sobre este punto mas adelante.
Aquel dialecto extrafio y rudo habria, sin embargo, de
transformarse por circunstancias hist6ricas en lengua, primero de
toda Espaiia, y luego de multitud de pueblos en otros continen-
tes. El castellano, lengua espafiola por antonomasia, se
convertiria en lengua universal al dilatar sus fronteras desde
aquel oscuro rincén de Cantabria hasta los més remotos
territorios adonde lIlegaron sus hablantes.
> Estrofas 171a y 173 c,d. Tomado de Frago Gracia 1994a, pag. 6.
2 Sin embargo, “Oliver Asin ha intentado derivar el étimo de los gaitala,
tribu bereber procedente de la actual -y antigua~ regién oriental de Libia.
Qastila se habria instalado en el momento de la conquista en la encrucijada
de caminos que unfa la cuenca del Duero con la del Ebro” (Vernet et al.
1999, pag. 20).
157
Biografia de una lengua
2.2. El castellano, dialecto anémalo
La fundamental unidad lingiiistica peninsular se
prolongaba en los distintos dialectos a pesar de las particularida-
des distintivas regionales; en efecto, todos coincidian en un
conjunto de rasgos que testimoniaba de un habla comin
hispanica, todos excepto el castellano, que venia a romper la
continuidad existente entre los dialectos del sur, del este y. del
oeste. Castilla, pues, fue la regién mas innovadora, y cuando
adopt6 rasgos de las hablas vecinas les imprimié notas propias,
todo lo cual la hace aparecer como una zona dialectalmente
anémala en relacidén con el resto de las regiones hispanicas.
De acuerdo con Menéndez Pidal, los rasgos caracteristicos
del castellano, los que lo distinguen de los otros dialectos
peninsulares -y, en general, de las otras hablas de la Romania-
pueden resumirse en lo siguiente’.
Consonantismo
1. /f-/. Mientras los otros dialectos mantuvieron la /f-/ inicial
latina, el castellano la reemplaz6 por la fricativa glotal /h/
(fonema que mas tarde desapareceria).
lat. filiu > gallego-portugués fillo(fitho
astur-leonés filo > fiyo
navarro-aragonés fillo
catalan fill
mozérabe fillo
castellano hijo (pr. ['hiZo])
> Para lo que sigue, es necesario tener presente lo expuesto en 2.1. del
capitulo Hispania, reino germénico.
158
Enrique Obediente Sosa
2. /g'/. La g palatalizada del latin vulgar (procedente de /g-/ y de
jj-/ iniciales latinas seguidas de /e/, /i/ Atonas) conservé su
caracter palatal en todos los dialectos (pronunciada [ds], [3] 0
[i]), salvo en castellano, donde desaparecié.
lat. vg. *ienudriu > — gallego-portugués
astur-leonés
navarro-aragonés
catalin
mozarabe
castellano
Janeiro
genero
genero
gener
yenair
enero
3. /K’L g’l_ j/. Estos grupos consonanticos se transforman en la
lateral palatal /A/ en todo el territorio peninsular, menos en
Castilla, donde pasaron a /3/ (siglos mas tarde, al sonido
representado por la jota).
lat. éculu > /ok’lo/ > gallego-portugués
astur-leonés
navarro-aragonés
catalan
mozarabe
castellano
lat. tégula > /teg’la/ > gallego-portugués
astur-leonés
navarro-aragonés
catalan
mozdrabe
castellano
159
ollofotho
uello > ueyo
uello > giiello
ull
uello
cio (pr. ['030] ‘ojo’)
tellajtelha
tella > teya
tella
tella (junto a teula)
tella
teia (pr. ['te3a] ‘teja’)
Biografia de una lengua
lat. muliere > mufljjere > gallego-portugués muller/molher
astur-leonés muller > muyer
navarro-aragonés muller
catalan muller
mozarabe muller
castellano muger (pr. [mu'3er]
‘mujer’)
4. /-kt-/ y /-ult-/. Estos grupos interiores, que, como se sabe,
desarrollaron una yod (> [jt]), sufrieron un proceso de
transformacién en todos los dialectos sin que la consonante /t/
se modificara, excepto en castellano, dialecto en el cual el
cambio desembocé en la africada palatal /t{/.
lat. factu > gallego-portugués feito
astur-leonés feito
navarro-aragonés feito~feto
catalan jet
mozirabe feito
castellano fecho > hecho
lat. multum > gallego-portugués muito
astur-leonés ‘muito
navarro-aragonés muito
catalan molt
mozdrabe muito
castellano mucho
Notese, sin embargo, que el grupo /-ult/ final o presente en una
voz sincopada no llegé a la palatalizacién total, como lo
demuestra el que la variante mult haya dado muyt ‘muy’, y vult’re
(de vwilture) ‘buitre’.
160
Enrique Obediente Sosa
S. /-sk-/ + vocal anterior. Esta combinacién latina dio en todos
los dialectos el fonema fricativo prepalatal sordo /{/ (escrito
), salvo en castellano, en que dio la africada alveolar sorda
/is/ (representada por 0 ), fonema que se convertirfa
siglos después en el interdental /6/.
lat. pisce > gallego-portugués peixe
astur-leonés peixe~pexe
navarro-aragonés pexe
catalan peix
mozarabe pexe
castellano pece (pr. [‘petse] ‘pez’
6. /l-/. La lateral inicial latina se palataliz6, excepto en castellano
(y en gallego-portugués), en que aquella se conservé.
lat. lingua > gallego-portugués lingua
astur-leonés lengua
navarro-aragonés lengua
catalan lengua
mozarabe lengua
castellano lengua
7. pl- Ki- fl-/. En cuanto a estos grupos iniciales latinos, sdlo
el castellano los transformé en la lateral palatal /A/; los demas
dialectos 0 no los alteraron o los transformaron en /f{/ 0 /f/.
lat. vg. plévere > gallego-portugués chouvir
astur-leonés chover~xover
navarro-aragonés plover
catalén ploure
mozérabe plover
castellano lover
161
Biografia de una lengua
lat. clavis > — gallego-portugués chave
astur-leonés chave
navarro-aragonés clau
catalan clau
mozarabe clave
castellano lave
lat. flamma > gallego-portugués chama
astur-leonés chama~xama
navarro-aragonés flama
catalan flama
mozarabe flama
castellano llama
Vocalismo
1. /&/ y /0/. La diptongacién de /€/ y /5/ breves ténicas latinas
(que se habian convertido en /s/ y /o/ abiertas en latin vulgar),
se dio en todo el territorio peninsular excepto en el area
gallego-portuguesa. La diptongacién resultante fue vacilante
respecto al timbre; /&/ dio [ja] o [je], /5/ pas6 a [wa], [we] o
[wo], alternando a veces los diptongos dentro de un mismo
dialecto. Asi, se encuentran tiempo~tiampo < tempu, puorta~
puerta~puarta < porta. Ahora bien, mientras los demas dialectos
diptongaron dichas vocales incluso ante un elemento palatal, o
s6lo en este contexto (como el catalan), el castellano, rompiendo
la continuidad dialectal hispanica, no lo hizo en ese contexto:
léctu > leito~lleito vs cast. lecho
folia > fuella~fueya vs cast. foia ['foza] ‘hoja’
El castellano, por otra parte, escogid tempranamente sus
diptongos (ie y ve), en tanto los otros dialectos daban todavia
162
Enrique Obediente Sosa
muestras de vacilacién e inseguridad.
2. El castellano se mostré ajeno al cambio de timbre del plural
femenino; asi, mantuvo la forma -as mientras buena parte del
territorio hispanico la transform6 en -es: cases, germanes, llengiies,
cabanes, etc.
Estas caracteristicas, que hacen del castellano un dialecto
"andmalo" deben entenderse como fuertes tendencias y nunca
como leyes inexorables. Ha de tenerse en cuenta, ademas, que
recibié influencias de otros dialectos, como es natural en tales
circunstancias de contacto lingiiistico. Asi, Castilla adopté, por
ejemplo, la /e/ procedente de /ai/ (*carrdria > carrdira > carrera),
la /o/ procedente de /au/ (auro > oro), y la /m/ de /mb/ (paliimba
> paloma) de dialectos peninsulares orientales.
LA LENGUA DEL SIGLO X AL SIGLO XV
En el periodo que va de la formacién de los reinos
cristianos del norte a la toma de Granada (siete centurias),
podemos distinguir dos grandes etapas en la historia interna de
la lengua: una, la del romance arcaico, que va del siglo X al
XII, y la otra, correspondiente al castellano antiguo o medieval,
etapa que se extiende aproximadamente del 1200 al siglo XV.
3. EL ROMANCE ARCAICO (SIGLOS X-XII)
Ya vimos, al hablar del dialecto mozarabe, que las
primeras manifestaciones escritas del romance espafiol proceden-
tes de la Espaiia no cristiana aparecen en glosarios y en textos
aljamiados, particularmente en las jarchas. Por la misma época
(finales del IX, inicios del X) comienza a escribirse el romance
en la Espafia cristiana. Los primeros testimonios escritos que de
163
Biografia de una lengua
ella han llegado hasta nosotros son algunos documentos
notariales que, a pesar de su apariencia latina, presentan
elementos inconfundiblemente romances; estos documentos no
manifiestan, sin embargo, una real intencién del notario de
escribir en romance; véase, por ejemplo, el fragmento siguiente
de un documento redactado en Liébana (Cantabria) en el afio
873":
Dabo [...] obe et cabra, cupa de quindecim miedros
[...] illas salges et maganares.
Cuya traduccién es:
Daré [...] una oveja y una cabra, una cuba de quince
miedros [...] los sauces y manzanares.
En él aparecen cuatro formas claramente romances: cabra, en
lugar de capra; miedro por metru(m) ‘medida’, con las oclusivas
internas sonorizadas, en tanto se mantiene la sorda en cupa;
salge, en vez de sdlice(m) ‘sauce’ y maganar por matiandle(m), sin
hablar de la forma obe por ove(m).
Ahora bien, mientras en la Espaia de cultura semitica se
escribia el romance con caracteres arabes o hebreos, en los
reinos del norte se hizo mediante los signos del alfabeto latino,
lo cual exigid una cierta adecuacidn a fin de poder representar
con esas letras los sonidos romances que no existian en latin.
Antes de ver cual era la primitiva grafia, veamos las caracteristi-
cas fonéticas de este periodo.
* Reproducido por F. Gonzdlez Ollé 1980, Lengua y literatura espafiolas
medievales. Textos y glosarios, Ariel, Barcelona. Tomado de C. Lleal et al.
1997, pag. 38.
164
Enrique Obediente Sosa
3.1. Caracteristicas fonético-fonolégicas
Durante este tiempo contintian los procesos fonético-
fonolégicos que se habian iniciado en la época visig6tica y se
afianzan otros de épocas anteriores, pero se producen también
algunos nuevos, entre los cuales destacamos los siguientes.
1) Hacia el siglo X, se produce la palatalizacién de las
geminadas latinas /Il/ y /nn/ (y su asimilado /m’n/): lat. cabdllu >
caba/A/o, lat. annu > a/p/o, lat. déminu > do/m’n/o > due/p/o.
De este modo habra una /A/ procedente de /k’l g’l lj/, que
luego pasaria en Castilla a > /3/, como ya se vio, y otra
procedente de la lateral geminada; la transformacién de la
primera /A/ en /3/ se hizo probablemente para mantener la
distincién respecto de la segunda. Por otra parte, la nasal palatal
/p/ procede de los grupos latinos /nj/, /ng/, /nn/, /m’n/ y /gn/.
2) Es notoria la vacilaci6n entre el mantenimiento de la -e final
etimolégica y su pérdida: noche~noch, monte~monit, etc., lo cual
trajo como consecuencia el ensordecimiento de la consonante por
quedar, al suprimirse la -e, en posicién final: nuef por nueve,
verdat por verdade, of por ove ‘hube’, etc. Esa -e final latina se
mantuvo firme en los siglos X y XI, pero a finales de ese siglo
y durante el siguiente se fue eliminando por influjo francés; a
partir de la segunda mitad del siglo XIII comenzaria a
restablecerse paulatinamente.
Para finales del siglo XII, el sistema fonolégico hispano
seria el siguiente:
165
Biografia de una lengua
Vocales
Este sistema (el mismo del latin vulgar) con cuatro
grados de abertura se mantendria en algunos dialectos
peninsulares (como en catalan), pero en castellano se redujo a
tres como consecuencia de la eliminacidn de /e 9/, cuyas
realizaciones diptongadas ({je we], respectivamente) fueron
identificadas como la combinacién de /i/ y /u/ con /e/. Este paso,
si nos atenemos a lo que reflejan los escritos (ver 3.2.), no
estuvo exento de vacilaciones que permiten suponer que, en un
principio, los diptongos eran interpretados como realizaciones
bifOnicas de una unidad fonematica. Realizado el reajuste, qued6
establecido el actual sistema castellano: /i u € 0 a/.
Consonantes
El romance arcaico tendria el siguiente sistema consonan-
tico.
labiales dentales alveolares__ palatales _ velares
p b t d s&s & ff () k g
fov s z Jf 8
m n p
1 Kk
if
166
Enrique Obediente Sosa
Respecto a ese sistema, debemos observar lo siguiente.
a) Los fonemas labiales orales presentaban los siguientes
aldfonos:
Ipl fbi wi [ey
| | / \ ip X
(Pl {b] (8) Mw ffl th)
/b/ se realizaba siempre [b], y /v/ como una labial sin
oclusion: [8] 0 [v]; la bilabial era la realizaci6n mas comtn en el
norte, en tanto que la labiodental, la mds comin en el sur. La
oposicién /b/-/v/ permitia distinguir, por ejemplo, /‘uebos/ (pr.
[‘webos]) uebos ‘necesidad’ (< lat. opus) de /‘uevos/ (pr. ['weBos])
huevos, 0 /'kabo/ (pr. ['kabo]) cabo (< lat. caput) de /‘kavo/ (pr.
[kaBo]) cavo (< lat. cavo). Ahora bien, en Castilla y demas
regiones del norte tendian a confundirse /b/ y v/ dado que alli
la realizacién de /b/ se debilitaba a menudo, con lo cual el
sonido que lo materializaba era idéntico al del fonema /v/. Los
testimonios de tal confusidn son numerosos: salbatore, save,
serbicio, bivir, dever por salvador, sabe, servicio, vivir, deber.
/f-/ (< lat. /f-/), por su parte, presentaba dos aléfonos
regionales y/o estilisticos: el labiodental y el glotal, cumpliendo
el primero el papel de metdfono*. Asi, alternaban, por ejemplo,
['f130]~['hizo] ‘hijo’, [‘fonta]~[honta] ‘afrenta’. La "aspiraci6n" de
este fonema es un fendmeno atestiguado ya en el siglo XI; en
efecto, un historiador musulman del momento afirma, refiriéndo-
se a la pronunciacién de los naturales de La Rioja, que «el
5 Término utilizado por algunos fondlogos para designar la variante
considerada de prestigio.
167
Biografia de una lengua
nombre de ilfante lo pronuncian ifhante, cambiando la f en h al
hablar»’. Este cambio fonético tuvo su foco en el dominio
castellano mas nortefio, desde donde se fue propagando hacia el
sur hasta alcanzar tierras andaluzas’.
b) Las sibilantes africadas /ts/ y /dz/ serian de articulacién dorso-
dentoalveolar palatalizada, en tanto que las fricativas /s/ y /z/, de
articulacién Apico-alveolar.
c) /d3/ y /3/ dejarfan pronto de diferenciarse, confundiéndose en
el segundo, el cual probablemente también se realizaria mediante
el fono, un poco mas posterior y menos tenso, [j].
d) Notese que el fonema vibrante miltiple /r/ procede de la
geminada intervocdlica latina -rr- y de r- inicial; la vibrante
simple /r/, de -r-*.
3.2. La primitiva grafia
En lo que sigue, analizaremos las gratias que se
emplearon para representar los nuevos sonidos romances, es
© Diego Catalén, "La pronunciaci6n [ihante], por /iffante/, en La Rioja del
siglo XI Anotaciones a una observacién dialectolégica de un historiador
arabe", El espaftol. Orfgenes de su diversidad, pags. 267-295. Referencia
tomada de Frago Gracia 1993, pag. 392.
7 Es probable que entre [f] y {h] se haya dado el estadio intermedio [9], signo
correspondiente a la fricativa bilabial sorda.
® Alarcos (1981, pg. 251) supone que el sistema consonAntico de la época
posefa también en su inventario los fonemas fricativos /8/ y /Y/ a fin de poder
distinguir el resultado de Jat. /-d-/ intervocdlico del de /-t-/, y el de lat. /-g-/
del de /-k-/, respectivamente.
168
Enrique Obediente Sosa
decir, los inexistentes en latin, los cuales se resumen en dos
grupos: el de los nuevos diptongos derivados de /€/ y /6/ breves
tonicos, y el de las consonantes palatales’.
Diptongos derivados de [&/ y [8] breves tonicos
Los diptongos romances [je] y [we] fueron transcritos, de
manera general, mediante el elemento asilabico, representado por
y , respectivamente; hay, sin embargo, no poca
vacilacion, lo cual demuestra la dificultad de los escribas en
interpretar grdficamente esos sonidos extrafios al latin. Por
ejemplo: cilo~celo ‘cielo’, pudet ‘puede’, bono ‘bueno’. Habra que
esperar el siglo XIII para regularizar su ortografia mediante las
combinaciones y (recuérdese lo dicho en 3.1.)
Consonantes palatales
De manera general puede decirse que las letras €
se utilizaron mas 0 menos sistematicamente como signos
indicadores del cardcter palatal de la consonante contigua: valge
‘valle’, vinga, vigna o vinia ‘via’, pero la realidad era un poco
mas compleja. Por eso vale la pena que veamos con mas
detenimiento las tendencias dominantes, aunque sin ahondar en
las vacilaciones existentes.
1) Los fonemas dorso-dentoalveolares palatalizados /ts/ y /dz/ se
representaron por:
__ terzero ‘tercero’
__ serbicio ‘servicio’
° Resumimos a Menéndez Pidal, Orfgenes, pags. 45-70.
169
Biografia de una lengua
<%> (z visigética con copete, la cual se transformaria
en <¢>) brago > braco ‘brazo’.
S6lo a partir del siglo XIII se regulariza la distincién grafica
entre la sorda y la sonora: <¢> exclusivamente para representar
Its, para /d2/: nacio [na'tsjo], Cid [tsid]; fazer [fa'dzer].
2) El fonema palatal sordo /t{/ se representé por:
— cugares ‘cucharas’
leio ‘lecho’
contrediggo ‘contradicho’
noche
La grafia , que habria de imponerse, es relativamente
tardia en Castilla, adonde llega procedente de Francia; los
escribas franceses la usaban desde el siglo IX para representar
su /t{/ (fonema que en francés evolucionaria mas tarde a /f/).
3) Los fonemas palatales /d3/ y /3/ fueron representados por:
congego ‘concejo"
conseio ‘consejo"
jamas ‘jams’
Zesu ‘Jesis’
yentes ‘gentes’
Estos fonemas, como ya se dijo, se confundirian pronto en /3/;
cuando se quiso distinguir la africada se emple6 : figgos
‘hijos’.
4) La fricativa palatal /{/ fue transcrita por:
_— exire ‘salir’
170
Enrique Obediente Sosa
Scemena ‘Jimena’
_ disso ‘dijo’
5) Para la nasal palatal /p/ se empled:
vinias ‘vifas’
cugnato ‘cufiado’
vinga ‘vii’
sennor ‘sefior’
(forma abreviada de )
6) El fonema lateral palatal /A/ se graficé mediante:
__balle ‘valle’
— kabalo ‘caballo’
valge ‘valle’
Respecto a la representacién de los otros fonemas sélo
hay que observar lo siguiente:
1) /s/ se anotaba por <-ss-> en posicién intervocalica: osso (<
ursus) ‘oso’ (el animal); en los otros contextos: pensar,
senior.
2) /z/ aparecia s6lo entre vocales, representado por <-s->: oso
(< *ausdre) ‘oso’ (de ‘osar’).
3) /b/ se representaba por : cabeca, lobo, y /v/ por :
aver, uoto. A este respecto es interesante observar que mas tarde
se tuvo la idea, para distinguir u consonéntica de u vocdlica, de
utilizar el grafema , cuya presencia al inicio de una palabra
indicaba que la siguiente era /u/ y no /v/. Asi, por
ejemplo, uelo dejé de ser ambiguo, no podia sino representar
1721
Biografia de una lengua
‘velo’, pues la otra posibilidad tenia una : ‘huelo’. Esa
diacritica -no etimolégica~ explica las alternancias anémalas
graficas actuales de, por ejemplo, hueso~dseo, huevo~évulo,
huelo~olemos, etc.
A pesar de las muchas confusiones y vacilaciones de la
antigua grafia, se notan, sin embargo, ciertas tendencias
dominantes que se extienden por practicamente toda la
Peninsula; asi, , y , como sus concurrentes
, y , respectivamente, adquieren una difusion
tal que, al decir de Menéndez Pidal, "indica que la costumbre de
escribir una lengua diversa del latin clasico 0 escolastico estaba
bastante generalizada, ya que pudo imponer cierta uniformidad
grafica en vastos territorios. [...] Esta grafia primitiva [...] no es
tan irregular como a primera vista parece [...] y contiene ya en
si todos los elementos que habran de producir la precisa y
sencilla ortografia alfonsi" (Origenes, pags. 69-70), tema que
trataremos mas adelante.
3.3. Los primeros textos
Los primeros textos escritos conscientemente en romance
hispano son las Glosas Emilianenses y las Silenses.
Glosa, como se sabe, es una explicaci6n 0 comento de un
texto oscuro o dificil de entender. Las que nos ocupan son, por
tanto, anotaciones, explicaciones, "traducciones" en romance
(puestas entre lineas o al margen) de textos escritos en latin.
Estas glosas, indicadoras de un uso consciente de la
lengua vulgar, estarfan destinadas a facilitar la comprensién de
una lengua que en muchos aspectos resultaba extrafia; asi, el
anotador "interviene" el texto para hacerlo comprensible; es la
172
Enrique Obediente Sosa
opinién més generalizada entre los especialistas'’. Sin embargo,
Roger Wright (1982) ha propuesto otra explicacién, segtn la cual
las glosas serfan ayudas de pronunciacién destinadas a facilitarle
al lector leer en voz alta en romance lo que estaba escrito en
latin; asi, sostiene que las glosas de apariencia romance se
escribieron para un extranjero que no sabia el romance local
pero que queria tal vez leer allf en voz alta de manera
inteligible: "Asf puede ser que se escribiera kematu siegat (Glosa
Silense n° 9) en vez de cremetur, como glosa del comburatur
textual, para hacer que el forastero profiriera [kemado sieja] (0
algo asi)""'. Wright incluso las compara con los libros de frases
destinados a los turistas que no hablan la lengua del pais: "Asi,
para los turistas ingleses que no sepan el portugués, se transcribe
obrigado ("gracias") asi: oo-bree-gah-doo, para que un inglés lo
pueda leer segun las reglas inglesas con la esperanza de que asi
reconozcan la palabra los portugueses que le oigan"”’.
En nuestra opinidn, los ejemplos de Wright no son
paralelos; el kematu siegat dificilmente puede verse como
pronunciacién figurada de comburatur, es, de hecho, su
traducci6n: ‘quemado sea’; la forma sintética latina de pasiva es
trasladada a la forma analitica romance.
Otras caracteristicas de las Glosas parecen contradecir la
*° Seguin Juan Antonio Frago Gracia (c.p.), estas glosas no tienen el cardcter
"escolar" de ayuda que se les ha venido atribuyendo pues muchas de elas son
més dificiles de entender que el texto mismo; para este investigador, se
glosaba porque estaba de moda hacerlo, moda Iegada a Espafia del centro de
Europa.
* Roger Wright 1988, pag. 261.
* Roger Wright 1988, pag. 260.
173
Biografia de una lengua
hipdtesis de Wright. En las Emilianenses, el glosador sefialé con
letras a, b, c, d, etc. superescritas o voladas el orden légico de
las palabras para deshacer el hipérbaton; ademas indico el sujeto
de los verbos que no lo llevaban expreso, 0 el sustantivo que los
pronombres representaban. A favor del fildlogo de Liverpool
podria esgrimirse el dato de que las palabras en ablativo van
notadas por k o ke, que seria una "glosa de acusativo": de “
fructibus, cuyo objeto seria indicarle al lector que el nombre
siguiente debia decirlo en acusativo al leer en voz alta para una
correcta lectura verndcula: de fructu(m)".
Sea cual haya sido la intencién del glosador, el hecho es
que las Glosas constituyen un valiosisimo testimonio de
intencionada escritura en romance de un momento histérico en
el que el habla vulgar se sentia claramente como algo diferente
del latin.
3.3.1. Glosas Emilianenses
Procedentes del monasterio de San Millan (Sanctus
Emilianus) de la Cogolla, sito en La Rioja, datan seguramente
del siglo XI. El texto en el cual aparecen (cddice 60 de San
Millan, Biblioteca de la Academia de la Historia, Madrid)
comprende las siguientes partes: 1) Ejemplos de vida ascética, 2)
Oficio de Letanfas, 3) Martirio y Oficio Littirgico de los santos
Cosme y Damian, 4) Libro de las Sentencias, 5) Sermones de
San Agustin.
Escritas en navarro-aragonés aunque con clara influencia
>»? Segin Garcia Larragueta 1984, Las Glosas Emilianenses, edicién y
estudio, Instituto de Estudios Riojanos, Logrofio, citado por Robert Blake
1993, pag. 367.
174
Enrique Obediente Sosa
de dialectos vecinos, las glosas de San Millan fueron hechas por
un monje probablemente vasco, pues dos de las glosas estén
escritas en euskera. Transcribimos a continuaci6n algunas de ellas
tomadas de la edici6n preparada por Menéndez Pidal (Origenes,
pags. 1-9). N6tese que la glosa est4 entre paréntesis; hemos
reemplazado la i y la ese largas antiguas ( y <[>) por
y para facilitar la lectura, al igual que la uw consonantica
por ; del mismo modo hemos separado las palabras que en
el texto estan pegadas.
incdlomes (sanos et salbos) 30 ‘sanos y salvos’
paupéribus reddet (qui dat a los misquinos) 48 ‘que da a los
pobres’
exteridres (de fueras) 102 id.
donee (aia quando) 110 ‘hasta cuando’
suabe est (dulce iet) 117 ‘dulce es’
beatittidinem (ena felicitudine) 123 ‘en la felicidad’
audite (kate vos) 129 ‘oid’
Dos trozos completos vale la pena transcribir. El primero,
tomado del Consistorio de demonios, en el cual varios ministros
del diablo refieren las maldades que vienen de hacer (folio 27):
Et ecce repénte (lweco) unus de principibus eius
véniens adorabit eum. Cui dixit diabolus gunde venis?
Et resp6ndit: fui in alia provincia et suscitabi (lebanta-
vi) bellum (pugna) et effusiénes (bertiziones) sAnguinum
[..] similiter respéndit: in mare fui et suscitabi
(lebantai) conmotiénes (moveturas) et submérsi
(wastome) nabes cum émnibus [...] Et tértius véniens
(elo terzero diabolo venot) [...] inpugnavi quendam
ménacum et vix (veiza) feci eum fornicari (2-10).
Que en espafiol moderno seria:
175
Biografia de una lengua
Y he aqui que al momento vino uno de sus principes
y lo adoré, a quien le dijo el diablo: {De donde
vienes?’ Le respondié: ‘Fui a una provincia y suscité
una guerra y efusién de sangre’ [...] Del mismo modo
respondié: ‘Fui al mar y suscité grandes movimientos
y sumergi las naves con todo’ [...] Vino el tercer diablo
[..] ‘combati a cierto monje y a duras penas lo hice
fornicar’.
El segundo trozo es de una relevancia particular pues se
trata de un texto completo, no de unas palabras o una frase
como es lo usual en las Glosas. Es, en verdad, un conjunto
ordenado que manifiesta una cierta estructura literaria. Cree don
Damaso Alonso (1958, pag. 14) a propésito del mismo que en
un punto de su trabajo el monje glosador, que anotaba un
serm6n de San Agustin, sintié la frase latina como demasiado
seca; entonces, presa de devocién, la amplificé "afadiendo lo que
le salfa del alma". He aqui el texto:
adiub4nte démino nostro Jhesu Christo cui est honor
et impérium cum patre et Spiritu Sancto in sécula
seculérum (cono aiutorio de nuestro dueno, dueno
Christo, dueno Salbatore, qual dueno get ena honore, e
qual duenno tienet ela mandatione cono Patre, cono
Spiritu Sancto, enos sieculos de lo sieculos. Facanos Deus
omnipotes tal serbitio fere ke denante ela sua face
gaudioso segamus. Amem) (89).
Y en castellano de hoy:
(Con Ia ayuda de nuestro Sefior Don Cristo, Don
Salvador, que como sefior esté en el honor, y cual
sefior tiene el mando con el Padre, con el Espiritu
Santo, en los siglos de los siglos. Haganos Dios
omnipotente hacer tal servicio que delante de su faz
gozosos seamos. Amén).
176
Enrique Obediente Sosa
No6tese que dueno (del lat. déminus, de donde también
procede don) aparece reduplicado; el primero significa ‘sefor,
duefio’, el segundo es el propio titulo. Este refuerzo honorifico
pervive atin en la lengua, sobre todo en Espafia: Sefior Don
Fulano de Tal. Puede apreciarse igualmente la contraccién de la
preposicién y el articulo con la consiguiente asimilacién de la
consonante lateral de este ultimo: cono (< con elo), ena (< en
ela), enos (< en elos).
La glosa-texto que acabamos de ver Ilevé6 a Damaso
Alonso (1958, pag. 15) a afirmar que “el primer vagido de la
lengua espafiola es, pues, una oracidn".
3.3.2. Glosas Silenses
Proceden del cenobio benedictino de Santo Domingo de
Silos, enclavado en Castilla cerca de Burgos. Escritas igualmente
en navarro-aragonés, son un poco posteriores a las Emilianenses
(finales del siglo XI). El texto sobre el cual se hicieron
comprende: 1) Homilfas, Sermones, Epistolas, 2) Arbol de
Parentescos, y 3) un Penitencial, todo lo cual esta contenido en
un c6dice que esta en el Museo Britanico (add. 30.853).
Veamos algunas de estas glosas (Menéndez Pidal,
Origenes, pags. 9-24):
comburatur (kematu siegat) 9 ‘quemado sea’
abludntur (labatu siegat) 11 ‘lavado sea’
ign6rans (qui non sapiendo) 17 ‘el que no sepa’
qui in prélio (punga) 48 ‘pugna, lucha’
barbaris (a los gentiles paganos mozlemos) 51 ‘a los gentiles
paganos musulmanes’
absénte (Iuenge stando) 83 ‘estando lejos’
stérilis (infecunda sine fruitu) 143 ‘infecunda sin fruto’
177
Biografia de una lengua
quinquénnium (V. annos) 150 ‘cinco aiios’
usque in finem (ata que mueran) 210 ‘hasta que mueran’
ad mibtias (a las votas) 248 ‘a las bodas’
tempestates (bientos malos) 276 ‘vientos malos'
Queremos terminar este punto con una observacién de
Menéndez Pidal: mientras en otras tierras nortefias, Le6n por
ejemplo, se hicieron glosas arabes sobre textos latinos, en La
Rioja y Castilla se hicieron en romance; 0 sea que mientras all4
se tomaba "como lengua supletoria otra lengua erudita, propia de
la cultura mozarabe, [aqui] se tomaba como supletoria la lengua
romance vulgar" (Origenes, pag. 488), tal como lo acabamos de
ver.
3.3.3. El Auto de los Reyes Magos
Como se sabe, auto es toda composicién dramatica de
breves dimensiones y en que, por lo comin, intervienen
personajes biblicos 0 alegéricos. El que nos ocupa es de especial
interés por ser la primera obra dramatica Ilegada hasta nosotros
en romance de Castilla; el Auto de los Reyes Magos, en efecto,
debi6 de componerse a mediados del siglo XII. El texto
conservado, descubierto en la catedral de Toledo, es un
fragmento de 147 versos escrito, como se dijo, en castellano pero
con bastantes elementos mozarabes y restos lingiiisticos gasco-
nes.
El contenido de la obra refiere, como su nombre lo
indica, la historia de Melchor, Gaspar y Baltasar desde la vision
de la estrella milagrosa hasta su encuentro con Herodes; aqui se
interrumpe el texto, pero es de suponer que el drama concluiria
» Ver Juan Luis Alborg 1970, Tomo I, pags. 198-202.
178
con la
adoracién de los Magos en Belén tal como se lee en el
evangelio segtin San Mateo (2, 1-12).
vista:
Caspar:
Damos a continuacién una muestra de la pieza en la que
aparecen los protagonistas reflexionando sobre la extrafia estrella
Dios Criador, qual maravilla
no sé qual es achesta estrela...
iNagido es el criador
que es de las gentes senior?
Non es vertad, non sé qué digo,
todo esto non vale un figo...
Nagido es Dios, por ver, de fembra
en aquest mes de december...
Baltasar:
Esta estrela non sé dond vinet,
quin la trae o quin la tine...
Por tres veges me lo veré
y mas de vero lo sabré...
iré, lo aoraré
i pregaré i rogaré.
Melchior:
-4Es? ~Non es?
Cudo que vertad es.
Veer lo é otra vegada,
si es vertad 0 si es nada...
Bine lo veo que es vertad,
iré al, por caridad.
179
Enrique Obediente Sosa
Biografia de una lengua
achesta; esta
por ver. en verdad
aquest: este
vero: de veras
aoraré: adoraré
pregaré: oraré
cudo: pienso
veer lo é: he de verlo
vegada: vez.
bine: bien
No6tese la representacién del diptongo [je] mediante la
grafia (vinet, quin, bine), la caida de la -e final (aquest,
dona), las alternancias grafémicas para representar el
fonema /k/ (achesta, aquest), la alternancia non~no. Tgualmente
la forma cudo (de cuidar) en su valor etimolégico (< lat. cogitére
‘pensar, juzgar’).
3.3.4, Documentos notariales
Del siglo XII datan también los primeros documentos
notariales en romance. Valga como ejemplo el fragmento
siguiente sacado de un diploma redactado hacia 1156 en tierras
de Soria’:
Io Diag Pedrez, fillo de Pedro Ntinnez de Fuental-
mexir, prendo el castiel d’Alcozar de mano del obispo
don Tohannes d’Osma [...] prometo a Dios e a sancta
Maria e al obispo d’Osma que achesto que de suso es
escripto que io asi lo atienda. [...] E todo achesto
25 Angel Canellas Lopez 1972, "Un documento soriano romanceado:
infeudacion del castillo de Alcozar hacia 1156", Homenaje a Francisco
Yndurdin, Zaragoza, pags. 107-127. Tomado de Juan A. Frago Gracia 1998,
pags. 94-95.
180
Enrique Obediente Sosa
confirmamos in Soria delant el sennor Fortin Lépez,
e delant sua mullier donna Sancia [...] si assi no lo
atendiéremos cumo lo prometemos, que seyamos
traiodores e fedmentidos e subraquesto seiamus
descomulgados ¢ maleditos.
Que en lengua actual equivale a:
Yo, Diego Pérez, hijo de Pedro Nifiez de Fuentalme-
jir, tomo el castillo de Alcozar de manos del obispo
don Juan de Osma [...] prometo a Dios y a santa
Maria y al obispo de Osma que esto, lo arriba escrito,
asi lo cumpli .] ¥ todo esto confirmamos en Soria
delante del sefior Fortin Lopez y delante de su mujer
dofia Sancha [...] si no lo cumpliéremos asi como lo
prometemos, que seamos (considerados) traidores y
fementidos y por ello seamos excomulgados y malditos.
Frago Gracia (1998, pags. 94-98) afirma que el
documento "testimonia usos propios del castellano arcaico",
aunque matizado "de varios rasgos dialectales, de todo punto
naturales en su preciso marco geografico y sociocultural", como
es el caso de los aragonesismos fillo y mullier. Entre las abundan-
tes observaciones hechas por este investigador, mencionamos las
siguientes: "en lugar de ch todavia se emplea el digrafo ci"
(Sancia); cumo, variante de.quemo ‘como’, tal vez muestra "la
inexperiencia [...] en la representacién de los diptongos"; la
presencia de la forma hibrida subraquesto, de supra + aquesto;
finalmente, el doblete verbal seyamos-seiamus. Al final de su
anilisis, afirma Frago que "mal podraé negarse el cardcter
auténticamente romance del documento en cuestién, cuya lengua
ni es ca6tica ni siquiera vacilante, y que a buen seguro no sera
el tinico de los que por los mismos afios se escribieron en vulgar,
ni, probablemente, el primero de los de esta clase".
181
You might also like
- The Subtle Art of Not Giving a F*ck: A Counterintuitive Approach to Living a Good LifeFrom EverandThe Subtle Art of Not Giving a F*ck: A Counterintuitive Approach to Living a Good LifeRating: 4 out of 5 stars4/5 (5809)
- The Gifts of Imperfection: Let Go of Who You Think You're Supposed to Be and Embrace Who You AreFrom EverandThe Gifts of Imperfection: Let Go of Who You Think You're Supposed to Be and Embrace Who You AreRating: 4 out of 5 stars4/5 (1092)
- Never Split the Difference: Negotiating As If Your Life Depended On ItFrom EverandNever Split the Difference: Negotiating As If Your Life Depended On ItRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (843)
- Grit: The Power of Passion and PerseveranceFrom EverandGrit: The Power of Passion and PerseveranceRating: 4 out of 5 stars4/5 (590)
- Hidden Figures: The American Dream and the Untold Story of the Black Women Mathematicians Who Helped Win the Space RaceFrom EverandHidden Figures: The American Dream and the Untold Story of the Black Women Mathematicians Who Helped Win the Space RaceRating: 4 out of 5 stars4/5 (897)
- Shoe Dog: A Memoir by the Creator of NikeFrom EverandShoe Dog: A Memoir by the Creator of NikeRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (540)
- The Hard Thing About Hard Things: Building a Business When There Are No Easy AnswersFrom EverandThe Hard Thing About Hard Things: Building a Business When There Are No Easy AnswersRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (346)
- Elon Musk: Tesla, SpaceX, and the Quest for a Fantastic FutureFrom EverandElon Musk: Tesla, SpaceX, and the Quest for a Fantastic FutureRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (474)
- Her Body and Other Parties: StoriesFrom EverandHer Body and Other Parties: StoriesRating: 4 out of 5 stars4/5 (821)
- The Emperor of All Maladies: A Biography of CancerFrom EverandThe Emperor of All Maladies: A Biography of CancerRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (271)
- The Sympathizer: A Novel (Pulitzer Prize for Fiction)From EverandThe Sympathizer: A Novel (Pulitzer Prize for Fiction)Rating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (122)
- The Little Book of Hygge: Danish Secrets to Happy LivingFrom EverandThe Little Book of Hygge: Danish Secrets to Happy LivingRating: 3.5 out of 5 stars3.5/5 (401)
- The World Is Flat 3.0: A Brief History of the Twenty-first CenturyFrom EverandThe World Is Flat 3.0: A Brief History of the Twenty-first CenturyRating: 3.5 out of 5 stars3.5/5 (2259)
- The Yellow House: A Memoir (2019 National Book Award Winner)From EverandThe Yellow House: A Memoir (2019 National Book Award Winner)Rating: 4 out of 5 stars4/5 (98)
- Devil in the Grove: Thurgood Marshall, the Groveland Boys, and the Dawn of a New AmericaFrom EverandDevil in the Grove: Thurgood Marshall, the Groveland Boys, and the Dawn of a New AmericaRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (266)
- A Heartbreaking Work Of Staggering Genius: A Memoir Based on a True StoryFrom EverandA Heartbreaking Work Of Staggering Genius: A Memoir Based on a True StoryRating: 3.5 out of 5 stars3.5/5 (231)
- Team of Rivals: The Political Genius of Abraham LincolnFrom EverandTeam of Rivals: The Political Genius of Abraham LincolnRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (234)
- On Fire: The (Burning) Case for a Green New DealFrom EverandOn Fire: The (Burning) Case for a Green New DealRating: 4 out of 5 stars4/5 (74)
- The Unwinding: An Inner History of the New AmericaFrom EverandThe Unwinding: An Inner History of the New AmericaRating: 4 out of 5 stars4/5 (45)
- Concepto AprendizajeDocument8 pagesConcepto AprendizajeAlexandraNo ratings yet
- La Bicicleta de BetoDocument2 pagesLa Bicicleta de BetoAlexandraNo ratings yet
- Grecia y Roma - Arnold HauserDocument41 pagesGrecia y Roma - Arnold HauserAlexandraNo ratings yet
- Lectura Literaria y Construcción de Sí Mismo - Michèle PetitDocument28 pagesLectura Literaria y Construcción de Sí Mismo - Michèle PetitAlexandraNo ratings yet
- Traducción y Literatura Comparada - Nora CatelliDocument35 pagesTraducción y Literatura Comparada - Nora CatelliAlexandraNo ratings yet
- La Formación de La Novela LatinoamericanaDocument3 pagesLa Formación de La Novela LatinoamericanaAlexandraNo ratings yet
- Poder y AutoridadDocument12 pagesPoder y AutoridadAlexandraNo ratings yet
- La Responsabilidad Social Del Intelectual - Estanislao ZuletaDocument11 pagesLa Responsabilidad Social Del Intelectual - Estanislao ZuletaAlexandraNo ratings yet
- Teorías Tradicionales Del Currículo Agosto 29Document18 pagesTeorías Tradicionales Del Currículo Agosto 29AlexandraNo ratings yet
- Relaciones y Aportaciones de La Psicología A La EducaciónDocument8 pagesRelaciones y Aportaciones de La Psicología A La EducaciónAlexandraNo ratings yet