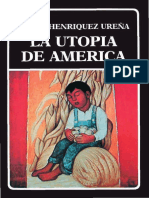Professional Documents
Culture Documents
Cisternas Ampuero - Borges Flaneur
Cisternas Ampuero - Borges Flaneur
Uploaded by
Cecilia Bruzzoni0 ratings0% found this document useful (0 votes)
8 views15 pagesOriginal Title
Cisternas Ampuero_borges Flaneur
Copyright
© © All Rights Reserved
Available Formats
PDF or read online from Scribd
Share this document
Did you find this document useful?
Is this content inappropriate?
Report this DocumentCopyright:
© All Rights Reserved
Available Formats
Download as PDF or read online from Scribd
0 ratings0% found this document useful (0 votes)
8 views15 pagesCisternas Ampuero - Borges Flaneur
Cisternas Ampuero - Borges Flaneur
Uploaded by
Cecilia BruzzoniCopyright:
© All Rights Reserved
Available Formats
Download as PDF or read online from Scribd
You are on page 1of 15
Revisk. ettens c& Jikratur
62 (Abrt 2003)
JORGE LUIS BORGES: EL “OTRO FLANEUR”!
Cristién Cisternas Ampuero
Universidad de Chile
1, INTRODUCCION
El objetivo de mi trabajo es abordar la obra de Jorge Luis Borges, especial-
mente en su poesia més temprana y en algunos de sus ensayos, desde el
concepto y Ia figura de lo que lamaré el “otro flaneur”. {En qué consiste
este concepto y figura? Desde sus primeros poemarios y ensayos, el autor
de Luna de enfrente configur6 progresivamente una imagen epistemolégica,
0 8i se quiere, matriz, de cardcter ficcional, que sirve de conexién entre las
‘teméticas fundamentales de la literatura borgeana, tal como la critica espe-
cializada las ha identificado sin mayores problemas, y algunos grandes te-
‘mas de la sociedad latinoamericana: Nuestros origenes culturales, los valo-
res premodemos amenazados por la modemnizacién, el estado estético de
los referentes nacionales concretos, la funcién del escritor frente a su so-
ciedad y a su lenguaje. La mayorfa de estas candentes cuestiones se con-
(“Benarés”; en algo parecido se entretie-
ne, en sus ratos de ocio metafisico, el Cran Can Kublai Khan, en compafifa
de un muy crepuscular Marco Polo, segin Italo Calvino), aun cuando am-
bas ciudades, real y fantaseada, no se unan ni vinculen en ningin momen-
to, Borges insiste en reformular el vinculo sujeto-ciudad, recreando, en la
caminala, la existencia de una calle y su naturaleza ambigua, entre rural y
urbana. Al mismo tiempo, las calles -y por lo tanto, las ciudades- estén
bajo el propiciamiento de la noche, que salva todas las manufacturas urba-
nas que llenan las ciudades ("Caminata"); ya veremos, més adelante, que la
‘imagen de la ciudad noctuma -sofiada, fantaseada, descubierta por el “otro
‘laneur” en sus caminatas~ representa la posibilidad de anular en el tiempo
la inexorable desaparicién de la ciudad-pueblo en la que el “flancur”
premodemo se siente a gusto.
El caminante (Borges) de los primeros poemas es capaz de remontar el
‘curso del tiempo en su desplazamiento, si se dan ciertas condiciones estéti-
cas, metafisicas, casi mégicas; en “La noche de San Juan” leemos: “Hoy
las calles recuerdan/que fueron campo un dfa”37, Durante las horas limite
del atardecer y en la noche, la ciudad recupera su ser naturaleza primordial,
incivilizada, frente a la imposici6n regularizadora de la modernizacién:
“Segiin va anocheciendo/ vuelve a ser campo el pueblo” (“Campos
atardecidos”)°*, Esto podria entenderse como la visién de una ciudad que,
ese a los cambios, existe de manera auténtica gracias, solamente, a la
‘memoria del pasado (ejercitada en su modesta escala por el “otro flaneur”,
© bien, como una ambigtiedad propia de la ciudad que esté a punto de
% Obra Postica, 1923-1977, p. $5.
» Obra Postica, 1923-1977, p. 59.
% Obra Posiica, 1923-1977, p. 6.
Jorge Luis Borges: el “otro Maneur” ”
ccruzar el limite de su crecimiento. Ahora bien, este viaje al pasado pone al
‘caminante en contacto con su naturaleza esencial, con su soledad. El “otro
flaneur” busca la soledad reflexiva tanto en espacios abiertos como cerra-
dos, tanto en la pampa y el suburbio como en el barrio; el patio cimentado
en su correspondencia cielo-tierra (dos coordenadas del cuadrante
heideggeriano), esquinas de arrabal “Que lancean cuatro infinitas distan-
cias” (“Cercanfas”)*, y, finalmente, la alcoba, patrimonio del domus, cons-
tituyen una soledad ambiental que le permiten al sujeto el recogimiento
‘consigo mismo, disponible para s{y no para l otro, a diferencia del “flaneur”
propiamente tal, quien necesita la constante exposicién de la calle-bulevar
y el roce con la multitud. Este sujeto reflexivo comprende, a su vez, la
verdad esencial de la ciudad premodema: su dependencia de la naturaleza,
2 la cual todavia no ha cercado ni transformado totalmente. Para el hablan-
te lfrico, a pluralidad, signo de la ciudad moderna, se revierte como atribu-
to 2 la naturaleza (0 a la belleza de la mujer): “La soledad poblada/se ha
remansado alrededor del pucblo” (“Campos atardecidos”); “la clara mu-
chedumbre de un poniente /ha exaltado la calle” (“Atardeceres”)"®, Frente
‘esta pluralidad, lo humano, en su pequefia escala, aparece como exigua
metonimia, resto frente a la naturaleza: “la mano jironada de un mendigo/
agrava la tristeza de la tarde” (Tbid.).
Habria que observar, ademés, que la poesfa temprana de Borges es una
introspeccién en el terreno de los peligros inmediatos del sujeto en la
dad: frente al extravio, opcién siempre vigente en la gran ciudad, esté el
desvanecimiento en la ciudad premodema, especie de pérdida que se con-
funde con el olvido. Esto es posible porque en la concepcién urbana del
“otro “flaneur” pesa fuerte el t6pico clésico de la ciudad como vasto esce-
nario. La diferencia cualitativa con el t6pico del gran teatro de! mundo es
cen que esta ciudad, el drama que se representa es uno sin espectadores, 0
‘mejor, uno con espectador exclusivo: el caminante que sorprende aquellas
;pausas o melismas en los que el devenir de la ciudad se suspende frente a
‘una conciencia que la confirma.
2 Obra Postica, 123-1977, p. 60.
"© Obra Poética, 123-1977, p. 64
98 Revista Chmaxa ot LimxaTuna N* 62, 2008,
3. EL “OTRO FLANEUR” EN LOS ENSAYOS TEMPRANOS DE
BORGES
En varios ensayos tempranos de Borges hay elementos para construir una
estética del viajero y recolector de impresiones urbanas, quien deja muy
claro que su intento es de exaltacién metafisica y estética del objeto ciudad
antes que meramente criollista y colorista ("La pampa y el suburbio son
dioses”, “Buenos Aires"). Hay en estos ensayos“!, ademés, una voluntad
de estilo tan fuerte, una preocupacién por el lenguaje -el idioma de los
argentinos- tan grande, que el mismo Borges parece haberse asustado a
posteriori. El caso de Evaristo Carriego (1930) es especialmente represen-
{ativo. Reducir la propuesta estética de este ensayo a la determinacién de
los contenidos de clase y su adscripcién a determinados programas estéti-
os calificados de decadentes no nos conduce més lejos que si ponemos al
autor en suspenso y lo leemos como si estuviésemos en el primer dfa de la
creaci6n, Llaman la atencién en Evaristo Carriego, no tanto los filosofemas
ce ideologfas del Borges aprendiz de hechicero, ni la calistenia argumentativa
de que hace gala prédiga, emulando gestos conceptistas y frases
zracianescas, sino los rasgos de estilo en cuanto solidarias figuras textuales
riginadas y sustentadas por dichos rasgos. En primer lugar, si en Evaristo
Carriego pudiésemos hablar de un estado de nimo o actitud lirica, este
serfa elegiaco; serfa el de una pérdida inefable y concreta que lo tiffe todo y
condiciona el punto de vista evaluativo del enunciante, de manera muy
semejante al sentimiento de desvanecimiento del yo lirico de los poemas.
Borges mismo condens6 esta epifanta de correspondencia, treinta afios mas
tarde, con las siguientes palabras:
“{Quién, al andar por el crepisculo 0 al trazar una fecha de su
pasado, no sintié alguna vez que se habfa perdido una cosa infini-
1a?"
Y en Evaristo Carriego: “Escribo estos recuperados hechos, y me
solicita con arbitrariedad aparente el agradecido verso de “Home
thoughts": Here and here did England help me, que Browning es-
cribié...y que, repetido por mf, me sirve como simbolo de naches
4 Borges, J. La Inguisiciones,p. 91
“Borges, OC, Vol. I, p.800 (El Hacedor, ‘Paradiso, XXI, 108"),
Jorge Luis Borges: 1 “our Maneur”™ cy
sola, de caminatas extasiadasy etrnas por la infnitud de los ba-
rrios”
Observamos que lo perdido y lo recuperado son una misma cosa, 1a moti-
vacién de un biografema, o las firmas de identidad dispersas por el orbe.
Dispuesto como un pértico al principio del texto, el capitulo “Palermo de
Buenos Aires”, de donde he extrafdo la cita anterior, justifica la correspon-
dencia entre objetos tan dispares como suburbio, caminata, memoria y poe-
sia, La intercionalidad del sujeto es un imperativo deslindante, no solo de
estos érdenes diversos, sino también de los discursos que los nombran. Al
plantear los orfgenes de Palermo como una inquisicién permanente, Borges
cconfronta la historia acumulativa con su reciproco, el reservorio de simbo-
los y arquetipos que le olorgan sentido, solo para inclinarse por la suges-
tién estética de este ihimo. De allf la metéfora del cuento, que condensa
‘metonimicamente toda la irrealidad de Palermo de mucho mejor manera
ue todos los vagos y fragmentados antecedentes de archivo:
“Esa impresién de irrealidad y serenidad es mejor recordada por
‘mt en una historia 0 stmbolo, que parece haber estado siempre con-
‘igo. Es un instante desgarrado de un cuento que of en un almacén
y que era a la vez trivial y enredado” *,
El enrevesado y, al mismo tiempo, elemental relato oral de venganza y
guitarras ejemplariza la correspondencia entre historia personal y simbolo,
asombrado y descubierto en su conexién con nuestra vida, mucho mejor
que la inmoivada y descartable historia féctica de procesos y devenires.
Para contextualizar el suburbio, Palermo y Maldonado, solo basta el relato
de una iluminacién de correspondencia que sorprende al “flancur”
remodemo, no en la exposicién de los bulevares, sino en el recogimiento
de un retomo, de un consuelo que sc espacializa de improviso y para siem-
re:
“Porque Buenos Aires es hondo y nunca, en ta desilusion oel penar
‘me abandoné a sus calles, sin recibir inesperado consuelo” ®.
Borges Evarsto Carrego, pp. 26-7.
+ Borges, Evarsto Carrego,p. 22
“ Borges, Evarsto Carrego,p. 28.
100 Revista Cima ot Lruxaruea N* 62, 2003,
‘Tenemos aquf un vinculo entre el sujeto y la ciudad que todavia no se ha
roto, una relacién biunivoca que despierta resonancias de la teorfa de la
edificacién a través de las caminatas que Dickens sostiene, entre bromas y
veras, en alguno de sus Sketches. Vinculo que hard crisis en la metrépolis y
que serd recordado con nostalgia, como una legalidad maravillosa, en la
narrativa de las megal6polis.
Enmarcada por el deslinde de la correspondencia entre espacio y sujeto,
1a biograffa de Evaristo Carriego aparece motivada por una imposibilidad
¥y una potencia: ser una biografia “infinita e incalculable”, como cualquier
‘otra, y ser la biografia de un individuo expuesto a la perspectiva de un
tercero, espectador. En este punto, Borges siente, como un punto de hones-
tidad, la necesidad de justficar esta refraccién Carriego-Borges, arbitraria
‘en sf misma e inmotivada:
“Que un individuo quiera despertar en otro individuo recuerdos
‘que no pertenecieron més que a un tercero, es una paradoja eviden-
te. Ejecutar con despreocupacién esa paradoja, es la inocente vo-
luntad de toda biografta"**,
Sin decitlo directamente, Borges enuncia, con frases que prefiguran pégi-
nas y ejercicios de EI Hacedor, la figura del vinculo como mediacién entre
sujetos 0 ménadas incomunicables, siempre limtrofes pero intocadas entre
sf -metéfora de la condicién humana y metafisica, De otra manera no se
entiende cémo el enunciante de Evaristo Carriego propone y discute 1a
biograffa como género trascendente, solo para desecharla a favor de la me~
‘moria personal, incomunicable, carente, en sf misma de interés. Esta aporia
estética constituye el argumento de fondo de otros lugares tipicos de Borges:
un poeta que suefa a otro poeta, y ambos justifican a un tercero (“El suefio
de Coleridge”); un escritor menor que alcanza la inmortalidad traduciendo
y recreando a un autor ex6tico (Fitzgerald sobre Kheyyam); un sujeto que
Tealiza un acto que repercute en otro, solo porque un tercero respalda al
‘sea para restarle consistencia o sumarle irealidad (“Las ruinas
‘El milagro secreto”, “Ajedre2”), etc. El vinculo Carriego-
Borges es, en tiltima instancia, tan irreal como el vinculo entre Borges y el
‘suburbio, pero la escritura es el lugar, el tinico topos posible en que esta
“ Borges, Evarsio Carriego, p. 31.
Jorge Luis Borges: el “oto Mancur” 101
confluencia tiene posibilidades de prosperar y aun de justificarse. Para
que la homologia sea perfecta, Borges ha optado por reducir a Carriego a
unas cuantas memorias y a unos pocos rasgos de estilo, unos felices, otros
‘més desafortunados. Sobre estos rasgos se sobreponen otros, los del Borges
lector; la serie de lugares que identificamos, en principio, con la escritura
de Carriego, entra en roce combustible con la serie de lugares que identifi-
ca, segiin confesién propia, al mismo Borges. Asf, una firma temética de
estilo -costureras, organitos, esquinas, ciegos, lunas— se intersecta con otra
patios, zaguanes, atardeceres, clamores lejanos de guitarras, milongas-, y
ambas fundan, por confluencia, una figura distinta, la de un triéngulo en
paralaje que delimita el suburbio escritural y la ciudad sofiada. El tercer
vértice de esta figura es el atrapado y desprevenido lector.
Unas paginas de 1936 ("Historia de la ctemnidad”), evidencian que Borges
estaba enterado del fenémeno de la entropfa, esto es, de la determinacién
de la segunda ley de la termodinémica, y que ya habia sacado de ella graves,
consecuencias filoséficas. Esta degradacién de los érdenes intencionales y
precarios del hombre, frente a la tendencia a un desorden estabilizador de
a naturaleza, informa y metaforiza numerosos pasajes de la obra de nues-
tro autor. La cadena de ménadas que se transmiten, por débiles sinapsis, un
destino recurrente o una identidad que se degrada en otras varias ~cuya
perfecta figura seria Shakespeare-, se actualiza poSticamente como reso-
nancia, influencia, lejana repercusi6n. Que esta resonancia tienda a la for-
‘ma teraria es solo un intento desesperado por atribuir una puntuacién de
orden allf donde no la hay -Kheyyam resonando en Fitzgerald y éste en
Borges, {Cudntos, antes y después el uno del otro? Quizés si la forma més
concreta de la degradacién sea la persistencia, a pesar de todo, de fragmen-
tos de firma, mutilaciones de estilo, que dificultan atin més el rastreo de
‘identidades y esencias. Asf, Evaristo Carriego abuelo deviene en un resto
de libro olvidado en “los turbios purgatorios de libros viejos de la calle
Lavalle"*7, asf como el Borges padre resuena débilmente en la escritura
del Borges hijo; la frontera del suburbio y sus actores devienen ~se desgas-
tan- en “viscosas rimas”; el mismo Cartiego y su obra, que es mayorita-
riamente “invisible” (desdefiable) deviene en uno o dos poemas que habrén
de conmover ~pero no es seguro- a “muchas generaciones argentinas”*,
© Borges, Evarisio Carrego, p. 30.
* Borges, Evarisio Carrego, p. 90.
102 Ruvisra Chava pe Lenton N® 62, 2003
Lo mismo puede decirse de Carlos Argentino Danieri en la imaginacién de
Borges. La figura de la degradacién, una serie abierta en la que pueden
agregarse infinitos elementos, se identifica con una epifanfa de identidad,
descubrir que yo no soy solo eso, sino un otro que deviene vertiginosamen-
te en otros, solipsistamente percibidos (Lovecraft), equivale a saberse per-
sonaje, maximo momento de extrafiamiento y diferenciaci6n. Se interroga
Borges:
* ,Cémo se produjeron tos hechos, cémo pudo ese pobre muchacho
Carriego legar a ser el que ahora seré para siempre?” Y se Tes-
onde: “propendemos a olvidar que Carriego es (como el guapo, ta
costurerta,el gringo) un personaje de Carrego, ast como el subur-
bio en que lo pensamos es una proyeccin y casi una ilusién de su
obra".
Con todo, la existencia misma dentro de la serie de la degradacién es el
hecho que da valor a nuestra posicién dentro del sistema es el contexto de
‘sia serie en donde surgen epifantas de correspondencia y de vinculo, dis-
pares en la superficie, pero secretamente motivadas:
“Un rasguido de laboriosa guitarra, la despareja hilera de casas
‘hajas vistas por la ventana, Juan Muraha tocdndose el chambergo
‘para contestar a un saludo .. la luna en el cuadrado del patio, un
hombre viejo con un gallo de rif, algo, cualquier cosa. Algo que
no podremos recuperar, algo cuyo sentido sabemos, pero no cuya
‘forma, algo cotidiano y trivial y no percibido hasta entonces, que
revel6 a Carriego que el universo (...) también estaba ahi, en el
mero presente, en Palermo, en 1904"
La irrupcién de la eternidad en el Palermo de 1904 se corresponde con la
impaciente bésqueda de momentos intemporales, ejecutada por el “otro
flancur” en el engafioso elemento de la cotidianeidad. El catélogo temético
de Carriego se corresponde con el de Borges, en cuanto a que el hallazgo
poético (0 intuicién) no salva la arbitrariedad del sentido, solo la con-
firma; de ahf la obsesién de Borges por los catélogos gratuitos, los
Borges, Evaristo Carriego, p. 125-6, La nota comesponde a un prélogo escrito por
Borges en 1950.
% Borges, Evarsto Carriego, p. 126.
ae]
Jorge Luis Borges: el “otro Naneur” 103,
atentados contra el desorden (el idioma analitico de John Wilkins) y, en
general, todas las figuras abiertas que confluyen y se corresponden con
desdichados individuos, ménadas sobrepasadas por el contexto, vertigino-
samente resonantes. Frente a condicién tan desmesurada, el consuelo, e1
sello de seguridad activado por el Yo, es la creencia casi fandtica en el
retomo, la esperanza de contemplar cara a cara, algiin dfa, “los arquetipos y
esplendores” (“Everness”), la posibilidad de recuperar un bien perdido,
luna memoria ajena o colectiva, con la violencia y fugacidad de alguien
partido por el rayo. La rigurosa selecciGn y revision de los versos de Evaristo
Cartiego, por parte de Borges, es suficiente metéfora de esta dificultosa
recuperacién, casi arqueolégica, no menos irreal y fantasmagérica que el
sujeto seleccionador, nombrado Borges, pero que también podria haber
sido otro, como Ulises fue Nadie.
4, CONCLUSIONES
Hacer del estilo, esto es, de la escritura, una coleccién de metéforas,
sintagmas, epftetos, de series y metonimias ~intento que, en poesta, Borges
alcanz6 con su clausurante “Arte poética”, parece ser la temprana ilumina-
cci6n que marcé al autor ~sus examenes del estilo de Quevedo, de Torres
Villarroel, de Gracian, entre otros monstruos- y que lo condend a
espectacularizarse como personaje-escritor de sus propias figuraciones.
Considerar, pues, al creador de El Aleph como la cifra per se del artificio y
de la ficcin es lugar comtin y justificado de la critica, pero al que yo me
adhiero por distintas razones. Si lo que lamamos estilo vale por su ser
‘imagen abierta a la prediccién del lector, mas que por ser reflejo de estruc-
tras “infra” o “super” intencionales, entonces intentar esbozar la graméti-
ca o arte combinatoria de esc estilo es la empresa més proporcionada al
‘mismo, o la menos descaminada desde e! punto de vista de la exégesis (ya
ue no compartimos Ia tesis de Benedetto Croce sobre la inmediata recrea-
Cin intuitiva de la intenci6n original del autor por parte del receptor). La
“co-creacién” del lector viene siendo una empresa de recoleccién, como el
seguimiento de las pistas que conducen a Linnrot a la trampa estética y
‘miortifera de Scharlach “El Dandy”. Tal vez.en literatura, més que en nin-
‘guna otra arte imitativa, se verifica la aporfa de las resonancias azarosas, de
las bésquedas intransmisibles, de una pérdida o ganancia que no podria-
‘mos referir, salvo con las palabras geniales de otro. Que este fenémeno sea
posible, -que saltemos, por un segundo, las barreras y lagunas intersticiales
104 Ravista Chana nt Leixaruna NY 62, 2003
‘que separan, inexorablemente, cada uno y todos los eslabones de la gran
cadena del ser-, es indicio de que existe una gramética secreta del relato y
del verso, del género y la recepcién. Borges solo es ~pero también es més
‘que eso- un lugar privilegiado para dar la batalla contra la degradacion de
tas lecturas, y también para volver a motivar nuestros vinculos y corres-
pondencias con la experiencia del Yo y el Otro, que, deviene, al fin, esté-
tica.
RESUMEN / ABSTRACT
Ente ensayo se propone estudiar el concepto de “el otro flancur” (el viajero exttico de la
ciuded premodema) en la poesia temprana y algunos ensayos (especialmente, Evarisio
CCarriego) de eseritor argentino Jorge Luis Borges. La idea principal es que el concepto de
“el oto faneut” permite comprender Ia esética del joven Borges en relaién con la imagen
podtica de Ia ciudad, la losofia del Yo frente al Oto y la relacién del sujeto con su contexto
Tieraro,
‘This essay attempts to discuss the concept of "ihe other ancur” (the aesthetic traveller of
the pre-made city) in the early poetry and some essays (particularly, Evarsto Caricgo) of
Jorge Luis Borges. The main idea is that the concept of “the other lancut” allows us 10
“comprohand the aesthetics of young Rorger in relation to the poetic image af the city. the
hilasophy of the I (mysel) in front ofthe Other (one) and the relationship ofthe subject
with its literary context.
Il. NOTAS
APROXIMACIONES A LA CARTA DE PERO VAZ DE
CAMINHA' AL REY D. MANUEL SOBRE EL
DESCUBRIMIENTO?DE BRASIL
Sarissa Carneiro
Universidad de Chile
La carta de Caminha ha sido definida como acta 0 certificado de nacimiento de Bra-
sil?.Escritaen mayo de 1500, no fue publicada sino hasta 1817, en Corografa Brasilia,
dde Aires de Casal. Hasta esa fecha, y en concordancia con la praxis portuguesa del
"Un vrsdnabreviada dela carta, waducida al catlan, se puede encontrar en Ano-
logta general de a leratra braiena. Compilaci y waduccin de Bella Jozef. México:
Fondo de Cultura Econdmica, 1995. Para su lecture en el orginal, recomendamos las ei
clones de Casto, Silvio, carta de Pero Vaz de Caminha, Porto Aigre: LPM, 2000; la
ys clsica de Conesto, Jems, Carta de Pero Vae de Caminka, Sto Paso: Martin Clare,
2002.
7 61 empleo de este témino podria resultarconflictivo por varios motives, pero dos
resulan fundamentals en primer lugar en porugués, Canina se refiere a“echamenio" y
108 “descobrimento™. La diferencia moderna ene los ds verbos (se descubre aquclo que
‘era desconocido miniras que se halla lo que se busca) dio ugar a una extensa discusion
acerca de la intencionaidad de descubrimiento de Brasil Eta hipstsis se opon a arc
ter casual del descubrimienlo nunca antes cucstionado en més de trescienos fos de histo
Fi, Cortes disip toda dud con sus invesigaconesfilolgicas que demuesiran el crke-
ter sinonimico de ambos téminos en el siglo XVI. Ast, Caminha anunca @ D. Manus el
descubrimiento de una iera nueva, de la cual no tenia ntciay que corespodta al reino
pomugués En segundo lugar, sabemos que los portgueses no son ls primero europeos en
Suelo brasile...sire os precursores de es “escubrimienio” extn personajes como
Vicente Yanez Pinaén(c. 1461-1514), navegane y descubridor espaol, que esiuvo en te-
rma brasileBaen enero de 1500, wes meses antes quel lia de Cabra
3 Bata “felis expresion de Capisrano de Abreu", en palabras de H. B. Johnson, es ocu-
‘pada por ots auteresconiempordneos, como Darcy Ribeiro, Bella Jozef, Lacian Stegagno
Picchioy Alfredo Bos
62
2003
IVAN CARRASCO
ANA MARIA CUNEO
CRISTIAN MONTES
FATIMANOGUEIRA
CRISTIAN CISTERNAS
SARISSA CARNEIRO
MARIA EUGENIA GONGORA
Colaboraciones de
MARIA ISABEL FLISFISCH
{TALO FUENTES
MARIA JOSE ORTUZAR
FRANK WILLAERT
ADRIANA VALDES
HUGO MONTES
CRISTIAN GOMEZ
You might also like
- The Subtle Art of Not Giving a F*ck: A Counterintuitive Approach to Living a Good LifeFrom EverandThe Subtle Art of Not Giving a F*ck: A Counterintuitive Approach to Living a Good LifeRating: 4 out of 5 stars4/5 (5814)
- The Gifts of Imperfection: Let Go of Who You Think You're Supposed to Be and Embrace Who You AreFrom EverandThe Gifts of Imperfection: Let Go of Who You Think You're Supposed to Be and Embrace Who You AreRating: 4 out of 5 stars4/5 (1092)
- Never Split the Difference: Negotiating As If Your Life Depended On ItFrom EverandNever Split the Difference: Negotiating As If Your Life Depended On ItRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (844)
- Grit: The Power of Passion and PerseveranceFrom EverandGrit: The Power of Passion and PerseveranceRating: 4 out of 5 stars4/5 (590)
- Hidden Figures: The American Dream and the Untold Story of the Black Women Mathematicians Who Helped Win the Space RaceFrom EverandHidden Figures: The American Dream and the Untold Story of the Black Women Mathematicians Who Helped Win the Space RaceRating: 4 out of 5 stars4/5 (897)
- Shoe Dog: A Memoir by the Creator of NikeFrom EverandShoe Dog: A Memoir by the Creator of NikeRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (540)
- The Hard Thing About Hard Things: Building a Business When There Are No Easy AnswersFrom EverandThe Hard Thing About Hard Things: Building a Business When There Are No Easy AnswersRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (348)
- Continuara Karen Berg PDFDocument211 pagesContinuara Karen Berg PDFBrenda Dalle88% (16)
- Elon Musk: Tesla, SpaceX, and the Quest for a Fantastic FutureFrom EverandElon Musk: Tesla, SpaceX, and the Quest for a Fantastic FutureRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (474)
- Her Body and Other Parties: StoriesFrom EverandHer Body and Other Parties: StoriesRating: 4 out of 5 stars4/5 (822)
- The Emperor of All Maladies: A Biography of CancerFrom EverandThe Emperor of All Maladies: A Biography of CancerRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (271)
- The Sympathizer: A Novel (Pulitzer Prize for Fiction)From EverandThe Sympathizer: A Novel (Pulitzer Prize for Fiction)Rating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (122)
- The Little Book of Hygge: Danish Secrets to Happy LivingFrom EverandThe Little Book of Hygge: Danish Secrets to Happy LivingRating: 3.5 out of 5 stars3.5/5 (401)
- The World Is Flat 3.0: A Brief History of the Twenty-first CenturyFrom EverandThe World Is Flat 3.0: A Brief History of the Twenty-first CenturyRating: 3.5 out of 5 stars3.5/5 (2259)
- The Yellow House: A Memoir (2019 National Book Award Winner)From EverandThe Yellow House: A Memoir (2019 National Book Award Winner)Rating: 4 out of 5 stars4/5 (98)
- Devil in the Grove: Thurgood Marshall, the Groveland Boys, and the Dawn of a New AmericaFrom EverandDevil in the Grove: Thurgood Marshall, the Groveland Boys, and the Dawn of a New AmericaRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (266)
- A Heartbreaking Work Of Staggering Genius: A Memoir Based on a True StoryFrom EverandA Heartbreaking Work Of Staggering Genius: A Memoir Based on a True StoryRating: 3.5 out of 5 stars3.5/5 (231)
- Team of Rivals: The Political Genius of Abraham LincolnFrom EverandTeam of Rivals: The Political Genius of Abraham LincolnRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (234)
- On Fire: The (Burning) Case for a Green New DealFrom EverandOn Fire: The (Burning) Case for a Green New DealRating: 4 out of 5 stars4/5 (74)
- The Unwinding: An Inner History of the New AmericaFrom EverandThe Unwinding: An Inner History of the New AmericaRating: 4 out of 5 stars4/5 (45)
- El Doble El Otro El Mismo Bruno EstañolDocument113 pagesEl Doble El Otro El Mismo Bruno EstañolBrenda DalleNo ratings yet
- Rosental-Iudin - Diccionario Filosofico PDFDocument504 pagesRosental-Iudin - Diccionario Filosofico PDFDaniel Rincon83% (89)
- Teorías Literarias Del Siglo XX. AntologíaDocument495 pagesTeorías Literarias Del Siglo XX. AntologíaEduardo Rendón MartínezNo ratings yet
- Drummer BoyDocument1 pageDrummer BoyBrenda Dalle0% (1)
- Anderson Imbert, Enrique - Métodos de Crítica LiterariaDocument175 pagesAnderson Imbert, Enrique - Métodos de Crítica Literariaramgomser100% (16)
- Yukio Mishima Cuentos Completos1Document48 pagesYukio Mishima Cuentos Completos1Brenda DalleNo ratings yet
- La Fenomenología en MéxicoDocument11 pagesLa Fenomenología en MéxicoBrenda Dalle100% (1)
- Diccionario Del Teatro - Patrice Pavis PDFDocument2,637 pagesDiccionario Del Teatro - Patrice Pavis PDFBrenda Dalle100% (1)
- Sergio Ugalde. POlíticas y Estrategias de La Crítica.Document348 pagesSergio Ugalde. POlíticas y Estrategias de La Crítica.Brenda DalleNo ratings yet
- Henriquez Urena Utopia de America PDFDocument547 pagesHenriquez Urena Utopia de America PDFBrenda Dalle100% (2)