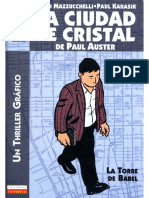Professional Documents
Culture Documents
Rodriguez Carranza Requiem
Rodriguez Carranza Requiem
Uploaded by
Cecilia Bruzzoni0 ratings0% found this document useful (0 votes)
7 views6 pagesSobre Deutsches Requiem de Borges
Copyright
© © All Rights Reserved
Available Formats
PDF or read online from Scribd
Share this document
Did you find this document useful?
Is this content inappropriate?
Report this DocumentSobre Deutsches Requiem de Borges
Copyright:
© All Rights Reserved
Available Formats
Download as PDF or read online from Scribd
0 ratings0% found this document useful (0 votes)
7 views6 pagesRodriguez Carranza Requiem
Rodriguez Carranza Requiem
Uploaded by
Cecilia BruzzoniSobre Deutsches Requiem de Borges
Copyright:
© All Rights Reserved
Available Formats
Download as PDF or read online from Scribd
You are on page 1of 6
ANALISIS E INVESTIGACION
ANALISIS TEMATICO
Réquiem por
un fin de siglo
Luz Rodriguez Carranza
Las referencias crecientes a Borges en
los discursos més jerarquizados de las
ciencias humanas en los tltimos diez
afios, no solamente en el terreno de la es-
‘ética, sino particularmente en el de la fi-
losofia posmoderista,' manifiestan cla-
ramente que las barreras entre las onto-
logias «serias», dignas de se
dicas» o fiecionales han caido tan estre-
pitosamente como el muro de Berlin: y
tan evidente como esta desaparicién re-
sulta la de las fundamentaciones ideol6-
gicas de la guerra fra, Si relaciono aqui
estas dos constantes discursivas contem-
pordneas es porque, a mi juicid, ambas
se encuentran ya como propuestas epis-
temolégicasen los textos borgeanos bajo
Ja forma de una dialéctica de la ambigiie-
dad y de la duda, y explican quizés la
‘consagracién indiscutible del pensador
argentino en los centros hegeménicos de
lacultura occidental
En lo que se refiere ala primera cons-
‘ante, varios especialistas contemporé-
‘eos han sefalado ya que no hay ningu-
na diferencia ontol6gica entre una nove~
1a, un texto filos6fico, una erénica que se
pretende histérica 0 una biograffa. To-
dos mediatizan el mundo con el propési-
to de hacerlo significa: si cada explica-
‘cin, cada representacién de la realidad
5 una version, todo es ficticio
todo es un aspecto de la verdad. Lo que
difiere es la actud de autores, lectores ¢
instituciones frente als textos, como di-
fiere también frente a otros fenémenos
culturales: para las rligiones, los mitos,
Y los juegos, por ejemplo, se aceptan sin
discusién dos contextos de referencia,
tuno que es vélido dentro de las conven
cciones internas del sistema y otro, exte-
rior, que lo invalida sin conflicts. Algu-
nos de estos sistemas de creencias, sos-
tiene Pavel (1986), son considerados
verdaderos o reales por una cultura, y
cupan un lugar central en su sistema
‘ontol6gico; otros, no insttucionalizados,
se sitéan periféricamente. Son aquellos
‘modelos que no pretenden estar regidos
por las condiciones de verdad canoniza-
das, que se proclaman falsos: una zona
libre, frecuentemente habitada por ant
‘guas «verdades» descartadas, formid
bles campos de entrenamiento para la hi-
pétesis. En los sistemas culturales hay
tun planning ontol6gico organizado que
levarrr -2bn/ 19 G3
evita las colisiones: lo que es verdadero
el domingo en misa no lo es necesaria~
mente, para todos los feligreses, en el
cine por la tarde. La configuracién pue-
de variar, claro est y el sistema perifé-
rico puede volverse norma: esta posibi-
lidad causa muchas desgracias cuando
hay planning mal organizados, que pro-
vvocan un «stress ontolégico: los cre-
yyentes consideran que pueden imponer
‘sus propias convicciones al resto de la
sociedad. El caso del Quijote es prototl-
pico, pero los periédicos estén lenos de
casos semejantes, mucho més dramé-
ticos.
Triunfante o perseguida, Ia ficcidn es
utilizada como una propuesta cognitivae
interpretativa del mundo que se protege
bajo la clandestinidad de la periferia, del
juego y de la gratuidad: pero no deja en
absoluto por ello de generar conocimien-
to 0 accién, ni de participar poderosa-
‘mente en Ia configuracién de las ideas
hhegemsnicas, sobre todo en sus transfor-
‘maciones mds revolucionarias. Y es aqui
donde puede hablarse de la segunda
constante de cierto discurso contempo-
rineo que redescubre con entusiasmo a
Borges: Ia eliminacién deliberada de las
‘oposiciones y de la polémica ideol6gica,
La metéfora més apreciada por el pos-
modemismo es, sin duda alguna, la de
‘Tl6n: todas las representaciones de la rea-
lidad, todos los sistemas elaborados por
los hombres, son imaginarios. La denun-
cia de los Grandes Relatos de la historia
y, al mismo tiempo, de su efecto sobre la
realidad es la base del esceptitismo y del
abandono de la lucha por la realizacién
de cualquiera de esos sistemas. Todas las
afirmaciones «extraliterarias» de Borges
pueden leerse en este sentido, y coinci-
den en Ifneas generales con la posici6n
de Sur en los afios cuarenta, tal como la
analizaron Alejandro Losada (1985) y
John King (1986).
En un mundo dividido entre faseismo
y marxismo, Sur defendia una posicién
basada en el pacifismo de Huxley y el
ppersonalismo de Mounier, que fue des-
crita muy claramente por un adversario
licido de la época, el obispo Franceschi,
desde las paginas de la revista catdlica
Criterio:
La orientacién general de Sur(..J es. sino
cerramos (| hacia una moral desvinculada de
todo credo orgénico, hacia un Estado, no digo
‘que antirreligioso, pero sfareligioso hacia for.
‘mas polfico-socales de un democrats libe-
rl intenso vecino del radical-socialismo ran
(65 [Criverio (23 de septiembre, 1937), 78}.
Esta orientacién se manifests mucho
més claramente durante la segunda
guerra mundial. Argentina se mantuvo
fuera de la Conferencia de Rio en 1942,
adoptando una politica de neutralidad
142/143 ANTHROPOSI87
ANALISIS TEMATICO.
ANALISIS E INVESTIGACION
con argumentos nacionalistas en los que
se perfilaba ya un discurso fascista cre-
ciente: Sur se pronuncié decididamente
«favor delos Aliados. La actitud de inte-
gracién norteamericana habia cambiado
de téctica, dirigiéndose hacia la esfera
cultural, y encontré en el grupo de Vic-
{oria Ocampo los interlocutores ideales:
el apoyo a la causa dé los Aliados fue
para ellos, como lo afirmé Borges, la
Unica actitud civilizada posible. Se sub-
sidiaron asf, por medio de la Oficina para
| Coordinacién de Asuntos Interameri-
anos, frecuentes contactos y conferen-
cias que insistieron, dice King, «en la ne-
cesidad de relaciones culturales para lo-
‘rar una utopfa liberab> (King, 96).
Resulta particularmente interesante,
fen este marco, analizar algunos textos
bborgeanos: pero NO porque respondan
‘mecénicamente a la ideologia del grupo
de Sur (aunque Borges haya contribuido
Poderosa y explicitamente a perfilarla)
sino, por él contrario, por su AMBIGUE-
DAD al respecto, Esta ambigtiedad, pre-
cisamente fue posible en el terreno de la
ficcién: y mientras el discurso filoséfico
¥ politico de Sur fracas6 rotundamente y
Se extingui6 en los afios sesenta, la poli-
valencia y las contradicciones ‘borgea-
nas, combatidas politicamente tanto por
la izquierda —que habfa olvidado rdpi-
damente el apoyo combativo de Sur a la
Republica espaitola— como por la dere-
cha —que no le perdonaba sus ironias
Fespecto a ciertos tabties—, se impusie-
ron en el modelo triunfante de la nueva
‘novela latinoamericana y, posteriormen-
te, en la consagracién dela critica euro-
pea y norteamericana, Hay, sin embargo,
luna contradiccién que resulta aparente-
mente inconciliable, a mi parecer, entre
la idea de «progreso», que supone una
evolucién sin rupturas hi catdstrofes, rei-
terada en las declaraciones de Borges y
cen algunos ensayos, y Ia permanente
busqueda, en muchos de sus textos, de
las rafces de Ia violencia. De lo que no
ccabe ninguna duda, en cambio, es del si
tio que Borges mismo escogié para si-
tuar cada una de esas Iineas de pen.
samiento. Mientras sus afirmaciones
«civilizadas» estaban destinadas asus
opiniones publicas y a las explicaciones
en posdatas 0 en epigrafes, reservé las
otras, las oscuras, las mas profundamen:
te ambigua, al teitorio esttico.Insis-
ti6 asf hasta la exasperacién en que no
pretendia sertomado wen serion, y man
fest6 sus referencias por pensadores
Que la configuracién filos6fica hispéniea
de Ia época menospreciaba, como lo
ilustra maravillosamente el escueto co.
‘mentario sobre Schopenhauer de Julién
Marias en su Historia de la filosofia, pu.
blicada en el mismo afio que la primera
Parte de Ficciones:
SB/ANTHROPOS 142/143
La filosoffa de Schopenhauer es aguda ei
seniosa, con freeuenia profunds, expat
‘con grandes dotes de escritor y est animad
por una feere y rica personalidad; pera sug
Fundamentos metaisics sone escasa slidea,
Y su inflyjo a llevado a muchos a perderse en
iun trivia! diletantismo, impregnado de teos.
fia literatura y «filosofia» india, donde quien
se verdad se pierde ese sentido dela ilosofia
(1941, 329}.
Todos Ios lectores apasionados de
Borges —con excepcién quizss de Jai-
‘me Rest (1976)— insistieron a su vezen
el carécter exclusivamente lidico de su
‘manipulacién de las filosofias y de las
diferentes teologias —como en otras
pocas se invocaba la libertad del arte 0
Ja de la ciencia para evitares la hoguera
muchos heresiarcas— para justficarsu
inreverencia con los discursos oficiales,
sus apasionamientos por lo indefendible,
¥ la Seduccién que ejercfan sobre él los
monstruos trégicos de Ia historia. Subte-
‘nea, imperceptible y gradualmente, la
ambiglledad borgeana modified, sin em-
bargo, y sin quemarse en polémicas rel
-iosas, ideoldgicas 0 politica, el paisaje
del pensamiento occidental permitiendo
‘concebir la integracién de los opuestos
no sélo en el campo de lo imaginario,
sino en el de la descripeién de la reali.
dad. Es, sin embargo, de un reduccionis-
‘mo absurdo pretender que lo que Borges
0 pasar» gracias a la ficein, fue un
discurso liberal que hoy en dia se armo-
nizarfa con el pensamiento hegeménico
en Occidente. Intentaré describir por
medio Deutsches Requiem, a mi juicioel
mds misterioso y schopenhaueriano de
‘us cuentos, cémo la metéfora de Tldn se
vuelve més compleja gracias a una pro.
funda concepcién dialéctica de la lucha
infinta del hombre y de la humaniéad
contra sf mismos, y desestabiliza con una
advertencia irénica y terrible cualquier
‘uefio contemporéneo de «fin de la histo-
rian ode «fin de las ideologias».
Un alemén nacionalsocialista, Otto Zur
Linden, en a noche que precede a su eje-
cucién, rememora el hilo voluntario de
Su vida y desu lucha por la construceign
del Tercer Reich, comparindola con la
historia de Alemania y con la futura his-
toria del mundo. Su camino ha implica.
do las opciones més duras: no murté he.
roicamente en el campo de batalla, sino
{Que le toc6 vivir la agonta indecible de
Raskolnikov: combatirse asf mismo, eli
mminando en su propio interior al «hom.
bre viejo», sus propias debilidades, la
Piedad. Como responsable de un campo
de concentraciGn, su prueba mds difieil
fue la aniquilacién de un poeta judio,
David Jerusalem, a quien admiraba pro:
ANALISIS E INVESTIGACION
fundamente. Esperando la muerte sin te-
mor, la derrota de Alemania no le entris-
tece, porque el nazismo ha impuesto su
propio orden al mundo: es el mundo.
‘Ton, una vez. més, ha reemplazado a la
realidad. La relacién entre ambas inter-
aciones esté claramente delineada en
In ePostdata de 1947», escrita, claroesté,
en 1940: «Hace diez afios bastaba cual-
(uier simetria con apariencia de orden
—el materialismo dialéctico, el antise-
ritismo, el nazismo— para embelesar a
los hombres. {Cémo no someterse a
Thin». Borges mismo declara a Burgin
(1969) que Otto es una idea platénica del
nazi.
‘Una segunda lectura del cuento, com-
parindolo con Ein Deutsches Requiem
de Brahms, confirma una vez mas esa in-
terpretaciGn, Mientras el Requiem latino
5 una oracién por la paz de los difuntos
{que esperan angustiados la terrible ame-
naza del Juicio Final, Ein Deutsches Re-
(quiem se dirige alos vivos para conven-
cerles de que el fin de nuestra existencia
terrestre no debe ser temido, ya que trae
consigo la paz y la liberacién definitiva
de todas las penas y las preocupaciones.
Se trata de un verdadero canto de felici-
dad y de serenidad absolutas: las trom-
petas del Juicio estén despojadas de todo
su horror, ¢ integradas como la sefal fe-
liz y gloriosa de una vida nueva: «he
aqui el misterio: no estaremos todos
‘muertos, pero estaremos todos transfor-
‘madosm. Es una oda de victoria, un canto
exaltado al triunfo sobre la muerte: «Oh
muerte, zd6nde esté tu aguijén? Oh se-
pulero, zdénde esté tu victoria». Y, ade-
los muertos podrin descansar en paz
Fespecto a lo que dejan detris de si, po
‘que no desapareceriin del mundo de los vi
: «jBienaventurados son ahora los
‘muertos! Si, dice el Espiritu, porque des-
ceansan de sus trabajos y sus obras les se-
uirdm» (Apocalipsis, XIV, 13).
Zur Linden puede morir serenamente,
Porque estd convencido de que el orden
sofiado por el nacionalsocialismo ha
triunfado, Sin embargo, en el epilogo de
El Aleph Borges habla de un destino tré-
ico:
En la ultima guerra, nadie pudo anhelar
‘més que yo que fuera derrotada Alemania:
nadie pudo sentir ms que yo lo trigico del
destino alemdn (OC, 629)
Se ha interpretado esta frase como la
reivindicaci6n del espfritu alemén, de su
‘Brandeza, por medio de un personaje ci-
vilizado, culto y artista, a quien su fe en
el nazismo le impone la peor de las tortu-
‘as, La tragedia de su destino es, sin em-
bbargo, mucho més profunda atin, porque
se levescapa completamente al’ mismo
ersonaje. Y es aqui donde, a mi juicio,
ANALISIS TEMATICO.
se tambalea la interpretacién univoca del
‘cuento. Borges, burlén, le yuxtapone la
imagen de un animal: «Simbolo de mi
vvano destino, dormia en el borde de la
ventana un gato grande y fofo»: el ani-
‘mal, para Schopenhauer, no conoce ni
angustia ni esperanza, vive el presente.
Y este presente absoluto, de su indivi-
dualidad, el de sus suftimientos, el de
sui objetivos, le impide a Zur Linden re-
flexionar sobre la universalidad de las
afirmaciones de Parerga und Paralipo-
[.-] todos los hechos que pueden ocurile
2 un hombre, desde el instante de su naci
miemo hasta el de su muene, han sido pre
Jados por él. Asi oda negligencia es deibe-
‘ada, odo casual encuentro una cit, toda hu-
‘millacién una penitencia, todo Fracaso una
mmisteriosa victoria, 1ada muerte un suicidio
{0.578},
Los subrayados son mios, porque se
impone aqui reflexionar sobre otra
racteristica de la obra de Brahms. Ein
Deutsches Requiem es el primer ofici
de difuntos escrito en lengua vulgar (ale-
imi), pero no se trata en absoluto de la
traduccién del servicio fiinebre tradi
nal de la Iglesia cat6lica. El compositor
ha escogido sus textos exclusivamente
entre los versiculos de latraduccién de la
Biblia de Lutero, pero es dificil incluso
Considerar esta opcién como cristiana,
ya que evita toda referencia a Jestis. Los
textos provienen tanto del Antiguo como
del Nuevo Testamento y del Apocalip-
sis, creando un mosaico de una significa-
cién profunda: es una obra religiosa de
espiritu universal, y nada en ella se opo-
ne a las concepciones judias: se dirige a
la humanidad entera y no implica ningu-
‘na denominacién individual.
La primera persona que narra el cuen-
tonos ha hecho olvidar que no se trata en
1 s6lo de UN réquiem alemén. El articu-
lo ha desaparecido en el titulo borgeano.
No se trata s6lo de los encuentros, las
hhumillaciones, los fracasos o Ia muerte
de Otto Zur Linden, o de los nazis, sino
dde TODOS los alemanes: la vietoria no le
Pertenece solamente al protagonista, o a
{a idea del nazismo, sino también a Jeru-
salem, ala Cébala, al arte y a la civiliza-
ign. Las dos muertes del cuento son
idénticas, aunque parezcan excluirse
‘mutuamente: ambas son deliberadamen-
te buscadas, ambas son triunfales, ambas
‘on un suicidio. Sabemos cémo Zur Lin-
den ha buscado la muerte: pero hay un
Punto ciego en el texto, que omit la des-
cripeién de la tortura suftida por el judio.
La inevitable pregunta que impone este
vacio nos destiza vertiginosamente en
‘una banda de Moebius infinita: zpor qué
se suicidé David Jerusalem?
Comprender este enigma central im-
plica la interpretacién, no s6lo del nazis-
‘mo, ni de la tragedia del destino alemdin
sino, como sefiala Zur Linden, de la his-
toria de la humanidad. No pretendo it
tan lejos, ni podria, desde luego, hacer-
Jo, S6lo podré proponer como todo el
mundo diferentes hipdtesis de lectura
sugeridas, como siempre, por referen-
cias intertextuales en Ia obra de Borges:
fen este caso, las caracteristicas féusticas
de De Rerum Natura de Lucrecio, den-
tro del cuento, y las reflexiones sobre el
suicidio fuera de él, particularmente en
el andlisis del Biothanatos de Donne
(OC, 700-702).
Hiéroe de la capacidad y del saber de
Ja humanidad:* Ia lectura idealizada del
primer Fausto de Goethe transforma al
personaje en tn héroe nacional, encana-
‘cin de la grandeza alemana, y la publi-
ceacién en 1918 de La decadencia de Oc-
cidente, de Spengler, tuvo un impacto
‘enorme en este contexto: su «hombre
{féustico» es interpretado como el tipo
del superhombre, cuya fuerza y grande-
hacen de su voluntad de poder: seri
identificado con el Aleman modemo y,
sobre todo, con el prisiano. El nacio-
nalismo germénico de la primera pos-
guerra verd as{ una proliferacién de
««Faustos» en todos los géneros literarias
y Zur Linden se siente destinado por tri-
. El volver a escribir la misma h
toria de otra manera no significa rep
ducir el genio de Cervantes, sino ver
«Todo hombre debe ser capaz de tod
las ideas» (ibid, p. 59). Cuando Mig
de Unamuno escribe su magnifico ens
yo Vida de Don Quijote y Sancho loq
hhace au manera, con su estilo, es volv
arectear El Quijote.
Esta bisqueda del universo en un li
‘se sintetiza, a veces, en una sola palab
Asi, en la literatura del extraordinario pl
neta Thin, «Hay poemas famosos cor
puestos de una sola enorme palabra» (
ita p. 22). Borges vuelve a evocar es
idea de que toda una poesta o, dicho «
‘otro modo, que toda la poesia se encuent
en una sola palabra en su cuento «Undr
ue forma parte de su Libro de arena, 1
Palabra undr, cuyo significado es l mo
‘vo de toda una busqueda através de mi
tiples avemturas y peripecias por parte d
protagonista, viene del antiguo norueg
Y es Ia fuente etimol6gica de la palab
inglesa wonder: ‘maravilla’. Si record:
‘mos que esta palabra estd emparenta
‘con el alemdn wunder3 que tiene los s:
nificados de ‘milagro’, ‘maravila’, ‘pr
digio', cuyo sentido primero es ‘io qt
esté aparte’, lo que es particular’, es pos
ble volver al sentido de ‘nico’ de una
ues s6lo lo que es tinico es maravillos
Borges atribuye a una monografia de Pi
sre Menard la particularidad que él ya h
ba observado en la literatura de Tin; ¢
efecto, Menard quiere «construirun voc:
You might also like
- Her Body and Other Parties: StoriesFrom EverandHer Body and Other Parties: StoriesRating: 4 out of 5 stars4/5 (822)
- A Heartbreaking Work Of Staggering Genius: A Memoir Based on a True StoryFrom EverandA Heartbreaking Work Of Staggering Genius: A Memoir Based on a True StoryRating: 3.5 out of 5 stars3.5/5 (231)
- The Sympathizer: A Novel (Pulitzer Prize for Fiction)From EverandThe Sympathizer: A Novel (Pulitzer Prize for Fiction)Rating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (122)
- Team of Rivals: The Political Genius of Abraham LincolnFrom EverandTeam of Rivals: The Political Genius of Abraham LincolnRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (234)
- Devil in the Grove: Thurgood Marshall, the Groveland Boys, and the Dawn of a New AmericaFrom EverandDevil in the Grove: Thurgood Marshall, the Groveland Boys, and the Dawn of a New AmericaRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (266)
- The World Is Flat 3.0: A Brief History of the Twenty-first CenturyFrom EverandThe World Is Flat 3.0: A Brief History of the Twenty-first CenturyRating: 3.5 out of 5 stars3.5/5 (2259)
- The Hard Thing About Hard Things: Building a Business When There Are No Easy AnswersFrom EverandThe Hard Thing About Hard Things: Building a Business When There Are No Easy AnswersRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (346)
- On Fire: The (Burning) Case for a Green New DealFrom EverandOn Fire: The (Burning) Case for a Green New DealRating: 4 out of 5 stars4/5 (74)
- Hidden Figures: The American Dream and the Untold Story of the Black Women Mathematicians Who Helped Win the Space RaceFrom EverandHidden Figures: The American Dream and the Untold Story of the Black Women Mathematicians Who Helped Win the Space RaceRating: 4 out of 5 stars4/5 (897)
- The Emperor of All Maladies: A Biography of CancerFrom EverandThe Emperor of All Maladies: A Biography of CancerRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (271)
- Grit: The Power of Passion and PerseveranceFrom EverandGrit: The Power of Passion and PerseveranceRating: 4 out of 5 stars4/5 (590)
- The Little Book of Hygge: Danish Secrets to Happy LivingFrom EverandThe Little Book of Hygge: Danish Secrets to Happy LivingRating: 3.5 out of 5 stars3.5/5 (401)
- The Unwinding: An Inner History of the New AmericaFrom EverandThe Unwinding: An Inner History of the New AmericaRating: 4 out of 5 stars4/5 (45)
- Elon Musk: Tesla, SpaceX, and the Quest for a Fantastic FutureFrom EverandElon Musk: Tesla, SpaceX, and the Quest for a Fantastic FutureRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (474)
- The Subtle Art of Not Giving a F*ck: A Counterintuitive Approach to Living a Good LifeFrom EverandThe Subtle Art of Not Giving a F*ck: A Counterintuitive Approach to Living a Good LifeRating: 4 out of 5 stars4/5 (5810)
- The Yellow House: A Memoir (2019 National Book Award Winner)From EverandThe Yellow House: A Memoir (2019 National Book Award Winner)Rating: 4 out of 5 stars4/5 (98)
- Never Split the Difference: Negotiating As If Your Life Depended On ItFrom EverandNever Split the Difference: Negotiating As If Your Life Depended On ItRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (843)
- Shoe Dog: A Memoir by the Creator of NikeFrom EverandShoe Dog: A Memoir by the Creator of NikeRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (540)
- The Gifts of Imperfection: Let Go of Who You Think You're Supposed to Be and Embrace Who You AreFrom EverandThe Gifts of Imperfection: Let Go of Who You Think You're Supposed to Be and Embrace Who You AreRating: 4 out of 5 stars4/5 (1092)
- El Periodista Jose HernandezDocument46 pagesEl Periodista Jose HernandezCecilia BruzzoniNo ratings yet
- Form e 190 Certificacion Extrania JurisdiccionDocument2 pagesForm e 190 Certificacion Extrania JurisdiccionCecilia BruzzoniNo ratings yet
- BN Borges El Otro El MismoDocument40 pagesBN Borges El Otro El MismoCecilia BruzzoniNo ratings yet
- Borges y TzinacanDocument16 pagesBorges y TzinacanCecilia Bruzzoni100% (1)
- EnríquezDocument1 pageEnríquezCecilia BruzzoniNo ratings yet
- La Ciudad de Cristal 1 ComicDocument50 pagesLa Ciudad de Cristal 1 ComicCecilia BruzzoniNo ratings yet
- Revista Multicolor de Los Sábados Diario CríticaDocument8 pagesRevista Multicolor de Los Sábados Diario CríticaCecilia BruzzoniNo ratings yet
- Siniestro EcoDocument22 pagesSiniestro EcoCecilia BruzzoniNo ratings yet
- Del Tamaño de Un Hermano Tildación CORREGÍDODocument2 pagesDel Tamaño de Un Hermano Tildación CORREGÍDOCecilia BruzzoniNo ratings yet
- Fossil Sand Dollars (Echinoidea: Clypeasteroida) From The Southern Brazilian CoastDocument15 pagesFossil Sand Dollars (Echinoidea: Clypeasteroida) From The Southern Brazilian CoastCecilia BruzzoniNo ratings yet