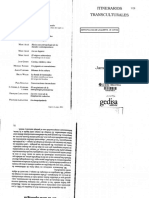Professional Documents
Culture Documents
Las Otras Geo Alicia Lindon PDF-1
Las Otras Geo Alicia Lindon PDF-1
Uploaded by
Francisca Pérez Pallares0 ratings0% found this document useful (0 votes)
7 views11 pagesCopyright
© © All Rights Reserved
Available Formats
PDF or read online from Scribd
Share this document
Did you find this document useful?
Is this content inappropriate?
Report this DocumentCopyright:
© All Rights Reserved
Available Formats
Download as PDF or read online from Scribd
0 ratings0% found this document useful (0 votes)
7 views11 pagesLas Otras Geo Alicia Lindon PDF-1
Las Otras Geo Alicia Lindon PDF-1
Uploaded by
Francisca Pérez PallaresCopyright:
© All Rights Reserved
Available Formats
Download as PDF or read online from Scribd
You are on page 1of 11
21. La espacialidad de la vida cotidiana:
hologramas socio-territoriales de la
cotidianeidad urbana
Auicia LINDON
Universidad Autonoma Metropolitana, Campus Iztapalapa, ciudad de México
Este capitulo se aboca a la reflexién sobre la espacialidad de la vida
cotidiana desde una mirada que llamamos “otras geografias”. Esta meta
requiere dos aclaraciones. Una respecto a la mirada (Las otras geogra-
fias), y otra respecto al objetivo concreto (La espacialidad de la vida
diana).
Poner como punto de partida “las otras geografias” puede conducir al
snos, por dos caminos bastante diferentes entre si. La primera de estas
rspectivas analiticas resulta de pensar la expresién “geografias” de
jera més o menos “tradicional” en el buen sentido, es decir donde la
labra geografia refiera a una forma de conocimiento cientifico, espe-
izado, sobre la relacién espacio/sociedad. En consecuencia, el califi-
ivo que la precede (otras), subraya la aspiracién de definirse como
a disciplina geografica diferente, renovada y, por qué no, abierta a
is ciencias sociales, para asi estudiar la espacialidad de la vida
diana.
La segunda perspectiva analitica que se abre frente a la expresién
geografias”, se alimenta en buena medida de los estudios cultu-
les. En este camino la palabra geografia ya no refiere a una ciencia 0
conocimiento cientifico, sino a los comportamientos espaciales de las
nas, las précticas sociales espacializadas!, 0 a las formas espacia-
Para esta forma de hablar de geografias”, muy difundida en la iltima década (suele
‘extenderse a la voz “eartogratias’), lo geogrfico es el territorio mismo. Esto supone
‘una asociacién no dicha entre el espacio y lo material. Asi, el concepto implicito de
‘espacio sobre el cual se construye este discurso suele ser bastante limitado:
426 ALICIA LINDON
Jes resultado del actuar humano. Esta no es la mirada que seguimos, de
hecho esta dimension es lo que le da cuerpo lo que en nuestras palabras
es la “espacialidad de la vida cotidiana’. En suma, en este capitulo la
expresién “geografias” refiere a ese conocimiento cientifico que permite
hacer inteligible la espacialidad, y el objeto de estudio es la vida
cotidiana de las ciudades, expresién clara de lo multiple y heterogéneo
en el mundo actual. Para ello el capitulo se estructura en cuatro partes,
En la primera se esboza brevemente esta mirada geogréfica particular,
A continuacién, se presenta una propuesta tedrico-metodologica para
abordar las espacialidades cotidianas de las ciudades, que intenta no
desdibujar 1a complejidad ni la dindmica del fenémeno estudiado,
Luego, se presentan algunos ejemplos —a modo de hologramas— en log
cuales se destacan los ejes ordenadores de la anterior propuesta; para
terminar con unas reflexiones finales.
Otra geografia tras las huellas de la vida cotidiana
Si entendemos que la geografia es el conocimiento especializado q
permite hacer inteligible la espacialidad de la vida social, cabe pres
tarnos zen qué puede radicar lo renovado —“otra”— de la mira
geografica? Para la geografia, el estudio de la vida cotidiana es relati
mente reciente. Por ello, la constitucién de lo cotidiano en objeto
estudio geogréfico representa un nuevo desafio, ya que no es parte de!
tradicién geogréfica. Hasta hace pocas décadas, lo cotidiano ha sido
desafio para las ciencias sociales en general, recién comenz6 a
reconocida en ciertos ambitos de la filosofia y las ciencias sociales (
ejemplo, la sociologia) como digna de andlisis cientifico en los ‘altimos:
050 aos (Lefebvre, 1972). Aunque lo cotidiano es Ja vida misma, en
ag yacio es un plano euclidiano en el cual se ubican los fenémenos. A veces
onuderado simplemente emo un espacio abgouto (un plane geométicn
fénco Mientras que tas vecen, eat mo un cepci lav, uP
suitia en el cual se localzanabjetoe fendmenos. A pesar de tratarse de
titurates ets espaialdad resulta proxima ala que ha dominado durante af
in onrafia econtmia, tan erticads donde “otras gengrfias" Bs interés
‘espacio es meritorio, pero atin no ha remontado
cestudios culturales por el esp torio, pe ere
LA ESPACIALIDAD DE LA VIDA COTIDIANA. 427
ciencias sociales su legitimacién como objeto de indagacién no termina
de aceptarse. En el caso especifico de la geografia, esta aceptacién de lo
cotidiano es mucho més reciente y menos reconocida que en otras
ciencias sociales.
‘Cuando la geografia se atreve a estudiar la vida cotidiana, cabe otra
pregunta: {Qué es la vida cotidiana? {Bs un todo monolitico? O bien, {la
vida cotidiana se integra de numerosas dimensiones, planos, elementos
y resquicios entre ellos? La segunda alternativa parece mais atinada.
Pero esta opcidn conducea otra pregunta: {Cudiles son esas dimensiones,
planos y elementos que incluye la vida cotidiana? La respuesta no es
sencilla, aunque se puede iniciar planteando que la vida cotidiana
requiere de la consideracién de las précticas sociales, en el sentido mas
amplio del “hacer” social del ser humano. Las précticas son indisociables
del reconocimiento de su carécter diverso, multiple, a veces banal y
efimero, mintisculo.
Asumir que las précticas pueden ser materia de estudio geografico —
para una particular mirada que quiera transitar rambos poco reconocidos
disciplinariamente— supone preguntarnos por laespacialidad —en todas
sus formas—dedichas practicascotidianas. Estaaclaraciénnoestangencial,
ya que si se omite la espacialidad de dichas précticas cotidianas se perderia
la especificidad geogréfica del abordaje y el estudio de las practicas se
podria subsumir en una sociologia de la vida cotidiana,
Elestudiode las practicas otidianas también implicadarlecentralidad
al sujeto, a la persona, que las realiza. La geografia contemporénea, en
reiteradas ocasiones, ha planteado la necesidad y relevancia del actor,
el sujeto ola persona. Aunque, en pocos casos est ha ido més alld de una
declaracién de principios (Gumuchianetal.,2003; Racine, 1985; Lajarde,
2002; Debarbieux, 1997).
La centralidad del sujeto y sus prcticas permite explorar el movi-
miento a ellas asociado, en varios planos. Uno es el movimiento en el
tiempo, lo que permite observar si las practicas permanecen y se repiten,
‘si se renuevan (De Castro, 1997). También nos interesa el movimiento
de las practicas en términos espaciales, es decir, si una préctica se
Tealiza en un lugar y luego en otro. ¥ por tiltimo, incluimos otra forma
de movimiento relacionada con las practicas, menos estudiada: El
“desplazamiento de los sentidos” asociados a las practicas.
Elindividuo despliega sus practicas —su permanente hacer—dentro
de lo que son sus espacios de vida, amplios y dispersos o, concentrados,
reducidos, fragmentados. Desde la perspectiva del sujeto, esas prcticas
428, ALICIA LINDON
se constituyen en experienciasespaciales. Entonces, oe peat
esaquella que nose limite las précticas cotidianas espacializadas, sino
que las comprenda dentro de una circunstancia mas amplia, la ave
algunos autores han denominado la “experiencia espacial” (Tuan, 197;
Seamon, 1979). ,
‘Asi ubicadas las précticas cotidianas como el centro de la experiencia
espacial, el desafio es identifica esos comportamientos, acciones, Bes.
tos, a veces minisculos, otras veces no tanto, y en muchas ocasiones
repetitivos, con los cuales las personas hacen sus lugares, Hs can
man material y/o simbolieamente, se apropian de ellos, les ovorge
ciertas funciones, los eluden, los abandonan o los hacen suyos. Un
desafio de este tipo resulta atractivo, pero también complejo cuando es
analizado en el mundo urbano, en las ciudades, porque en iiss Is
diversidad de practicas, actores y espacios materialmente definidos eg
enorme. Ese es el desafio que asumimos: Pensar algunos retazos
experiencias espaciales de las grandes ciudades.
Una propuesta particular: Escenarios y desplazamientos de las
subjetividades
La espacialidad de lo cotidiano ha sido estudiada tangencialmente 9
indirectamente por diversas miradas, més o menos distantes de Jo ave
ms arriba esbozamos como aspectos hisicos de una geografia de ia Hd
cotidiana, Estas miradas han realizado aportes nada despreciables
Muchas veces han trabajado a partir de algunos supuestos bastante
conocidos y legitimados, aunque de tipo dicotémico, Dos de los mie
empleados han sido el del “Trabaj/Residencia” y el de los Espacith
publicos/Espacios privados” (Chombart de Lauwe, 1963; McDows
2000; Pred y Palm, 1978). ,
investigaciones que permi=
“Ambos supuestos han orientado diversas investigacion
tieron comprender muchos aspectos de la vida social iocluyenel
espacialidad, que tan frecuentemente la investigacion social ha soslaya
do. Una de las debilidades de estos sonora eae a
i “puras’ ‘ialidades cada dia m:
espacialidades “puras”, espacialids ciiclen a
ena realidad. A pesar de esa debilidad, estas concepcione
legitimacién tal que diluye y oscurece espacialidades cotidianas, a veces:
efimeras, a veces sin sentido y casi siempre “no puras”. a
icotomi i i idea modernista—vs
dicotomia trabajo/residencia partié de lai e
eee risen pero dificilmente de validez universal— de
LA ESPACIALIDAD DE LA VIDA COTIDIANA 429
existian lugares claramente asignados al trabajo y lugares.en donde sélo
transcurria la vida doméstica. Asf, segiin esta légica, los espacios del
trabajo sélo incluyen trabajo y se rigen por légicas laborales. Los
espacios domésticos sélo albergan ala vida doméstiea y se organizan por
logicas familiares. Esta perspectiva ha sido tratada por ciertas geogra-
fias urbanas en términos de la especializacién funcional de las distintas
zonas de una ciudad y también aliment6 buena parte de la Time
Geography, sobre todo en el estudio de trayectorias y senderos de
desplazamientos espaciales entre el hogar y el trabajo (Pred y Palm,
1978).
En el caso de los “Espacios publicos/Espacios privados” también se
asume una separacién nitida entre lo publieo y lo privado, relacionada
con diversas condiciones, como la de género (Sabaté et al., 1995). Esta
separacién no es ajena a la anterior dicotomia (Trabajo/Residencia),
operan de manera interrelacionada. Estos supuestos conciben la espa.
cialidad en términos de “espacios divididos” y tres de sus rasgos basicos
—y debilidades— son los siguientes:
* Tendencia a la delimitacién nitida de fragmentos territoriales.
* Tendencia a sobrevalorar la “funcionalidad” (las funciones) en la
configuracién espacial.
‘Tendencia a dicotomizar los espacios, aunque muchas veces esto
ha sido matizado. En el caso del supuesto del Trabajo/Residencia
una forma de superar el cardcter dicotémico fue incluyendo los
espacios cireulatorios (transporte), o también mediante los llama-
dos espacios intermedios entre el trabajo y la casa, como los cafés,
bares y cantinas. No obstante, aun cuando se sortea la dualidad,
no se resuelven los dos puntos previos.
tas tres tendencias orientadoras delas concepciones de los espacios
divididos muestran los limites intrinsecos de estas miradas. No obstan-
te, se debe reconocer que estas dicotomias de las “espacialidades dividi-
das” tuvieron sentido en un mundo en el cual era frecuente que las
Personas realizaran extensos desplazamientos diarios conectando los
dos espacios de vida més importantes: el trabajo la casa, Ain resultan
Pertinentes para estudiar muchos casos,
Mas alla de la multiplicacién actual de situaciones en las cuales el
trabajo y la residencia no corresponden a dos espacios separados
(Lindén, 1999), atinhay otro problema enestas miradas, Estas dicotomias
de las espacialidades divididas se constituyeron en un esquema analiti-
430 ALICIA LINDON LAESPACIALIDAD DE LA VIDA COTIDIANA 431
co rigido por la forma en que se utilizaron: Aun cuando hubiese espacios. espacio mévil en el que se despliega una préctica. Es el espacio de un
diferenciados funcionalmente, no se tuvo en cuenta que el sujeto en su conjunto de practicas méviles y concertadas por distintos sujetos y un
‘cotidianidad conectaba estos espacios, Ilevando elementos de uno a otro marco en el que toman sentido.
yviceversa y en consecuencia, noresultaban tan independientes unos de Por su parte, la movilidad espacial ha sido un tema de interés para la
‘otros, 0 lo eran sélo parcialmente. geografia en todos los tiempos. Sin embargo, las geografias de la vida
Frente a estas limitaciones, una geografia que busque la inteligibili- cotidiana analizan la movilidad espacial desde la perspectiva del indi-
dod we ia vida cotidiana urbana sin mutilar eu complejidad ni Ia viduo que se mueve en el espacio en diferentes ciclos temporales (Diaz
‘dindmica que le es inherente, puede encontrar un recurso fecundo en la. ‘Murioz, 1989). Para estas geografias, un tipo de movilidad espacial de
articulacién de las dos entradas analiticas siguientes: Los escenarios y particular interés es el que se produce en el ciclo cotidiano de las 24
la movilidad espacial. Veamos a qué nos referimos. horas. En esta ocasién retomamos esta modalidad por su anclaje en la
s mite persona. No obstante, esos movimientos no los consideramos entre
Los escenarios (tanto interiores como exteriores*) constituyen un espacios rigidos (como pueden ser los espacios de trabajo y domésticos,
recurso te6rico-metodologico desarrollado por ciertas geografias de la olos espacios publicos y privados) sino como la movilidad espacial entre
vida cotidiana de gran potencialidad analitica y que retomamos en esta, escenarios, también méviles (Lindén, 2006-a). Dicha movilidad no se
ocasién (De Castro, 1997). Los escenarios parten de cierta espacialidad limita a la practica en si de moverse o desplazarse, nos interesa el “otro
‘materialmente definida. Son un recorte espacial, pero no en el sentido ae dics deecladersienter Corporat denentidtacralgntetin
tradicional de definir un lugar a partir de unos limites precisos y fijos, Mas ras hemnene ae are ie vamecaieltnter ana n
como en otro tiempo se definieron los espacios de trabajo y los espacios: otras palabras, considerar sélo el desplazamiento fisico de las personas
domésticos. Los escenarios se definen a partir de las practicas del sujeto Fe oopatin, cerita aruylimitac, Renacesprioiniesrome cas mpytors
¥y porlo tanto, noexisten con anterioridad alas précticas mismas. Porese loa la persona. movilize en dicho, desploaatnlento en téemlnos, de
nexo intrinseco eon las précticas, también son méviles, tanto como loson ee declare rect ti soa, ls eanaea acpareamnsargeas a
las précticas que les dan sentido, Pero, un escenario es algo mas que el fe ieje constraceién de tramas da aentidos del lugar, que sou bxjdes
por las personas en las multiples conexiones cotidianas.
Una geografia que asuma esto puede comprender mejor las
eee cotidianidades urbanas actuales marcadas por constantes y numerosos
2 Para Relph, inside y outside no refieren a lo interior o exterior de los escenarios 8 desplazamientos entre los diversos escenarios en loscuales se desarrolla
sentido fs, ssinoa’ n bev vest ere iets eee lavida de las personas, que lo que podria lograr una mirada de “espacios
ae eee er De entat necones deivan los conceptos de insidenese ¥ divididos”. El desafio es analizar esta dinamica espacial a través de los
dutatdeness (1976-49-56), que se pueden traducir como inteioridad y extorioridad. vineulos de sentido entre los lugares, yno limitarnos alos desplazamien-
Relph eonstruye una tipologia do “exterioridades”einterioridades’, en la.cual eada tos en si mismos: Por ejemplo, analizar los tiempos de traslado en los
tipo transita gradualmente hacia el siguiente, es decir los tipos se definen sobre we medios de transporte que siguen ciertasrutas dentro del espacio urbano,
educa lugar, Pr ello para este ator 0 : :
genta pmmeeepme pemenyyireih puede ser un primer acercamiento, Pero easi siempre el resultado de
‘Ritrnoy extero nose debe una estructura material errada a mvdo de en
su auseneia, sino, como ocurre con otras visiones de indoor y outdoor. Lo internoy esas aproximaciones no llega a captar esa totalidad que es la vida
fexterno reaultan de la experiencia que el individuo tenga con ese lugar. Cuando los cotidiana de las personas, ni menos atin las formas de vivir esos espacios
fagares carecen de sentido, Relph habla de una “exterioridad existencial”, que Breteecis diorren. Por cso una geografia eiferente’ que se atreva.a
podria ser experimentada tanto en un lugar abierto fisieamente como on tnd penetrar la vida cotidiana sin mutilarla, debe reconstruir ese movimien-
4+ irre. erafias de la vid ctiiana retoman la iden pionera‘e los escent toen el cual las personas llevan objetos de un lugar a otro, pero también
cotidianos de Erving Goffman, quien a pesar de no buscar hacer una “geografia” de ‘ideas y esquemas de pensamiento, transformando tanto al uno como al
Ta vida cotidiana, sino una socilogéa de la vida cotidiana incluye la espacialidad y otro. Las otras geografias de lo cotidiano deberfan restituir la compleji-
en gu metalor ee ‘inclaye el “esrenario” como uno de los elementos dad a partir de esa capacidad activa de las personas de conectar los
‘entrales (Goffinan,
SO
432 ALICIA LINDON LA ESPACIALIDAD DE LA VIDA COTIDIANA, 433
lugares a través de los desplazamientos y, con cada conexi6n, rehacer esos pareos* espaciales se transfieren y movilizan sentidos de los
cada lugar. lugares, con lo que la construecién del sentido del lugar se torna muy
compleja. Este pareo también reduce el margen para construir el sentido
La construceién socio-simbélica de los lugares no sélo se va impreg- es a ‘
lugar a partir del mismo lugar.
nando de distintas hibridaciones*, también va adquiriendo un carécter’
transversal. En principio, la transversalidad parece opuesta y contra~ Los sentidos del lugar que la persona construye de manera topofilica,
dictoria con la idea de que cada lugar tiene rasgos particulares. Peroesa i devte coe egrids pOO MND eigen out pea NeeBe aL
idea de que cada lugar es tinico resulta insuficiente. El problema es mas Toatrastes”: Aut e egyails por un Higa cal tunica prée dl Taga6n
complejo. En el devenir cotidiano, los lugares se construyen con vestidu- i as dal coisas igs Wc Ste laget tet ton SP eeClase
ras “singulares” bajo el entendido de que esas singularidades son del lugar que el habitante configura de manera topofébica (con rechazo
‘combinaciones (no tnicas) de rasgos presentes en distintos lugares, que y desagrado por el lugar) parecerfa que se asocian bastante con los
son movilizados por las personas a partir de sus experiencias. rasgos del mismo lugar, ya sean rasgos materiales o situacionales (por
ejemplo, personas que estén en él). No siempre opera asf este proceso de
construccién de los sentidos del lugar. Algunos lugares se viven de
manera topofdbica por la asociacidn con otros territorios, pero aun en
es0s casos el sentido topofdbico resulta del hallazgo in situ de rasgos
semejantes a los de otro territorio conocido y por el cual se siente
topofobia. En el caso de los sentidos del lugar topofilicos es distinto el
proceso: E agrado por un lugar puede resultar del reconocimiento de
rasgos asociados con lugares queridos, pero lo mas frecuente es que el
agrado proceda de una contrastacién en sentido negativo: el lugar es
visto como lo opuesto a otro rechazado. Asi, la topofilia suele proceder de
comparaciones que muestran diferencias, mientras que la topofobia
resulta de rasgo del mismo lugar o de comparaciones con otros lugares
que destacan semejanzas.
Esta movilizacién de subjetividades espaciales contribuye a que él
sentido que se le otorga a un lugar no proceda de un rasgo, 0 de varios,
que son propios de ese lugar, sino que también pueden proceder de
asgos de otro lugar. Asi, resulta esclarecedor preguntarnos por la clave
desde la cual la persona contrasta un lugar con otros. En otras palabras,
nos preguntamos qué aspectos de la realidad consideran las personas
para construir “pares de lugares” y compararlos de manera esponténea.
Muchas veces esas claves constituyen constructos culturales legitima:
dos. Son claves socialmente construidas y compartidas, también son
diversas y a veces, contradictorias entre si. Un ejemplo de esas claves
suele sera idea de tranquilidad atribuida a ciertos lugares, o bien lade
seguridad, lo natural, la falta de historia en tanto menor carga pasada,
Pero otras veces, la clave con la que se evaltia los lugares es la
concentracin de personas, la vidaen ebulicin, la memoria con a corea
de pasado que significa. Al descifrar estas claves, se torna inteligible ane
sentido que una persona le otorga al lugar. Algunos fragmentos de cotidianidades urbanas
Las experiencias espaciales de los habitantes de las grandes ciuda- _ Para esta perspectiva, las espacialidades cotidianas que se exploren
des se han diversificado tanto (en parte por la movilidad espacial), siempre seran incompletas, s6lo constituirsn una parte de todas las que
que nuestro acervo espacial se ha hecho muy amplio y complejo,
aunque varia dependiendo del tipo de sujeto social. Esto es decisive
para que en toda experiencia espacial actual, la persona contraste
ese lugar presente con muchos otros lugares en los cuales ha estado en ME PBaPeah ta ecpreciin “parec”y “ncery 4
* r a ; mos la expresin “pareo” y “acervo de conocimiento de sentido comin’ en el
cireunstancias diversas, aun de manera efimera (Di Meo, 2000°). En sentido fenomenoligico, y més particularmente de Alfred Schutz, La primera se
‘fire al gjercicide Ia conciencia de formar “pares de cosas” para compararlas. La
segunda expresién da cuenta del conjunta de conocimiento de sentido comin de que
4 fispone una perms,
Jon relacién& la topoflia abe senalar que estamos tomando el coneepto a pai
Sie areas eee SET Ste nee teen ner ae
Canelini (1990), pero enfatizando la dimensién territorial. Temitimos « nuestros propios trabajos sobre el toma roalizados en el eso de la
5 ate autor analiza este fenémeno en términos de *multescalaridad” periferia oriental de la edad de Mexico, (Lindén, 2005-2 y 2006-0).
— a
A ‘menos queremosmencionar algunos de ellos. Unode estos hologramas,
434 ALICIA LINDON
se podrian estudiar. BI cardcter incompleto es inherente a cualquier
forma de conocimiento de lo social, y de ninguna manera se debe ver
‘como una limitacién del particular enfoque. En este trabajo, se seleccio-
han algunas pocas espacialidades cotidianas por su valor como
hologramas socio-territoriales (Lind6n, 2006-a; Lindén, 2005-b).
‘Metodolégicamente, los hologramas socio-espaciales son fragmentos de
narrativas de habitantes del lugar, que dan cuenta de cireunstancias—
en apariencia— banales pero ricas en contenido, por condensar claves
socie-culturales empleadas en la construccién del sentido del lugar. En
Consecuencia, dan pautas acerca de la forma en que la persona se
relaciona con éste.
Estos hologramas socio-espaciales (por la condensacién que en ellos
haplasmadoel lenguaje) no s6lo abren pistas para interpretar el sentido
de esa situacién especifica, también proporcionan indirectamente pau:
tas para comprender otras situaciones que en algin aspecto estén
concetadas con ella. Mas atin, permiten comprender —al menos parcial>
tnente—algunas formas de relacién del sujeto con su espacio de vida que
van mésallé de una situacién particulary de otra. Poreso, loshologramas
Socio-espaciales tienen la virtud de dar cuenta del cruce dello situacional
(con su temporalidad fugaz) con lo que permanece (con su temporalidad
prolongada): eso es lo que denominamos, la singularidad.
sta cualidad especifica de los hologramas, nos hizo buscar fragmen=
tos espaciales que tuvieran esa capacidad de expresar otras
cotidianeidades, més alld de la situacién particular en la que se encarna
cl holograma. A esta circunstaneia de expresar lo particular y también
rasgos sociales que pueden estar presentes en distintas situaciones
particulares, la denominamos condensacién. Ast, seleccionamos tres
hologramas socio-territoriales, que son los siguientes: “las calles tomas
das” “las periferias y urbanizaciones de la vida natural, tranquil ¥
solitaria” y “la construccién de la interioridad en la exterioridad’. Las:
Gos primeros son ejemplos fuertes de los procesos de transferencias dé
sentidos, asi como de la construccién del agrado por un lugar Pot
ropresentarlo.como el reverso de lugares rechazados (el desplazamient
Je centidos del lugar), El tercer holograma es un ejemplo del derrumbe
oe ie dualidad entre lo publico y lo privado. En un sentido ampli, él
primer holograma expresa la exacerbacién de lo publico, en tanto que
segundo, muestra la exacerbacién de lo privado.
Hay muchos otros hologramas socio-territoriales que ameritan 0
andlisis detallado y que en esta ocasién no los hemos seleccionado, pero
LA ESPACIALIDAD DE LA VIDA COTIDIANA, 435
* refiere a “los espacios intradomésticos complejos”, muy difundidos en
las periferias metropolitanas pobres en donde se ha roducido anion
le lo doméstico y lo laboral dentro del espacio de la casa, Otro |
loonstituyen “lee eepacibs dal teabajo con ocio", casi-sienpre-asociadoa
lugares en donde se realizan actividades comerciales o de prestacién "7
servicios _ En estos lugares se trabaja al mismo tiempo que se realizan
versas interacciones y se pueden produeir eneuentros inesperados ¢
incluso, actividades personales. Este holograma es relevante por ex
sarel agrado por ciertos espacios laborales debido ala multiplicidad de
inteacsiones y eneuentros que en ellos cure, a diferencia de los
licionales espacios 1: is ‘ingic
actividad y sin ieee rearra ate oe
Otro holograma es el de las “calles vividas como | espacio de proteccioi
frente a los espacios domésticos de la violeneia’, es decir frente a los
fstpacios inttadomeésticos sin abrigo’, Por Cltima, eueesnrio mangle.
nar un holograma socio-trritorial muy difundido en algunas grandes
ciudades actualos, como esel de los “espacios del miedo al acechodelotr
peligroso”, que lleva a vivir las calles y espacios piiblicos como Higa
Ea ‘pasar” y no como lugares para “estar” (Lindén, 2006-b). Estos
jogramas, igual que muchos otros no abordados aqul, son figura
condensadoras de las formas de vivir y hace la ciudad Tea
losufcientemente analizados pores miradas gografeas més tradicio.
Bis A senile presentamos los tres hologramas mencionados al
Las calles tomadas
B Peecestion escenarios holograméticos es el que denominamos las
Eales tomadas" Bate escenario es complejo y fuertemente movil Bés-
famente se puede describir como la concentracién de grandes masas de
habitantes que convergen en las calles, cirulando lentamente y sin un
Re 10 u objetivo definido. Este escenario no debe confundirse con aquel
a pele pobladas de enormes masas de transetintes que van de un
Jugar a otro (por ejemplo, de a casa al trabajo). En este holograma de las
pes ‘omadas” las précticas que dominan son las de “estar”, mientras
pe lee de los transetintes que van de la casa al trabajo y
eg eee las préeticas de “pasar por ahi”. En las calles
pereeas ae estar en situacion de proximidad con el otro
mnocid”. Bs je tomar la forma del “
rinse" por circuit pr-etableide,ednico, A veces se incaye a
436 ALICIA LINDON
préctica de la comunicacién a través de teléfonos méviles con otros que
no estén en la masa o en ciertos casos, con otros que incluso estén en la.
misma masa. La practica consiste en mantenerse en masa, pasear en un.
tinico y extenso grupo denso.
Escenarios urbanos de este tipo, aun cuando a primera vista parecen
rememorar las interpretaciones dela vida en las grandes metropolis que
Simmel esbozaba a inicios del siglo XX (1986"), son diametralmente
distintos, En aquellas ciudades de la modernidad avasallante, la alta
densidad del espacio piiblico era entendida como algo que resultaba
perturbador al urbanita, por esola actitud de hastio y el bloqueo ante los
estimulos sensoriales del entorno que no se podian evitar. En los
escenarios de las actuales calles céntricas “tomadas”, tal vez la densidad
pueda ser semejante. Pero la gran diferencia radica en el sentido del
lugar y no tanto en los rasgos materiales de la aglomeracién callejera.
‘Aqui el sentido del lugar es topofilico, se busca esa situacién y se
fexperimenta con agrado ese estar en la masa de desconocidos. En
cambio, el urbanita de Simmel se sentia agobiado por una situacién:
semejante. :
Este holograma es un escenario mévil que no tiene raz6n de ser sin
las précticas de “estar en masa”. Aun cuando se trata de précticas de
“estar”, y node circular ode pasar por ser un particular “esta” en masa,
no es una préctica fijada en un lugar sino de movimiento espacial, de un.
paseo lento, colectivo y sin un rumbo fijo ni definido, Sin esas practieas
de “estar en masa’, fisicamente estos lugares se constituyen en simples
calles 0 espacios pablicos céntricos. En el caso de las calles, cuando me
devienen en este escenario particular, las practicas ms: a oriaa
se alojan son las circulatorias, es decir ya no son un lugar de “estar ahi’,
sino un lugar de “pasar por ahi”.
{Qué ocurre con Ja movilizacién de sentidos del lugar? En und
primera perspectiva se podria considerar que ese estar ena masa dense
fuera algo desagradable y que generara topofobia. Sin embargo, en 18
perspectiva considerada es lo contrario. Desde el punto de vista d&
quienes buscan participar en la masa sin un rumbo ni orientacion, 0
siente agrado por estar en ese escenario callejero. Por eso, el estar ent
masa densa es topofilico. {Cudl seria en esta situacién la clave
transferencia de sentidos que opera? Una de las claves tiene relacién con
® El texto original es do 1908.
LAESPACIALIDAD DE LA VIDA COTIDIANA 437
el sentido de la soledad que muchos delos paseantes en masa experimen-
tan en otros de sus espacios de vida, y particularmente en sus espacios
domésticos, muchas veces hogares unipersonales. Ese sentido atribuido
a otros espacios de vida se traslada a los escenarios de las “calles
tomadas” y genera el sentido topofilico por estar en la masa densa,
cerrada y sin rumbo. El sentido del lugar no es topofilico por lo que
representa el lugar o la situacién en si, sino por vivirse como el reverso
de otros espacios, vividos desde la soledad. Este es un caso del fenémeno
de transferencia de sentidos mencionado: Las “calles tomadas” compen-
san los “espacios de la soledad”. Esta transferencia de sentidos hace que
la dualidad entre el espacio publica y el espacio privado pierda fuerza:
Se trata de espacios ptblicos que devienen en estos escenarios por la
transferencia de sentidos de espacios privados. Esto expresa una forma
de hibridaci6n territorial.
Este tipo de holograma se presenta en diversas ciudades, con singu-
laridades distintas, siendo frecuente en las ciudades europeas. Por
ejemplo, ciertas calles céntricas de Madrid dan vida a estos escenarios.
Asi, la Puerta del Sol y sus entornos, ya sea la calle Mayor o la de
Preciados, suelen encarnar estos escenarios. Pero también los podemos
hallar en ciudades latinoamericanas, por ejemplo en algunas calles del
barrio de Coyoacén, en la ciudad de México,
Las periferias y urbanizaciones de la vida natural, tranquila y
solitaria
Un segundo holograma que seleccionamos es el de “las periferias,
‘urbanizaciones, fraccionamientos, suburbios, de la seguridad, la vida
natural y el automéyil” (Lindén, 2006-b). El interés en este holograma_
Socio-territorial en parte deriva de que puedeentenderse comoel reverso
del anterior. Pero también resulta relevante por la amplia difusién que
esta cobrando en diversas ciudades del mundo oceidental.
Este holograma incluye précticas de “estar” y précticas “circulato-
Nias”. Algunas de las primeras transcurren en escenarios interiores
(ndoor), es decir dentro de un recinto, que casi siempre es la casa
‘aunque no exclusivamente. Se trata de la mayor parte de las précticas
domésticas (con toda la diversidad que esto supone) y de escenarios
domésticos. Son los tipicos escenarios de la vida familiar. Otra parte de
las practicas son las de tipo cireulatorio en el sentido tradicional de la
Palabra, es decir las practicas de desplazamiento de un lugar a otro. En
438 ALICIA LINDON:
estos escenarios circulatorios se reproduce una interioridad, un dentro
de un recinto en el sentido de una “burbuja’, a partir del automévil
particular. El automévil es medio que crea una interioridad en la
exterioridad. El tercer tipo de practicas son las de“estaren movimiento”,
el paseo contemplativo y més 0 menos solitario.
Este holograma no genera un escenario mévil sino muchos, configu-
rados circunstancialmente en torno a los tipos de préeticas menciona-
dos. Un rasgo caracteristico de estos escenarios es que incluyen pocos
actores sociales. No son escenarios densos y saturados como los del
holograma previo. Aun cuando sean escenarios dentro de una metrépoli
fuertemente poblada, crean la ilusién de despoblamiento, la fantasia
geogréfiea de la baja densidad. En el caso de los escenarios fuera de
recintos, un rasgo caracteristico es que en su montaje se incluyen:
elementos que recuerdan la naturaleza. El ejemplo més caracteristico |
son los jardines como reconstruccidn artificial de una naturaleza
rememorada en un medio urbanizado que, en esencia, ha transformado
lonatural. En la medida en que la vida suburbana coloniza la ciudad,
notoria la instauracién de una cultura del jardin, que también
comercializa activamente y que recrea la “re-presentacién” de lo natue
ral. 4
Estos tiltimos dos rasgos artificiales, la ilusién de lo “natural” ylad
“la baja densidad”, tienen un papel importante en la construccién d
sentido del lugar en términos de tranquilidad, a pesar de habit
metrépolis que, en si mismas, no son tranguilas, ni lentas, ni armonio-
sas
En esta construccién del sentido del lugar también se da un
zamiento 0 transferencia de sentido: Estos escenarios se viven
topofilicamente como tranquilos, naturales y no saturados de otro
habitantes en contraste con un sentido topofobico hacia los centros de
ciudad, saturados de transetintes, (aunque también de memoria), poc®
“naturales”, intranquilos e inseguros. El sentido de rechazo por 10
espacios “Ilenos” constituye una pauta de la vida suburbana extendid
Se rechazan los espacios con mucha gente (como los centros hist6ricos d
‘muchas ciudades), pero también las calles con mucho trafico y todos Io
lugares que tengan ese rasgo. Ese sentido se extiende hacia los espacios
interiores a la vivienda, asi la ilusién de lo vacio dentro de una viviend
se redefine en el sentido de lo “espacioso”. Y ese sentido se vende (po
parte de los promotores inmobiliarios, entre otros) y se consume Avid
‘mente. El vacfo también es vacio de historia y memoria, que en otro
LA ESPACIALIDAD DE LA VIDA COTIDIANA 439
Pero actualmente, la expansion de la cultura suburbana, con su consi-
guiente colonizacién de la ciudad, ha consagrado el “gusto por lo vacio”.
__ Un recurso extensamente difundido en los mismos contextos territo-
riales y con el cual se compensa la fantasia de los espacios vacios, es el
de lenar el tiempo cotidiano, con actividades, compromisos, obligacio-
nes, calendarios y cronogramas. Los tiempos cotidianos “llenos” se
compensan con lugares “vacios” o espaciosos.
_ Este tipo de holograma —igual que el anterior— también se halla en
Gistintas ciudades, aunque es mas frecuente en las ciudades
‘americanizadas” (0 en sus fragmentos) ya que se define a partir de la
suburbanizacién (y la vida suburbana) en la perspectiva americana. El
atributo de “americanizadas” nolo restringe a las ciudades americanas,
ya que este modelo se sigue extendiendo de manera acelerada en
diferentes lugares del mundo, Por ejemplo, muchas ciudades europeas
se estan americanizando en sus periferias en forma acelerada'®, y en
muchas de las latinoamericanas esto es algo instituido. a
La construccién de la interioridad en la exterioridad
El tercer holograma seleccionado, que también resulta emblematico
de las ciudades actuales, es el de “Ia interioridad dentro de la exteriori-
dad”, 0 dicho con el vocabulario anglosajén que diera origen a estos
Conceptos: el Indoor dentro del Outdoor (De Castro, 1997)". Se trata de
los espacios abiertos en sentido material, es decir fuera de todo recinto,
Bee itso pps ral
pee ne cen ee eee
eee eras
iocoensaen dae
tet fo guapins frtemnene cr cau
ee a Se ced are
eee ens vreau ert
‘suele llegar a paradojas como la profundizacién de las de “ mah
Sacer
a eee iene
ee ais cores ner 2 onda Dk,
CS ocr ekki eek an
ee Or eae ace
del concepto de lugar” (1971:25),
440 ALICIA LINDON
en los cuales las personas construyen socio-simbélicamente una interig
ridad. Hay muchas formas de crear interioridades en los espaci
abiertos, la forma mas usual es a través de la interaccién entre
ocas personas que es cerrada a otros y a lo que ocurre fuera de
situacién (Goffman, 1981). Sin embargo, no nos referimos a
escenarios goffmanianos,
Lacreacién de una interioridad dentro de la exterioridad a la cual:
referimos es la apropiacién material y simbélica de un fragmento
espacio publico para constituirlo en “casa”, Es la préctica de los sujet
sin hogar (conocidos como homeless) de habitar las calles cre
particulares interioridades. Este fenémeno urbano, que en ese
consiste en habitar las calles y demas espacios piblicos, ha comenzado
a estudiarse bajo la expresién homelessness. Hace algunos afios, log
especialistas interesados en el fendmeno lo identtificaban con la expre=
sin homeless, en referencia directa al sujeto sin casa que protagoniza
este fendmeno. Actualmente, aparece en la literatura especializada el
neologismo homelessness dando cuenta del fendmeno urbano, es decit
parece constituirse en una condicién de la vida urbana (Sommerville,
1992; Zeneide-Henry, 2003).
Este holograma se presenta en escenarios definidos a partir de précticas
de apropiacién y marcado del territorio, tantoen términos socio-simbélicos
como materialmente a través de objetos y seres diversos (animales), Estas
précticas de apropiacién se realizan en fragmentos de espacios puiblicos. Es
Ja apropiacién a través del “instalarse” en un lugar, aun cuando sea una
instalacién efimera. Esas précticas de instalacién son parte del montajey
desmontaje de un escenario, que se puede mover al mismo tiempo que se
repite la instalacién en otro lugar. Estos escenarios del rineén de un espacio
Publico constituidoen “hogar”, indudablemente resultandelas précticasde
apropiacién particulares que realiza el homeless. Cuando ese sujeto no
“esta” en ese lugar instalado, el mismo lugar deviene en otro escenario que
puede ser muy distinto.
Las prdcticas de apropiacién construyen escenarios particulares en.
los cuales el sujeto reconstruye espacios “domésticos” en lo que estricta-
mentees un espacio puiblico y exterior (Outdoor). Si bien en términos de
sentido del lugar, esos espacios se apropian como si fueran una interio-
ridad, materialmente son externos y, por ello, las préicticas basicas dela
vida doméstica se tornan enteramente visibles. En términos materiales,
casi siempre se busca un lugar que presente alguna hoquedad, como un
zaguén, 0 al menos un muro, es decir los elementos basicos para la
construccién de una casa, o bien se lo recrea con materiales fragiles,
LAESPACIALIDAD DE LA VIDA COTIDIANA 441
como es el caso del cartén, Esas formas materiales son la base para
construir simbélicamente lo abierto, en cerrado. Esto es una transfor-
macién en la vida urbana ya quele da visibilidad publica a précticas que
nola tenian. Como ejemplo emblematico se puede mencionar la préctica
de dormir en las calles a la vista del transednte.
En términos de transferencias de sentidos, estos escenarios mues-
tran que el sujeto puede llegar a establecer el sentido porel cual un lugar
—que en la préctica es parte de un espacio puiblico— es vivido como su
refugio, un lugar en donde siente cierta “proteccién”, es decir, lo hace su
“hogar”, aun cuando sea de manera muy efimera y con entera visibili-
dad. El hecho de que en esas instalaciones fugaces, el homeless busque
lacompania de animales, parece expresar la transferencia del sentido de
la mascota doméstica.
Eneste holograma, la transferencia de sentido es de distinto tipo ala
operada en los dos anteriores. Aqui es directa: a un espacio (en el caso,
pubblico, las calles) se le transfiere el sentido de otro (en este caso,
privado, la casa). En los dos hologramas anteriores, la transferencia de
sentido opera de manera diferente: Es indirecta o inversa, a partir del
sentido de un lugar, a otro lugar se lo construye como su opuesto.
En algunas ciudades del mundo occidental este fenémeno viene
adquiriendo fuerte presencia en los uiltimos afios —un ejemplo es
Barcelona— aunque a lo largo de la historia urbana siempre ha existido
‘con mayor 0 menor presencia, dependiendo de la ciudad y el momento
histérico. No obstante, la geografia tradicional no ha reparado en este
fenémeno, ni en otra época ni en ésta, y por lo mismo no ha desarrollado
formas de acereamiento al mismo, posiblemente por esa tendencia a
priorizar los espacios divididos.
Reflexiones finales
A fines de los aiios setenta, Michel-Jean Bertrand sefialaba que “la
ciudad no es un sistema 0 un modelo econémico, y nada seria sin sus
habitantes” (1981:12)". Sin duda, era un alegato en favor de “otra
2 EL libro se publics inieialmente en francés en 1978, aunque la cita es de la edicion
espafiola de 1981. La version francesa llevé por titulo Pratique de la ville, mientras
‘que la traduccidn al espanol lo replantes como La ciudad cotidiana.
442 ALICIA LINDON
geografia” para el estudio dela ciudad desde la perspectiva del habitan-
te,el sujeto, en su vida cotidiana. Mas omenos en el mismo tono, casi una
década mas tarde, David Ley (1987:95) decia, que hacer una geografia
de la vida cotidiana de la ciudad es reseatar el movimiento, y no caer en
lo més conocido y estudiado, como los usos del suelo urbano. A partir de
un trabajo pionero del gedgrafo britanico P.R. Crowe de 1938, Ley
desafiaba a la geografia tradicional —enfatica en lo morfolégico—
diciendo que este tipo de estudios de la ciudad sélo dan cuenta de la
ciudad del homo dormiens. Hay muchas otras voces que, desde la
geografia que se interesa por la ciudad, han hecho otros llamados de
atencién sobre la necesidad de construir otra geografia, atenta a lo
cotidiano y al habitante. A pesar de esas voces, pareceria que la
geografiano termina de legitimar este “giro hacia locotidiano”. Mas bien
se encuentra sumida en la tensién entre estas tendencias innovadoras
yotrasinstituidas, para las cuales locotidiano noes visto comorelevante
y la centralidad del sujeto genera falsas sospechas y temores mal
entendidos, disfrazados de “individualismo”.
Desde otros campos del conoeimiento (la antropologia), pero con un
interés compartido por la ciudad, Néstor Garefa Canclini en 1990!
escribi6 una obra, que devino un verdadero hito en los estudios cultura-
les, en la cual el tema central es la “hibridacién cultural”. A partir de ese
momento, este tema atrajo diverso tipo de investigaciones urbanas. Sin
embargo, esos temas siguen siendo un vacio casi no abordado por la
geografia, que ha optado frecuentemente por seguir pensandoel espacio
urbano, eomo decfa P.R. Crowe, como una geografia del homo dormiens
endonde todo se define por sus funciones y dondenohay sujetos, mas que
ocultos en los datos agregados. Sin embargo, cabe la pregunta por los
espacios hibridos en nuestras ciudades, y la vida cotidiana es un campo
fecundo para indagar la hibridacién en su dimensién espacial.
Esa geografia alternativa de la vida cotidiana de la ciudad puede
tomar diversas estrategias metodolégicas, pero lo ineludible es pensar
el espacio desde la perspectiva del habitante. En otra ocasién a estos
enfoques los hemos denominado miradas “egocéntricas” (desde el punto
de vista del habitante), en oposicién a las “exocéntricas” (desde el punto
de vista de un analista externo) (Hiernaux y Lindén, 2004). En ese
18 Beta obra no sélo fue un hito en los estudios culturales, también recibié el Premio
beroamerieano Book Award de la Latin American Studies Association como el
mejor libro sobre América Latina publicado en el periodo 1990-1992.
LAESPACIALIDAD DE LA VIDA COTIDIANA 443,
camino es importante superar las aproximaciones dicotémicas, el pen-
samiento tinico, las miradas que entienden el territorio s6lo en términos
de funciones, localizaciones ventajosas o desventajosas, racionalidades
espacializadas, o sea miradas externas y lejanas.
Situaciones cotidianas como las de los hologramas previos, para la
mirada geogrifica convencional ni siquiera son visibles, ni mucho menos
objeto de estudio. Pero las geografias alternativas sobre lo cotidiano
penetran en estas configuraciones espacio-temporales cotidianas —aun
cuando sean fugaces y efimeras como los escenarios que se arman y
desarman répidamente— para descifrarlas.
Estos desafios tienen fuertes implicaciones téenico-metodologicas, ya
gue requieren instrumentos para producir la informacién empirica y
estrategias analiticas, que usualmente no son muy cercanas ala geogra-
fia. Por ejemplo, todo lo relacionado con el lenguaje y también con las
imégenes. Asimismo, exigen el acercamiento a lo observable, las
microescalas.
La estrategia de los escenarios méviles definidos a partir de las
practicas, puede ser un recurso fecundo para captar y desentrahar
circunstancias que suelen reiterarse, pero que en esencia son fugaces y
ademas méviles. Asimismo, la entrada metodolégica de las transferen-
cias y desplazamientos de sentidos del lugar tiene la virtud de esclarecer
formas “no puras” ni unidimensionales de vivir cotidianamente los
espacios de laciudad. Esta entrada analitica de los desplazamientos de
sentidos viene a agregar una dimensién importante al movimiento
‘otidiano, casi siempre limitado a la espacialidad fisica o, a la tempora-
lidad. En iltima instancia, resulta ser una forma de abordar la hibrida-
cién espacial. Los hologramas presentados ponen de manifiesto que
ciertos escenarios pueden configurarse por una pauta dominante de lo
ublico que llega a absorber lo privado, como en las calles tomadas. En
otros escenariosla pauta dominante puede serlo privado queseextiende
sobre lo publico, como en la vida suburbana™’. Aun cuando estos
escenarios sean fugaces, efimeros y méviles, resultan mas potentes para
entender las ciudades actuales que las propuestas de un espacio puiblico
y otro privado, o de uno residencial y otro labora.
M4 Jean-Frangois Staszak inicia un articulo sobre el espacio doméstico y la geografia
e lo interior (2001:339), con las palabras de un anuncio publicitario de un
fabricantedemuebles, que resulta ejemplar de esta instauracién’ delo priv
‘verdadera vida comienza en el interior’
444 ALICIA LINDON
BrsuiocRaria
Bertrand, Michel-Jean (1981), La ciudad cotidiana, Madrid, Instituto de Estudios de
‘Administraci6n Local. Primera edicién en francés Editorial Masson, 1978.
CChombart de Lauwe, Paul-Henry y Jacques Jenny (1963). "Lugar de trabajo y resem
‘ia’, en: Friedmann, Georges y Pierre Naville, Tratado de Sociologia del Trabajo, vol,
1, Mexico, PCE.
Crowe, P:R. (1938), “On progressin Geography”, Scotislt Geographical Magazine, nam,
34, pp. 1-19,
De Castro, Constancio (1997),Lageografiaen a vidacotidiana, Barcelona: Ediciones del
Serbal
Debarbieux, Bernard (1997), “Liacteur et le teritoire. Chronique di
Souvent annoneé mais toujours différe", Montagnes Méditerranéennes, mim. 5;
Mirabel, CERMOSEM, pp. 65-67
Di Meo, Guy (2000), “Que voulons-nous dire quandnous partons d'espace?, en: Jacques
Lévy et Michel Lussault (dir.), Logiques de lespace, Esprit des Liewx. Géographies
Cerisy, Paris: Belin, pp. 37-48.
Diaz Munoz, Maria Angeles (1989), “Movilidad femenina en la ciudad: Notas partirde
tun caso”, Documents d’Analisi Geografica, nim. 14, pp. 219-239.
Garcia Canclini, Néstor (1990), Culturas hibridas : Estrategias para entrar y salir de la
‘modernidad, México, Grijalbo.
Goffman, Erving (1981), Lapresentacion dela personaen la vida cotidiana, Buenos Aires
‘Amorrorta Editores, Primera edicién en inglés 1959.
Gumuchian, Hervé; Eric Grasset; Romain Lajarge y Emmanuel Roux (2003), Les
lactours, ces oubliés dis feritoire, Paris: Anthropos-Economica, 186 p.
Hiernaux, Daniel y Alicia Lind6n (2004), "Repensar la periferia: De la vor.a las visiones
‘exo y egocéntricas”, Adrién Guillermo Aguilar (coord.), Procesos Metropolitanos ¥
Grandes Ciudades, Dindmicas recientes en Mexico y otros patses Instituto de Geogra=
fia, PUEC, CRIM-UNAM, CONACYT, Miguel Angel Pornia, pp. 413-443.
Lajarge, Romain (2002), “Territoires au pluriel: projets et acteurs en recomposition",
‘information Géographique, nim. 2, pp. 113-132.
Lefebvre, Henri (1972), La vida cotidiana en el mundo modemo, Madrid, Alianza
Egitorial, 255 p. i
Ley, David (1983), “The geography of everyday life”, en: A Social Geography of the Ci,
New York, Harper & Row Publishers, pp. 95-170.
Lindén, Alicia (1999), De la trama de la vida cotidiana a los modos de vida urbanos:
‘México, El Colegio de México-El Colegio Mexiquense, 483 p- ‘
Lindén, Alicia (2005-a), “Figuras de la terrtorialidad en la periferia metropolitanat
‘Topofilias y topofobias”, en: Rossana Reguillo y Marcial Godoy Anativia (coord)
Cindades Translocales: Espacio, Flujo, Representacion. Perspectivas desde as Améit-
‘cas, México, Social Science Research CounciLITESO, pp. 145-172. 7
Lindén, Alicia (2005-b), "La constraceién social de los paisajes invisibles y del miedo"
cn: IF" Seminario Intemacional sobre Paisaje: Paisajesincdgnitos, teritorios ocultoss
Las geografias dela invsibilidad, Olot, 20a 22 de octubre de 2005, Catalunya, UIMP=
Centro Ernest Lluch.
Lindi, Alicia (2006-a), “Territorialidad y génere: Una aproximacién desde la subjet-
\iddad espacial”, Miguel Angel Aguilar y Patricia Ramirez Kuri (coord), Pensar ¥
Habiter ih ciudad. Afectividad, memoria y significado ex el espacio urbano contempo~
raneo, Barcelona, Editorial Anthropos y UAN-L,
rendez-vous
LA ESPACIALIDAD DE LA VIDA COTIDIANA 445
Linden, Alicia (2006-b), “Del suburbio como paratso a la espacialidad periférica del
miedo”, en: Lugares e Imaginarios en las Metrépolis, coordinado por Alicia Lindén,
slg! Angel Agila y Daniel Hiemaun, Barcelona, Eiri AnhroporyUAMGL
xyndon, Donlyn (1962), “Towards making places”, Landscape, mim. le
a ing pl iD 12), Berkeley,
‘McDowell, Linda (2000), Genero, identidad y lugar. Un estudio de las geografias feminis-
tes dione Clie Ue de Valens nse deta es Made
Norberg-Schulz, Christian(1971), Existence, Spaceand Architecture, New York, Praeger.
Pred, Allan y Risa Palm (1978), “The Status of American Women: A Time Geozraphy
en: D. Lanegran y R. Palm (eds.), Ar invitation to Geography, McGraw-Hil
pp. 9-108, neraphy, McGraw-Hill,
Racine, Jean-Bernard (1985), “Les représentati es: la géogra
n ; jons en actes: la géographic cognitive &
la recherche d'une épistémologie de son programme scientifique et critique’, en: J.
P. Gucrin y H. Gumuchian, (dir), Les représentations en actes :actes dee Colloque de
Lascheraines, Université Scientifique et Médicale, Grenoble, pp. 329-448,
Sabaté, A; A. Rodriguez y JM. Diaz (1995), Mujeres, espacio y sociedad. Hacia una
geografia del género, Sintesis, Madrid.
‘Seamon, David (1979), A Geography of the Lifeworld, New York, St. Martin’ Press.
Simmel, ors (198) “Las grandes urbes yl vi el exp, en lindo»
libertad. Ensayos de rttica dela cultura. Barcelona, Editorial Peninsula, pp.247-262.
Primera edicién en alemiin de 1908, a
Sommerville, P. (1992), "Homelessness and the meaning of home: rooflessness or
rootlessness?", niertational Journal of Urban and Regional nim.
teres f Regional Research. ntim. 16. pp.
‘Staszak, Jean-Frangois (2001), "L’espace domestique: pour une géographie de 'interieur”
sa As de Glog, tn, 62, pp 328-368 :
uan, YiFu (1977), Space and Place: The perspective of experience, University
“Minessota Press Lees ne
Zencide-Henry, Djemila (2003), “Reformulation de la notion diespace domestique &
‘ravers expérience des SDF”, en : Béatrice Collignon y Jean-Frangois Staszak dir.),
Espaces domestiques: Construire, habiter, représenter, Paris: BREAL, pp. 2032.
You might also like
- The Subtle Art of Not Giving a F*ck: A Counterintuitive Approach to Living a Good LifeFrom EverandThe Subtle Art of Not Giving a F*ck: A Counterintuitive Approach to Living a Good LifeRating: 4 out of 5 stars4/5 (5807)
- The Gifts of Imperfection: Let Go of Who You Think You're Supposed to Be and Embrace Who You AreFrom EverandThe Gifts of Imperfection: Let Go of Who You Think You're Supposed to Be and Embrace Who You AreRating: 4 out of 5 stars4/5 (1092)
- Never Split the Difference: Negotiating As If Your Life Depended On ItFrom EverandNever Split the Difference: Negotiating As If Your Life Depended On ItRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (843)
- Grit: The Power of Passion and PerseveranceFrom EverandGrit: The Power of Passion and PerseveranceRating: 4 out of 5 stars4/5 (590)
- Hidden Figures: The American Dream and the Untold Story of the Black Women Mathematicians Who Helped Win the Space RaceFrom EverandHidden Figures: The American Dream and the Untold Story of the Black Women Mathematicians Who Helped Win the Space RaceRating: 4 out of 5 stars4/5 (897)
- Shoe Dog: A Memoir by the Creator of NikeFrom EverandShoe Dog: A Memoir by the Creator of NikeRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (540)
- The Hard Thing About Hard Things: Building a Business When There Are No Easy AnswersFrom EverandThe Hard Thing About Hard Things: Building a Business When There Are No Easy AnswersRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (346)
- Elon Musk: Tesla, SpaceX, and the Quest for a Fantastic FutureFrom EverandElon Musk: Tesla, SpaceX, and the Quest for a Fantastic FutureRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (474)
- Her Body and Other Parties: StoriesFrom EverandHer Body and Other Parties: StoriesRating: 4 out of 5 stars4/5 (821)
- The Emperor of All Maladies: A Biography of CancerFrom EverandThe Emperor of All Maladies: A Biography of CancerRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (271)
- The Sympathizer: A Novel (Pulitzer Prize for Fiction)From EverandThe Sympathizer: A Novel (Pulitzer Prize for Fiction)Rating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (122)
- The Little Book of Hygge: Danish Secrets to Happy LivingFrom EverandThe Little Book of Hygge: Danish Secrets to Happy LivingRating: 3.5 out of 5 stars3.5/5 (401)
- The World Is Flat 3.0: A Brief History of the Twenty-first CenturyFrom EverandThe World Is Flat 3.0: A Brief History of the Twenty-first CenturyRating: 3.5 out of 5 stars3.5/5 (2259)
- The Yellow House: A Memoir (2019 National Book Award Winner)From EverandThe Yellow House: A Memoir (2019 National Book Award Winner)Rating: 4 out of 5 stars4/5 (98)
- Devil in the Grove: Thurgood Marshall, the Groveland Boys, and the Dawn of a New AmericaFrom EverandDevil in the Grove: Thurgood Marshall, the Groveland Boys, and the Dawn of a New AmericaRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (266)
- A Heartbreaking Work Of Staggering Genius: A Memoir Based on a True StoryFrom EverandA Heartbreaking Work Of Staggering Genius: A Memoir Based on a True StoryRating: 3.5 out of 5 stars3.5/5 (231)
- Team of Rivals: The Political Genius of Abraham LincolnFrom EverandTeam of Rivals: The Political Genius of Abraham LincolnRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (234)
- On Fire: The (Burning) Case for a Green New DealFrom EverandOn Fire: The (Burning) Case for a Green New DealRating: 4 out of 5 stars4/5 (74)
- The Unwinding: An Inner History of the New AmericaFrom EverandThe Unwinding: An Inner History of the New AmericaRating: 4 out of 5 stars4/5 (45)
- Re-Modelando RelacionesDocument32 pagesRe-Modelando RelacionesFrancisca Pérez PallaresNo ratings yet
- El Cuerpo Como Maquina. La MedicalizacioDocument92 pagesEl Cuerpo Como Maquina. La MedicalizacioFrancisca Pérez PallaresNo ratings yet
- Fondecyt TijouxDocument44 pagesFondecyt TijouxFrancisca Pérez PallaresNo ratings yet
- MArgarit DaisyDocument60 pagesMArgarit DaisyFrancisca Pérez PallaresNo ratings yet
- Las Otras Geo Alicia Lindon PDF-1Document11 pagesLas Otras Geo Alicia Lindon PDF-1Francisca Pérez PallaresNo ratings yet
- Clifford Itinerarios Transculturales-1Document26 pagesClifford Itinerarios Transculturales-1Francisca Pérez PallaresNo ratings yet
- Home and Migration: A Bibliography: Homing Working Paper No. 2 - 2018Document41 pagesHome and Migration: A Bibliography: Homing Working Paper No. 2 - 2018Francisca Pérez PallaresNo ratings yet
- Doreen Massey EspacioDocument9 pagesDoreen Massey EspacioFrancisca Pérez PallaresNo ratings yet
- Ollas Comunes La FloridaDocument86 pagesOllas Comunes La FloridaFrancisca Pérez PallaresNo ratings yet