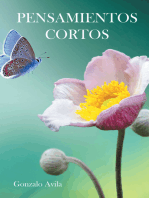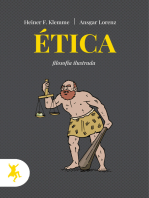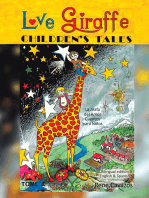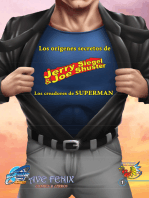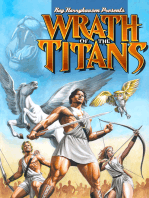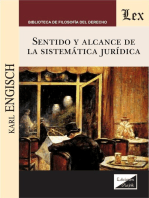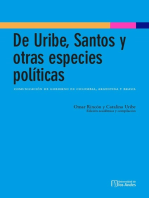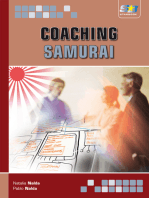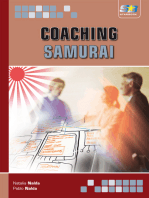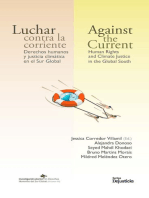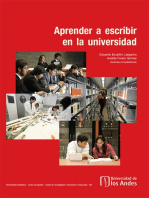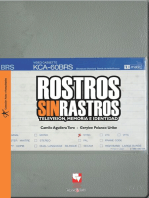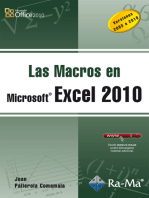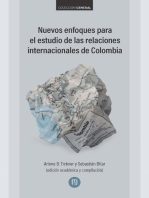Professional Documents
Culture Documents
Cibotti y Sabato Hace POol en Bs As Los Italianos en La Esfcena Pol Portena 1988
Cibotti y Sabato Hace POol en Bs As Los Italianos en La Esfcena Pol Portena 1988
Uploaded by
melg0 ratings0% found this document useful (0 votes)
3 views40 pagesOriginal Title
Cibotti y Sabato Hace POol en Bs as Los Italianos en La Esfcena Pol Portena 1988
Copyright
© © All Rights Reserved
Available Formats
PDF or read online from Scribd
Share this document
Did you find this document useful?
Is this content inappropriate?
Report this DocumentCopyright:
© All Rights Reserved
Available Formats
Download as PDF or read online from Scribd
0 ratings0% found this document useful (0 votes)
3 views40 pagesCibotti y Sabato Hace POol en Bs As Los Italianos en La Esfcena Pol Portena 1988
Cibotti y Sabato Hace POol en Bs As Los Italianos en La Esfcena Pol Portena 1988
Uploaded by
melgCopyright:
© All Rights Reserved
Available Formats
Download as PDF or read online from Scribd
You are on page 1of 40
Boletin det Instituto de Historia Argentina y Americana “Dr. E. Ravignani*
Tercera Serie, nim. 2, ter. semestre de 1990
HACER POLITICA EN BUENOS AJRES: LOS ITALIANOS EN LA
ESCENA PUBLICA PORTENA 1860- 1880!
HiLDa SanaTo - EMa Cipori?
Agosto 1988
LA REFLEXION acerca de la relacién existente en nuestro pais entre el fendémeno
inmigratorio y la formacién del sistema politico es de vieja data. Ya Sarmiento vefa
en el rechazo de los inmigrantes a la nacionalizacién una de las causas principales
de los problemas que presentaba el desarrollo politico argentino. Inauguraba asi
una tradicién destinada a perdurar cn las interpretaciones sobre cl pasado de
nuestro pais, la que encucntra una de las claves para comprender su historia politica
en la exclusién de una parte importante de los habitantes —los inmigrantes—
quienes al no nacionalizarse, renunciaban al papel de ciudadanos, marginandose asf
de toda participacién politica. Desde diferentes Spticas, este enunciado ha sido
repetido una y otra vez por socidlogos, analistas politicos, historiadores, y se apoya
en un dato incontestable, la bajfsima tasa de nacionalizacién que se observa entre
los inmigrantes en la etapa cn que estos constitufan una proporcién muy importante
de la poblacién del pafs. También se basa en un presupuesto: el ejercicio de la
ciudadania, y en particular del derecho al voto, es la forma por excclencia (la Gnica,
Ta adecuada, la descable, scgiin las diferentes interprctacioncs) de participacion en
la vida politica, y también lo cra en cse periodo de limites variables que se reconoce
como de formacién del sistema politico argentino y que se ubica entre mediados del
siglo XIX y el primer tercio del siglo XX.
A partir de este supuesto, de la baja tasa de nacionalizaci6n se deduce la falta
de participacién, la marginacién de los inmigrantes de la vida politica. Queda pues,
ocluida la pregunta refcrida a otras formas posibles de intervencién de los inmi-
grantes y, cn Lérminos mis gencralcs, de todos los habitantes del pais, en la escena
Politica. Esta es la pregunta central que nos formulamos cn este trabajo, dedicado
a explorar algunas formas y mecanismos de intervencién politica de la colectividad
italiana en las décadas de 1860 y 1870 en la ciudad de Buenos Aires, en el marco de
1 Agradecemos a los compaiicros del PEITESA los comentarios y sugerencias que hicieron a vna
versiGn preliminar de este articulo.
2 Respectivamente investigidlara y becaria del CONICET en el PEIIESA-CISEA.
la problematica mas gencral de las rclaciones entre una sociedad civil que estaba
sufricndo cambios profundos y un sistema politico en formacién. En esc sentido,
observamos que no cra necesariamente a través del ejercicio de la ciudadania que
la mayor parte de los habitantes de Ja ciudad se vinculaba con la politica. Y si las
elecciones eran un mecanismo aceptado para garantizar la sucesi6n en cl ejercicio
de los cargos de gobierno, no cran sin embargo la Gnica vfa de expresin politica,
ni siquiera la principal. Por cl contrario, existian caminos informarles, legitimados
por la accién y la costumbre, para intervenir en la escena politica local, y los
inmigrantes desde muy temprano transitaron esos caminos. Cuales cran las carac-
teristicas de esa participacién, cudles sus alcances y también sus limites son las
preguntas quc intentarcmos responder cn las paginas que siguen, atendicndo al caso
particular de Ia colcetividad italiana.
En primer lugar, cl trabajo se detiene a analizar los textos que han tenido
mayor peso cn la formulacion de la interpretacién que sosticne la marginaci6n de
Jos inmigrantes a la vida politica del pais, sefialando sus puntos de partida, resu-
micndo sus argumentos y marcando sus Jimites. A continuaciéa, se plantea el
problema general de las relaciones entre sociedad civil y sistema politico en la
Argentina, para centrar cl foco en la ciudad de Buenos Aires durante los aiios de
la Organizacién Nacional. Finalmente, cl trabajo se interna en su tema central, el
de las formas de intervencién de la colectividad italiana en la vida politica porteiia.
La ciudadania como tema
El tema de la ciudadania ha constituido una cuestidn central cn el andlisis de los
aiios formativos de nuestro sistema politico. Toda una zona de la literatura contem-
pordnca preocupada por cl desarrollo politico argentino ha buscado rastrear el
proceso de conformacién y ampliacién de la ciudadania, a partir del momento en
que cl derrumbe del régimen rosista inaugura una ctapa nueva en la historia politica
del pais. Para esta literatura, desde entonces y hasta cntrado el siglo XX —atn
después de la universalizacin cfcctiva del sufragio en 1916— uno de los obstaculos
principales al proceso de ampliacion de la ciudadanfa fue ta presencia masiva de
inmigrantes no nacionalizados, que no tenfan derecho a voto y quedaban asf al
margen de los mecanismos formales de vinculacién con cl sistema politico, Esta
constatacién ha derivado cn una interpretacién més general, que afirma la falta de
participacién de los cxtranjeros cn la vida y en la escena politicas del pais en esa
etapa crucial de construccién de! sistema.
Esta imagen de un sistema politico viciado de origen por ta exclusion de una
parte importante de la poblacién de) cjercicio de fa ciudadania, desarrollada en
interpretaciones contempordneas, remite a preocupacioncs ya vigentes en el siglo
XIX. La voz solitaria de Sarmiento anticipaba cn la década del cincuenta esta
temitica, que solo trcinta afios después cncontré un lugar cn cl debate ptiblico. Més
tarde, hacia fines dc siglo, Juan B. Justo contribuyé a cambiar los términos de ese
debate, pero ambos trazaron los pardmetros dentro de los cuales —como veremos—
se fue desenvolvicndo la discusion posterior.
L Sarmiento y Juan B. Justo: tos diagnésticas militantes
“Si (los extranjeros) tienen intereses en el pais y quicren influir sobre su destizio y
situaci6n, las leyes les abren las puertas, permitiéndoles hacerse ciudadanos, y elegir
magistrados que dirijan la politica, y ser cllos mismos representantes... Si prefieren
conservarse extranjeros, cntonces renuncian a entender en la politica...” Sarmiento
planteaba asf, en 1857, las opciones que tenian ante si los inmigrantes; los invitaba
a incorporarsc formalmente a la vida institucional del pais, pero se oponia a otorgar
los derechos politicos a quienes no hicicran el gesto activo de solicitar la ciudadania
y se enojaba frente a quienes protendéan tencr ingerencia en la politica local sin
transitar por el camino de la nacionalizacién3
Treinta atios mas tarde, diagnosticaba "...los extranjeros, absteniéndose de ser
hombres, ciudadanos... son la causa tnica de la destruccion de las instituciones
republicanas, que son sin embargo, la garantia de esas mismas riquezas que acumula
cl trabajo material, pero que solo la libertad regida por instituciones conserva’4
Aquellos inmigrantes, que habfan logrado acumular riqueza y propicdades en el
pais que los habia recibido sin discriminacién en su sono habian optado y, segdn
Sarmiento, habian optado mal, al negarse neciamente a completar su tarea y asumir
la responsabilidad de convertirse en ciudadanos, para intervenir de manera activa
en la vida politica ¢ institucional de la Argentina. Sarmicnto no se resignaba a
aceptar que quienes él vislumbraba como la picza fundamental de un cambio en las
costumbres politicas del pais, fucran tan indiferentes a ese destino histérice y no
cejaba entonces cn su intcnto de convencerlos —acusndolos unas veces, exhortan-
dolos otras— para que de una vez asumicran su papel.
Este diagndstico-condena formulado por Sarmicnto sera retomado algunos
afios mds tarde por Juan B. Justo, pero con un sesgo que estaba ausente de la
formulaci6n sarmientina: la preocupacién por la falta de representaciGn de las masas
populares de origcn inmigratorio. Esta dimension del problema sera el centro de
los planteos socialistas dc fines de siglo, modificando sustancialmente el contenido
del diagnéstico de Sarmiento.
Para Sarmicnto, el problema ccntra! era que ”...sucede en Buenos Aires lo que
no sucede en parte alguna de la tierra, y es que los comerciantes, duefios del
comercio que paga las rentas, no votan en las elecciones’5 La solucién era pues,
gue *..e1 voto sea una realidad en Buenos Aires, votando aquellos que teniendo
propiedad y mancjando capitales propcnderan sicmpre porque prevalezcan las ideas
de orden, honradcz y economia cn el manejo de los caudales pablicos’.* Otro seria
2 _D.F. Sarmiento: "Opinion Etrangbre" en £1 Nacional 25-9- 1857, citado en Sarmiento (1928).
En este reclamo solitario, Sarmiento vinculaba cl problema de la participacién politica con el de la
ciudadania on los mismos términos en que Io reformularia hacia el final de su vida, Para un andlisis de
las posturas de Sarmiento en este tema ver Tulio Halperin Donghi (1976).
Sarmiento: "El por qué y el para qué de las emigraciones a América" en El Diario, 12-9-1887.
Citado en Sarmiento (1928), pp. 299-312.
5 Ibid.
Sarmiento: “Siempre la confusin de lenguas" en EY Diario, 15-9- 1887. Citado en Sarmiento
(1928) p. 327.
el sesgo de las preocupaciones de Juan B. Justo algunos afios mas tarde, Para los
socialistas, la estructura social y cconémicamente injusta de la Argentina finisecular
se apoyaba en un orden politico arbitrario que podifa y debfa ser transformado. Para
logrario, se requerfa universalizar efectivamente el sufragio, y, en un pais en que los
sectores populares eran masivamente extranjeros, la nacionalizacién se convertia
en el paso previo indispensable para garantizar la participacion politica: s6lo el
ciudadano podta integrarse de manera activa al tipo de lucha politica defendida y
practicada por el Partido Socialista, la lucha por ganar espacios de representacién
en las instituciones, la lucha electoral.’ Mientras Sarmiento se habia opuesto
terminantemente al otorgamiento automético de 1a ciudadania a los extranjeros
pues “cud serfa la suerte de una repiiblica como la nuestra... dando la ciudadania...
a las muchedumbres de todas las lenguas, a los palurdos pobres € ignorantes de las
campafias, a la espuma de las ciudades, a los descchos humanos de todas las
sociedades?*® los socialistas bregaban por el sufragio universal y convertian a la
campafa por la naturalizacién masiva en uno de los cjes de su programa politico?
Estas diferencias acerca de quiénes debian ser los ciudadanos y cuales los
limites de la ampliacién de la ciudadania no alcanzan para ocultar una dimension
compartida por ambas formulaciones. En efecto, las dos se apoyan en el presupuesto
de que la ciudadania os la via adecuada y deseable hacia la participacion politica, y
Ja preocupaci6n por lograr la nacionalizaciGn de los inmigrantes (de algunos 0 de
todos) se inscribe en la certeza de que ése cs el camino tinico y legitimo para
incorporarlos al sistema politico, asi como el paso indispensnable para la necesaria
y deseable transformacién de ese sistema.
Més atin, en ambos casos, el diagndstico de los males que acusa el sistema
politico es sélo una introducci6n al propésito mas militante de transformarlo, segin
patrones que no parten en realidad de ese diagnéstico mismo sino de concepciones
previas acerca de cémo debe darsc la relacién entre ese sistema y la sociedad.
Cuando Sarmiento escribfa sus articulos en la década del 80, esta relacién comen-
zaba a aparecer como un tema en cl debate pablico y pronto, la cuestién de la
ciudadanfa se convertiria en cl nucleo de las discusiones en torno al sistema politico.
2. Ciudadania y modemizacién: ta interpretacién de Gino Germani
Muy lejos del protagonismo militante que impregnaba el diagndstico de estos
contempordneos, muchos de quicnes desde nucstro presente han refloxionado
acerca de! pasado politico argentino han retomado esos diagnésticos en los que se
pone el acento cn la presencia masiva de inmigrantes no nacionalizados, y deallfse
7 Ver, por ejemplo, Juan B. Justo (1933). Para un andlisis de las posturas de Justo en este tema
ver, entre otros, Tulio Halperin Donghi (1976) y Ricardo Faleén (1984).
‘Sarmiento: “La institucién municipal” en Ef Diario 14-9- 1887, citado en Sarmiento (1928), p.
313.
9 Sobre las discrepancias que surgieron en cl seno del Partido Socialista en torno a esta cvestion
ver Falcén (1984; 1987).
10
infiere su falta de participaci6n cn la politica, su marginacién, en fin, su exclusin
del sistema politico que, en consecucncia, habria resultado viciado de origen.
Esta tesis se encuentra ya cn los trabajos de quien fuera, a la vez que
introductor de la sociologia en la Argentina, uno de los mds brillantes analistas de
la estructura de nuestra sociedad, Gino Germani, En su conocido esquema sobre
seis etapas de transicién desde la sociedad tradicional hacia la democracia con
participacién total, Germani clige para su estudio especifico sobre la Argentina
comenzar precisamente por la etapa de la inmigracién masiva, pues "..la Argentina
contempordnea no podria ser comprendida sin un andlisis detenido de (ese proce-
s0)".!° Proceso esencial en la transicin a la modernizaci6n, produjo ademds una
renovacion fundamental de la poblacion del pais. El impacto inmigratorio fue de
tal magnitud que Gcrmani descarta toda po: lad de absorcién de esos extranje-
ros en et cuerpo de la sociedad nativa, sostenicndo en cambio la hipétesis de la
emergencia de una nueva estructura y de un nucvo tipo social, producto sincrético
de los diversos componentcs nativos y cxtranjeros que se conjugaron en esa
Argentina "crisol de razas".
Ensu andlisis, dos son los momentos en los cuales le interesa reflexionar acerca
de las relaciones entre los inmigrantcs y el sistema politico. En primer lugar, la
participacién politica aparcce como "parte del problema ms general de la asimila-
cién 0, mas precisamente, de la fusidn de tos distintas componentes argentinos y
extranjcros cn una unidad nacional rclativamente integrada."? En este punto, parte
de la observacién de los contempordncos a la inmigracién masiva que destacaban
la completa falta de esa participacién entre los inmigrantes, Percibe la decepcién
del Sarmiento del 80, cuando descubre que esos cxtranjeros, cuyo trasplante se
esperaba que entre otras cosas fucra una picza fundamental de la transformacion
politica del pats, no parecfan estar dispucstos a jugar esc papel y se resistfan a
adoptar la ciudadania. También lo sigue parcialmente en sus razonamicntos cuando
enumera aquellos motivos que parecen explicar esas reticencias: los amplios dere-
chos que —salvo cn el campo estricto de la representacidn politica— otorga la
Constitucién a los extranjcros; la Icaltad al pafs de origen, y aun un desinterés
genuino por Ia politica, que no tiene que ver con su cardcter de inmigrantes, sino
con su escasa educacién y su falta de practica politica en sus propios paises de origen.
Tomando luego distancia con las lamentaciones de la época, subraya la
ambivalencia de esa clite que si "...deseaba de mancra explicita un funcionamiento
teal de la democracia prevista cn la Constituci6n y para cllo habfa fomentado la
inmigracion...”, en realidad no parccia dispuesta a la extension efectiva de los
derechos politicos, ni a esos extranjeros recién Ilcgados, ni tampoco a los nativos
que en proporciones abrumadoramente mayoritarias no tenfan ninguna ingerencia
en fos procesos clectorales. Esta rcticencia de la elite se convertiria mas tarde en
franca resistencia a la participacién politica de los inmigrantes cuando ésta tomé la
forma de activismo contestatario y los extranjcros, junto con los argentinos, como
10 Germani (1968) p. 239.
AL Ibid, p. 274,
2 Ibid, p. 272.
11
integrantes de unos sectores populares rcnovados, se organizaron de manera diversa
para resistir al orden oligarquico.
Germani marca asi un doble movimiento: por una parte, en una primera etapa,
falta de participacién politica de los inmigrantes que no buscan la nacionalizacion
y por lo tanto, no se integran por esa via a la sociedad nacional —aunque sflo hacen
por otros caminos. Por otra parte, en un segundo momento, la creacion de canales
propios de participaci6n, de origen ¢ integraciGn clasista, que contribuyen ala fusion
de extranjeros y nativos de los sectores populares urbanos. En este punto, su
preocupaci6n inicial por la asimilaci6n y por el proceso de formaci6n de una cultura
sincrética, se entronca con una segunda cuesti6n: su interés por analizar la transicion
hacia un régimen politico de participaci6n total. En este sentido, segan el esquema
te6rico de evalucién de las socicdades en el camino cierto de la modernizacién, la
etapa de la inmigraci6n masiva, con sus transformaciones sociales radicales, debfa
implicar "... e] ingreso a la vida nacional de los grupos que se iban diferenciando a
partir de los antiguos estratos tradicionales, es decir, la posibilidad (y la necesidad)
de que el funcionamicnto de la democracia... incluyera también a las clases de
formacién reciente’. Ese transito de la democracia representativa con participa-
ci6n limitada a la de participacién ampliada se produjo en las elecciones de 1916,
tr4nsito que seria, en la expresion de Germani, "particularmente traumatico". El
problema central: la marginalidad politica de una parte importante de la poblacién,
inmigrantes no nacionalizados ubicados ademas en la franja a la que debia corres-
ponder el mayor peso cn la vida de un pais en camino hacia la democracia plena:
varones adultos de las regiones mas “modernas”.
He aqui la peculiaridad del caso argentino que lo desvia del modelo de
transici6n sin traumas de un régimen tradicional a uno de participacién total. Desde
ese modelo, que no es cl de Sarmiento ni el de Justo, pero que también se apoya en
un esquema de evolucién de las sociedades cn el que fa ampliacién de la ciudadania
representa un paso decisivo en cl proceso de cambio, Germani en principio no duda
de que Ja falta de nacionalizacién de los extranjeros se traducia en falta de
participacién politica, aunque sf llega a percibir que la ciudadania formal no era
garantia alguna de participaci6n cfcctiva, Descubre también lo que denomina una
participacién indirecta de las clases medias y populares de nueva formacién en la
vida politica de principios del siglo XX: las primeras, creando el clima para la
expansi6n del partido por excelencia de esas clases medias, la Unién Civica Radical;
los sectores populares, alimentando los movimientos contestarios que surgicron por
entonces en el pais. Pero para Germani csa participaci6n indirecta significé "... un
retraso considerable en la formacién de organismos politicos adecuados para el
proletariado urbano que apoy6 al radicalismo....en lugar de formar un partido propio
suficientemente fuerte’.!* Nucvamente cl desvio de Ja senda esperada lo rei al
origen: la poblacién inmigrante, su falta de participaci6n primero, su participacion
indirecta luego, pero nunca el camino sin traumas hacia la ciudadania y la repre-
sentacin.
> 3 Ibid, pp. 298-299.
14 Ihid, p. 303,
12
3. En clave "germaniana”
Cuando Germani desplegaba estas ideas, las hipdtesis centrates de su trabajo
circulaban profusamente en cl campo académico. En particular, la paradoja de una
masa inmigratoria integrada social y econdmicamente, pero marginada cn términos
politicos aparece de mancra reitcrada cn los anilisis de la época como una de las
claves para entender distintos aspcctos de la realidad argentina presente y pasada.!>
‘También por entonces, algunos autores simplifican los argumentos y, recuperando
una de las vetas del Sarmicnto tardio que ya habia inspirado a ensayistas ¢
historiadores cn las décadas antcriorcs,'® encuentran en la avida pasion por lo
material y por cl asccnso social que descubren cn los inmigrantes, una de las causas
centrales del escaso atractivo que sobre cllos parecia cjercer la politica. La realidad
habria respondido asi al ideal alberdiano de una repiblica de habitantes que
desdefaban cl rol de ciudadano.”
En investigaciones mas recientes, cn cambio, se ha retornado a algunas de las
hipétesis mas complejas de Germani, tanto cn cl terreno restringido de los estudios
sobre el proceso de asimilacién o integracién de los inmigramtes, como en trabajos
mas gencrales sobre sociedad y politica cn la Argentina, En este dllimo campo, es
sin duda cl articulo de Torcuato Di Tella sobre el sistema politico que retoma de
manera mas clara esc conjunto de hipétesis.
También con resonancias sarmicntinas, Di Tella se preocupa centralmente
por la falta de una adecuada representacion de la burguesfa... debido a la existencia
de una clase capitalista burguesa casi totalmente extranjera y por lo tanto, con poca
paticipacin politica durante los afios formativos de la nacionalidad”."* Su trabajo
€n principio desconcicrta: se inicia con una minuciosa descripcidn de la efectiva
participacién de los inmigrantes italianos cn la vida politica local; en tas luchas civiles
y en los conflictos facciosos primero, cn 1a construccién del movimiento obrero
luego, destacando la influcncia ideolégica pero también la predisposicion ala accion
concreta por parte de distintos sectorcs de clitc de esa inmigracion. Sdlo mas tarde
se descubre que no cs esta la participacién que podia servir de base para atacar "la
enfermedad politica argentina’.!? Lo que Di Tella busca y no encucntra son esas
“adecuadas conexiones orginicas entre los partidos y las clases posecdoras"®* que
hubicran permitido el desarrollo de un sistema politico menos enfermo.
El problema cs pues, de representaci6n y de relacién entre sectores sociales
ypartidos politicos: en esc terreno decididamente la Argentina parece haber seguido
una via hetcrodoxa. Vacio de participaci6n significa entonces desvio de las formas
esperadas de participacién en una socicdad claramente encaminada en la senda de
la modernizacién y —por lo tanto— de la democratizacién. Como a Germani, a Di
45 Ver, por ejempio, Cornblit (1967) y Cortés Conde (1965).
16 Notoriamente Ezequiel Martinez Fstrada. José Luis Romero también incorpora esta imagen
en su_muy atractiva interpretacion de la Argentina “aluvial”.
Por ejemplo Diaz Alejandro (1970) y David Rock (1977).
38 TDi Telta (1981). p. 193.
19 did,
20° Ibid. p. 186.
Tella le intercsa mas este desvio a partir del cual se pucde explicar la Argentina
contemporanca, que las formas que cfectivamente adopts la vida politica y Ia
participacion cn el periodo en cucstin
Otro es el punto de partida de quicncs han procurado comprender las formas
de organizacién y accidn de los sectores populares exptorando el surgimiento del
socialismo y del anarquismo hacia fincs del siglo XIX, como manifestaciones
iniciales de ‘una actividad quc lucgo encontraria otros canales politicos para expre-
sarse. Claro que también en este caso sc ha buscado relacionar ese surgimiento con
el fenémeno de la presencia inmigratoria, y una tesis clasica cn este sentido ha sido
la de verla como resultado det trasplante de idcologfas en la persona de algunos
inmigrantes.! Un articulo recicntc cucstiona scriamente esta tesis para atribuir la
difusién de esas corricntes y sobre todo cl éxito rclativo del anarquismo en los afios
anteriores al Centenario, rcfiriéndolo a tres aspectos: las caracteristicas det régimen
politico, la cuestién Gtnica y la cuestidn social.
Para explicar el atractiv que ct anarquismo habria cjercido sobre los sectores
populares, Ricardo Falcén vuelve asi sobre algunos de los temas centrates al
pensamiento de Germani.? En primer lugar, la marginacién de los inmigrantes
—extranjcros que encontraban pocas razoncs para nacionalizarse— del sistema
politico formal, cl que a su voz, demostraba franca resistencia a la ampliaci6n real
de la participaci6n, Pero tambicn, la ercacién de formas propias de organizacién en
el seno de los sectores populares, con preemincncia de las propucstas que privile-
giaban las medidas de acci6n directa por sobre Ja participacién institucional (movi-
mientos de protesta, los Hamaba Germani). Finalmente, la propension de los
inmigrantes a mantener solidaridades étnicas que los Hevaban a agruparse por
nacionalidad o regién de origon, aun dentro de organizaciones de tipo gremial
(Germani hablé de estructuras pluralistas). Son estos tres rasgos “germanianos" de
Ia sociedad argentina los que cn este esquema le permiten a Falcon explicar de
manera convincente por qué en la primera década del siglo la participacion politica
popular adopté privilegiadamente una via, la que mareaba cl anarquismo.
4. Ciudadania ¢ integracién: crisol de razas versus pliralisnto cultural
La cuestién de los inmigrantes y la politica ha encontrado también un espacio de
discusin cn los trabajos dedicados al anilisis del proceso de integracién de Ia
poblaci6n cxtranjera a la sociedad local. Tanto en la perspectiva ya cldsica de la
Argentina como "crisol de razas", como cn la mas reciente que sc inscribe en la linea
del “pluralismo cuttural’, se onfatiza la falta de participacion de tos inmigrantes en
la politica local, uno de cuyos sintomas claros sc cneucntra cn la baja tasa de
naturalizacién que exhibe la poblacién cxtranjera. Pero mientras cn el primer caso
se retoma la tesis —ya mencionada mas arriba— que postula que los inmigrantes
21 Para una version revisada de esta postura ver José Panciticri (1967) © Hiroschi Matsushita
1983)
Bs Ricardo Faledn (1987),
14
no se habrian inclinado por la nacionalizacién porque tenian muy poco que ganar
con ello, en tanto se cncontraban en un rapido camino de integracién econémica y
social y en la bisqueda del éxito material, cn cl segundo se sosticnc la hipétesis de
que la fuerte adhesi6n de los inmigrantes a su origen étnico habria contribuido al
rechazo a la naturalizacién y al mantenimicnto de una actitud de prescindencia con
respecto a la vida politica local.
Esta dltima hip6tesis aparece incluida cn varios trabajos recientes dedicados
al estudio de lt inmigracién italiana en nuestro pais2? Ponicndo el acento sobre la
conservaci6n de Ja identidad étnica de los italianos cn la Argentina, en general estos
trabajos exploran aspectos de la realidad del siglo XIX y comicnzos del XX que se
vinculan mas con la preservacién de las solidaridades nacionales que con su
disolucidn. Asi, por ejemplo, se ha pucsto cn cl centro de la discusi6n un tema que
aunque adclantado por Germani, no merccié luego demasiada atencién por parte
de los estudiosos, el de las asociacioncs de ayuda mutua organizadas segin bases
nacionales, Consideradas en estudies anteriores como instituciones mediadoras
entre la sociedad nacional y los grupos inmigrantes, que habrian facilitado la
integracién, estas asociaciones son vistas por autores como Baily y Devoto bajo una
luz del todo diferente. Para cllos, estas institucioncs habrian operado mas bien como
barreras a la asimilaci6n cultural y étnica de los extranjeros, contribuyendo a la
conservacion de sus identidades y de sus lazos de solidaridad de origen. Junto con
esta discusién, va adquiricndo visibilidad un problema que también ya fucra tratado
por Germani: cl de la significaci6n de la llamada "colonia" italiana (y mas en. general
el de las colectividades y comunidades inmigrantes)4
El énfasis puesto en las instituciones organizadas por italianos para italianos,
estos trabajos descubren y analizan los problemas planteados en el interior de esos
grupos, en los cuales se protende desarrotlar y luego preservar el sentimiento de
“italianidad”. En su mayoria, cllos se inspiran en un estudio muy agudo realizado
hace més de veinte afios por Grazia Dore, sobre la formacién de una clite italiana
en Buenos Aires a partir de 185025 Ella postulé la consotidacion de un sector
idcolégicamente mazziniano que habria procurado concitar la adhesin de la masa
de inmigrantes, organizando asociaciones, publicando periddicos, y asumiendo la
represcntaci6n de la anidad cuando adn no existia un estado italiano unificado.
En sus relacioncs con la sociedad argentina, esta clite habria desarroltado buenos
vinculos con las elites locales, pero en materia politica habria predicado la prescin-
dencia, haciendo de Ja apoliticidad una de las banderas de su liderazgo. Con la
Mogada de la gran inmigracién a partir de la década de 1870, habria comenzado
también la lenta decadencia de ese lidcrazgo, poco adccuado a las necesidades y
aspiraciones de los que por entonces legaban a Rio de la Plata.
Como vemos, la preocupatién por cl tema de los inmigrantes y la politica atraviesa
parte importante de la litcratura sobre socicdad y sistema politico en la Argentina,
23 F, Devoto (1984), (1986): ly (1983).
24 Otro enfoque sobre la vinculacidn entre cl asociacionismo y la politica en Ema Cibotti (1987),
(1988).
Grazia Dore (1964).
15
ast como de aquella que atiende mas especificamente a la historia de la inmigraci6n,
Desde ambas perspectivas en gencral se sostiene ta hipdtesis de la prescindencia de
Jos extranjcros en materia politica, por lo menos hasta el surgimiento de los
"movimientos de protesta” de fines de siglo, en que la forma que adopta esa
acién se explica también a partir de la marginacidn anterior.
En los dos casos cuando se habla de participacin se cntiende que se trata del
sistema politico formal: los inmigrantcs cstaban cxcluides de la categoria de
ciudadanos (la ley no les permitia votar sin previa nacionalizaci6n, y esta compro-
bado que csc paso lo dicron muy pocos), Para quicncs estudian cl sistema politico
argentino, lo que importa cs hasta qué punto esa realidad pasada afecté el desarrollo
del proceso de modemizacién, desvidndolo del camino tomado como modelo, Por
Jo tanto, mas que explorar las formas que cfectivamente adopté la relaci6n entre
sociedad civil y sistema politico cn ct pasado, sc cnfatiza como esas formas diferfan
de lo esperado y estuvieron en el origen de muchos de los problemas detectados en
el presente.
Por su parte, para quicnes se dedican a la inmigracién, desde la 6ptica de la
Argentina “crisol de razas’ sc trata de subrayar la paradoja integracién econémica-
marginacién politica y de scfialar sus consccuencias cn términos sociales. Desde la
perspectiva del pluratismo cultural, en cambio, sc busca mostrar el aislamiento
politico como una de las dimensiones que habria contribuido a consolidar los
vinculos internos de fa comunidad inmigrante, desarrollados a partir de solidarida-
des étnicas y culturates de origen, pero alimentados a través de una dindmica de
diferenciacién cn la sociedad receptora criolla, En estos dos casos, pero sobre todo
encl scgundo, al tomar como objeto de aniilisis a los inmigrantes italianos se procede
a desgajar para su cstudio a los extranjeros de ese origen, presuponicndo una
sociedad con una dindmica independiente, previa tal vez, a la cual no quieren o 0
pucden integrarse.
Como consccuencia de tos objectives que gufan a todos estos trabajos, al
descartarse la participacién (entendida como ciudadania) se postula ta marginali-
dad, cs decir la no relacién entre inmigrantes y sistema politico. Queda pues,
ematicamente de lado ta pregunta acerea de la existencia de o/ras formas posibles
de relacién, pregunta que orienta en cambio las paginas que siguen
Sociedad civil y sistema politico en Buenos Aires
En una sociedad que desde muy temprano estuve abrumadoramente compuesta
por extranjeros, y que por csv mismo no pucde concebirse sino en su compleja
26 Una excepcidn temprana a esta tendencia ha sido cl excelente trabajo de E. Gallo (1977) que
cuestiona Ia hipétesis mismas de la no participacidn de los inmigrantes en politica. También resultan
muy agudas las observaciones de [lalperin Donghi referidas a esta tematica y que aparccen incluidas
en varios de sus trabajos (ver en particular 1976; 1983; 1985). Ln otros trabajos mas recientes se analiza
particularmente el fensmienode la participacién politica de los extranjeros y de tos italianos, en especial
en Ia vida de los municipios urbanos, ver Gracicla Malgesini y Norberto Alvarez (1983), Carina
Silberstein (1988), Eduardo Miguez (1988).
16
integracion, la cuestién de los inmigrantes y la politica debe verse como un aspecto
del problema mds general de las relaciones entre una sociedad civil en répida
transformacién y un sistema politico que sufre profundos cambios entre 1850 y 1930.
Por lo tanto, es con esta 6ptica que iniciaremos nuestra indagacién, refiriéndonos
en primer’término a esa dimcnsién global, para luego explorar cl tema de los
inmigrantes y, cn particular, cl de la colectividad italiana y sus formas de relaci6n
con la vida politica local.
Ello nos obliga, cn primer lugar, a precisar nucstra ubicacién en el tiempo,
distinguiendo estapas cn cl proceso de transformacién que expcrimenta el orden
politico argentino: aquellos treinta afios que Halperin llama de discordia y que son
los del nacimicnto, expansién y caida del Partido Liberal y de conformacién de una
altcrnativa que Hevara a una scgunda etapa, la del Régimen, la de la formacién de
una nueva clase politica y de consolidacién de un orden oligarquico dentro del cual,
sin embargo, se gesta su propia decadencia, acclerada hacia la segunda década del
nuevo siglo con el dictado y la aplicacién de la Ley Saenz Pefia2? Estas etapas
representan momentos distintos en la rclaci6n entre sociedad civil y sistema politico,
y por ello, mas que resaltar las continuidades que ofrece ¢] periodo cn términos de
inmigrantes y participaci6n politica, como ha sido frecucnte, preferirfamos sefialar
las diferencias. Por ello aqui s6lo nos referiremos al primer perfodo mencionado,
centrandonos cn ese polo de poder que fuc entonces la ciudad de Bucnos Aires.
Los treinta afios que van desde la caida de Rosas hasta la asunci6n de Roca a
la presidencia fucron testigos de cambios profundos en la sociedad portefia.
Crecimiento econémico, expansidn territorial, aumento de la poblacién; en todos
los campos las cifras no reconocen precedcntes. Miles y miles de inmigrantes
Mlcgaron a una ciudad que los incorporé cn todas las capas sociales, cllas mismas en
redefinicién, sus limites variables, difusos y permcables. Ya para 1869 la ciudad
contaba con 88.000 extranjeros, que representaban casi un 50% de su poblacién
distribuidos cn todas las clases y en todas las actividades. De cada diez habitantes
que trabajaban, sicte eran inmigrantcs.
Los sectores populares sc expandfan, conformando una masa heterogénea de
gentes de distintos origenes, tradiciones y culturas, con condiciones materiales de
existencia muy diversas, con historias laborales diferentes... Crecfan también los
sectores medios en una ciudad que ofrccia cada vez mas lugar para los comerciantes,
empleados, profesionales, pequeiios patrones. Todos ellos, como trabajadores,
compartian la esperanza del ascenso, la vista puesta en los escaloncs de una carrera
posible, pero conocedores también de las caidas y los fracasos, de tos frecuentes
retrocesos. Las clascs altas, ampliadas y parcialmentc renovadas, se enriquecian
como nunca, firmemente ascntadas sobre actividades productivas, financieras y
mercantiles, cn conexién con la exportacién.
En csos escalones més altos, la clite econémica dejaba la politica en otras
manos mientras que ésta tampoco parccia preocuparle a los sectores populares?®
Ricardo Falcén cia una carta de 1873 de Wilmart a Marx cn la que, refiriéndose a
27 T Halperin Donghi (1980).
28, Daireaus (1888), U1, p. 361,
7
las posibilidadcs de expandir las actividades de la Internacional en la Argentina,
decepcionado le dice: "hay demasiadas posibilidades de hacerse pequefio patrén y
de explotar a los obrcros recién descmbareados como para que se piense en actuar
de alguna mancra’?
iEra, pues, que la historia estaba dando fa raz6n a Alberdi, que la virtud se
alejaba del interés, que los habitantes desdefiaban el rol de ciudadanos? La imagen
nos parece de} todo incomplcta. Tanto si obscrvamos la dindmica de la politica
portefia como si atendemos a las relaciones cntre socicdad civil y sistema de poder,
veremos que la participacién en la escena politica se desarrollaba a través de
diferentes vias, entre las cuales cl cjercicio de la ciudadanfa todavia no ocupaba el
lugar privilegiado que mas tarde habria de aleanzar.®
Teéricamente, en cl ejercicio del sufragio (en cl acto de clegir representantes
© de ser clogido para represcntar) sc condensaba la esencia del sistema politico
establecido por la Constilucién. Pero en verdad, cl sistema politico funcionaba con
rogtas de juego en las que cl tema de la representaci6n y la ciudadania tenfan un rol
més bien secundario, Las cleccioncs cumplian un papel importante como mecanis-
mo establecido y aceptado para la rcnovacién de autoridades, que debfa garantizar
la sucesiOn pacifica en los distintos niveles de los poderes ejecutivo y legislativo,
dentro del universo reducido de fa clase politica, En los hechos manipulables y
manipuladas, las clecciones daban lugar a cucstionamicntos —en ocasiones violen-
tos— que en general provenian del seno mismo de esa clase, de sus sectores
desplazados en cada ocasiGn, y que apuntaban a denunciar cl fraude que, aunque
se cometia de mancra sistcmatica, sicmpre cra descubierto por las partes perdedo-
ras.
Como tema de debate publico, la sucesién presidencial, la renovacion de a
Camara de Diputados, 0 las clecciones municipales no solo ocupaban un espacio
privilegiado cn la prensa portetia, sino también preocupaban a la prensa Gtnica local,
que definéa en general en forma muy explicita sus adhesiones 0 rechazos. De la
misma manera, el fraude 0 los conatos de violencia pre y posclectoral aparecian
tratados en esa prensa de mancra 1 » Y con una actitud que se proclamaba
imparcial pero que traslucia sicmpre posiciones a favor y cn contra de los bandos
en pugna.
Pero estas discusiones de clecciones y de fraudes en general no incorporaban
el problema de la representacién y de la ciudadanfa. En efecto, si bien cada elecci6n
en teoria significaba la designacién de represcntanics por parte de los ciudadanos,
en realidad se trataba de un momento cn el cual tas facciones politicas ponian en
Juego sus clientelas —mas o menos ampliadas segiin las circunstancias— pero que
siempre resultaban en una proporcién muy menor de ta potenciales votantes. Este
problema de la fimitacién cicctiva de la ciuda no aparece sin embargo
tematizado en cl debate ptiblico hasta bicn entrada la década del ochenta. No es que
29 R. Faledn (1984), p. 44.
30 Para un andlisis muy sugerente sobre ¢! (ema de la ciudadania y ta participacién politica en
Rio de Janciro a fines del siglo X1X ver José Murilo de Carvalho (1987).
18
You might also like
- Educar y convivir en la cultura globalFrom EverandEducar y convivir en la cultura globalRating: 5 out of 5 stars5/5 (2)
- Lecciones de física de Feynman, I: Mecánica, radiación y calorFrom EverandLecciones de física de Feynman, I: Mecánica, radiación y calorRating: 3 out of 5 stars3/5 (2)
- 13 - Buchrucker, Cristián - Nacionalismo y Peronismo PDFDocument208 pages13 - Buchrucker, Cristián - Nacionalismo y Peronismo PDFmariemagna86% (7)
- Computación en la nube: estrategias de Cloud Computing en las empresasFrom EverandComputación en la nube: estrategias de Cloud Computing en las empresasNo ratings yet
- Pata ti conquistador Felicidades: Antologia Poetica Creacion y diseno con hoja de notasFrom EverandPata ti conquistador Felicidades: Antologia Poetica Creacion y diseno con hoja de notasNo ratings yet
- Los pequeños gigantes del planeta, la esperanza: Un cuento para toda la familIaFrom EverandLos pequeños gigantes del planeta, la esperanza: Un cuento para toda la familIaNo ratings yet
- Love Giraffe Children's Tales (English & Spanish Edition): La Jirafa del Amor Cuentos para NiñosFrom EverandLove Giraffe Children's Tales (English & Spanish Edition): La Jirafa del Amor Cuentos para NiñosNo ratings yet
- Entrena a tu Cachorro Interno a Comer Saludable: Deja Que tu Estómago Sea tu GuíaFrom EverandEntrena a tu Cachorro Interno a Comer Saludable: Deja Que tu Estómago Sea tu GuíaNo ratings yet
- Orbit: Siegel & Shuster: the creators of Superman: Spanish EditionFrom EverandOrbit: Siegel & Shuster: the creators of Superman: Spanish EditionNo ratings yet
- Grandpa's Big Knees (El Tabudo y La Reina): The Fishy Tale of El TabudoFrom EverandGrandpa's Big Knees (El Tabudo y La Reina): The Fishy Tale of El TabudoNo ratings yet
- Coeducando para una ciudadanía en igualdadFrom EverandCoeducando para una ciudadanía en igualdadRating: 5 out of 5 stars5/5 (1)
- Contra la nostalgia: San Juan de la Cruz y los orígenes de la líricaFrom EverandContra la nostalgia: San Juan de la Cruz y los orígenes de la líricaNo ratings yet
- Nuevos alfabetismos. Su práctica cotidiana y el aprendizaje en el aulaFrom EverandNuevos alfabetismos. Su práctica cotidiana y el aprendizaje en el aulaNo ratings yet
- De Uribe, Santos y otras especies políticas: comunicación de gobierno en Colombia, Argentina y BrasilFrom EverandDe Uribe, Santos y otras especies políticas: comunicación de gobierno en Colombia, Argentina y BrasilNo ratings yet
- Coaching Samurai: ECONOMÍA, FINANZAS, EMPRESA Y GESTIÓNFrom EverandCoaching Samurai: ECONOMÍA, FINANZAS, EMPRESA Y GESTIÓNNo ratings yet
- La arquitectura del teatro: Tipologías de teatros en el centro de BogotáFrom EverandLa arquitectura del teatro: Tipologías de teatros en el centro de BogotáNo ratings yet
- Exploraciones sobre el aprendizaje de lenguas y contenidos en programas bilingües. Una indagación en la escuela primariaFrom EverandExploraciones sobre el aprendizaje de lenguas y contenidos en programas bilingües. Una indagación en la escuela primariaNo ratings yet
- Luchar contra la corriente: Derechos humanos y justicia climática en el Sur global bilingüeFrom EverandLuchar contra la corriente: Derechos humanos y justicia climática en el Sur global bilingüeNo ratings yet
- Oscuridad Y Decadencia. Libro 3. Intersección De Sueños: Fin De La Historia De La Sirena Que Soñaba Con Ser HumanaFrom EverandOscuridad Y Decadencia. Libro 3. Intersección De Sueños: Fin De La Historia De La Sirena Que Soñaba Con Ser HumanaNo ratings yet
- De la calle a la alfombra: Rogelio Salmona y las Torres del Parque en Bogotá,From EverandDe la calle a la alfombra: Rogelio Salmona y las Torres del Parque en Bogotá,No ratings yet
- Aprender a escribir en la universidadFrom EverandAprender a escribir en la universidadRating: 5 out of 5 stars5/5 (1)
- Empoderamiento, autonomía y pensamiento crítico en las aulas de lenguas extranjeras: Indagaciones en la educación superior colombianaFrom EverandEmpoderamiento, autonomía y pensamiento crítico en las aulas de lenguas extranjeras: Indagaciones en la educación superior colombianaNo ratings yet
- Documento en desarrollo Cider 1. El proceso de formación de agenda política pública de seguridad democráticaFrom EverandDocumento en desarrollo Cider 1. El proceso de formación de agenda política pública de seguridad democráticaNo ratings yet
- Nuevos enfoques para el estudio de las relaciones internacionales de ColombiaFrom EverandNuevos enfoques para el estudio de las relaciones internacionales de ColombiaNo ratings yet
- ASCOLANI - Guerra A Muerte Al Chacarero Los Conflictos Obreros en El Campo Santafesino PDFDocument28 pagesASCOLANI - Guerra A Muerte Al Chacarero Los Conflictos Obreros en El Campo Santafesino PDFmariemagna100% (1)
- 14 - Casanova, José - Caja de Herramientas El Lugar de La Cultura en La Sociologia Norteamericana. Religiones Públicas y Privadas PDFDocument26 pages14 - Casanova, José - Caja de Herramientas El Lugar de La Cultura en La Sociologia Norteamericana. Religiones Públicas y Privadas PDFmariemagnaNo ratings yet
- SAÍTTA, Sylvia, Regueros de Tinta. El Diario Crítica en La Década de 1920 (Cap. VII) PDFDocument33 pagesSAÍTTA, Sylvia, Regueros de Tinta. El Diario Crítica en La Década de 1920 (Cap. VII) PDFmariemagna100% (1)
- 13 - KARUSH, Matthew - Radicalismo y Conflicto Obrero Urbano 1912-1930 PDFDocument23 pages13 - KARUSH, Matthew - Radicalismo y Conflicto Obrero Urbano 1912-1930 PDFmariemagnaNo ratings yet
- SABATO, Hilda - Milicias, Ciudadanía y Revolución El Ocaso de Una Tradición Política (Argentina, 1880) PDFDocument10 pagesSABATO, Hilda - Milicias, Ciudadanía y Revolución El Ocaso de Una Tradición Política (Argentina, 1880) PDFmariemagnaNo ratings yet
- De La Revolucion Libertadora Al MenemismoDocument24 pagesDe La Revolucion Libertadora Al MenemismosolcapassoNo ratings yet
- 11-Camarero, Pozzi y Schneider - de La Revolucion Libertadora Al Menemismo PDFDocument92 pages11-Camarero, Pozzi y Schneider - de La Revolucion Libertadora Al Menemismo PDFmariemagna100% (1)
- 10 - PRIETO, Agustina - Los Trabajadores PDFDocument44 pages10 - PRIETO, Agustina - Los Trabajadores PDFmariemagnaNo ratings yet
- 9 - Barry, Carolina - Evita Capitana PDFDocument186 pages9 - Barry, Carolina - Evita Capitana PDFmariemagnaNo ratings yet
- TATO, María Inés - Viento de Fronda. Liberalismo, Conservadurismo y Democracia en Argentina, 1911-1932, Cap. 6 PDFDocument14 pagesTATO, María Inés - Viento de Fronda. Liberalismo, Conservadurismo y Democracia en Argentina, 1911-1932, Cap. 6 PDFmariemagnaNo ratings yet
- GOLDMAN, N. y SALVATORE, R. - Introducción de Caudillismos Rioplatenses PDFDocument12 pagesGOLDMAN, N. y SALVATORE, R. - Introducción de Caudillismos Rioplatenses PDFmariemagnaNo ratings yet
- QUIJADA, Mónica - Indígenas Violencia, Tierras y Ciudadanía PDFDocument20 pagesQUIJADA, Mónica - Indígenas Violencia, Tierras y Ciudadanía PDFmariemagnaNo ratings yet
- DEVOTO - de Nuevo El Acontecimiento Roque Sáenz Peña, La Reforma Electoral y El Momento Político de 1912Document21 pagesDEVOTO - de Nuevo El Acontecimiento Roque Sáenz Peña, La Reforma Electoral y El Momento Político de 1912Maria Del Carmen BarbaritoNo ratings yet
- BARBERO - Estrategias de Empresarios Italianos en La Argentina. El Grupo Devoto PDFDocument21 pagesBARBERO - Estrategias de Empresarios Italianos en La Argentina. El Grupo Devoto PDFmariemagnaNo ratings yet