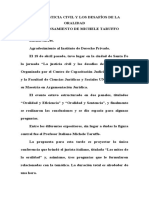Professional Documents
Culture Documents
Gambra, Rafael - La Monarquía Social y Representativa
Gambra, Rafael - La Monarquía Social y Representativa
Uploaded by
Marcos0 ratings0% found this document useful (0 votes)
11 views254 pagesOriginal Title
Gambra, Rafael -La Monarquía Social y Representativa
Copyright
© © All Rights Reserved
Available Formats
PDF or read online from Scribd
Share this document
Did you find this document useful?
Is this content inappropriate?
Report this DocumentCopyright:
© All Rights Reserved
Available Formats
Download as PDF or read online from Scribd
0 ratings0% found this document useful (0 votes)
11 views254 pagesGambra, Rafael - La Monarquía Social y Representativa
Gambra, Rafael - La Monarquía Social y Representativa
Uploaded by
MarcosCopyright:
© All Rights Reserved
Available Formats
Download as PDF or read online from Scribd
You are on page 1of 254
Prélogo para el lector de 1973
(23 edicivon)
El libro que tienes en tus manos, amigo lector, fue escrito justa-
mente hace veinte afios y publicado por la Biblioteca del Pensamiento
Actual (Rialp) a fines de 1953. Agotado a los pocos afios de esa fecha,
no volvié a ser reeditado por razones que no son del caso, pero que
no creo ajenas a la profunda evolucidn posterior a que se han sometido
muchos grupos y personas.
En su titulo —LA MONARQUIA SOCIAL Y REPRESENTA-
TIVA— se unieron, por vex primera, los calificativos con que hoy se
designa cominmente (casi oficialmente) a la monarguia que, a titulo
sucesorio, esté prevista en las leyes espatolas vigentes. Nunca antes
de este libro aparecid esta doble denominacién.
Sin embargo, no quieras ver en este titulo un adelanto profético
ni una influencia —que no sea verbal— sobre la realidad presente. Casi
me inclinarla a incluir en este prélogo que escribo para ti, lector de
1973, esa cauta advertencia que se coloca ante tantas novelas y pe-
Heulas: «Cualquier semejanza con la realidad es puramente casual y
ajena a la intencién del autor.»
Por otra parte, mirando al pasado y no al presente, pienso que esa
advertencia pecaria tal vez de injusta. Trataré de explicarme. Aun a
despecho de muchos participes en el éstablishement politico, seguimos
viviendo sobre un suelo histérico y una legalidad que proceden del
Alzamiento Nacional de 1936 y de la victoria del mismo en 1939. Una
de las fuerzas politicas decisivas en aquel levantamiento fue, como bien
se sabe, el carlismo. Y también, de un modo difuso o ambiental, el
tradicionalismo no precisamente carlista, que, vivo atin en stuchos
corazones, determinéd aquella reaccién en sus mas profundas y religio-
sas motivaciones. Este libro, cabalmente, trata de expresar para men-
tes de nuestra generacién la esencia del tradicionalismo politico —y
del carlismo espaftol— basandose principal, aunque no exclusivamente,
en la obra de Vazquez Mella,
De aqui que el legislador que més tarde quiso definir conceptual-
mente el régimen de la futura Sucesién mondrquica haya tenido que re-
currir a las mismas fuentes de inspiracién que pusieron titulo a este
libro. Toda vez que otras etiquetas politicas que actuaron también en
el Alzamiento Nacional, aunque nuevas en su época, no serlan de re-
cibo en la actualidad (piénsese en los calificativos de fascista, totalita-
rio, etc.).
Coincidencia, pues, de origen histérico y coincidencia terminoldgi-
ca. Pero nada mas, por desgracia. La posteridad de este libro —sobre
todo el dltimo decenio— ha abierto un abismo de lejania e incom-
prensiOn entre su contenido ¥y la realidad vigente o prevista. Ast, lo
que cuando se escribid podria atin interpretarse como un proyecto para
la elaboracién de un futuro cercano, parecerd hoy a muchos extempo-
raneo, irreal 0 meramente teérico.
El Concilio Vaticano II, en su declaracién de «libertad religiosa»
(entiéndase de subjetividad religiosa), de evidente inspiracidn marite-
niana, ha renegado de la doctrina tradicional de la Iglesia en materia
politica. Con ello se ha traicionado a la historia. toda de la Cristian-
dad y dejado ala intemperie cualquier proyecto para la instauracion
de la sociedad y el Estado sobre bases cristianas, a mds de privar de~
fundamento ultimo a la institucién monérquica, que es un poder en
cierto aspecto sacralizado. La aceptacién ciega e indiscriminada de esa
«libertad religiosa» por parte de un Estado hace que el peso de la l6-
gica le encamine al laicismo liberal o a la tecnocracia socialista.
éQuién podria sospechar en 1953 que sélo diez aftos mds tarde la
parte mas visible del clero catédlico se entregaria ardorosamente a re-
negar de la civilizacién, de la tradicion y aun de la fe de veinte siglos
de cristianismo en una inaudita autodemolicién? ¢Quién concebiria que
la Espafia victoriosa en la Cruzada de Liberacién se pondria poco des-
pués en seguimiento de esas corrientes, al servicio de su propia econo-
mia, sin reconocer otra finalidad nacional que el desarrollo o el «nivel
europeo»? ¢Quién imaginaria el actual encarnizamiento de la prensa,
la literatura, el teatro y el cine espafioles contra todo cuanto recuerde
la fe y el honor de su historia? ¢Cabria pensar que en el propio car-
lismo —cuya razén de ser fue la resistencia tltima en defensa de cuan-
to hoy se ve negado y difamado— surgirian voces muy altas en favor
de su incorporacién a este movimiento de apostolado general?
Con estas reservas, dejo en tus manos, caro lector, este libro. En
él verds «lo que pudo haber sido y no fue». También lo que —por
ser de nuestra comin tradici6n— hubiera permitido la unién de todos
los espaiioles en la fidelidad a su espiritu. Quizd te parezca un objeto
ya remoto, antediluviano. No lo creas, sin embargo, «superado» por
procesos «irreversibles», como dicen los hegelianos de nuestra civiliza-
cién fdustica. Porque la tradicién de la Iglesia siempre acaba rectifican-
do sus aparentes contradicciones en la continuidad de la doctrina reci-
bide, ¥ porque —bien lo sabes— después del Diluvio volvid a florecer
Ja bierba y los pajaros de antafio tornaron a criar en sus nidos.
RAFAEL GAMBRA
LA MONARQUIA SOCIAL
Y REPRESENTATIVA
EN EL PENSAMIENTO TRADICIONAL
BIBLIOTECA DEL PENSAMIENTO ACTUAL
LA MONARQUIA SOCIAL
Y REPRESENTATIVA
EN BL PENSAMIENTO TRADICIONAL
BIBLIOTECA DEL PENSAMIENTO ACTUAL
Diicipa PoR RAPAEL CALVO SERER
Volimenes: publicados:
}, Romagn GuaRMiNi: EF mestanieme en ef milo, fa Reveluciin
y la politica.
Prilugn de ALVARO D'ORS y nota pretiminar de Raval
CALVO: SERER
TeopoRD HAECKER: La joroba de Kierkegaard,
Con un estudio preliminar de RAMON ROQUER y una nota
bingrafica sobre Haccker, por RICARDO SEEWALD,
3, VICENTE PALACIO ATARD; Derrota, agotamicato, decadencia
en ta Espaita del siglo X¥H
4. RAFAT. CaLWo SERER: Espafa, sia problema. (S
cidn.) Premio Nacional de Literatura 1949
K Frpixica SUAREZ: La orisis potilic
Espana (1800-1840),
6. ETIENNE GILSON: ET realismo metédico, (Segunda edicisn.)
Estulio preliminar de LEOPOLDO PALAcios,
7. Jorce ViG6x: El espirita militar espanol, Réplica a Alfredo
de Vigay.
Premio Nacional de Literatura 1950,
8, José Maria GaRCiA ESCUDERO: De Cénovas a a Repibli-
ca. (Segunda edicién, aumentada.)
9, JUAN Jose Lopez IBoR: EL espatol y su complejo de infe-
roridad, (Tercera edicion, en prensa.)
10, LEOPOLDO PALACIOS: El milo de la nueva Cristiandad. (Se-
gunda edicion.)
11. ROMAN PERPINA; De estructura econdmtca y economia his-
pana, .
12. Josh Maria VaLVERDE: Estudios sobre Ja palabra poética.
13, Caw. SCHMITT: Tnterpretacién exropea de Donoso Cortés.
#4. Duguk DE Mauka: La crisis de Europa,
15, RAFAEL CALVO SERER: Teoria de ba Restauracién,
16, JOSE VILA SELMA: Benavente, fin de sigto,
17, AURELE KOLNAI: Errores det anticomunismo,
18. ANGEL LoPEZ-AMO: La Monargela de te reforma so
iio Nacional de Literatura 1952.
19, AMINTORE PANFANI: Catolicismo y protestantisme en ta gé-
nesls det capitatismo,
RAFABL CALVO SERER: La configuractén del futuro,
CHRISTOPHER DAWSON: Hacia [a comprenstin de Europa.
RAFAEL GAMaRa: La Monarquia social y representativa en
el pensamtento tradicional.
~
gunda edi
del Antiguo Régimen en
RAFAEL GAMBRA
LA MONARQUIA SOCIAL
Y REPRESENTATIVA
EN EL PENSAMIENTO TRADICIONAL
Ediciones Rialp, S. A,
Madrid
7 9 54.
ES PROPIEDAD DEL AUTOR
Todos los derechos reservados para todos los paises de habla espaiiola
por EDICIONES RIALP, S. A.-Preciados, 35-Apartado 6.01 x-Madrid
rattuaststaaaaiy Racal zs
Esrants. Actes Grifieas - Evaristo San Miguel, 8 - Teléfono yr 4079 + Madrid
&
q
i
q
4
i
Hoy, cuando parece hallarse Europa bajo la ame-
naza de una posible y gigantesca batalla contra cl
mundo comunista, cabe pensar que los espafioles nos
anticipamos en quince afos a los actuales puntos de
vista del mundo occidental. Segdin Jas apariencias, tu-
vimos entonces una yisién profética, marchamos es-
piritualmente con quince afios de adelanto sobre el
resto del mundo.
Esto, que ofmos con frecuencia, pudiera resultarnos
muy halagiiefio. Pero no debe olvidarse que, cuando
se juzga la historia por los hechos extetiores, se corte
el peligro de caer en una visién superficial y, en el
7
Rafael Gambra
fondo, falsa. Y ello es mas imperdonable cuando,
como sucede con hechos propios y recientes, posce-
mos también el espiritu interno que los animé, para
conocerlos ¢ interpretarlas. En realidad, la oposicién
de la Europa de hoy contra el comunismo tiene un
sentido muy diferente del que tuvo para los espa-
fioles en 1936. Europa ha visto surgir en la realiza-
cidn rusa del comunismo 0, mas bien, en el creci-
miento de su potencia, un peligro para la neutral co-
existencia de pueblos y de grupos. La Unidn Sovié-
tica, en cuanto representa la estrecha alianza entte la
organizacién cerrada de la idea socialista y cl fatalis-
mo pasivo del mundo oriental, se ha alzado amena-
zadora ante cl llamado mundo occidental. El europeo
ve esto como an becho, un hecho histéttco incompa-
tible con fa coexistencia liberal de Estados ¢ ideolo-
gias, es decir, con Ja secularizacién politica que, des-
de la paz de Westfalia, constituye el ambiente y la
otganizacién de Europa.
Para los espaiioles de 1936, en cambio, el comunis-
mo no se presenté como algo nuevo y anémalo; ni
siquiera fué nuestra guerra exclusivamente contra el
comunismo. Este constituyd, antes bien, el rdtulo
—o uno de los varios rétulos— con que a Ia sazén se
presentaba un enemigo muy viejo que el espafiol ha-
bia visto crecer y evolucionar. Aquella guerra no fué
la represién circunstancial de un hecho hostil, sino,
mas bien, fa culminacién de un largo proceso. Sélo
asf puede explicarse nuestra guetta como una reali-
dad histérica, porque las profectas 0 los geniales anti-
cipos son siempre hechos —intelectuales o intuiti-
8
La Monarquia social y representative
vos— aislados, de cardcter individual, que no pueden
mover una colectividad a la guctta espontdnea,
popular.
En realidad, Espafia vivia espiritualmente en esta-
do de guerra desde hacfa mas de un siglo. No puede
encontrarse verdadera solucién de continuidad entre
aquella guerra y las luchas civiles del siglo pasado.
Como tampoco, si se viven los hechos en Ia historia
concreta, entre aquéllas y las dos resistencias contra
la revolucién francesa, la de 1793 y Ja antinapoled-
nica de 1808. En las cuales, a su vez, puede recono-
cerse un eco clarisimo de las guetras de religién que
consumieron nuestro poderio en cl siglo XVII.
Y, gcual es la causa de esta profunda inadaptacién
del espaiol al ambiente espiritual y politico de la Eu-
ropa moderna? Pucde pensarse, ante todo, y a la
vista de esa génesis histérica, en un profundo moti-
vo religioso por debajo de los motivos histéricos pro-
pios de cada guerra.
Con ello se habré legado a una gtan verdad: sin
duda, la raiz altima de este largo proceso de discon-
formidad habré de buscarse en una {ntima y cordial
vivencia religiosa *. Asf, podemos leer en Menéndez
Pelayo: «Desde entonces (se refiere a las matanzas
de frailes de 1834), la guerra civil crecié en intensi-
dad y fué guerra como de tribus salvajes, guetta de
exterminio y asolamiento, de degiiello y represalias
feroces, que ha levantado después la cabeza otras dos
veces y quizd no la postrera, y mo cicttamente pot
interés dindstico ni por interés fuerista, ni siquiera
por amor declarado y fervoroso a éste o al otro sistema
9
Rafael Gambra
politico, sino por algo mas hondo que todo esto, por
la fntima reaccién del sentimiento catélico brutalmen-
te escarnecido y por la generosa repugnaticia a mez-
clatse con Ia turba en que se infamaron los degolla-
dores de los frailes y los jueces de los degolladores,
los robadores y los incendiarios de las iglesias, y los
vendedores y los compradores de sus bienes» *. A
este juicio podria unirse la experiencia mds comuin de
nuestra tiltima contienda: la de tantos que, en la
revolucién, fueron victimas por sus solas ideas reli-
giosas; la de tantos otros que tomaron las armas sin
otro mévil que su conciencia teligiosa...
Sin embargo, no se interpretarian bien los hechos
si se concibiese a ese mévil religioso con el criterio
moderno de «depattamentos estanco» que encietra al
hecho religioso en un significado y un puesto muy
concretos. Evidentemente, no habria sucedido lo mis-
mo si el catolicismo en Espafia se mantuviera reclut-
do en el interior de las conciencias y hubiera per-
manccido indiferente en materia politica. Esto acon-
tecié en los paises protestantes, donde las ideas polf-
ticas de la revolucién no encontraron nunca un ene-
migo en el sentimicnto religioso, y también, en cietta
medida, en muchos pafses catélicos, En Espafia siem-
pte hemos ofdo decir a los perseguidores que no per-
seguian a sus victimas por catélicos, sino por faccio-
sos 0 por enemigos de la libertad, segin los tiempos.
Claro que las victimas hubieran podido contestar, en
la mayor parte de los casos, que su actitud politica
procedfa, cabalmente, de su misma fe teligiosa. Es
decir, que el cristianismo ha sido, desde la cafda del
lo
La Monarquia social y representativa
antiguo régimen, faccioso en Espafia. O, lo que es
lo mismo, que nunca ha aceptado su relegacién a la
intimidad de las conciencias, ni en el sentido protes-
tante de mera relacién del alma con Dios, ni en el
kantiano de vincularse al mundo personal y volitivo
de la razén préctica. El ser cristiano ha continuado .
siendo para los espafioles lo que podriamos Hamar un
sentido total o una «insercion en la existenciay, ys
por lo mismo, ningtin terreno del espiritu, es decir,
de Ja vida moral individual o colectiva, ha podido
consideratse ajeno a su inspitacion ¢ influencia.
No vamos a juzgar aqui por qué este sentido total
ha vivido siempre en pugna con el espititu y las rea~
lizaciones politicas de Ja revolucién, ni si tal hostili-
dad es, tedrica y religiosamente, justa.o no. Sdélo va-
mos a sefialar que esta oposicién religiosa hacia .¢l
orden politico no se did siempre en Espafia, es decir,
no se did antes de la revolucién. Podria pensarse que
si la religién es Ja insercién de un mundo sobrenatu-
ral y eterno en el orden finito de fa naturaleza, esa
insatisfaccién ante cualquier produccién humana seta
connatural al punto de vista religioso, precisamente
por su misma esencia. Pero la inadaptacién y la pet-
manente hostilidad del catolicismo espafiol contra el
ambiente espiritual y politico moderno no son de este
género, y ello se demuestra por el hecho, ya indica-
do, de que no siempre fué asf. Antes bien, el antigno
régimen, la monarquia histérica que nacié de la Re-
conquista y que duté hasta principios del siglo pasa-
do representé una unidad tan estrecha entre el espiri-
tu nacional y la conciencia religiosa, que el espafiol
s8%
Rafael Gambra
de aquellos siglos creyé vivir en el orden natural
—iinico posible— y obedecer a Dios obedeciendo
al tey.
Existe una frase de Menéndez Pelayo excepcional-
mente sugestiva sobre este problema. «Dos siglos
dice en el epilogo de los Heterodoxos-— de ince-
sante y sistematica labor pata producir artificialmen-
te la revolucién aqui donde nunca podria ser organi-
ca...» Esta idea sugiere que la revolucién no se pro-
dujo en Espafia por una decadencia natural de las
antiguas instituciones politicas, como en otros paises
sucedié —con mds o menos limitaciones— a causa
de la prevalencia, por ejemplo, del poder real sobre
las soctedades locales y estamentarias. Es facil com-
probar, a poco que se maneje en sus fucntes la his-
toria espafiola de fines del XVIII, cémo no sdlo no
existié aqui cl proceso de centralizacién absolutista
que precedié en Francia a la Revalucién, sino que
mis bien se operé cl proceso contrario. Esto no quie-
re decir que no existiera decadencia politica y nacio-
nal. La habfa, ciertamente; pero no en una direccién
favorable 0 precursora de cuanto representd luego Ja
Revolucién, sino, por cl contrario, en un sentido atin
mids vivamente vinculador de los hombres a su me-
dio tradicional ¢ histérico.
En la Espaiia del siglo XVIII podran sefialarse in-
fluencias regalistas en la corte y también una deca
dencia del sistema representativo, pero nada de esto
Hegaba al pueblo ni afectaba a su modo de vivir. Por
mucho que se hable de absolutismo, lo que realimen-
te fallé en aquclla época no fué la autonomia y el
12
Lit Monarquia social y representativa
vigor de las instituciones —Ia independencia muni-
cipal o el poder gremial—, sino, cabalmente, la au-
toridad real. La guerra de 1793 contra la revolucién
francesa no se perdié por falta de espiritu_ popular
ni de jefes militares, sino por debilidad en Ja auto-
ridad coordinadora, es decir, por haberse hipertrofia-
do, sobre todo en el norte de Espaiia, la autonomia
y la libertad de los organismos locales y forales,
La revolucién, aunque con unos trdmites hetero-
géneos y aun antagénicos entre si, ha tenido en mu-
chos paises de Europa una génesis que podrfa con-
siderarse, en cierto sentido, organica y dialéctica. Su
trdmite preparador fué Ia evolucién de las monat-
quias hacia el absolutismo, que, haciendo una intet-
pretacién abusiva de la teoria del derecho divino y
prescindiendo de la concepcidn finalista de las inst
tuciones, procuré una absorcién centralizadora y uni-
formista de los otganismnos histéricos de la sociedad.
Los filésofos jusnaturalistas, con el fin de evitar esa
prevalencia absoluta del poder real, sentaron la teo-
tla de la transmisién mediata del poder, haciendo
residir a éste en el pucblo, con lo cual, sin sospechar-
Jo, allanaron el camino a la revolucién, es decir, a la
doctrina de la soberanfa popular, que no encontrara
razon para ver al pueblo desposefdo definitivamente
de una soberanfa de que fué duefio. Sin embargo
—como dice Sturzo—, «no era en beneficio del rey
ni del pueblo por lo que se construfan sucesivamen-
te estas doctrinas, sino que monatquias absolutas y
democracias populares trabajaban por una nueva en-
1B
Rajael Gambra
tidad bien distinta a ellas: el Estado moderno tota-
litario y socialista».
Peto en Espafia, como he dicho, faltd, en el terte-
no de la realidad concreta, el absolutismo absorben-
te de la monarquia, mucho mas, al menos, de lo que
suele imaginarse. El espaftol del siglo XVII vivia
vinculado a su medio histérico como el hombre me-
dieval. Por eso, entre nosotros, [a revolucién nunca
podria ser orgdnica. En ottos lugares pudo venir al
paso de necesidades diversas 0 culminar determina-
dos procesos: entre nosotros, la revolucién tuvo que
hacetlo todo: fueron necesarios dos siglos de ince-
sante y sistemdtica labor para destruir cuanto existia
y crear artificialmente un nuevo estado de cosas.
El proceso de fusién del espititu nacional y po-
pular con unas tradiciones politicas vivas y creadoras
quizé en ningun pais Ilegase a tan alto grado de ma-
duracién como en la monarquia briténica y en la es-
pafiola. Este hecho histérico ha dado origen modet-
namente a que en ambos pueblos se produjesen dos
fendmenos politicos, bien diferentes eritre si, pero
que se hallan muy relacionados y son exclusivos de
estos paises: en Inglaterra, al hecho de que la re-
volucién no se diera propiamente, sino que la mis-
ma cvolucién tradicional, humana y realista de su
sistema politico incorporara y subsumiese las nuevas
ideas, manteniendo, sin embargo, su continuidad y
permanencia. En Espafia, a que se mantuviera du-
rante més de siglo y medio una continuada protesta,
causa de que la revolucién no pudiera consideratse
nunca entre nosotros como un hecho consumado,
14
La Monarquia social y representativa
@Cémo una misma causa ha producido en dos paf-
ses efectos tan dispares? Por qué no ha perdurado
también entre nosotros aquella continuidad secular
en un proceso pacifico de asimilacién e incorporacién?
La respuesta creo que debe buscarse en causas histé-
ricas coincidentes en Espafia durante la época en que
la revolucién se extendié por Europa. Nuestra pro-
pia decadencia exterior y econémica, el descontento
de la época de Godoy, la permanencia entre nosotros
del ejército napoleénico, la misma hipertrofia un tan-
to andrquica de las instituciones locales a que nos
hemos referido... La revolucién, en fin, se produjo
entre nosotros de un modo irido, antiorganico, entre
desamortizaciones sactilegas y luchas civiles, con pue-
blos arrasados por facciosos, con regiones enteras
arruinadas por la guerra. Pero en el fondo del alma
nacional qued6, siempre latente, la conciencia de un
orden natural conculcado, el recuerdo de un Gobier-
no legitimo cuyo prestigio y artaigo nos hizo gran-
des, la aftoranza de los serenos templos de la antigna
sabiduria...
Pasados los tiempos y las. generaciones, evolucio-
nados los centros de atencién y las necesidades, se ha
ido perdiendo entre nosotros la clara conciencia de
aqucl régimen politico que creé nuestra tradicién,
Incluso afectos tan arraigados en el espafiol como el
sentimiento mondrquico y el espiritu foral de deter.
minadas regiones se van difuminando o perdiendo
su primitiyo sentido. Queda, sin embargo, una radi-
cal inadaptacién a los tiempos y alos regimenes, que-
da el sentido anticristiano y antiespafiol de los revo-
15
Rajael Gambro
lucionarios, queda la conciencia de que cl espiritu re-
Ligtoso_ exige cosa distinta... Y, en fin, multicud de
pequetios movimicntos tenovador y ao conformis-
tas, que forjan su programa y su verdad sobre frag-
mentos inconexos de nuestro sistema tradicional, pero
que su mismo fragmentarismo y multiplicidad hace
estériles. Asi, cl movimiento regionalista, cl federa-
lismo, la democracia, el corporativismo, el persona-
lismo politico.
El tiempo y Ja distancia, ademas de difuminarlo
y fragmentarlo, han ptoducido otro efecto sobre el
recuerdo de nucstro régimen tradicional y nacional :
Jo ban clevado, en concepto de muchos, al mundo
del ideal, a un ideal meramente regulativo, irteali-
zable, apto sdlo para evocaciones liricas, pero anacrd-
nico y fuera de lo real.
Nada puede interesar tanto a nuestra actualidad
como penetrar en fa realidad sencilla, empirica, co-
herente, en el vigor humano y auténtico, de aquel
sistema politico que presidié y encauzé durante siglos
la vida nacional y que, consciente o inconscientemen-
te, sigue constituyendo la afioranza de todos. Desde
este angulo pucde aparecer, precisamente, como el
Yinico verdadero empirismo politico, es decir, como
el sistema creado por la historia y por la vida, por
las necesidades y los hechos mismos; el tinico que
puede ofrecer un medio adaptado a nuestras petma-
nentes condiciones, y el unico capaz, por tanto, de
ofrecernos soluciones conctetas y viables.
Al cabo de mas de un siglo de luchas intestinas,
sometidos siempre al desesperante «comenzar de nue-
16
La Monarquia social y representative
vo», desvanecidos para la mayoria de los espafoles
los ilusionados ideales del liberalismo y del socialis-
mo, ya sélo aparece ante ellos el problema de la su-
petvivencia, de la conquista, al precio que sea, de un
mafiana mas estable y menos incietto. En estas con-
diciones fuerza es para todos el enfrentarse con una
obra de restauracién, en el més profundo y espiritual
sentido de la palabra.
Pues bien, si queremos conocer, en una vision pre-
cisa y sistematica, lo que fué, como estructura poli-
tica, aquella monatquia histérica que crearon los si-
glos y las generaciones, y hubiéramos de valernos
para ello de la obra de un tratadista espafiol o extran-
jero, yo no dudarfa en elegir la de Juan Vazquez
Mella, el que fué gran maestro e intérprete del tra-
dicionalismo espaiiol.
Hoy, a las sesenta afios de su entrada en la vida
publica, puede apreciarse la extraordinaria significa-
cid: de su obra. No fué, en absoluto, la obra de un
erudito: sencilla y espontanea, penetrada de una
intima y profundisima sinceridad, confluyen en ella
las mds sanas y constructivas cortientes del tradicio-
nalismo europeo.
Mella no llegé al carlismo por tradicién familiar
—la influencia de su padre era hostil a ello—, ni por
reflexién o madurez de la edad, sino por esa convic-
cién sincera y abierta que puede surgir en la prime-
ra juventud, la edad de las posturas integras y gene-
rosas. Sus primeras armas las hizo en un periddico
tradicionalista de Santiago —El Pensamiento Galai-
co—, por los afios de 1887 a go. Cuando Llauder
17
Rajiel Cambra
fundé El Correo Espanol, er Madrid, se fj cn ta
figura del joven asturiano y fo presenté como una es-
peranza. Navarra lo eligio diputado a Cortes 2 los
veintinueve afios de edad. A partir de este momento,
la elocuencia de Mella, movida de un amor y de una
conviccién sin {fmites, entustasind al pucblo carlista,
en los momentos quiza més dificiles para una super-
vivencia del tradicionalismo politico en su concrecidn
y continuidad de partido o comuniéa. Durante la
época de Canovas —con su habil intento de unién
nacional sobre la base dé una nueva monarquia li-
beral—, a los diez aftos de la restauracién de Marti-
nez Campos y del fin de la segunda guerra carlista,
cuando fos dnimos suftian la decepcién de la derro-
ta y el deseo de paz, parccia que iba a asistirse en
Espafia a una mansa consolidacién del régimen cons-
titucional. Ello importaria en la realidad el triunfo de
aquel escepticismo ¥ atonia nacional es que impasi-
bles a la pérdida de los restos del i imperio y de nues-
tro prestigio exterior, habrian de cuajar, como fruto
de amargura, la generacién del 98; y, lo que es mas
grave, se corria el peligro de que ese ‘ radicionalismo
espafol consciente y actuante, que hasta aqui se ha-
bia encarnado en la epopeya popular del carlismo,
quedase reducido a una estéril fuente de moderatis-
mos en ef seno de aquel artificioso ambiente doctri-
nario.
Mella no sdlo Janzé en aquel tiempo el grito de
ain vive el carlismo, sino que fué un gran sistemati-
zador y expositor del conjunto de ideas politicas y
sociales que entraiaba nuestro régimen tradicional,
18
La Monarguia social y representative
de las que realizé una luminosa sintesis, logrando
presentat y popularizar ante aquella generacién un
todo coherente de ideas extraidas del difuso elenco
del tradicionalismo, hasta entonces mas sentido que
comprendido.
Su labor oratoria fué extraordinariamente dificil,
casi insuperable: en un Parlamento divorciado de la
verdadera realidad nacional, entregado generalmen-
te a mintisculos doctrinarismos, él se levantaba para
impugnar el significado politico de todos aquellos
grupos y también al propio parlamentatismo; para
salirse de la cuestién remontandose a principios que
eran una condenacién fundamental y sangrienta de
cuanto allf se propugnaba; para remover 1a concien-
cia religiosa y patridtica de aquellos hombres, quiz4
en los momentos de su vida més ajenos a tales senti-
mientos. En estas condiciones, sdlo que se le tolerase
hubiera sido maravilla. Pero Mella consiguid que se
le escuchase en suspenso, que toda la Camara, por
un momento, viviese aquel impulso de inspiracién,
que los diferentes partidos depusieran por un instante
sus ahtagonismos para aplaudir unidos al cantor de la
comtin tradicién. patria.
Su espiritu atrafa por su sana sencillez casi infantil,
por la abierta sinceridad de sus convicciones. A nadie
como a él se hubiera podido aplicar la definicién quin-
tiliana del orador: vir bonus dicendi peritas.
Pero si la figura de Mella tiene esta profunda sig-
nificacién historica, no la tiene metios su posicién in-
telectual. A Mella no se le puede situar en una co-
rriente de ideas, porque no era propiamente lo que
19.
Rafael Gambra
hoy se llama un tedrico o un intelectual. A pesar de
su espiritu sistematizador, su obra fué brote esponta-
neo de un impulso creador, y, como toda obra macs-
tra, no exenta de los defectos inherentes a lo, en cier-
to modo, improvisado; pero con la virtud tinica de
lo que es fruto de la inspiracién. Por eso es imposible
asignar a Mella precedentes cientificos; él no posefa,
quiz4, una extensa erudicién contemporénea, pero
bebié avidamente en el mejor manantial de las esen-
cias patrias, y, movida su voluntad, a la vez que pe-
netrada su inteligencia, supo a un tiempo cantar poé-
ticamente y exponer intelectualmente. Mella escti-
bié poco. INi siquiera volvié sobre su obra para corre-
girla:. su vida fué un presente continuado hasta la
muerte.
El no citaba como maestros que influyeran en su
formacién nada mds que a Santo Tomés, conocido a
través de fray Ceferino Gonzdlez, y a Laverde, que
fué también maestro de Menéndez Pelayo. El tomis-
mo influy6 en su concepcién; sin embargo, aunque
él se preciase de fildsofo antes que de politico, la par-
te mds débil de su obra es la de los principios filosé-
ficos: su preocupacién dominante y ¢l campo de sus
intuiciones geniales es la politica; en ella es, preci-.
B pe 2
samente, donde la obra de Santo Toméas le sugirié
grandes ideas directrices —-como la fundamentacién
de la sociabilidad en la maturaleza y la idea de or-
den—, y vigorosas stntesis de conjunto.
Sin cmbargo, aunque el origen de su obra no pue-
da encontrarse en fuentes intelectuales, sino més bien
en un ambiente espiritual, debemos sefialar las co-
20
La Monarquia social y representativa
rrientes de pensamiento que confluyen en la génesis
de ese ambiente —y cn el pensamiento de Mella,
por tanto—- para comprendet la posieién tipica y ceu-
cial que su obra tiene dentro del tradicionalismo polt-
tico eutopeo.
EL proceso debe hacerse atrancar, a mi juicio, del
Ultimo decenio del XVIII, de lo que sc ha Hamado
primera reaccién contra [a revolucién, pero que ¢s
también la primera autoconciencia del antiguo régi-
men, hasta entonces no discutido en sus fndamentos
politicos y espitituales,
El primer testimonio critico de la Revolucién fran-
cesa se debe al irlandés Edmundo Burke. A pesar de
que los primetos ataques coneta la autoridad y la fe
procedieron de Inglaterra, hubo de ser un britdnico
quien primero tuviera la visién, en el orden politico
practico, de la gran ¢ istrofe que para fa libertad
conereta y para la convivencia real de los hombres
habria de constituie aquel violento asalto al régimen
histérico de los pucblos. Su extraordinarto sentide
politico asf lo exigia. En sus Reflexiones —aparecidas
ya en 1790 se expresa ya, con la mayor viveza, el
horror al ideologismo abstracto que le produjo la re-
volucién, idea que pervivird a lo largo del pensamien-
to tradicionalista, La toma de la Bastilla, a nombre
de la Libertad, asf, con maytiscula, representa pata
Burke el asalto contra un poder multisecular, politi-
camente irreemplazable, y la susticucién de un régi-
men surgido de {a historia y adaptado a las necesi-
dades concretas de las grupos por un apriorismo ideo-
légico forzosamente débil y extrafio a la vida teal
21
Rafael Gambra
humana. La destruccién de un orden politico que
era de todos los hombres, y la irrupcién de una clase
directora formada de tedricos y utopistas, exclusiva-
mente ciudadana ¢ intelectual.
De este horror al lenguaje abstracto y grandilo-
cuente de las tertulias revolucionarias se dertvan to-
dos fos puntos de critica que encietran las Reflexio-
nes. Critica, cn primer lugar, de los Derechos del
Hombre, abstractamente considerados. Existen dete-
chos concretos de hombres y grupos determinados,
avalados por poderes 0 franquicias reales; lo demas
es lieceatura destructiva. Critica del cardcter imperso-
nal de las nuevas instituciones, origen de una meca-
nizacién de la vida politica y destruccién de los
vinculos humanos de lealtad y respeto; critica, en
fin, del simplismo pscudogeométrico de la nueva so-
ciedad que aniquila el sentido real y la complejidad
necesaria de las cosas politicas y sociales.
dicte aiios mas tarde, el conde José de Maistre pu-
blicaba sus Considerations sur la France, mostrando,
no «desde fuera» y por sus efectos, como Burke, sino
«desde dentro» y por razones qué estimaba necesa-
rias, el forzoso fracaso de la revolucién en razon del
orden natural que conculcaba, La naturaleza y la his-
toria han creado de consuno un orden politico, opues-
to, cf su estructura radical, al régimen uniforme, «de
una picza», que incentaba fundar la revolucién,
EL mismo acento positivo y, en cierto sentido, mis-
tico, toma la contrarreyolucién en labios de Bonald,
la otra gran figura de la primera reaccién mondrquica
cn Francia, Segén él, la razén individual no puede
22
pats ast
svn aril
La Monarquia social y representativa
conducir a un saber verdadero y eficaz si no esta fe-
cundada por la palabra divina transtmitida por la tta-
dicién, «la sabiduria misteriosa de los siglos». Asi,
cn la vida colectiva, la tradicidn forjé un régimen sa-
bio y adaptado a la naturaleza del hombre. La ‘revo-
lucién, en cambio, quetiendo fundar sdlo sobre’ la
taz6n especulativa del individu, ha laicizado [a ‘con-
vivencia social y creado un mecanicismo politico que
ahogard la vida de los pueblos, La obra de Ia tradi-
cién, de la monarqufa legitima, fué santificar el po-
der y vincularlo hereditariamente a una familia. La
sociedad estaba asi penetrada de impulsos morales,
la caridad circulaba por ella y su espiritu de comuni-
dad la convertfa en una gran famil
Después de Bonald el pensamiento tradicionalista
sufre una neta bifurcacion. El causante es, sin duda,
Augusto Conte, cuyas sugestiones llegaron a to-
dos | los campos. El positivismno de Comte es quizd
la mejor sistematizacién def clima espiritual que
produjo la Revolucién francesa, pero también una
de las mas acerbas criticas de la revolucién en con-
cteto como sistema politico, En su obra se antici-
pa claramente el proceso dialéctico que conducira mas
tarde desde las democtacias liberales hasta el dirigis-
mo totalitario. Su tcoria de los tres estadios por que
atravesatd la humanidad representé Ja creencia, ca-
racteristica del periodo iustrado, en un progtesivo
triunfo de la razén a través de las nicblas de la su-
persticion y la ignorancia. La antigua sociedad orga-
nica, basada en Ia fe teligiosa —estadio teologico—,
es sustituida por un periodo critico en que los anti-
25
You might also like
- Her Body and Other Parties: StoriesFrom EverandHer Body and Other Parties: StoriesRating: 4 out of 5 stars4/5 (822)
- A Heartbreaking Work Of Staggering Genius: A Memoir Based on a True StoryFrom EverandA Heartbreaking Work Of Staggering Genius: A Memoir Based on a True StoryRating: 3.5 out of 5 stars3.5/5 (231)
- Devil in the Grove: Thurgood Marshall, the Groveland Boys, and the Dawn of a New AmericaFrom EverandDevil in the Grove: Thurgood Marshall, the Groveland Boys, and the Dawn of a New AmericaRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (266)
- The Sympathizer: A Novel (Pulitzer Prize for Fiction)From EverandThe Sympathizer: A Novel (Pulitzer Prize for Fiction)Rating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (122)
- The Little Book of Hygge: Danish Secrets to Happy LivingFrom EverandThe Little Book of Hygge: Danish Secrets to Happy LivingRating: 3.5 out of 5 stars3.5/5 (401)
- On Fire: The (Burning) Case for a Green New DealFrom EverandOn Fire: The (Burning) Case for a Green New DealRating: 4 out of 5 stars4/5 (74)
- Team of Rivals: The Political Genius of Abraham LincolnFrom EverandTeam of Rivals: The Political Genius of Abraham LincolnRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (234)
- Elon Musk: Tesla, SpaceX, and the Quest for a Fantastic FutureFrom EverandElon Musk: Tesla, SpaceX, and the Quest for a Fantastic FutureRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (474)
- The Unwinding: An Inner History of the New AmericaFrom EverandThe Unwinding: An Inner History of the New AmericaRating: 4 out of 5 stars4/5 (45)
- Hidden Figures: The American Dream and the Untold Story of the Black Women Mathematicians Who Helped Win the Space RaceFrom EverandHidden Figures: The American Dream and the Untold Story of the Black Women Mathematicians Who Helped Win the Space RaceRating: 4 out of 5 stars4/5 (897)
- The World Is Flat 3.0: A Brief History of the Twenty-first CenturyFrom EverandThe World Is Flat 3.0: A Brief History of the Twenty-first CenturyRating: 3.5 out of 5 stars3.5/5 (2259)
- The Emperor of All Maladies: A Biography of CancerFrom EverandThe Emperor of All Maladies: A Biography of CancerRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (271)
- Shoe Dog: A Memoir by the Creator of NikeFrom EverandShoe Dog: A Memoir by the Creator of NikeRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (540)
- Grit: The Power of Passion and PerseveranceFrom EverandGrit: The Power of Passion and PerseveranceRating: 4 out of 5 stars4/5 (590)
- The Yellow House: A Memoir (2019 National Book Award Winner)From EverandThe Yellow House: A Memoir (2019 National Book Award Winner)Rating: 4 out of 5 stars4/5 (98)
- The Subtle Art of Not Giving a F*ck: A Counterintuitive Approach to Living a Good LifeFrom EverandThe Subtle Art of Not Giving a F*ck: A Counterintuitive Approach to Living a Good LifeRating: 4 out of 5 stars4/5 (5813)
- The Hard Thing About Hard Things: Building a Business When There Are No Easy AnswersFrom EverandThe Hard Thing About Hard Things: Building a Business When There Are No Easy AnswersRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (348)
- The Gifts of Imperfection: Let Go of Who You Think You're Supposed to Be and Embrace Who You AreFrom EverandThe Gifts of Imperfection: Let Go of Who You Think You're Supposed to Be and Embrace Who You AreRating: 4 out of 5 stars4/5 (1092)
- Breve Historia Del Futuro - EsDocument224 pagesBreve Historia Del Futuro - EsMarcos100% (2)
- Never Split the Difference: Negotiating As If Your Life Depended On ItFrom EverandNever Split the Difference: Negotiating As If Your Life Depended On ItRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (844)
- 13883-V2 Manual Termo A Gas CaloraguaDocument15 pages13883-V2 Manual Termo A Gas CaloraguaMarcosNo ratings yet
- 4 Tabulaeiv-Articulo2Document23 pages4 Tabulaeiv-Articulo2MarcosNo ratings yet
- Tercera SesiónDocument16 pagesTercera SesiónMarcosNo ratings yet
- 1ANO PAIS V1 REV FarolDocument44 pages1ANO PAIS V1 REV FarolMarcosNo ratings yet
- Taruffo - Taller - OdtDocument4 pagesTaruffo - Taller - OdtMarcosNo ratings yet
- Cuarta SesiónDocument14 pagesCuarta SesiónMarcosNo ratings yet
- Segunda SesiónDocument17 pagesSegunda SesiónMarcosNo ratings yet
- 1ero - PrimermoduloDocument193 pages1ero - PrimermoduloMarcosNo ratings yet
- Del Volga A La Pampa - Alejandro Guinder 1999Document104 pagesDel Volga A La Pampa - Alejandro Guinder 1999MarcosNo ratings yet
- Cosmides, Leda Tooby, John - Evolutionary Psychology A PrimerDocument24 pagesCosmides, Leda Tooby, John - Evolutionary Psychology A PrimerMarcosNo ratings yet
- 2 Texto Me Quiero Casar Tomo IIDocument190 pages2 Texto Me Quiero Casar Tomo IIMarcosNo ratings yet
- Circuito Oeste Usa Diaz MetzDocument2 pagesCircuito Oeste Usa Diaz MetzMarcosNo ratings yet
- 1 Texto Me Quiero Casar Tomo IDocument174 pages1 Texto Me Quiero Casar Tomo IMarcosNo ratings yet
- El Que Pierde Gana - Graham GreneDocument61 pagesEl Que Pierde Gana - Graham GreneMarcosNo ratings yet
- A Bitter TrialDocument53 pagesA Bitter TrialMarcosNo ratings yet
- Gambra, Rafael - La Monarquía Social y RepresentativaDocument254 pagesGambra, Rafael - La Monarquía Social y RepresentativaMarcosNo ratings yet