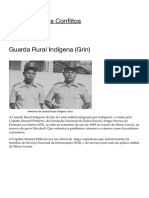Professional Documents
Culture Documents
49
49
Uploaded by
Luc Card0 ratings0% found this document useful (0 votes)
8 views32 pagesCopyright
© © All Rights Reserved
Available Formats
PDF or read online from Scribd
Share this document
Did you find this document useful?
Is this content inappropriate?
Report this DocumentCopyright:
© All Rights Reserved
Available Formats
Download as PDF or read online from Scribd
0 ratings0% found this document useful (0 votes)
8 views32 pages49
49
Uploaded by
Luc CardCopyright:
© All Rights Reserved
Available Formats
Download as PDF or read online from Scribd
You are on page 1of 32
Bull, Inst, Fr. EL And.
1974, I, Ne 1. p, 49 - 80
LA TRIBUTACION INDIGENA EN EL ECUADOR
NICANOR JACOME*
‘Résumé:
Co travail essaie d'analyser le sysieme du tibut en Equateur depuis sa création
Jégale; il ne se borne pas @ en fatre une simple description mais montre les relations entre
Yaspect tributaire de la population indigene et la société coloniale et celle des premieres
années de Ia République, atin d'aboutir a uno explication du systeme.
(On entend par organisation sociale d'un tertitoire donné le type de ses relations struc-
turcles, économiques, juridiques et politiques; d'ou la premiere partie du travail consacrée
a Téclaircissement de cette réalité pour mioux poser le probleme duu tribut,
Doms Ia deuxieme partie sont présontés Torigine, le développement, les objectifs, 1'é-
volution et les implications structurcies du tribut.
Au niveau méthodologique on a utilisé comme theme central le tribut indigene ot
on a tenté de reconstituer autour de cette institution les étapes du processus de domination
de la Colonie et du premier tiers de la période indépendante; ceci a été fait de la fagon la
plus objective possible afin d'aborder le caractere de Yorganisation sociale équatorienne.
Enfin on cboutit a une explication du processus d'affaiblissement du tribut qui dispa-
rolt totalement au niveau de la loi sans que cela signifie que T'indigene équatorien ait été
libéré de la domination des deux groupes, blanc et métis. L'histoire de Yoppression séculaire
a 6té le point de départ de quelques transformations sociales et sera la pierre de touche
d'une transformation globole des sociétés sud-américainos,
Socidlogo — Junta de Planificacién —- Quito — Profesor en la Facultad de Ciencias Eco-
némicas de la Universidad Central de Quito
Vor las referencias ai final del atticulo.
50 N. JACOME
Resumen:
El presente trabajo intente onolizar Ja tributacién en el caso ecuctoriono desde su
cparicién hasta su obolicién legal. El desarrolio de ésle no pretende ser una simple descripciéa,
sino una intetrelacién entre el cspecio tributario de la poblacién indigena con la tormaciém
social colonial y de los primeros afios de la repiblicc, a fin de que en ese enfoque pueda:
tener su explicacién.
Como formacién social se entenderé Ia forma de unién de las estructura:
jurfdfea y politica de un temitorio dado. De ahi que Ia primera’ parte del trabajo se rela-
ciona con el esclarecimiento de esta realidad para la ubicacién correcta de la problemétice
del tributo
En cambio, la segunda parle viene a ser la exposicién del origen, desarrollo, objeti-
vos, evolucién e implicaciones estnicturcles de la institucién del tributo,
A nivel metodolégico se procede a utilizar Ia tributacién indigena como el punto cen-
ual, y, cltededor de ésta, intentor Ix reconstruccién de las etapas del proceso de dominocién
ccloniol y del primér tercio de vida independiente, Por otro lado, Ia intenciéa es lograr
ung exposicién lo més objetiva posible para aportar a dilucidar el cardcter de nuestra for~
econémica,
macién social
Finalmente, se concluye con una explicacién del proceso de desgaste de la tributa
cién indigena para luego, desoperecer totalmente a nivel legal, sin que esto quiera decir
que el indigena ectstoriano haya quedado libre de la dominacién y sojuzgamiento de parte
de los grupos blancos y mestizos. La historia de la opresién de centurias ha sido el punto
de crronque de algunas transformaciones sociales y seré el punto de toque de Ia transfor-
macién global de nuestros sociedades.
1, LA FORMACION SOCIAL COLONIAL
Antes de entrar en la materia misma de. este trabajo, es necesario
delinear bien la concepcién tedrica alrededor de la cual se va a desarro-
lar la exposicién; caso contrario, se correrfa el riesgo de caer en una sim-
ple descripcién historiogrdfica més 0 menos informativa e interesante, pero
que no legaria a la causalidad qué explique debidamente nuestra realidad
colonial, en la que el tributo indigena adquiere una singular importancic.
Analizar el tributo indigena, no es tomarle a éste como compartimen-
to estanco en relacién al resto de la sociedad. Conocer detalladamente es:
ver la serie de relaciones dentro de Ia totalidad social colonial y su signi-
ficado en la evolucién de lo que actualmente es el tertitorio del Ecuador.
Teéricamente tenemos que partir de la composicién del sistema so-
cial, de la consideracién de su estructura y de las diversas instancias de
cuya imbricacién dindmica resulta una determinada formacién social.
LA TRIBUTACION INDIGENA EN EL ECUADOR 81
Etectivamente, la totalidad social esté compuesta de un conjunto de estructu-
yas; econémica, juridico-politica e ideolégica, cada una con sus funciones
especificas de acuerdo a la época histérica dentro del concepto abstracio
del modo de produccién. Por lo mismo, tarea importante es hallar el domi-
nio particular de cada una de estas estructuras para ubicar bien su interre-
lacién, as{ como la importancia y dominacién privilegiada de la una sobre
1a otra. De esta forma “lo que se trata, pues de situar exactamente en primer
lugar son las relaciones sociales en su relacién con Jas estructuras de un
modo de produccién y una formacién social”. (Poulantzas 1969, p. 70).
Es necesario ampliar esta explicacién para comprender mejor el de.
sarrollo posterior. Los tres niveles anotados (econémico, juridico-politico
ideolégico) son Jas categorias que nos van a permitir acercarnos més a la
sociedad actual y a la de la época colonial.
Ta Estructura Econémica se coracteriza por las relaciones materiales
de produccién que dividen, a los hombres en propietarios de los medios de
produccién y el resto en grupo sojuzgado por éste. Para ejercer la domina-
cién es necesario que la sociedad pueda estar organizada y cohesionada,
hecho que se produce por el afloramiento de todo el conjunto de ideas y
concepciones mentales propias de una época y nacidas de Ia naturaleza de
las relaciones materiales. A esta instancia de la sociedad, complementaria
del nivel econémico, se la denomina Estructura ideolégica. Finalmente,
coordina y centra la dinémica de los dos compos anteriores el aparato del
Estado, factor de cohesién de la formacién social y elemento que sirve pa-
za. ejercer Ia dominacién de un grupo social sobre otro, A estas funciones
las denominamos la Estructura: Juridico-politica.
Téngase presente que el Estado, como punto centralizador de todas
Jas actividades de la clase dominante, no necesariamente de una monera
mecdnica, cointegrador de una formacién social completa, cumple una tri-
ple funcién: econémica, ideolégica y politica.
La funcién econémica del Estado seria aquella que esté orientada a
modernizar los sistemas de produccién capitalista @ fin de guardar el equi-
librio del sistema, hacer desaparecer Jo disfuncional al equilibrio a pesar
de que en este proceso tenga que galpear a un sector de la clase domi-
nonte. En otros términos, el Estado debe velar por la racionalizacién del
sisema, nunca dado por lo econémico, pero si conservado por el Estado.
La funcién ideolégica parte del hecho de que la ideologia que im-
pregna le actividad del Estado corresponde, por Jo general, a la ideologia
de la clase dominante y, por lo mismo, tiende a beneficiar a sus intereses
econémicos y politicos de tal manera que matizan su verdadera intencién.
En efecto, uno de los caracteres porticulares de 1a ideologfa burguesa con-
siste en ocultar de una manera especifica la explotacién de clase.
Es verdad que, por su misma situacidn, ninguna ideologia se presen-
ta como ideologia de dominio de clase. No obstante, en el caso de ideolo-
c‘as “precapitalistas”, el funcionamiento de clases siempre esté presente en
su principio, estando alli justificado como “natural” 0 “sagrado" (Poulantzas,
1969, p. 275).
82. N, JACOME
Por otro lado, e] mismo Estado se encarga de impartir la educacién.
funcién disefiada en estrecha relacién con los valores y’patrones propios
de la clase dominante, esto es, transmitir la ideologia del sistema, el punto
de vista sobre el mundo y Ia sociedad de un grupo al resto de la poblacién.
La funcién politica es dada por e] Estado a dos niveles, a través de
la sistematizacién de la ideologia de clase y el empleo de la coaccién fisica
que se ejerce sobre aquellos actores sociales (individuales 0 colectivos).
Papel del Estado es crear la infraestructura orgénica necesaria para el ejer-
cicio de la finalidad politica: el mantenimiento de] dominio de clase.
Asi, el Estado en principio “representa a todos” y oculta la trama
juridico-politica que beneficia directamente a ciertos grupos dominantes de
Ia sociedad, operando con todos sus mecanismos de represién cuando al-
gunos miembros escapan al control ideolégico y adoptan una actitud cri-
tica ante la realidad (haciendo peligrar el equilibrio del sistema social, esto
es, atentando contra el estatu-quo establecido por la dindémica de las rela-
ciones materiales de produccién de una determinada formacién social). Este
“orden” es usufructuado y mantenido por el grupo que tiene el control eco-
némico, el cual, directa o indirectamente, tiene necesidad de controlar y
articular de acuerdo con sus reales necesidades el aparato del Estado espe-
ciclmente en lo que tiene que ver con sus intereses politicos.
Cuando andlizamos con estas categorias Ia realidad colonial latino-
‘americana y, en este contexto, Ia realidad ecuatoriana, se constata una di-
ferencia totalmente opuesia a los modelos de andlisis presentados por las
metodologias de la Antropologia y la Sociologia que se inscriben en el mar-
co del empirismo social en el sentido de que no toman a Ia totalidad so-
cial como la base de la interpretacién, sino, que atomizan la realidad en pe-
quefias partes alcanzando niveles de descripcién minuciosa pero de ningu-
nha manera explicaciones causcles que parten del fenémeno a la causa.
Por lo mismo, se quedan solo en la epidermis de los hechos, apenas si lo-
gran una vision muy fragmentada, no necesariamente equivocada, pero in-
completa. Esta forma metodolégica de ver la realidad refleja la sujecién
a estereotipos culturales e ideolégicos que en nada benefician a nuestra
sociedad explotada, sino al contrario, refuerzan la dependencia estructural
de nuestros pueblos.
Trabajar con la metodologia empirista implicaria tratar directamen-
te sobre el tributo indigena Iegando a lo mucho @ una buena descripcién
pero sin trascender nj interrelacionar este aspecto de la realidad con las
otras realidades coloniales y republicanas. Para obviar estas dificultades
se opta por hacer Ja explicacién al nivel de la formacién social global de
Ja époce: donde e] ttibuto tuvo una importancic relevante.
En este estudio, se considera como el dmbito de la formacién social
los territorios coloniales de Espafia y la metrdpoli y dentro de ellas la li.
nea vertebradora de los diferentes modos de produccién que existfa en este
amplio espacio. La realidad tributaria pretende ser interpretada en el mar.
co de esa globalidad, teniendo en cuenta la incidencia de los proceso:
econémico-sociales que se Ievaban a cabo en el resto de Europa, espe
cialmente Inglaterra, Fremcia y los Paises Bajos.
LA TRIBUTACION INDIGENA EN EL ECUADOR 83
Con. este enmarcamiento del problema, tanto en lds implicaciones
tedricas asi como en las metodologias, se entrar a desentrafiar la proble-
matica propuesta,
A la época de la conquista espaiiola, la metrépoli se encontraba en
un franco proceso de variacién de un modo de produccién a otro, del feu-
dolismo al capitalismo a través de una etapa mercantilista. Por un lado,
hay la concentracién del poder en manos de una monarquia absolutista
consecuencia de la victoria de la reconquista. Por otro lado, “Los pueblos
espafioles tienden a una diversificacién de la produccién con un desarrollo
répido de la artesania y de ciertas manufacturas” (Barboza, 1971, p. 28).
La metrépoli a fines del siglo XV, a mds de una agricultura en con-
tinuo crecimiento basada en una explotacién sistemdtica de este recurso,
se caracterizaba por un considerable desarrollo de la base y del espiritu
capitalista. Asi “Sevilla posefa 1.600 talleres que ocupaban 70.000 obre-
ros; Toledo producia 430 mil libras de seda, lo que daba trabajo a 34.484
personas; Segovia poseia importantes manufacturas de seda y textiles” etc.
(Sombart, 1966, p. 192).
En términos generales, habria un resquebrajamiento del modo de
produccién feudal que, a su vez, ese cambio condicionaba el desarrollo
de la vida social, politica e intelectual, e imprimiria un cardcter especifico
a la dominacién espatiola en sus colonias. (1).
La tendencia era el paso al capitalism. Este se vuelve mds eviden-
te si pensamos que el descubrimiento mismo de América fue el producto
de los intereses de la burguesia comercial de Catalufia, la cual, a] no poder
realizar e] comercio al Extremo Oriente por el dominio que los Musulmanes
ejercian en el Mediterréneo, trataba de encontrar un nuevo camino hacia
Jas Indias Orientales.
Este proceso que parecia una secuencia Iégica hacia el desarrollo
espaiiol, en gran parte, se vid detenido por el descubrimiento de América,
hecho que, segin algunos autores, tuvo la virlud de refeudalizar a Espafia,
de minar el incipiente desarrollo de Ia burgues{a comercial bajo cuyos
cuspicios se habia realizado el descubrimiento, y fortalecer las formas ar-
caicas que se desmoronaban ya. Con esto nuevamente fueron vigorizadas
con Ia conquista las formas feudales de produccién con su centro radial
en Castilla. (Ramos, 1969).
En consecuencia, es innegable, que e] descubrimiento y conquista de
América tienen lugar cuando histéricamente se daba un proceso de acu-
mulacién de capital basada en el comercio y cuyaexpresién econémica-
teérica se fundamentaba en Ia ideologia mercantilista (2). De ahi que “en
sus posesiones americanas, Espafia estructuré un complejo politico-econd-
mico centrado en la produccidn y exportacién de metales preciosos, el mis-
mo que generé hasta fines de] siglo XVII, nada menos que del 80% al
85% de la produccién mundial de plata” (Velasco, 1973, p. 23).
Cuando se hace relacién a la acumulacién de capital nos situamos
en Ia época en que la aglomeracién de metales preciosos por parte de
Espafia sirvié, a través del comercio, para el desarrollo industrial de otros
paises como Inglaterra y Francia. En el caso de Inglaterra se sucedieron
54 N, JACOME
una serie de tansformaciones tales como un crecimiento demogrifico muy
significativo, transformaciones en Ia tenencia de lc tierra y formas de cul-
tivo. Durante el siglo XVII, los grupos mercantiles més significativos habian
alcamzado un tipo de gobierno parlamentario que permitié levar adelan-
te politicas adecuadas para la concentracién del’ capital e inversiones pro-
ductivas (Cf. Stanley y Stein, 1971 pp. 8-9).
En cambio, Espaiia fue incapaz de transferir la riqueza’ pecuniaria
la produccién manufacturera, pasando muy temprano a ser un pais eco-
némicamente dependiente de otros paises donde el capitalismo habia alcan-
zado grandes dimensiones. Como estos no tenfan colonias de donde extraer
metales preciosos, su adquisicién lo hicieron a base de la venta de su ma-
nufactura al pafs poseedor de dichos metales.
Econémicamente, Espafia jugé el papel de intermediario en el proce-
so de desarrollo del capitalismo europeo. Ante la quiebra de su produccién
manufacturer para proveerse a si misma y abastecer a sus colonias, per-
mitié, desde el comienzo de la conquista, que se extendieran una serie de
redes comerciales que iban desde los centros més desarrollados hasta’ las
colonias. En estas circunstancias, su debilidad estructural interna sirvié pa-
ra que esos conductos comerciales sean el mejor camino para la fuga de
excedentes generados en sus colonics: De esta manera, tanto Espafia como
sus colonics se convirtieron en el mercado de los productos manufacturados
de Inglaterra, Paises-Bajos y otros centros dindmicos europeos (9). Este papel
de intermediario es tan real que se dice que Espafia es sélo la garganta por
donde pasaban los cargamentos de oro, plata y-esmeraldas proveniente de
sus colonias y que el estémago a donde iban a parar estas riquezas ero
los paises citados donde el desarrollo de las fuerzas productivas se ha-
Haban adelantadas gracias a reformas estructurales intemas.
El comercio con las colonias espafiolas por parte de agentes no pe-
ninsulores se inicié tan pronto del descubrimiento. Carlos V tuvo que re-
compensar los innumerables compromisos contraidos con banqueros y'co-
mercitmtes clemanes que le facilitaban grandes préstamos para sus innu-
merables querzas y los gastos de administracién de un gran imperio donde
“no se ponia el sol”. Dichos compromisos contraidos con los mercaderes de
la época fueron premiados ampliamente con permisos para la explotacién
de minas, la introduccién de productos a las colonias espafiolas con el
comercio de esclavos y una serie de prebendas que no tardarion en abrir
las puerias a nuevos comerciantes no necesariamente espafioles.
Asi! pues, en las cores colebradds en Santiago y Corufid el afio de 1520, justa-
mente antes de regresar el Rey del Norte los diputados hicisron la peticién de que
por ninguna cizcunstoncia debiera ser cambiado de Sevilla ta. Casa de Contratacién,
i efercieran como oficiales suyos sino los naturales de Castilla. Carlos: V" contesté
que el no habja, hecho innovaciones.en el sentido, ni.se proponia hacerlos, en lo
cual mantavo su palabra; pero no habiendo promesa.de respelar el monopolio mer-
cant de que gosaban los castellones, dicté ‘en 1528 el edicto aludido por Oviedo,
¥ aplicable c todos los'aibditds dentro del domititio de los Habsburgos.
Dos transacciones celebradas antes de aquel afio indicaban ya la nuever politica que
LA TRIBUTACION INDIGENA EN EL ECUADOR 55
seguiria el nuevo gobierno, Jacobo Fugger obtuvo en 1522 ‘que buques clemanes
fuesen cdmitidos a participar en el proyectado comercio de: éspecie col ‘as ‘Molu-
cas « través del estrecho de Magallanes, en 1525 los Welsers de Augsbiirgo fuetéa
equiparados a los comerciantes espaficles én América, con Io val inmedictamento
establecieron Factorias en Sevilla y en Santo Domingo e-iniciaron intenss. programa.
de actividad colonial. Tres afios més tarde, en la primavera de 1528 y en compaitia
con otra casa clemana, los Ehnger de Constanza celebraron toda una serie de pactos
con el Emperador; en Enero para conduelr 50 mineros que instruyeran « los colonos
espafioles; en Febrero para abastecer a las Indias con 4 mil esclavos en el término
de custo aiios (Haring, 1999, pp. 124-125).
A esto hay que aiiadir Jas grandes ventajas que obtenian estos co-
merciantes para depositor sus mercaderias en las bodegas de la Casa de
Contratacién que les aseguraba un puesto para cargar y descargar sus
mercaderias, altisimo privilegio en la época. Mas tarde cuando Espaiia no
puede abastecer de manufacturas a sus territorios de Ultramar, entran otros
paises europeos de mayor desarrollo al comercio con Latinoamérica,. con
una tendencia para incrementar cada vez més esta actividad ante la im-
posibilidad espaiiola de reajustar sus fuerzas internas hacia la industriali-
zacién. As{ para 1805 el valor de lus exportaciones inglesas a Latinoamé-
tica ascendia a 7.771.418 libras esterlinas y en 1809 las exportaciones su-
bieron a 18.014.219 libras esterlinas que representaba un mercado fabuloso,
mayor que el de Estados Unidos y la India (Ramos, 1968, pp. 114-115).
Muchas manerag habia de ejercer el comercio a base de las gran-
des ferias libres que periddicamente se organizaban en algunas plazas
americanas, o también sirviéndose de compafiias de comercio espaiiolas
que se ofreciani a prestar su nombre para exportar los productos ingleses
¥ franceses (estos tltimos en menos escala).
Otro de los grandes canales de comercio es el contrabando. Era tan
importante esta: forma de comercio que a principios del siglo XVII se con-
sideraba, por parte de los comerciantes, la participacién en el contrabando
como “La consecusién de un gran premio obtenido en una generosa lote-
ria” (Ramos, 1968, p. 115).
Cuando Marx habla de la acumulacién originaria de capital, se re-
fiere al proceso de trénsito del modo de produccién feudal al modo de pro-
duccién capitalists. Hace hincapié en la depauperacién del siervo de la
gleba y la concentracién de los medios de produccién en manos de unos
pocos, mientras la mayoria quedaba privada de ellos. Si este fenémeno es
el que se daba en Europa, en buena parte, Espaiia y sus colonias favore-
cieron dicha acumulacién. El mismo proceso del ascenso del capitalismo
mundial exigié un tipo de colonizacién y acumulacién capitalista que per-
mita éxplotar mejor los recursos, Sin embargo, cuando se da una mirada
retrospectiva a la Historia encontramos velcdamente que: era el capitalis-
mo, el modo de produccién que guidba las relaciones econémicas, fenéme-
no obscurecido por el afloramiento de una serie de manifestaciones de ca-
racter econémico que no siempre se identifican en el capitalismo sino que
eparecen en oposicién por el hecho de ser otros modos de produccién que
‘coexisten y estén coordinados por el modo de produccién capitalista. (4).
56 N. JACOME
Esto se explica, si tomamos como una sola unidad a Espafia y a sus
colonias en el contexte del aparecimiento del capitolismo; es mds, respon-
diendo a las necesidades estructurales de éste. En este sentido, formula-
mos una hipétesis tentativa de trabajo al sostener que el modo de produc-
cién imperante fue el capitalismo aunque haya podido coexistir con otras
formas de produccién como el esclavismo, “el despotismo, tributario” (Semo
1972, p. 449), el feudalismo, sistema tribal muy arcaico y un modo colo-
nial; todos éstos, articulados por la dindmica capitalista que, en la medi-
da que progresa, tiende a desaparecer a los otros y consolidarse. EI mis-
mo desarrollo exigia un tipo de dominacién suigéneris como el de la épo-
ca colonial que no seria ni esclavista, ni feudal del modo como tradicio-
nalmente se los entiende sino una realidad diferente cuya caracteristica
esencial es la vertebracién de muchas formas econémicas muy particula-
res por el denominador comim del capitalismo.
Este punto es esencial para comprender todo el déesaxrollo colonial y
luego el de la Repiblica hasta nuestros dias, La hipétesis enunciada per-
mite hacer el andlisis desde el modo global donde se explican los fenéme-
nos y, no a Ic inversa, esto es, de Ia unidad productiva al detectamiento
del modo de produccién. La hipétesis tiene sentido en términos de Ia to-
talidad articulada, no desde la observacién de una pequefia parte del te-
ritorio colonial que, casi siempre distorsiona las conclusiones a que pue-
den llegarse.
Este enunciado no es nuevo, ni original, algunos investigadores ya
Jo han sugerido para incentivar nuevos trabajos de investigacién, asi se
Gfirma que:
frente al parémetro del modo de produccién capitolista puro, la economia latino
americana present peculiaridades, que se dan a veces como insuficiencias y otras
no siempre distinguibles fécilmente de las primeras como deformaciones. No es por
tanto, accidental 1a recurencia en los estudios sobre América Latina de la nocién
de “precapitalismo”, Lo que habria que decir es que, ain cuando se trata realmen-
te de un desarrollo insuficiente de las relaciones capitolistas, esa nocién se refie-
Te a aspectos de una realidad que, por su estructura global y su funcionamiento,
no podria nunca desarllarse de Io misma forma como se hon desarsollado las
economfas capitalistas dichas avanzadas. Es por Jo que, més que un precapitalis-
mo, lo que se tiene es un copitalismo sul-géneris qué sélo cobra sentido si lo con
templamos en la perspectiva del sistema en su conjunto (Marini, 1872, pp. 2—3)
Aunque, el autor se refiere més concretamente a Ia época que me-
dia entre la independencia y el fenémeno de la vinculacién al mercado
mundial, es un hecho que Ia época colonial tuvo como caracteristica Ia .or-
ganizacién de una serie’de instituciones de tipo econédmico, administrati-
Vo, politico’ e ideolégico cuya naturaleza respondia a las necesidades de
Gcumulacién, y ampliacién de mercados del capitalismo en formacién.
El tibuto indigena, fundamentado en el derecho de conquista, no era
otra cosa que forzar a ‘la poblacién indigena al pago de un monto cuanti-
jativo determinado por cada individuo que estuviera entre los 18 y 50 afios
de edad. Este mecanismo econémico no era sino una manera de extraer
LA TRIBUTACION INDIGENA EN EL ECUADOR 57
el excedente indigena, sino ademds de’ la utilizacién de su fuerza de tra-
bajo aborigen, se le expropiaba obligandole a un super esfuerzo que de-
bia ser ctendido por la comunidad para alcanzar a cubrir el importe del
tributo de sus miembros. El dinero asi obtenido fugaba a la metrépoli, ya
sea a manos de los encomenderos, o bien, iba a parar a las arcas eter-
namente exiguas de la corona real.
El dinero acumulado de esta forma se convierte en un aporte signi-
ficativo a la acumulacién que, a su vez, significé la ampliacién y desarro-
Yo del capitalismo, Asi enfocado el andlisis, el tributo -y las otras institu.
ciones econémicas que funcionaron en los diferentes territorios coloniales
de Espaiia asumirion un cordcter especial, unas relaciones de produccién
de diferente indole que no tendrian explicacién por si misma, sino eminen-
temente, por la afloracién del capitalismo.
Estas formas pueden parecer esclavistas, despéticas, feudales, etc.,
si se las considera desde el punto de vista individual, en cambio, no tienen
el mismo sentido cuando se Jes considera en relacién a Ia globalidad de
la formacién social, arriba enunciada. Tenemos que convenir que, no son
ctra cosa que articulaciones concretas exigidas por el sistema, por el de-
sarrollo de las fuerzas productivas que determinaba este tipo de explota-
cién en los teritorios coloniales.
Con estos antecedentes, podemos advertir que no se trata ya de afir-
mor de una manera simplista, que las actividades econémicas de nuestra
colonia fueron capitdlistas o feudales, sino ante todo, respondieron a un
modo especifico colonia] con la caracteristica de no ser una cosa indepen-
diente, sino que estuvieron vertebradas por la forma de produccién capi-
telista; 0 en otros términos, Ja existencia misma de la organizacién de for-
mas econémicas de indole arcaica tiene su razén de ser moderna en la
perspectiva del desarrollo del capitalismo.
Es importante destacar que no:se trata de sostener que el capita-
lismo reinante en la época colonial era de naturaleza diferente al que en-
contramos en el resio de occidente. Lo que interesa es detectar el funcio-
namiento de los diferentes mecanismos necesarios al capitalismo, pero que,
@ su vez, fueron posibilitados por una determinada organizacién social in-
tema en los territorios coloniales. Esta dindmica pretende ser analizada en
el resto del trabajo, concretando el trabajo a través de und vertiente: el
tributo indigena.
2, FUNCIONAMIENTO DEL TRIBUTO INDIGENA
2.1 CONCEPTO.—
EI tributo fue una imposicién legal por lo cual todo habitante indi-
gena entre los 18 y 50 afios de edad tenia que pagar una determinada
cantidad, sea en dinero o en especies en calidad de tributo, para de este
forma reconocer el vasallaje debido a ula disposicién del Rey de Espafic,
58
adquirido por el derecho de conquista armada y la entrega que de esto’
territorios habia hecho el Sumo Pontifice de la Iglesia Cdtélica en lx per-
sona del Rey espaiiol.
Teéricamente hablando, el tributo era uno de los mecanismos de ex-
traccién de excedente a la poblacién indigena. No sdlo bastaba emplear a
Jos indigenas en calidad de criados, peones de las haciendas (mita), sino,
odemés, era necesario agotar todas las posibilidades de acumulacién en
favor de los Espafioles; con este fin se impuso la cobranza de una tasa de
tributes, como medio eficaz de obtencién de dinero de los pueblos nativos
Anteriormente, ya con la conquista reclizada por los Incas se habiz
originado una estructura basica’ en el campo econdmico donde se respe-
taba la tierra y su posesién y la imica modificacién que se hacia era or-
ganizar la produccién de un modo més racional. El Inca utilizaba la fuerza
de trabajo de las diferentes tribus conquistadas para la construccién de las
obras publicas que tuvieron gran importancia tanto para la mayor produc-
tividad de lc tierra, como para unificor al imperio en expansién con nume-
rosas vias de acceéo. Entre las condiciones que se imponian al pueblo con.
quistado constaba el tributo que cumplidamente debia darse al Inca como
demostracién: de sumisién y vasallaje que, a su vez, era recogido por las
autoridades administrativas, por parte del cacique.
En parte, los Espafioles aprovecharon la: misma estructura adminis-
trativa incdsica la modificacién que hicieron fue quitar de la cuspide de
la pirémide del ‘poder a Ia élite y articular el sistema en su benelicio, es-
pecialmente con el funcionamiento de la mita y el tributo, instituciones
existentes desde antes de la legada de los hispanos y orientadas hacia los
fines de los Espafioles.
La institucién del tributo hace que cobre valor la comunidad indi-
gena o ayllu como fuente importante y sostenedora de una economia en
Ia. cual el tributo es posible gracias a la forma de trabajo comunitario. Ya
en la época misma de los Incas la modalidad de la organizacién se hacia
alrededor del ayllu que venia a ser una comunidad ligada por los lazos san-
guineos, con una determinada forma de propiedad comunal con una divi-
sién para el usufructo (Moreano, 1972). El producto excedente, resultado de
una agricultura sedentaria, “adoptaba la forma de tributo que iba a parar
a manos del Estado y sus representantes” (Semo, 1972, p. 450).
Por otro lado, Ia comunidad indigena basada en la propiedad co-
min de la tierra, hab{a sufrido toda una transformacién, no tanto en cuan-
to a la forma comunal, sino en lo que tiene que ver en la distribucién del
excedente agricola. La tierra y su produccién quedan divididas en tres ni-
veles:
1. La Intipaccha: cuyo producto se reservaba para los gastos del cul-
to y de todo el grupo dedicado a los ritos y, dentro de este, también al
sector intelectual encargado del procesamiento ideolégico del sistema como
Jos Amautas. El trabajo en“estd tierra era comim y.el usufructo por parte
de los dctores sefialados también en la misma forma,
LA TRIBUTACION INDIGENA EN EL ECUADOR 59
2. La Incapaccha: su produccién sirve para @] mantenimiento de la
familia del Inca, el mantenimiento de la corte real y los gastos del ejér-
cito y la administracién, especialmente para los Curacas. El trabajo tam-
bién se Io realiza de una forma colectiva.
3. La Mame-paccha: es la tierra comin, cuyo usufructo es para los
individuos de la comunidad. Sin embargo, dentro de esta categorfar el tra-
bajo ya no es de indole comunitaria sino familiar. A la parcela asignada
a la familia se denominaba “tupu", en ella aplicaban su trabajo los miem-
bros de la misma.
Como esta wltima porte va a ser un elemento importante en Ia ex-
plicacién del tributo indigena es conveniente de tenerse a realizar un and-
lisis especial del “tupu’ y sus caracteristicas. En realidad la extensién del
tupu era variable. Los Incas, expertos agricultores determinaban la porcién
de acuerdo a “las condiciones del suelo y a Ia realidad ecolégica de la
zona. Mayores en las tierras altas y menores en las hondonadas y, aun
més pequefias en las tiertas calientes” (Reyeros, 1972, p. 832).
El tamafio del tupu.dependia, ademés de las condiciones anotadas
(supra), del mimero de miembros de la familia. El nacimiento de un nuevo
hijo significaba el aumento de otro tupu, al bien familiar. Estos pedazos
Ge tierra para el trabajo familiar fuera del que tenian que realizar en las
tierras comunes Intipaccha y Mamapaccha, no estaban sujetos al comer-
cio, tampoco se acrecentaba con el esfuerzo a Ia industria personal, ni po-
dia tansferirse por herencia. Solamente se tenia posibilidades de usufruc-
to, el derecho de propiedad Megaba solamente a los frutos obtenidos por
"el trabajo y el capital de la tierra” (Reyeros,, 1972, p. 832). De esta ma-
nera los sibditos tenfan una base material para su subsistencia, y; a cam-
bio de esa dédiva, el Inca y la nobleza obtenian el servicio de los diferen-
tes pueblos.
El servicio que el Inca obtenia de sus vasallos se puede sintetizar
en los siguientes ramos: por medio de los yanaconas, "fuerza de trabajo
tipicamente esclava” (Moreno, 1972) para el trabajo de las minas, la cons-
truccién de los aposentos imperiales etc. En la agricultura Ia utilizacién de
Jos Nactarunacuna para el cultivo de las parcelas recles, los lactacamayo
que organizaban los equipos de trabajo, acopiaban semillas, vigilaban las
siembras hasta el transporte de los productos a los almacenes reales de
la respectiva parcialidad y a los tambos que ademas de posadas venian
© ser depésitos de aprovisionamiento para los diferentes viajes del Inca y
su ejéicito (Reyeros, 1972, p. 834), o la alimentacién para los delegados
reales (Tucuricu) en sus frecuentes visitas a sus diferentes territorios. Una
vez que habian cumplido con los cultivos dedicados a Ia religion y al
Inca las familias volvian sobre los’ tupus’ familiares.
Esta estructura ya existente fue aprovechada por los Espafioles, En
efecto, las tierras anteriormente dedicadas a este servicio’ y mantenimien-
to de. la religién y del Inca pasaron a ser propiedad privada de los Espa-
fioles, para la comunidad 0 ayllu:indigena se asignaron tierras de acuerdo
al numero de familias, aunque claro ésta ya no de. acuerdo a los criterios
de los Incas al distribuir el tupu fomiliar. Se dejé tierra para: la comiuni-
60 N._JACOME
dad y su divisién fomilicr intema ya no corria por cuenta. del estado espa-
fiol sino de los respectivos caciques.
De esta forma. el. ayllu familiar tuvo acceso a la tiera y cuando sus
miembros comprendidos entre 18 y 50 afios. de edad tenfan que abonar el
tiibuto ya sea al Rey o al, Encomendero tenian dos posibilidades: pa-
gar en especie de los frutos de la parcela fomiliat, 0, en caso de ser mi-
tayo, pagando la persona a quien habia sido adjudicado en calidad de
mitayo, pues, segiin Jas Ordenanzas. ganabo un sdlario que promedidba
los quince pesos anuales, de los cuales se les descontaba 7.6 9 para el
tributo. En ambos casos la economia de Ia comunidad jugaba un papel
importantisimo; en el primer caso es evidente y en el segundo, porque cun-
gue el miembro del ayllu, tedricamente, ganaba-un salario, apenas si le
alcanzaba para pagar el iributo teniendo que subvenir la comunidad ind{-
gena a la subsistencia del mitayo.
La inexistencia de lo economia de la comunidad hubiese imposibilita-
da la imposicién del tributo. Su funcionamiento sélo es explicable con Ia
existencia de la actividad econémica de la comunidad. De ahi que el es-
tudio del funcionamiento de la comunidad cobre actualidad e importancic
cuando se ve el problema tributario desde esta éptica.
Por otro lado, la acomedacién de la estructura anterior a los fines de
la acumulacién de capital permitia enlazar de un modo satistactorio Ia an-
terior y la nueva situacién, posibilitande que el indigena penete en el mar~
co econémico, juridico, politico e ideolégico de la colonic.
2.2, MODALIDADES DEL TRIBUTO
2.2.1 La Encomienda.—
El tributo indigena fue sufriendo modificaciones de acuerdo a las
diferentes épocas. Al inicio con la Megada de Pizarro, lo que predominé
fue la arbitrariedad administrativa del conquistador que no se atenia casi
en nada a Ia legislacién para los territorios conquistados. La tributacién va
a constitur de una manera especial una institucién con trascendencia en
el resto de la historia colonial, especiclmente en lo que tiene que ver con
Ia implantacién de la ENCOMIENDA. Esta era un derecho concedido por
una merced del Rey a los servicios beneméritos prestados a Ia Corona en
Indias. El favor regio consistia en el hecho de poder cobrar los tributes
de un determinado numero de indios que le encomendaran con el deber de
adoctrinarles en la fe cristiama y velar por el bienestar material. La du-
racién de la encomienda dependia de las leyes de sucesién y del cardc-
ter de la merced, bien era para toda la vida del encomendero y, a veces,
podia transferir a un hijo en calidad de herencia. Este tltimo caso fue de-
sapareciendo répidamente, la mayor parte de las encomiendas eran de
“sélo una vida".
LA TRIBUTACION INDIGENA EN EL ECUADOR 61
Al principio, en algunas zonas parece que no fue solamente el pago
de un tributo por parte de los encomendados lo que constitula Ia enco-
mienda, smo que con este se mesclaba, también, la utilizacién de la fuer-
za de trabajo. Tal caso se desprende de algunos trabajos al respecto, que
pueden sintetizarse en una carta a las Cortes en 1524 donde dice que:
"el no permitia que los indios de encomienda fuesen sacados de sus casas para
hacer labranzas; sino que dentro de sus tierras mandeba que so seficlara una par-
te donde labraban para el encomendero, y este no tenia derecho a pedir otra cosa”
@abala, 1995, p. 219).
Aunque no se aclara que el Espatiol tenia derecho de propiedad en
esa tierra solamente el goce de los rutos, lo evidente es que no era due-
fio absoluto en sentido territorial de toda la encomienda.
En el caso de Quito, mientras no se reglamenté debidamente el fun-
cionamiento de encomienda, en los primeros tiempos cuando los conquis-
tadores quisiron implantar el feudalismo (proyecto desechado por la Coro-
na Real y que culminé con Ia batalla de Iiaquito), que presumen que el
encomendero tenia derecho no sdlo a percibir un tributo, sino ademds a
utilizar al indigena en diferentes trabajos como sea su voluntad, asi se nos
dice:
Por supuesto que Pizarro no quedé corto en el uso de su atribuciéa para encomen-
dar. A medida que se adentraba en territorio inca establecia ciudades —guarnicio-
nes, con hombres de querra a quienes se les dotoba de tierras y de vastas encomien-
das...
en sus dominios, los encomenderos podrian emplear Ia mano de obra de sus “en-
comendados", téclicamente sin limitacién y en los condiciones en que ellos est
blecieran. Tenicn igualmente el derecho de cobrarles tributo personal, sin fijacién
inicial ni de limites, ni de tasas, (Roel, 1970, pp. 90—81),
Se nota que fue una especie de saqueo inicial, donde lo que se tra-
taba era de obtener la méxima ganancia posible. Esta forma de proceder
no sélo fue propia del tertitorio conquistado a los Incas, también en Centro
América fue igual, a tal extremo inhumana que répidamente iba minando
la poblacién indigena, Esta situacién contradeciaba a la politica de la Co-
tona, el de una moderada preservacién de la mano de obra indigena, caso
contrario, no habria fuerza de trabajo, afectando seriamente las posibilida-
des de acumulacién. La exterminacién de las Antillas, por ejemplo, alcon-
zaba limites exorbitantes, se estaban extinguiendo en masa. “Las Casas
y los dominicos sostenian que la mortandad de los aborigenes era la con-
secuencia inevitable del sistema de encomiendas, inventado por la insacia-
ble codicia de los espafioles” (Konetzke, 1971, p. 168).
Esta serie de abusos que ponian en peligro la subsistencia misma de
Ja poblacién indigena, base de la economia, lo que obligé al Estado Espaiiol
@ preocuparse por el sistema general de la explotacién de sus colonias aun-
62 N. JACOME
que tuviese que ir contra ciertos intereses particulares; asi se dié paso a las
primeras leyes de proteccién a los habitantes de las Indias..
Es curioso observar como atin la misma defensa polémica ejercida
por Las Casas y los dominicos en favor de la poblacién aborigen, tras
su ropaje ideolégico humanista-cristiano, encubria y abogaba no por una
desaparicién de la explotacién sino una preservacién de Ia fuerza de tra-
bajo indigena que permitiera una explotacién més nacional y duradera de
los recursos naturales, minerales y de la tierra. Una eliminacién acelera-
da de la mano de obra por la cantidad de trabajos e imposiciones forza-
das, légicamente, levaba a la desaparicién acelerada de la poblacién in-
digena y con ella a Ja carencia de mano de obra barata o \gratuita para
la explotacién ulterior.
Hay que tomar en cuenta que en esta proteccidn indigena juega muy
bien su papel e] Estado. El Estado absolutista (5) representa “Ia unidad pro-
piamente politica de un poder centralizado sobre un conjunto nacional.
Los sibditos estén fijados, en las instituciones politicas del Estado, al mode
de lo privado y el poder central respeta con frecuencia esas leyes” (Poulant-
zas, 1969, p. 205). Lo que se quiere exptesar es que el Estado ya no es
el feudal que mira por los intereses de unos sefioreg feudales, al contrario,
se ha’ convertido en una forma de Estado absolutista, donde se supone
que el] Estado encama el interés general piblico donde el problema de la
nacién parece tener un lugar central en Ia formacién (Poulantzas, 1969, pp.
208-210).
En este sentido, al emitir las leyes aparentemente humanistas de pro-
teccién a los ahorigenes estaba, concretamente, en oposicién a mintsculos
grupos privilegiados de la primera época de la conquista, vigilaba la cohe-
rencia del sistema dado ya no por feudos independientes sino como nacién
con vasallos del Rey ( no de los sefiores feudales) entre los cuales se cuen-
ta, también, a los naturales dé las Indias Occidentales (aunque estos ulti-
mos sélo sean vasallos de nombre).
Uno de Jos primeros intentos de una politica previsiva por intereses
econémicos por parte dé la Corona fueron Jas primeras leyes de Burgos en
1512. En ellos, se ordena el buen trato de los indios: se les considera co-
mio seres libres, se les concede cada 5 meses 40 dias de descanso (6), se
prescribe que se les climente con carne. En lo espiritual se manda Ia cons-
truccién de iglesias en lugares convenientes (Vargas, 1948, pp. 11-12). En
cuanto al aspecto ideolégico se insiste mucho en Ia instruccién cristiana,
elemento de cohesién del sistema; es el eje sobre el cual se centralizan los
diferentes sectores sociales y aparecen matizados los grupos de explotado-
res y explotados bajo el signo de un ordenamiento divino. Es més, la explo-
tacién ‘que se ejerce sobre las poblaciones indigenas encomendadas, se
justifica por una supuesta cristianizacién que, a cambio del tributo, hacen
los conquistadores. El mismo tipo de relacién que se establece es muy
peculiar: la comunidad daba una tributacién al encomendero sea en dinero
> en especies; a la vez se da; también, un tipo de relacién personal del
encomendero con el encomendado: a cambio de Ja cuota de tributacién el
encomendero proveia el adoctrinamiento encargado a un cura doctrinero
LA TRIBUTACION INDIGENA EN EL ECUADOR 83
quien a su vez, recibia una paga por porle del encomendero por cumplir
con esta tarea.
En suma, la encomienda tenia dos partes esencicles: por un lado, la
succién del excedente de la comunidad indigena, la cual permitia una cier-
ta supervivencia de las Firmas Agricolas de produccién indigena basada
en el ayllu. El excedente se dirige a manos de Jos Espatioles encomende-
tos y a las arcas reales.
Es evidente que los indigenas no tenian dinero para pagar sus tri-
butos. Los metales preciosos prontamente fueron terminados por los Espa-
fioles y, ademés, siendo estos metales wnicamente para el uso suntuario
no era comin al indigena, sino unicamente a Ja nobleza. Por lo mismo
el tributo lo pagaban en especie, modalidad acostumbrada, incluso, por
muchos obrajeros cuando tenian que abonar de la cuenta de los mitayos
el tributo para el encomendero o el fisco. O también, otra de las modali-
dades era la entrega de materia prima por parte del encomendero a fin
de que los encomendados pusieran Ja mano de obra y entregaran tejidos,
devengando de esa forma el tributo.
El tributo as{ recolectado tiene un limite: el encomendero no podia
consumir todos los productos, méximo cuando un mimero considerable re-
sidia en Espafia. Tenia necesidad de transferir la especie a dinero, era en
suma el dinero lo que interesaba y para ello se requeria mercado. Al co-
mienzo son los mismos oficiales reales (Barboza, 1971, p. 89), quienes co-
mercicn, desempefiando un papel de intermediarios entre el tributario y el
encomendero. A su vez estos intermediarios expendion su produccién en
el pequefio mercado urbano conformado por Ia explotacién minera que
en nuestro medio no fue tan importante, pero relativamente significativa en
los primeros tiempos de conquista.
En algunas partes donde no estaba organizada bien la: comunidad in-
digena, evidentemente no podian pagar los indigenas sus tributos en valo.
res realizables a dinero. En estas zonas de culturas primitivas faltaban los
productos agricolas y artesamales que un encomendero pudiera aceptar
como contribucién. En este caso solo las prestaciones de servicios perso-
nales tenfan un valor econémico. Asi, en territorios distantes se encuen-
tra Ia encomienda de servicios personales llamada también de repartimien-
to, que consiste en la distribucién de aborigenes al encomendero con fines
de trabajo. Aunque a portir de 1549 este tipo de encomiendas estuvo pro-
hibido en general, de hecho subsistié hasta el siglo XVII en todos los luga-
res donde la encomienda legal no era precticable (Konetzke, 1971, p. 176).
En tanto y en cuanto en donde era posible la encomienda legal para fines
de recoleccién del tributo, los servicios personales no eran considerados
como encomienda sino, como "mita de servicios”, situacién predominante.
en las primerds épocas y que luego tendrian que desaparecer. En los te-
rtitorios densamente poblados y centros de grandes visualizaciones primé
el derecho de los encomenderos a recibir contribuciones en dinero o en
especies de parte de indios libres, estas estuvieron tasadas por las mismas
autoridades.
64 N. JACOME
No siempre era dable aplicar la institucién de la enccmienda, esta
fue posible de actierde al grado de desarrollo de nuestras sociedades; en
‘aquellas donde no existia una orgonizatién estatal estable fue materialmen-
te imposible hacer funcionar este mecanismo. En efecto, en el Oriente ecua-
toriano en los pueblos aparentemente reducidos, el continuo. ataque de los
indigenas a poblaciones, o él remontarse de éstos a lo intrincado de 1a sel-
va hacc imposible el funcionamiento de las encomiendas; en caso de exis-
tir eran pocas y casi no rentables.
Por otro lado, el segundo elemento de la encomienda es buscar la
cohesién ideolégica de los pueblos conquistados a los patrones culturales
de los Conquistadores. El camino més apropiado para conseguir esa uni-
dad fue la religién que cumpliré un doble papel: justificar la explotacién
con argumeritos filoséfico-teolégicos y hacer que el indigena acepte su nue-
vo estado:
En otras palabras, el sistema —en general trataré de apoyarse en la idea —para
el bésica— de que existe una desigualdad entre los dos componentes iniciales del
mismo, a saber, vencedores y yencidos, conquistadores y conquistados, dominado-
res y dominados; y pattiendo de esta polatizacién simplista que se esforzaré por
mantener inalterable en el fondo, ir haciendo adecuaciones, ajustes, acomodamien-
tos, a medida que la dinémica propia de la vida econémica y el mestizaje vayan
matizando las -interrelaciones humanas y complicando el esquema de la estratifica-
cién social inielal (Guamén y Loup Herbert, 1972, p. 48).
Claro esté, todo esto matixado bajo un principio aparente de la uni-
dad de todos por ser hijos del mismo Dios y el Rey su representante. Los reli-
giosos transmiten este contenido ideolégico, esténdoles prohibido todo co-
mentorio en contra del Rey. Asi se expide una cédula segin Ia cual:
El amor, y el respeto a los soberanos, « la Familie Realy al Gobierno es una obli-
gacién que dictan Ios leyes fundamentales del Estado, y ensefian las letras divinas
los siibditos como punto de grave conciencia, De aqui proviene, que las eclesiés-
ties, no solamente en sus sermones, ejercicios espirituales, deben infundir al pueblo
estos principios, sino también y con més razén absteneise ellas mismas en todas
Jas ocasiones y en las cohversaciones familiares, declamaciones y murmuraciones
depresivas de las personas del Gobierno, que contribuyen a crear odiocidad contra
ellos. (ARNAHIS*, 1786, fol. 181).
Si de hecho se prohibia hasta la posibilidad de hablar privadamen-
te también se prohibja la circulacién de libros que fuera el margen de la
ertodoxia; en 1768 se llegé a prohibir la obra “Incémmoda Probabilisimi” es-
crita por Fray Vicente de Casavalle porque se deseaba extirpar de raiz la
% ARCHIVO NACIONAL DE HISTORIA DEL ECUADOR actualmente adscrito a la Casa do
1 Cultura Ecuatoriana.
You might also like
- The Subtle Art of Not Giving a F*ck: A Counterintuitive Approach to Living a Good LifeFrom EverandThe Subtle Art of Not Giving a F*ck: A Counterintuitive Approach to Living a Good LifeRating: 4 out of 5 stars4/5 (5819)
- The Gifts of Imperfection: Let Go of Who You Think You're Supposed to Be and Embrace Who You AreFrom EverandThe Gifts of Imperfection: Let Go of Who You Think You're Supposed to Be and Embrace Who You AreRating: 4 out of 5 stars4/5 (1092)
- Never Split the Difference: Negotiating As If Your Life Depended On ItFrom EverandNever Split the Difference: Negotiating As If Your Life Depended On ItRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (845)
- Grit: The Power of Passion and PerseveranceFrom EverandGrit: The Power of Passion and PerseveranceRating: 4 out of 5 stars4/5 (590)
- Hidden Figures: The American Dream and the Untold Story of the Black Women Mathematicians Who Helped Win the Space RaceFrom EverandHidden Figures: The American Dream and the Untold Story of the Black Women Mathematicians Who Helped Win the Space RaceRating: 4 out of 5 stars4/5 (897)
- Shoe Dog: A Memoir by the Creator of NikeFrom EverandShoe Dog: A Memoir by the Creator of NikeRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (540)
- The Hard Thing About Hard Things: Building a Business When There Are No Easy AnswersFrom EverandThe Hard Thing About Hard Things: Building a Business When There Are No Easy AnswersRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (348)
- Elon Musk: Tesla, SpaceX, and the Quest for a Fantastic FutureFrom EverandElon Musk: Tesla, SpaceX, and the Quest for a Fantastic FutureRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (474)
- Her Body and Other Parties: StoriesFrom EverandHer Body and Other Parties: StoriesRating: 4 out of 5 stars4/5 (822)
- The Emperor of All Maladies: A Biography of CancerFrom EverandThe Emperor of All Maladies: A Biography of CancerRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (271)
- The Sympathizer: A Novel (Pulitzer Prize for Fiction)From EverandThe Sympathizer: A Novel (Pulitzer Prize for Fiction)Rating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (122)
- The Little Book of Hygge: Danish Secrets to Happy LivingFrom EverandThe Little Book of Hygge: Danish Secrets to Happy LivingRating: 3.5 out of 5 stars3.5/5 (401)
- The World Is Flat 3.0: A Brief History of the Twenty-first CenturyFrom EverandThe World Is Flat 3.0: A Brief History of the Twenty-first CenturyRating: 3.5 out of 5 stars3.5/5 (2259)
- The Yellow House: A Memoir (2019 National Book Award Winner)From EverandThe Yellow House: A Memoir (2019 National Book Award Winner)Rating: 4 out of 5 stars4/5 (98)
- Devil in the Grove: Thurgood Marshall, the Groveland Boys, and the Dawn of a New AmericaFrom EverandDevil in the Grove: Thurgood Marshall, the Groveland Boys, and the Dawn of a New AmericaRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (266)
- A Heartbreaking Work Of Staggering Genius: A Memoir Based on a True StoryFrom EverandA Heartbreaking Work Of Staggering Genius: A Memoir Based on a True StoryRating: 3.5 out of 5 stars3.5/5 (231)
- Team of Rivals: The Political Genius of Abraham LincolnFrom EverandTeam of Rivals: The Political Genius of Abraham LincolnRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (234)
- On Fire: The (Burning) Case for a Green New DealFrom EverandOn Fire: The (Burning) Case for a Green New DealRating: 4 out of 5 stars4/5 (74)
- The Unwinding: An Inner History of the New AmericaFrom EverandThe Unwinding: An Inner History of the New AmericaRating: 4 out of 5 stars4/5 (45)
- Dutch Forts in AsiaDocument52 pagesDutch Forts in AsiaLuc CardNo ratings yet
- Mitochondrial Phylogenomics Resolves The Global Spread of Higher Termites, Ecosystem Engineers of The TropicsDocument10 pagesMitochondrial Phylogenomics Resolves The Global Spread of Higher Termites, Ecosystem Engineers of The TropicsLuc CardNo ratings yet
- Guarda Rural Indígena (Grin) - Almanaque Dos ConflitosDocument3 pagesGuarda Rural Indígena (Grin) - Almanaque Dos ConflitosLuc CardNo ratings yet
- Pg1 2 Sport Fish IdentificationDocument3 pagesPg1 2 Sport Fish IdentificationLuc CardNo ratings yet
- BasicentomologyDocument5 pagesBasicentomologyLuc CardNo ratings yet
- Top Shelf Commercial EquivalentsDocument2 pagesTop Shelf Commercial EquivalentsLuc CardNo ratings yet
- Kehinde2013 ReferenceWorkEntry Trans-SaharanSlaveTradeDocument4 pagesKehinde2013 ReferenceWorkEntry Trans-SaharanSlaveTradeLuc CardNo ratings yet
- PFL DemDocument11 pagesPFL DemLuc CardNo ratings yet
- Care of Hamsters, Mice, Gerbils and Rats: General InformationDocument2 pagesCare of Hamsters, Mice, Gerbils and Rats: General InformationLuc CardNo ratings yet
- Working Papers Series Nr. 23: Genealogies of A Non-Political Islam in The Sahel: The Burkina CaseDocument38 pagesWorking Papers Series Nr. 23: Genealogies of A Non-Political Islam in The Sahel: The Burkina CaseLuc CardNo ratings yet
- FRMU Value Sell SheetDocument1 pageFRMU Value Sell SheetLuc CardNo ratings yet
- Guinea Pig Husbandry - Housing, Diet and Handling: Exotics VetsDocument11 pagesGuinea Pig Husbandry - Housing, Diet and Handling: Exotics VetsLuc CardNo ratings yet
- Genetic Characterization of Commercial Goat Populations in South AfricaDocument74 pagesGenetic Characterization of Commercial Goat Populations in South AfricaLuc CardNo ratings yet
- Zucht 05Document5 pagesZucht 05Luc CardNo ratings yet
- Erinaceus France: Provided by Illustrated by Nanou GribouilleDocument16 pagesErinaceus France: Provided by Illustrated by Nanou GribouilleLuc CardNo ratings yet
- Forte Das Cinco PontasDocument12 pagesForte Das Cinco PontasLuc CardNo ratings yet