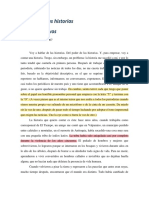Professional Documents
Culture Documents
Ensayos Sobre Cien Años de Soledad
Ensayos Sobre Cien Años de Soledad
Uploaded by
Diego Alejandro Olarte Quintero0 ratings0% found this document useful (0 votes)
27 views45 pagesOriginal Title
Ensayos sobre cien años de soledad
Copyright
© © All Rights Reserved
Available Formats
PDF or read online from Scribd
Share this document
Did you find this document useful?
Is this content inappropriate?
Report this DocumentCopyright:
© All Rights Reserved
Available Formats
Download as PDF or read online from Scribd
0 ratings0% found this document useful (0 votes)
27 views45 pagesEnsayos Sobre Cien Años de Soledad
Ensayos Sobre Cien Años de Soledad
Uploaded by
Diego Alejandro Olarte QuinteroCopyright:
© All Rights Reserved
Available Formats
Download as PDF or read online from Scribd
You are on page 1of 45
Atvaro Mutts
LO QUE SE DE GABRIEL
Conoct a Gabriel Garcia Mdrquez hace 42 afios, una noche de
tormenta, en el barrio de Bocagrande, en Cartagena. Me lo presen-
16 Gonzalo Mallarino, su compatiero de facultad de Derecho en la
Universidad Nacional, y ya su admirador irvestricto. Las palme-
ras casi tocaban el suelo por las fuerzas del viento y los cocos verdes
se estrellaban en el pavimento con su ruido sordo, ya faulkneriano.
Dos cosas me sorprendieran en él, entonces apenas autor de
«La noche de los altaravanes», cuento que me habla parecido
magistral y leno de inagotables promesas —¢ por qué serd que
Las promesas siempre son inagotables?—, y las dos siguen siendo
rasgos definitorios de su cardcter: una devocién sin limites por
las letras, desorbitada, febril, insistente, insomne entrega a las
secretas maravillas de la palabra escrita (solo don Quijote en su
discurso sobre «las armas y las letras» habia demostrado pare-
cido fervor) y una madurez varonil, un sentido coniin infalible
que en nada concordaban con sus 20 ahos a los que habia entra-
do ya con su ceito de bucanero y su corazén a flor de piel. Esta ha
sido otra constante en la vida de Gabriel: una indulgencia inte-
ligente para todos sus semejantes y un sentido de vigilante servi-
cio en la amistad. No conozco amigo igual, pero tampoco conozco
otro que la cultive con mds amoroso rigor, con tan sereno equili-
brio, He pensado a menudo que Gabriel nacié ya maduro, viejo
xa
Escaneado con CamScanner
ALVARO MUTIS.
x
mo, nunca to a sido ni creo que lo sere ya; Hone un aura de in. 4
re imi jes. a
temporalidad que lo asimila a sus personaf /
‘Me cnesta mucho trabajo decir algo sensato sobre su obra litera.
ria. He lefdo todos sus originales antes de que fueran publicados,
da y perfecta es El corone|
Sigo pensando que su obra mds acaba :
no tiene quien le escriba; /a que se considera st obra prima,”
Cien afios de soledad, no puedo leerla sin cierto sordo pcnico. To-
aa vetas muy profundas de nuestro inconsciente colectiva americano,
Hay en ella una sustancia mitica, una Carga adivinatoria tan
honda, que pierdo siempre la necesaria serenidad para juzgarla,
Sigo creyendo que es un libro sobre el cual no se ha dicho atin
toda la deslumbrada materia que esconde. Cada generacién lo
recibird como una llamada del destino y del tiempo y sus mu-
danzas poco podrdn contra él.
Hemos compartido juntos, Gabriel y yo, muchas horas de fe-
licidad desbordada y no pocas de incertidumbre y estrechez. He~
mos viajado por tres continentes, hemos compartido libros, misi-
cas y amigos. Todo lo vivido con él ha sido para mi como un
premio extraordinario en el oscuro azar de los dias. Comparti
con dl las primeras horas desu Premio Nobel. Luchaba contra el
entusiasmo, tratando de ser el mismo de siempre. Lo logré en po-
cos minutos, Bebimos hasta pasada la media noche, Evocamos
amigos ausentes y tornamos a reir en compattia de nuestras espo-
sas, Mercedes y Carmen, de las mismas goxosas remembranzas
con fas que estd tejido nuestro destino comin. En verdad, casi
pudimos decir que no habla pasado nada. O mejor, que ninguna
sorpresa del presente podfa opacar ni alejar la milagrosa
presencia de un tiempo compartido que ha sido
Para nosotros una auténtica y Siempre
presente «Moveable feast».
a,
Escaneado con CamScanner
CARLOS FUENTES
Para darle nombre a América
HOMENAJE
Conocf a Gabriel Garcfa Marquez allé por el 1962, en la
ciudad de México y en la calle de Cérdoba 48, una casa Ila-
mada «La Mansién de Dracula» por su evidente aspecto
transilvnico y sede de la compafifa productora de cine de
Manuel Barbachano Ponce.
Barbachano Ponce era un rotundo y energético yuca-
teco, miembro de la llamada «casta Divina» que dominé
largo tiempo a la penfnsula maya con vastas plantaciones
de henequén y trabajo feudal. Desposefdos por la Revolu-
cién mexicana y en particular por las medidas del gobier-
no socialista de Felipe Carrillo Puerto, los Barbachano
debieron encontrar otras hacendosas ocupaciones en la
hotelerfa, el turismo y el cine.
Manolo Barbachano renové en su momento el langui-
do cine comercial de México, cimbrado apenas por las
trepidaciones bailables de «Tongolele», Nindn Sevilla y
Maria Antonieta Pons, nuestras caribefias rumberas ofi-
ciales, Barbachano aposté a un cine documental y cuasi do-
Se ere
Procuna; Rafves, la adapracién fe wine eS
del esas , aa pracign oe varios Cuentos rurales
tor Francisco Rojas Gonzalez, y, finalmente, Na-
xv
Escaneado con CamScanner
2 {i n Ja que Luis Bufiuel volvié a cegar
ee. Souda un ndesead e ST asueto ¢
eres con las navajas de Aragén y los tam! oe de
landa. La historia de Pérez Galdés fue adapta a Por otto
espafiol, el guionista Julio Alejandro, y situa a en ug
México agrario y agreste donde el cura Nazario intenta
hacer el bien, provoca el mal y recibe como recompensa
una inmanejable piiia. . |
Digo con esto que al llegar a México a principios de i
los sesenta, Gabriel Garcfa Marquez fue recibido —en La i
Mansién de Drdcula— por un equipo que inclufa a los
republicanos espafioles Federico Américo, productor de_
la vieja CIFESA, Carlos Velo, que en Espafia realiz6 un }
i
|
|
|
|
|
|
memorable documental sobre El Escorial, y Jaime Mu-
fioz de Baena, un seductor sefiorito madrilefio de agudo
ingenio y modas briténicas. A ellos se unfa muy sefiala-
damente Alvaro Mutis, el escritor colombiano, que fue
quien me presenté, en Cérdoba 48, al recién Ilegado Ga-
briel Garcia Marquez, al cual yo ya conocfa, desde luego,
como el joven escritor de La hojarasca, un libro de apa-
tiencia rastica y entrafia nobilfsima, pues de él, me pare- |
ce, surge el universo creador de Garcia Marquez. Yo ha-
bia editado en los afios cincuenta una Revista Mexicana de
Literatura que se correspondia, en Bogota, con la mitica |
revista Mito, ditigida por Jorge Gaitén Durdn. Entre Mu-
tis y Gaitén, me fue dado ir publicando los cuentos de
Garcia Marquez, cada uno més maravilloso que el ante-
‘or, porque cada uno contenia al anterior y anunciaba al
Siguiente: «Mondlogo de Isabel viendo lover en Macon-
do» y «Un dia después del sabado» conducfan a E/ corondl
rll a ct oe
los inquiecanes oe €co del mar dentro de un caracol,
cos de pasados relatos de Gabo. «L@
i
A
Escaneado con CamScanner
PARA DARLE NOMBRE:A AMARICA
tercera resignacién», «Eva estd dentro de su gato», «Tu-
bal-Cain forja una estrella», «Nabo, el negro que hizo es-
perar a los dngeles» y «Ojos de perto azul»... titulos que
eran nombres, nombres que eran bautizos, nombres de
misterio y amor que se pronosticaban a si mismos como
arte y artificio, naturaleza y natividad, profecfa y adver-
tencia, recuerdo y olvido, vigilia y suefio.
Todo ello me impulsaba, con un movimiento del co-
raz6n, a conocer al autor que nombré esos cuentos, al
artifice que los sofid: aqui estaba, en Cordoba 48, tal y
como afios mas tarde lo describirfa, en sus memorias, el
presidente Francois Mitterrand, como «un hombre pa-
recido a su obra: sélido, sonriente, silencioso..., duefio
de un desierto de silencio como solo las selvas tropicales
pueden crear». «Desde que lef Cien aitos de soledad —afia-
de Mitterrand— la obra me ha embrujado». Seguramen-
te un hombre tan perspicaz como este francés esencial,
que por serlo jamés dijo una tonteria, ley6é en Cien aitos
lo que muchos més vimos desde las paginas sin Arbol de
La hojarasca: Garcia Marquez era un nuevo descubridor,
un bautizador del nuevo mundo, hermano de Niifiez de
Balboa y Fernandez de Oviedo, de Gil Gonzélez y Pe-
dro Martir, en la tarea interminable de darle nombre a
América.
Lo conoci en 1962 en Cérdoba 48 y nuestra amistad
naci6 all mismo, con la instantaneidad de lo eterno. Ga-
bo culminaba en México un joven periplo que lo habia
levado de Aracataca a Barranquilla, de Sucre a Zipaqui-
r4, y luego de Bogota a Roma, Londres y Paris, en mo-
saicas tabletas de informacién escritas en E/ Universal,
luego en E/ Heraldo, finalmente en El! Espectador, que lo
sorprende en el exilio europeo dejando atrds, pero te-
niendo presentes siempre, las tensiones colombianas que
Escaneado con CamScanner
no se inician— el 9 de abril
Eliécer Gaitén y culm;
ge renvevan —porgue 207
as in el esi Byactador por Gustavo Roj
anne ’ determinando una errancia que, al ¢,
Pinilla en ical pis Greyhound, con Mer.
aie y ‘Gonzalo en espera, a la ciudad de
México, la mas vieja ciudad viva del hemisferio occiden-
tal, la urbe azteca, virreinal, barroca, caética, antiquisi-
ea modernisima, la ciudad de roja piedra tezontle y
afrancesadas mansardas esperando la improbable nevada '
ficios de cristal despedazado que no quie-
de cincuenta afios. México, D. F.,, donde la
dria, de allf en adelante,
y alegria de México y q
tropical y edi!
ren durar mas
familia de Garcia Marquez ten
su principal residencia para honor
los mexicanos. !
Juntos entramos al Museo de Antropologia. Juntos in-
dagamos el misterio de la Coatlicue, la diosa madre de ‘
los aztecas, representada en un masivo monolito cuyos te-
rribles elementos —serpientes, calaveras, manos lacera- —
das, sexo impenetrable— le proclaman a la ciudad y al
mundo:
—Yo no soy Venus. Yo no soy una diosa humana. Yo
soy diosa porque 7o soy humana.
Entonces, después de diez minutos de contemplacién,
Garcia Marquez dice:
—Ya entendf a México.
Que es algo més de lo que podemos decir los mexica-
nos, constantemente sorprendidos por un pafs que no
acabamos de descubrir pero en el cual Garcia Marquez se
acomod6, con la sabiduria de hechicero que le atribufa
Mitterrand. |
orcas arsleaiesice Kafka serfa un escritot
ios sesenta una de las leyes del
j
!
i
|
a
Escaneado con CamScanner
PARA DARLI NOMBRE A AMERICA xIx
Castillo determinaba que los extranjeros debfan renovar
cada seis meses su residencia y hacerlo no en México, si-
no —amuélense todos— en un consulado mexicano del
extranjero.
Esto significaba que Gabriel debfa viajar dos veces al
afio para renovar su permiso de residencia —Kafka puro,
les digo— y como tanto él como yo pasébamos por una
temporada de aguda aerofobia —determinada, en mi ca-
so, por la trégica muerte de Gaitén Duran en la Martini-
ca—, fbamos por carretera a Acapulco, donde Gabo to-
maba un vapor inglés de la P._ and 0. (homenaje sin duda
a su admirado Somerset Maugham) y viajaba a Panama,
obtenja la visa y regresaba a México.
Recuerdo estos viajes porque en uno de ellos Gabriel
Garcia Marquez se transformé. Lo miré y me asusté. ;Qué
habja ocurrido? ;Nos habjamos estrellado contra un im-
placable autobtis de la linea México-Chilpancingo-Aca-
pulco? ¢Nos habiamos derrumbado por los precipicios
del Cafién del Zopilote? ;Por qué irradiaba una beatitud
improbable el rostro de Gabo? ;Por qué le iluminaba la
cabeza un halo propio de un santo? Era culpa de los ta-
cos de cachete y nenepil que comimos en una fonda de
Tres Marfas?
Nada de esto: sin saberlo, yo habfa asistido al naci-
miento de Cien anos de soledad —ese instante de gracia, de
iluminacién, de acceso espiritual, en que todas las cosas
del mundo se ordenan espiritual e intelectualmente y nos
ordenan: «Aqui estoy. Asi soy. Ahora escribeme».
Porque en esa época, él y yo fabricabamos guiones de
cine, demostrando nuestra verdadera vocacién cuando nos
detenfamos horas en colocar una coma o en describir el
an « una hacienda, Es decir: nos importaba lo que se
. que se vefa.
Escaneado con CamScanner
x EARLS FUPNTIS
Por eso, semanas mas tarde, echados en la eterna
mavera del césped de mi casa en el barrio de San Ange,
Gabo pudo preguntarme: y
—Fontacho, gqué vamos a hacer? ¢Salvar al cine me
xicano 0 escribir nuestras novelas? 4
La suerte estaba echada. Yo me fui a Europa por se. |
gunda vez. Ya habja estado allf en 1950, cuando la ruing |
de la guerra era dolorosamente visible en una Italia donde |
:
los nifios recogfan colillas de cigarrillo para sobrevivig, |
donde en el invierno los museos estaban Ilenos porque
solo alli habja calefaccién, donde un pueblo empobrecido
viajaba en tercera clase de los trenes con maletas amarra-
das con cuerdas. En una Viena donde la fachada del Hof-
burg era ocultada por grandes mantas con las efigies de _
Lenin y Stalin y de donde no se podfa viajar sin un pase
de una de las cuatro potencias de ocupacién. De un Paris, ©
en fin, donde el espjiritu francés convalecfa gracias a la in-
teligencia de Sartre y Camus, popularizada por el existen- i
cialismo personificado, a su vez, por la cantante Juliette
Greco en el café Le Tabou: melena negra, mirada desencan-
tada, voz inolvidable: Je hais les dimanches. En un aparta-
mento vasto y congelado de la avenida de Victor Hugo vi-
via la pareja literaria de Octavio Paz y Elena Garro, siempre
acompafiados de otra pareja, esta argentina, formada pot
Adolfo Bioy Casares y Silvina Ocampo: fuego graneado de
citas poéticas, juegos surrealistas del cadaver exquisito Y
correrfas nocturnas por Saint-Germain-des-Prés.
Octavio me condujo a una galerfa de la Place Vend6-
me donde se exhibéa un solo cuadro, titulado Europa des
pués de la Huvia, cuyo autor, Max Ernst, alli presente CO-
mo vigia de su propia obra, habfa pintado un paisaje—
lacerante, alucinado, de excrecencias pétreas, Miré 10s
Ojos intensamente azules bajo la corona blanca de Ernst ¥
Escaneado con CamScanner
al ver la pintura, me pregunté si el verdadero surrealis-
mo europeo solo se dio en Alemania y en Espafia, pafses
de imaginacién mégica popular, como lo demostraba ese
mismo afio de 1950 Luis Bufiuel con Los olvidados, en
Cannes, y no en la Francia cartesiana, donde André Bre-
ton escribfa con la correccién del duque de Saint-Simon
en la Corte de Luis XVI.
Con razén, hacia 1930, tres jévenes escritores latinoa-
mericanos —Miguel Angel Asturias, Arturo Uslar Pietri
y Alejo Carpentier— se detuvieron un rato en el Pont des
Arts sobre el Sena y decidieron echar al rfo el surrealismo
francés, innecesario —proclamaron— en una Iberoamé-
rica donde abundaba «lo real maravilloso».
Digo esto porque a Francia llegé en 1957 Gabriel
Garcia Marquez, encerrado en un hotel de la Rue Cujas
cuyo tnico adorno era un retrato de Mercedes y el Gnico
lujo tres paquetes azules de cigarrillos Gauloises. En el
Boulevard Saint-Germain se ctuzé Gabo con Ernest He-
mingway y le grité de acera a acera: «Adiés, maestro»
—como hoy le gritan, adonde quiera que va, a Gabriel
Garcfa Marquez. Y aunque Hemingway dijo que los bue-
nos norteamericanos van a Paris a morir, Garcia Marquez
hubiese dicho que los buenos latinoamericanos van a Pa-
ris a escribir.
Yo regresé a Europa en 1966 y me instalé en un palazzo
veneciano para ver qué se sentia al ser Henry James, aun-
que sin esperanzas de emularlo. Fue una temporada de
intenso intercambio epistolar con los amigos, en aquella
época anterior —muy anterior— al fax, al e-mail.
Gracias a ello, conservo un maravilloso correo con Ga-
bo en los momentos de la redaccién de Cien aitos de sole-
dad. Yo sabfa que él dej6 sus empleos, le pidié a Merce-
des que llenara el refrigerador, eché candado a su casa y se
Escaneado con CamScanner
“CARLOS FUENTES:
: na to —me dijo— que let
senté @ pverienet ms * redactat catorce meses. Ang,
madurat od ‘gamas he trabajado en soledad comparable
tias y alegrias: nO siento més punto de referencia que,
- wey sufro como un condenado poniend a
Lays b 0 tanto las leyes como los Ifmites
Ja retorica, buscand
deo arbitrario, sorprendiendo a la poesia cuando Ia poe.
sfa se distrae, peledndome con las palabras. 4
‘A veces —me escribe Gabriel— me asalea el panico
de no haber dicho nada a lo largo de quinientas paginas; a
veces, quisiera seguir escribiendo el libro el resto de mi vi-
da, en cien volimenes, para no tener més vida que esta...»,
«Para no tener mas vida que esta».”
Gabo me envié a Italia el manuscrito de Cien aitos de
soledad, Entusiasmado, lo busqué desde Venecia para fe-
licitarlo. No lo encontré. Entonces le escrib{ a nuestro
grande y comin amigo Julio Cortézar, quien pasaba el
verano en su ranchito de Saignon, una aldea al sur de
Francia sin teléfonos ni telégrafos, un cartero en bicicleta
tan incierto como el cémico Jacques Tati y un extrafio
servicio francés llamado «el pequefio azul» al cual acudi
para decirle lo siguiente al gran cronopio, al argentino
que se hizo querer de todos.
«Querido Julio:
Te esctibo impulsado por la necesidad imperiosa de
compartir un entusiasmo, Acabo de leer Cien aftos de sole-
ra pte exaltante y triste, una prosa sin desma-
een eee jberton. ve siento nuevo después
dos mis amigos. He lefdo ae miese dado Ja mano a to-
te capturado entre las ee Paonia Qui
huras, un Quijote enclaustalls re ee privado ae a
al mundo a partir de cuatro a € por eso debe inven 7
Pparedes derrumbadas. {QU
|
Escaneado con CamScanner
maravillosa recreacién del universo inventado y re-inven-
tado! {Qué prodigiosa imagen cervantina de la existencia
convertida en discurso literario, en pasaje continuo e im-
perceptible de lo real a lo divino y a lo imaginario!».
Y afiado: «Pero en algtin rincén debe haber un Aure-
liano con su cruz de cenizas en la frente que venga a pto-
testar contra la crénica del biznieto del coronel Gerinel-
do Marquez, corrija los inevitables errores y proponga
una nueva lectura, radical e inédita, de los pergaminos de
Melquiades. Un dfa, querido Julio, me hablaste de la no-
vela como mutacién. Eso es Cien aitos de soledad: una ge-
neracién y una re-generacién infinita de las figuras que
nos propone el autor, mago inicidtico de un exorcismo
sin fin.
Y qué sentimiento de que cada gran novela latinoameri-
cana nos libera un poco, nos permite delimitar en la exal-
tacién nuestro propio territorio, profundizar la creacién
de la lengua con la conciencia fraternal de que otros
escritores en castellano estén completando
tu propia visién, dialogando contigo».
Dialogando con nosotros.
C=
Escaneado con CamScanner
MARIO VARGAS LLOSA
CIEN ANOS DE SOLEDAD.
REALIDAD TOTAL, NOVELA TOTAL
El proceso de edificacién de la\realidad ficticiay empren-
dido por Garcfa Marquez en el relato «Isabel viendo Ilo-
ver en Macondo» y en La hojarasca, alcanza con Cien aitos
de soledad su culminacién: esta novela integra en una sin-
tesis superior a las ficciones anteriores, construye un mun-
do de una riqueza extraordinaria, agota este mundo y se
agota con él. Dificilmente podria hacer una ficcién poste-
rior con Cien aftos de soledad lo que esta novela hace con
los cuentos y novelas precedentes: reducirlos a la condi-
cién de anuncios, de partes de una totalidad. Cien aitos de
soledad es esa totalidad que absorbe retroactivamente los
estadios anteriores de la realidad ficticia, y, afiadiéndoles
nuevos materiales, edifica una realidad con un principio
y un fin en el espacio y en el tiempo: zcémo podria ser
modificado o repetido el mundo que esta ficci6n destruye
después de completar? Cien aftos de soledad es una novela
total, en la Ifnea de esas creaciones demencialmente am-
en con la realidad real de igual a
una vitalidad, vaste-
quivalentes. Esta
naturaleza plural
biciosas que compit
igual, enfrentandole una imagen de
dad y complejidad cualicativamente ¢
totalidad se manifiesta ante todo en la
de la novela, que es, simultdneamente, cosas que se crefan
xxv
Escaneado con CamScanner
MARIO VARGAS LLOSA
antindémicas: tradicional y moderna, localista y universal
imaginaria y realista, Orra expresion de esa totalidad
su accesibilidad ilimitada, su facultad de estar al alcance,
con premios distintos pero abundantes para cada cual,
del lector inteligente y del imbécil, del refinado que pa
ladea la prosa, contempla la arquitectura y descifra log
simbolos de una ficcién y del impaciente que solo atien.
dea la anécdota cruda. El genio literario de nuestro tiem.
1 hermético, minoritario y agobiante. Cien aiigs
de obra literaria mayor
i
po suele se:
de soledad es uno de los raros casos
contempordnea que todos pueden entender y gozar.
Pero Cien aftos de soledad es una novela total sobre todo
porque pone en prdctica el utdpico designio de todo su-
plantador de Dios: describir una realidad total, enfrentar
ala realidad real una imagen que es su expresi6n y nega-
cién. Esta nocién de totalidad, tan escurridiza y comple-
ja, pero tan inseparable de la vocacién del novelista, no
solo define la grandeza de Cien aftos de soledad: da también
su clave. Se trata de una novela total por su materia, en la
medida en que describe un mundo cerrado, desde su na-
cimiento hasta su muerte y en todos los étdenes que lo
componen —el individual y el colectivo, el legendario y
el hist6rico, el cotidiano y el mitico—, y por su forma,
ya que la escritura y la estructura tienen, como la materia
que cuaja en ellas, una naturaleza exclusiva, irrepetibleY
autosuficiente.
UNA MATERIA TOTAL
La reali -
tal en an at que describe Cien aitos de soledad €8
cia, que csi a las etapas anteriores de la realidad a
> e
ta novela recupera, enlaza y reordena, y &* 1s
Escaneado con CamScanner
CIEN ANOS DE SOLEDAD, REAMIDAD TOTAL, NOVELA TOTAL ——-XXVII
cién a sf misma, puesto que es la historia completa de un
mundo desde su origen hasta su desaparici6n. Completa
quiere decir que abarca todos los planos 0 niveles en que
Ja vida de este mundo transcurre.
Los temas y motivos de las ficciones anteriores son asi-
milados por la realidad ficticia en esta novela a veces me-
diante desarrollos y ampliaciones, a veces con la simple
mencién o recuerdo de lo sucedido. Este proceso es, lite-
ralmente, una canibalizacién: esos materiales son digeri-
dos plenamente por la nueva realidad, trocados en una
sustancia distinta y homogénea. Garcia Marquez no solo
no ha querido dejar cabos sueltos; ademds se ha ocupado
de vincular aquello que tenfa autonom{a en las obras an-
teriores. Macondo, el pueblo y la localidad marina, que
eran escenarios diferentes de la realidad ficticia, son con-
fundidos por el nuevo Macondo voraz en una sola reali-
dad que, por ser real imaginaria, puede hacer trizas las
unidades de tiempo y lugar, reformar la cronologia y la
geografia establecidas antes e imponer unas nuevas. Per-
sonajes que no se conocian traban relacién, hechos inde-
pendientes se revelan como causa y efecto de un proceso,
todas las historias anteriores son mudadas en fragmentos
de esta historia total, en piezas de un rompecabezas que
solo aqui se arma plenamente para, en el instante mismo
de su definitiva integracin, desintegrarse. En la mayo-
tfa de los casos la canibalizacién es simple y directa: per-
sonajes, historias, simbolos pasan de esas realidades pre-
paratorias, las ficciones anteriores, a la nueva realidad, sin
modificacién ni disfraz. Pero en otros es indirecta: a ve-
ces no pasan personajes, sino nombres de personajes; a
veces ciertos hechos enigmaticos reaparecen explicados;
a veces datos precisos son corregidos en esta nueva rees-
tructuracién de los componentes de la realidad ficticia, y
Escaneado con CamScanner
MARIO VARGAS LLOSA
XVI
el cambio mas frecuente que suelen registrar es el del ng.
mero: en Gien aiios de soledad todo tiende a hincharse, g
multiplicarse.
Cien aitos de soledad no es solamente la suma coherente
(en un sentido ancho) de todos los materiales precedentes
de la realidad ficticia: lo que la novela aporta es més rico, en
cantidad y calidad, que aquello de lo cual se apodera. La
integracién de materiales nuevos y antiguos es tan per-
fecta que el inventario de asuntos y personajes retomados
de la obra anterior da una remotfsima idea de lo que esta
construccién verbal es en sf misma: la descripcién de una
realidad total. Cien aftos de soledad es autosuficiente por-
que agota un mundo. La realidad que describe tiene prin-
cipio y fin, y, al relatar esa historia completa, la ficcién
abraza toda la anchura de ese mundo, todos los planos o
niveles en los cuales esa historia sucede o repercute. Es
decir, Cien aitos de soledad narra un mundo en sus dos di-
mensiones: la vertical (el tiempo de su historia) y 1a hori-
zontal (los planos de la realidad). En términos estricta-
mente numéricos, esta empresa total era utépica: el genio
del autor est4 en haber encontrado un eje o micleo, de di-
mensiones apresables por una estructura narrativa, en el
cual se refleja, como en un espejo, lo individual y lo co-
lectivo, las personas concretas y la sociedad entera, esa
abstracci6n. Ese eje o nicleo es una familia, instituci6n
que est4 a medio camino del individuo y de la comuni-
dad. La historia total de Macondo se refracta —como la
vida de un cuerpo en el coraz6n— en ese 6rgano vital de
Macondo que es Ia estirpe de los Buendfa: ambas entida-
des nacen, florecen y mueren juntas, entrecruzdndose sus
destinos en todas las etapas de la historia comin. Est
operacién, confundir el destino de una comunidad con el
de una familia, aparece en La hojarasca y en «Los funeta-
dm
Escaneado con CamScanner
CIEN ANOS DE SOLEDAD, REALIDAD TOTAL, NOVELA TOTAL XIX
les de la Mam Grande», pero solo en Cien afios de soledad
alcanza su plena eficacia: aqui sf es evidente que la inter-
dependencia de la historia del pueblo y la de los Buendia
es absoluta. Estos suften, originan o remedian todos los
grandes acontecimientos que vive esa sociedad, desde el
nacimiento hasta la muerte: su fundacién, sus contactos
con el mundo (es Ursula quien descubre la ruta que trae
la primera invasi6n de inmigrantes a Macondo), sus trans-
formaciones urbanas y sociales, sus guerras, sus huelgas,
sus matanzas, su ruina. La casa de los Buendfa da, con sus
mudanzas, la medida de los adelantos de Macondo. A
través de ella vemos convertirse la exigua aldea casi pre-
historica en una pequefia ciudad activa de comerciantes
y agricultores présperos: «Dispuso (Ursula) construir en
el patio, a la sombra del castaiio, un bafio para Jas muje-
res y otro para los hombres, y al fondo una caballeriza
grande, un gallinero alambrado, un establo de ordefia y
una pajarera abierta a los cuatro vientos para que se insta-
laran a su gusto los pajaros sin rumbo. Seguida por dece-
nas de albafiiles y carpinteros, como si hubiera contrafdo
Ja fiebre alucinante de su esposo, Ursula ordenaba la po-
sicién de la luz y la conducta del calor, y repartia el espa-
cio sin el menor sentido de sus limites. La primitiva
construccién de los fundadores se llené de herramientas y
materiales, de obreros agobiados por el sudor, que le pe-
dian a todo el mundo el favor de no estorbar, sin pensar
que eran ellos quienes estorbaban... En aquella incomo-
didad... fue surgiendo... la casa més grande que habrfa
nunca en el pueblo» (p. 69). Lo que estamos viendo cre-
cer no es solo la casa de los Buendia: el pueblo entero
aparece transformdndose, enriqueciéndose, avanzando en
el espacio. Pero, al mismo tiempo, es una casa especifica
que podemos ver, casi palpar, y en esa muchedumbre que
Escaneado con CamScanner
‘MARIO VARGAS LLOSA
. identificamos, mentidy |
é le, hay un personaje que ic
eat diigiendo el trabajo: Ursula. Esta es la sinte,
Y oaamirable lograda en Ia novela: la familia Buendia, :
sis a istal, apresa simultaéneamente
agi ja de cri
como una magica bola ne
ala comunidad numerosa y abstracta, y a su minima ex.
presién, el solitario individuo de carne y hueso. El lector
va descubriendo la realidad total que la novela describe, g
través de dos movimientos simultaneos y complementa. |
rios a que lo obliga la lectura: de lo real objetivo a lo real
imaginario (y viceversa), y de Jo particular a lo general (y
viceversa). De este doble movimiento envolvente va sur-_
giendo la totalidad, esa realidad que, como su modelo,
consta de una cara real objetiva (lo hist6rico, lo social) y
de otra subjetiva (lo real imaginario), aunque los térmi-
nos de esta relacién en Ja realidad ficticia inviertan los de
la realidad real. En esa cara real objetiva, estan presentes
los tres niveles hist6ricos de la realidad real: el indivi-
dual, el familiar y el colectivo, y en la subjetiva, los dis-
tintos planos de lo imaginario: lo mitico-legendario, lo
milagroso, lo fantastico y lo magico.
LO REAL OBJETIVO
Crinica historica y social
Como Ia familia Buendia sintetiza y refleja a Macondo,
Macondo sintetiza y refleja (al tiempo que niega) a la rea
Nidad real: su historia condensa la historia humana, 10s
pare Por los que atraviesa corresponden, en sus gf
cilewellgge los de cualquier sociedad, y en sus de-
ee ualquier Sociedad subdesarrollada, aunqu®
icamente a las latinoamericanas. Este proces
a
Escaneado con CamScanner
‘CIEN ANOS DE SOLEDAD. RBALIDAD TOTAL, NOVELA TOTAL
a evolucién, desde los
estd «totalizado»; podemos seguir |
esos cien
orfgenes de esta sociedad, hasta su extinci6:
afios de vida reproducen la peripecia de toda civilizaci6n
(nacimiento, desarrollo, apogeo, decadencia, muerte), y;
mds precisamente, las etapas por las que han pasado (0 es-
tan pasando) la mayorfa de las sociedades del tercer mun-
do, los paises neocoloniales. Fundado por José Arcadio
Buendia y veintitin compafieros legados del exterior (co-
mo los conquistadores ingleses, espafioles, franceses 0
Ja primera imagen hist6rico-social que te-
equefiia sociedad arcddi-
portugueses),
nemos de Macondo es la de una pi
ymunidad miniscula y primitiva, au-
tarquica, en la que existe igualdad econdémica y social
entre todos sus miembros y una solidaridad fundada en el
dividual de la tierra: en esa «aldea de veinte ca-
sas de barro y cafiabrava», en ese mundo «tan reciente
que muchas cosas carecian de nombre» (p. 9), Ursula y
sus hijos siembran en su huerta «el plaétano y la malan-
ga, la yuca y el fiame, la ahuyama y la berenjena» (p. 12),
y lo mismo deben hacer las otras familias, ya que los
Buendfa son los patriarcas y modelos de esa pequefia so-
ciedad: José Arcadio Buendfa «daba instrucciones para
la siembra» y todas las casas de la aldea estaban cons-
truidas y arregladas a «imagen y semejanza» de la casa
de los Buendfa (p. 17). En ese mundo de reminiscencias
biblicas, estén prohibidas las peleas de gallos. Unos afios
después, Macondo ha crecido, es la «aldea més ordenada
y laboriosa que cualquiera de las conocidas hasta enton-
ces por sus 300 habitantes» (p. 18) y sigue siendo un
mundo idflico, prehistérico, «donde nadie era mayor de
tteinta afios y donde nadie habia muerto» (p. 18), sin
Contacto con el resto del mundo, entregado a la fantasia
Yala magia.
co-patriarcal, una co
trabajo in
Escaneado con CamScanner
MARIO VARGAS LLOSA
La primera transformacién importante de esta socie.
dad (su ingreso a la historia) tiene lugar cuando Ursula
encuentra la ruta para salir de la ciénaga y comunica q
Macondo con el mundo (p. 48): por esa ruta llega la pri.
mera oleada de inmigrantes que convierte a Ja comuni-
dad agraria-patriarcal en una localidad de talleres y co.
mercios: «La escueta aldea de otro tiempo se convirti¢
muy pronto en un pueblo activo, con tiendas y talleres de
artesanfa, y una ruta de comercio permanente por don-
de Ilegaron los primeros arabes» (p. 49). Los macondinos
se hacen artesanos y comerciantes, y esto se proyecta en la
familia Buendfa: el joven Aureliano aprende a trabajar
la plata (p. 51) y Ursula monta «un negocio de animali-
tos de caramelo» (p. 49). Poco después surgen nuevas
instituciones para el gobierno de esta sociedad que, hasta
entonces, ha tenido una estructura tribal: llega el corre-
gidor don Apolinar Moscote (p. 69), llega la Iglesia re-
presentada por el padre Nicanor Reyna (p. 101), se insta-
la en el pueblo una fuerza de policfa (p. 108). No mucho
después se inician las guerras civiles que cubren un perfo-
do de casi veinte afios (p. 125) y que van a mantener a
Macondo en un cierto receso histérico. Relativamente,
sin embargo, pues es durante las guerras civiles que sé
trae el telégrafo (p. 154). Al terminar la guerra, Macondo
es erigido municipio y se nombra su primer alcalde, el
general José Raquel Moncada (p. 172). Al establecerse la
paz, un perfodo de prosperidad se inicia en Macondo, cu-
Yo aspecto urbano se renueva («Las casas de barro y cafia-
brava de Jos fundadores habfan sido reemplazadas pot
me cae eeinng penne ean
adelantos: el fener y se introducen une se ae
(. 257), pramof 7 (p. 256), Ja luz eléctrica y el ci °
8ramofonos de cilindros y el teléfono (p. 257)
Escaneado con CamScanner
s
El pueblo de artesanos y mercaderes tiene hasta una em-
brionaria produccién industrial, desde que Aureliano Tris-
te establecié una fabrica de hielo, que Aureliano Centeno
transformaré en fabrica de helados (p. 255)-
La segunda gran transformacién histérica de esta so-
ciedad, que, hasta ahora, ha venido evolucionando dentro
de limites restringidos pero segtin un modelo de desarro-
Ilo independiente, ocurre cuando es colonizada econémi-
camente por la compafifa bananera norteamericana y con-
vertida en pafs monoproductor de materia prima para
una potencia extranjera (pp. 257-261), en una sociedad
dependiente. La fuente de la riqueza y el trabajo en Ma-
condo es ahora el banano. La ciudad se transforma «en
un campamento de casas de madera con techos de zinc»
(p. 260), y junto al pueblo surge el de los gringos, «un
pueblo aparte... con calles bordeadas de palmeras, casas
con ventanas de redes metdlicas, mesitas blancas en las
terrazas y ventiladores de aspas colgados en el cielorraso,
y extensos prados azules con pavorreales y codornices»
(p. 261). Los antiguos comerciantes, artesanos 0 duefios de
tierras se convierten en asalariados agricolas, pero, ade-
més, la fuente de trabajo creada por la compafifa atrae
hacia Macondo a multitud de forasteros: esta segunda,
masiva inmigracién (la hojarasca) cambia por completo
el aspecto y la vida del pueblo. Surge un pueblo de diver-
sién y para los forasteros que Ilegaban sin amor arriba
«un tren cargado de putas inverosimiles» (p. 261). Hay
un ambiente de derroche, de prosperidad (efimera pero
teal), de cambio vertiginoso, y «los antiguos habitantes
de Macondo se levantaban temprano a conocer su pro-
Pio pueblo» (p. 262). Mr. Jack Brown trae a Macondo
el primer automévil (p. 272). El poder de la compafiia
Se refleja también en lo politico: «Los funcionarios loca-
Escaneado con CamScanner
‘MARIO VARGAS LLOSA
les fueron sustituidos por forasteros autoritatios» Y «log
antiguos policfas fueron reemplazados POF Sicatios dy
machetes» (p. 273). Surgen asf los conflictos Sociales,
los trabajadores de la compafifa van a la huelga general
(p. 337) y son brutalmente reprimidos por el Ejércitg
(pp. 346-347). ;
El tiltimo perfodo de Ja historia de Macondo se inicig
con un cataclismo natural, el diluvio, y con la partida de Ig
que era fuente de su vida econémica. La compafifa bana.
nera «desmantel6 sus instalaciones» y tras ella se marchan
los miles de forasteros que atrajo la fiebre del banano, |
lugar donde prosperaton las plantaciones se convierte en
«un tremedal de cepas putrefactas» (p. 375) y Macondo
inicia una existencia monétona y ruinosa de aislamiento y
pobreza, hasta convertirse en «un pueblo muerto, depri-
mido por el polvo y el calor» (p. 429) Cuando otto cata-
clismo (la tormenta final) acaba con él y con los pocos su-
pervivientes que lo habitan, esa sociedad habia cumplido ya
su ciclo vital, llegado al limite extremo de la decadencia.
Historia de una familia
La historia de esta sociedad se mezcla con la de una estit-
pe familiar, los destinos de ambas se condicionan y retta-
tan: la historia de Macondo es la de la familia Buendia y
al revés. El primitivismo, el cardcter subdesarrollado de
la sociedad ficticia se hace patente en la hegemonfa so”
cial que hereditariamente ejercen los Buendfa en Ma
condo, y, sobre todo, en la naturaleza de esa insticucid?
familiar, gran asociacién que crece con las nuevas gene!
ciones y con la adopcién de nuevos miembros pot cian
za 0 matrimonio, que mantiene su cardcter piramid®
una férrea solidatidad entre sus miembros fundad@ ™
ys
Escaneado con CamScanner
CHEN AROS DE SOLEDAD, REALIDAD TOTAL, NOVELA TOTAL XXXV.
tanto en el afecto o el amor como en un oscuro y podero-
sfsimo instinto gregario tradicional, t{pico de institucio-
nes primitivas como el clan, la tribu y la horda. Igual
que en el caso de la sociedad ficticia, Garcfa Marquez tu-
vo que recurrir a ciertas estratagemas pata conseguir
también al nivel de la historia familiar la totalizaci6n.
Los orfgenes de la estirpe no tienen, como los de Macon-
do, fecha y nombre: se pierden en una humosa vague-
dad, se divisan borrosos a distancia, como en la realidad
real el origen de todas las familias. Remontando_cual-_
quier_genealogia s pasa infa iblemente de Ta historia-a
Ta leyenda y_al mito. Bs lo curre con los Buendia.
{Quiénes eran, antés*dé que © ‘stiera Macondo? Por la
rama materna, el mds antiguo ascendiente que conoce-
mos es una bisabuela de Ursula Iguaran, que vivia en
Riohacha en el siglo xv1, casada con un comerciante ara-
gonés, y por la paterna, un tal José Arcadio Buendia,
ma época era un criollo cultivador de ta-
familias traban contacto cuando el ara-
la sierra donde Buendia cultivaba ta-
Luego, la prehistoria genealdgica
Ito temporal: «Varios siglos mas
s6 con la tataranieta
que por la mis:
baco (p. 29). Las
gonés se traslada a
baco y se hacen socios.
de los Buendia da un sal
tarde, el tataranieto del criollo se ca:
del aragonés» (p. 30). Desde entonces, las familias per-
manecen en la rancheria de las sierras de Riohacha, que
crece con ellas hasta convertirse en «uno de los mejores
pueblos de la provincia» (p. 30), y, desde luego, a lo largo
de los afios, los matrimonios entre miembros de ambos
clanes son constantes. Es la raz6n por la que, segiin una
cteencia familiar, una tia de Ursula, casada con un tio de
José Arcadio Buendia, engendra un monstruo (p. 30)
El temor inveterado en las familias de que estas «dos ra-
zas secularmente entrecruzadas pasaran Por la vergiienza de
Escaneado con CamScanner
MARIO VARGAS LLOSA
hace que haya oposicién cuando quie:
ren casarse Ursula Iguardn y José Arcadio Buendia, que son
primos. Pese a ello, se casan. Este a - " limite
entre la prehistoria y la historia de los Buen fa; el cambio
coincide significativamente con un desplazamiento y con
una fundacién: de las sierras de Riohacha, la pareja se tras-
lada a Macondo y a partir de allf vamos a seguir, con mi-
nucia, el desarrollo de la estirpe hasta su declinacién.
Incluida la pareja fundadora, José Arcadio Buendia y
Ursula Iguarén, siete generaciones de Buendfas van a
compartir la historia de su pueblo. La estratagema que da
a esta familia-unas dimensiones sensatas y la salva deuna
confusa proliferacién de personas es la’siguiente: Ia Iinea
familiar se prolonga solo por una rama de los varones, la
de los José Arcadios. Los Aurelianos tienen descendencia
que siempre queda truncada: el hijo del coronel Aurelia-
no Buendfa en Pilar Ternera (Aureliano José) muere sin
dejar hijos y lo mismo los 17 Aurelianos engendrados
por el coronel durante las guerras. Pareceria que esta ley
se contradice en la cuarta generacién, ya que es Aureliano
Segundo y no su hermano el padre de los Buendia de la
quinta (José Arcadio el seminarista, Renata Remedios y
Amaranta Ursula); pero ocurre que los gemelos tienen
catacteres y nombres trastocados, y que, en realidad, Au-
reliano Segundo es José Arcadio Segundo: la equivoca-
lisbon ane la verdadera relacién entre
La historia de la famili * aes
ticalmente a ia dems de estar narrada ver-
, nologia, lo esté horizontal-
engendrar iguanas»
Escaneado con CamScanner
CIEN ANOS DE SOLEDAD. REALIDAD TOTAL, NOVELA TOTAL —-XXXVIL
Ja casa y que los demés solo conocen por rumores 0 igno-
ran, Como la sociedad ficticia, la familia estd concebida a
imagen y semejanza de una institucién familiar primiti-
va y subdesarrollada; también en ella identificamos cier-
tas caracteristicas de un mundo preindustrial. El rasgo
familiar dominante es la inferioridad de la mujer y esta
divisi6n estricta de funciones perdura los cien afios de la
estirpe: los varones son los miembros activos y producto-
res, los que trabajan, se enriquecen, guerrean y se lanzan
en aventuras descabelladas, en tanto que la funcién de las
mujeres es permanecer en el hogar y ocuparse de las ta- |
teas domésticas, como barrer, cocinar, fregar, bordar; en |
tiempos dificiles, pueden improvisar algdn negoci i
ro, como los animalitos de caramelo que v
(p. 67). El hombre es amo y sefior del [
en pie, funcionando, las que deciden los cambios y mejo-
ras, como lo hacen Ursula (pp. 68, 223) y Renata Reme-
dios (p. 428), poniéndose incluso al frente de «carpinte-
tos, cerrajeros y albaffiles». Estas matronas sometidas a
maridos y padres estén investidas, sin embargo, de una
autoridad ilimitada sobre los hijos, que no cesa cuando es-
tos crecen, y pueden Ilegar a azotar en ptiblico a sus nietos
maduros, como lo hace Ursula con Arcadio, cuando este
quiere fusilar a don Apolinar Moscote (p. 127), y decidir
desde la cuna Ja vocacién de los varones (Ursula y Fernan-
da del Carpio educan al pequefio José Arcadio, hijo de es-
‘a, para que sea seminarista y luego Papa), o el destino fi-
nal de las mujeres, como cuando Fernanda del Carpio
€ncierra a su hija Meme en un convento de clausura por
Sus amores con Mauricio Babilonia (pp. 336-337).
Escaneado con CamScanner
MARIO VARGAS LLOSA
Clases sociales: las relativas jerarqulas
A través de la historia de los Buendfa descubrimos la es.
tructura social de Macondo, 0, mejor dicho, la evolucién
de esta estructura en su siglo de vida. Hasta la llegada de
la primera ola de inmigrantes, Macondo es una comunj-
dad igualitaria y patriarcal de tipo biblico, en la que José
Arcadio hace de gufa espiritual, y en la que reina plena
armonjfa entre sus miembros, tanto econédmica como so-
cialmente: todos son los fundadores, todos comienzan a
levantar sus.casas y a cultivar sus huertas del mismo mo-
do. Racialmente, los macondinos parecen ser en ese en-
tonces criollos, como los antecesores de José Arcadio y de
Ursula, ya que los gitanos van y vienen, son aves de paso,
y no pueden considerarse miembros de esa sociedad. La
primera diferenciacién social perceptible. es_resultado de~
la primera oleada de forasteros: junto a (por debajo de)
esa clasé social de fundadores, se instala en el pueblo una
comunidad de comerciantes «4rabes de pantuflas y argo-
llas» (p. 50), que va a perdurar, con sus caracterfsticas
originales, hasta la extinci6n de Macondo. Sera siempre
una colectividad cerrada sobre si misma, dedicada al co-
mercio, con la que el resto de la sociedad mantiene tratos
econémicos, y, quizds, amistad, pero con la que no sé
mezcla: en los dias finales vemos emergiendo del diluvio
a «los arabes de la tercera generacién», «sentados en dl
mismo lugar y en la misma actitud de sus padres y SUS
abuelos, taciturnos, impavidos, invulnerables al tiem
po...» (p. 376), Algunos arabes Ilegan a tener dinero, ©”
mo Jacob, duefio de hotel de Macondo, y, a diferencia de
lo que vimos en el pueblo, aqui no se detecta en las otf
lados no parece debido a los otros, sin
as oa.
Escaneado con CamScanner
GIEN AROS DE SOLEDAD, REALIDAD TOTAL, NOVELA TOTAL XXXIK
vez a ellos mismos. Lo que sf es evidente es que en la es-
tructura social esta comunidad de comerciantes se halla
debajo del estrato de los fundadores y, més tarde, del de
los criollos: ni las responsabilidades polfticas, sociales y
militares, ni las grandes fortunas serdn jams de ningin
frabe.
El caso de los indios o guajiros es distinto: confirma-
mos que estén al pie de la pirdmide, que su funcién es
servir de domésticos y de bestias de carga a los demas.
Visitacién y su hermano Cataure, que Ilegan a Macon-
do con esa primera oleada de inmigrantes, son «déciles y
serviciales» y Ursula se hace «cargo de ellos para que la
ayudaran en los oficios domésticos» (p. 49). Son los seres
distintos por antonomasia, y en su diferencia los otros
ven barbarie e inferioridad: hablan «lengua guajira», sus
comidas son «caldo de lagartijas» y «huevos de arafia»
(p. 49). Siempre los veremos de sirvientes, como a esta
pareja de hermanos en casa de Ursula, 0 como a los cuatro
indios que llevan «cargada en un mecedor» a la abuela de
la putita adolescente (p. 64). Sin embargo, la guerra pue-
de llegar a abrir excepcionalmente las puertas del ascenso
social a algtin indio: el general Teéfilo Vargas, por ejem-
plo, es un «indio puro, montaraz, analfabeto» (p. 194).
Es a partir de esa primera inmigracién, que la casa de
los Buendfa va a ir adquiriendo cada vez mas un halo feu-
dal: de choza bfblica se convertird en castillo de la Edad
Media. A Ia casa solar se van aiiadiendo miembros de in-
dole distinta hasta convertirla en una verdadera colmena:
sirvientes (Cataure y Visitacién), hijas de crianza (Rebe-
ca), bastardos (Arcadio, Aureliano José) y semibastardos
(Remedios, la bella, los gemelos José Arcadio Segundo
y Aureliano Segundo), las esposas legitimas (Remedios,
Fernanda del Carpio) y las ilegftimas (Santa Sofia de la
Escaneado con CamScanner
MARIO VARGAS LLOSA
Piedad), fuera de los hijos legftimos. Aparte de ello, io
casa de los Buendfa adopta de hecho a ciertos seres que q
pasarén en ella buena parte de su vida (como Melquiadey, |
Pietro Crespi, Gerineldo Marquez) o de su muerte (comg
el propio Melquiades y Prudencio Aguilar). El vicio prj.
mordial de la casa es cultivar hasta la locura la hospital.
dad: sus puertas estan abiertas de par en par al forastero,
sin condicién de ninguna clase. Asi, cuando Iegan a Ma.
condo los 17 bastardos del coronel Buendia, la mansién
los acoge, los festeja «con una estruendosa parranda de
champafia y acordeén» y a nadie le importan los destrozos
que causan: «Hicieron afiicos media vajilla, destrozaron
los rosales persiguiendo un toro para mantearlo, mataron
las gallinas a tiros, obligaron a bailar a Amaranta Jos val-
ses tristes de Pietro Crespi, consiguieron que Remedios,
la bella, se pusiera unos pantalones de hombre para su-
birse a la cucafia, y soltaron en el comedor un cerdo em-
badurnado de sebo que revolcé a Fernanda, pero nadie la-
ment6 los percances, porque la casa se estremecié con un
terremoto de buena salud» (p. 249). Esta hospitalidad
sin ceremonias, esta generosidad desenfrenada y primiti-
va, se pone también de manifiesto cuando Meme invite
«a pasar una semana en familia» a «cuatro monjas y S&
senta y ocho compafieras de clase» y los Buendia no solo
hospedan a esta muchedumbre sino que compran «sete
tay dos bacinillas» para hacer frente a las circunstanciss
(pp. 297-298) La mansién alcanza su maxima prodigali-
dad en el perfodo de bonanza que sigue a la firma de
Tratado de Neerlandia, cuando llega la segunda gran olea-
da de inmigrantes y los Buendia abren sus puertas *#
avalancha: «La casa se llené de pronto de huéspedes des
conocidos, de invencibles parranderos mundiales, Y b
preciso agregar dormitorios en el patio, ensanchar él ©”
RAR RD enn en
wm Onn
dim
Escaneado con CamScanner
GIEN ARGS DE SOLEDAD, REALIDAD TOTAL, NOVELA TOTAL xu
medor y cambiar la antigua mesa por una de dieciséis
puestos...», La casa dispone en esos dfas de cuatro cocine-
ras que trabajan bajo la direccién de Santa Soffa de la Pie-
dad; la ancianfsima Ursula truena cada mafiana: «Hay que
hacer carne y pescado... Hay que hacer de todo... porque
nunca se sabe qué quieren comer los que vienen» (p. 263).
Con esa segunda oleada de inmigrantes Macondo va a
sufrir otra gran transformacién social. Junto a los grupos
existentes, surgen otras comunidades: los gringos y los
peones que vienen a trabajar en las bananeras (la hojaras-
ca). La estructura semifeudal no desaparece del todo, sin
embargo, coexiste con esas nuevas clases sociales —técni-
cos y obreros— tfpicas de una sociedad industrial; a par-
tir de este momento, la composicién social de Macondo
serd la de un pais neocolonizado por el capital extranjero.
Esa comunidad de gringos, que vive casi sin mezclarse
con el resto del pueblo, pasa a ejercer el poder econémico
y politico que era hasta entonces de los criollos (liberales
© conservadores): los Buendia y los Moscote quedan con-
vertidos en piezas de museo, a las que solo resta compen-
sar psicolégicamente la pérdida del poder real con una
nostalgia aristocratizante, y en afirmar, como hace Fer-
nanda, que «la gente bien era la que no tenfa nada que
ver con la compafifa bananera» o en hablar de «la sarna
de los forasteros» (p. 290). Es una defensa subjetiva e
intitil proclamar esa superioridad sobre los &tingos: estos
hacen nombrar a los funcionarios locales y a los policias
(p. 273), tienen a su servicio a los politicos y al Ejército
(p. 344). La mejor prueba de la sustitucién de poder en la
Sociedad ficticia es que hasta uno de los Buendia, José
meng pasa “servit como capataz en la com-
leg Tbacoadines Pp. 290). Las re laciones de los gringos con
son caracterfsticas de una sociedad neo-
|
Escaneado con CamScanner
MARIO VARGAS I.LOSA
colonial: viven dentro de su gallinero electrificado, en cq.
sas modernas y dotadas de toda clase de comodidades, ¥
casi sin juntarse con los indfgenas («... los bailes de los 54.
bados, que eran los tinicos en que los gringos alternaban
con los nativos») (p. 313). Solo contadas personas de |g
aristocracia de Macondo llegan a alternar con ellos, como
Meme Buendia, que se hace amiga de Patricia Brown ya
quien los Brown invitan a almorzar, a bafiarse en la pisci-
na y a tocarles el clavicordio (p. 3,13). Aves de paso, con
una lengua y unas costumbres distintas, estén en Macon-
do solo por razones de trabajo y de interés, sintiéndose
siempre extranjeros, y, cuando la compaiifa se marcha,
desaparecen con ella.
Es el caso, también, del otro grupo atrafdo a Macondo
por la compajifa bananera. El nombre que los designa en
las ficciones anteriores, la hojarasca, aqui no aparece, pero
la actitud de rechazo de los viejos macondinos hacia esos
aventureros vulgares es la misma de los coroneles: «Los
antiguos habitantes de Macondo se encontraban arrinco-
nados por los advenedizos, trabajosamente asidos a sus
precarios recursos de antafio», y pensaban que el pueblo
se habia «convulsionado por la vulgaridad con que los fo-
rasteros despilfarraban sus faciles fortunas» (p. 289). La
implantacién de estos trabajadores agricolas es también
precaria, cuando Ja compaiifa parte se esfuman (los sobre-
vivientes, ya que en Ja matanza perecen tres mil). Siem-
pre los vemos de Jejos, por lo reacios que son los viejo
macondinos a juntarse con ellos; el tinico obrero 4
conocemos es el distrafdo Mauricio Babilonia, aprendit
de mecdnico, de «manos percudidas» y «ufias astilladas
por el trabajo rudo» (p. 324), a quien no solo la orgullo-
sa Fernanda sino también el democratico Aureliano 5”
gundo encuentran un candidato inaceptable pata Me
Escaneado con CamScanner
CIEN ANOS DE SOLEDAD, REALIDAD TOTAL, NOVELA TOTAL XA
(p. 331). José Arcadio Segundo no es un obrero, sino un
taz, que pasa a ser luego ente sindical, La deca-
dencia de los Buendfa se inicia con la fiebre del banano:
pierden el poder, comienzan a arruinarse econémicamente,
la estirpe se disgrega por cl mundo. La quinta generaci6n
se educa fuera de Macondo, José Arcadio y Amaranta en
Europa, y Meme donde las monjas. Esta tiltima, por sus
amores secretos con Mauricio Babilonia, es sepultada en un
convento, y su hijo ilegftimo, Aureliano, por la vergiienza
que inspira a la familia, crece como un salvaje primitivo,
como un antropéfago (p. 185). Es la agonia de la estir-
pe: este bastardo es la sexta generacién de los Buendfa;
la siguiente va a ser, literalmente, un animal: ese nifio
con cola de cerdo que se comen las hormigas. Como Ma-
condo, la estirpe de los Buendfa estaba ya muerta cuan-
do el viento final la desaparece.
Historia individual
Ocurre que la novela no solo describe una realidad social y
una familiar, sino, simulténeamente, una realidad indivi-
dual: es también Ja historia de ciertos individuos concre-
tos, a través de los cuales vemos encarnada de manera
especifica esa suma de posibilidades de grandeza y de mi-
seria, de felicidad y de desdicha, de razén y de locura que
es el hombre, unidad basica de la vida ficticia. Asf como
Ja historia de Macondo es la de los Buendia, la historia
de la estirpe se confunde con la de algunos de sus miem-
bros, Dos, principalmence: un var6n, el coronel Aureliano
Buendfa, y una mujer, Ursula Iguardn. Los veinte afios de
guerra, esa quinta parte del siglo de Macondo, son la bio-
graffa de ese coronel ubicuo e incansable que atin no ha
acabado de perder una guerra y estd iniciando la siguien-
Escaneado con CamScanner
MARIO VARGAS LLOSA
ese individuo es la personalidad fy),
- -dinarios contrastes :
J libro, con sus exCTa0H
eit apétco _ e transforma en figura €ica,
Pe ‘o, en Ia veje’s recobrar el retraimiento y la be,
para Tuego> ales— y Ia razon central de la gloriay el ag.
Pero el verdadery
familia sobre el pueblo.
columna vertebral de la familia es la menuda,
Activa, infatigable, magnifica Ursula “Tguatén, que guia
esa casa de locos con pufio firme a traves de toda SUS Deri
pecias, y solo se resigna a morit después del dil
do ya él desastre final parece inevitable. Pero aparte de
esos dos seres concretos, cuya personalidad sobresale de las
‘os de soledad el resto de la humanidad no
otras, en Cien ait
es una masa amorfa, un promiscuo horizonte: muchos in-
dividuos se destacan del conjunto, cada uno con cierta
particularidad que lo aisla e identifica, y que representa
una de las posibilidades o variantes (fisicas, psicoldgicas, 7
morales) de lo humano en la realidad ficticia.
En este nivel individual, la ambici6n totalizante, esa
voluntad de abarcarlo y mostrarlo todo, se manifiesta en
la variedad de tipos humanos que circula por el libro, y la
minucia con que est4 descrita la intimidad de ciertos in-
dividuos quiere mostrar el gran ntimero de registros, de
matices que la vida es capaz de adoptar en un solo ser ;
También en lo individual est4 representado en la realidad
ficticia todo lo humano: en los Buendia se dan los espec!
menes més bellos del mundo (Remedios, la bella, y Fer-
nanda del Carpio) y los més horribles (gqué cosa més fee
que un nifio con cola?), seres desmesurados, verdaderos
eeniaps (ose Arcadio) 0 pequefios y menudos (Grsula) |
ee
Buendfa ofrecen un abanic ee ne paar
‘0 de posibilidades psicolégic®
smo tiempo
yn su!
que Ss
te, Al mi
Bi
&
Escaneado con CamScanner
CIEN AROS DF SOLEDAD. REALIDAD TOTAL, NOVELA TOTAL XLV
y morales. Hay una primera gran divisién entre ellos:
«Mientras los Aurelianos eran retrafdos, pero de menta-
lidad hicida, los José Arcadio eran impulsivos y empren-
dedores, pero estaban marcados por un signo trégico»
(p. 211). Esto define las caracteristicas gerierales de dos
ramas masculinas (a ley se altera, en apariencia, en el ca-
so de los gemelos que tienen nombres trastocados), pero,
en realidad, la diferenciacién entre los individuos es mds
compleja; ademds de esas cualidades genéricas de estirpe,
los personajes-tienen otras. Una de las més frecuentes es
un
You might also like
- The Subtle Art of Not Giving a F*ck: A Counterintuitive Approach to Living a Good LifeFrom EverandThe Subtle Art of Not Giving a F*ck: A Counterintuitive Approach to Living a Good LifeRating: 4 out of 5 stars4/5 (5814)
- The Gifts of Imperfection: Let Go of Who You Think You're Supposed to Be and Embrace Who You AreFrom EverandThe Gifts of Imperfection: Let Go of Who You Think You're Supposed to Be and Embrace Who You AreRating: 4 out of 5 stars4/5 (1092)
- Never Split the Difference: Negotiating As If Your Life Depended On ItFrom EverandNever Split the Difference: Negotiating As If Your Life Depended On ItRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (844)
- Grit: The Power of Passion and PerseveranceFrom EverandGrit: The Power of Passion and PerseveranceRating: 4 out of 5 stars4/5 (590)
- Hidden Figures: The American Dream and the Untold Story of the Black Women Mathematicians Who Helped Win the Space RaceFrom EverandHidden Figures: The American Dream and the Untold Story of the Black Women Mathematicians Who Helped Win the Space RaceRating: 4 out of 5 stars4/5 (897)
- Shoe Dog: A Memoir by the Creator of NikeFrom EverandShoe Dog: A Memoir by the Creator of NikeRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (540)
- The Hard Thing About Hard Things: Building a Business When There Are No Easy AnswersFrom EverandThe Hard Thing About Hard Things: Building a Business When There Are No Easy AnswersRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (348)
- Elon Musk: Tesla, SpaceX, and the Quest for a Fantastic FutureFrom EverandElon Musk: Tesla, SpaceX, and the Quest for a Fantastic FutureRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (474)
- Her Body and Other Parties: StoriesFrom EverandHer Body and Other Parties: StoriesRating: 4 out of 5 stars4/5 (822)
- The Emperor of All Maladies: A Biography of CancerFrom EverandThe Emperor of All Maladies: A Biography of CancerRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (271)
- The Sympathizer: A Novel (Pulitzer Prize for Fiction)From EverandThe Sympathizer: A Novel (Pulitzer Prize for Fiction)Rating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (122)
- The Little Book of Hygge: Danish Secrets to Happy LivingFrom EverandThe Little Book of Hygge: Danish Secrets to Happy LivingRating: 3.5 out of 5 stars3.5/5 (401)
- The World Is Flat 3.0: A Brief History of the Twenty-first CenturyFrom EverandThe World Is Flat 3.0: A Brief History of the Twenty-first CenturyRating: 3.5 out of 5 stars3.5/5 (2259)
- Devil in the Grove: Thurgood Marshall, the Groveland Boys, and the Dawn of a New AmericaFrom EverandDevil in the Grove: Thurgood Marshall, the Groveland Boys, and the Dawn of a New AmericaRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (266)
- The Yellow House: A Memoir (2019 National Book Award Winner)From EverandThe Yellow House: A Memoir (2019 National Book Award Winner)Rating: 4 out of 5 stars4/5 (98)
- A Heartbreaking Work Of Staggering Genius: A Memoir Based on a True StoryFrom EverandA Heartbreaking Work Of Staggering Genius: A Memoir Based on a True StoryRating: 3.5 out of 5 stars3.5/5 (231)
- Team of Rivals: The Political Genius of Abraham LincolnFrom EverandTeam of Rivals: The Political Genius of Abraham LincolnRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (234)
- On Fire: The (Burning) Case for a Green New DealFrom EverandOn Fire: The (Burning) Case for a Green New DealRating: 4 out of 5 stars4/5 (74)
- Ciudad Gótica. Rodrigo ArguelloDocument78 pagesCiudad Gótica. Rodrigo ArguelloDiego Alejandro Olarte Quintero100% (1)
- The Unwinding: An Inner History of the New AmericaFrom EverandThe Unwinding: An Inner History of the New AmericaRating: 4 out of 5 stars4/5 (45)
- Larrosa (2018) P de Profesor. ExperienciaDocument7 pagesLarrosa (2018) P de Profesor. ExperienciaDiego Alejandro Olarte Quintero100% (1)
- Maurice Sendak - Where The Wild Things Are PDFDocument41 pagesMaurice Sendak - Where The Wild Things Are PDFDiego Alejandro Olarte QuinteroNo ratings yet
- La Frontera Indómita. Graciela MontesDocument58 pagesLa Frontera Indómita. Graciela MontesDiego Alejandro Olarte Quintero100% (1)
- Gabriel García Márquez, Por Martha CanfieldDocument82 pagesGabriel García Márquez, Por Martha CanfieldDiego Alejandro Olarte QuinteroNo ratings yet
- Despliegues Estéticos - Jairo MontoyaDocument300 pagesDespliegues Estéticos - Jairo MontoyaDiego Alejandro Olarte QuinteroNo ratings yet
- 2.el CrisolDocument5 pages2.el CrisolDiego Alejandro Olarte QuinteroNo ratings yet
- Jose Gumilla - Los CaimanesDocument2 pagesJose Gumilla - Los CaimanesDiego Alejandro Olarte QuinteroNo ratings yet
- El Poder de Las Historias Juan José HoyosDocument17 pagesEl Poder de Las Historias Juan José HoyosDiego Alejandro Olarte QuinteroNo ratings yet
- Fernao Cardin - Los Hombres MarinosDocument1 pageFernao Cardin - Los Hombres MarinosDiego Alejandro Olarte QuinteroNo ratings yet
- Berbabe Cobo - El Peje-UnicornioDocument1 pageBerbabe Cobo - El Peje-UnicornioDiego Alejandro Olarte QuinteroNo ratings yet
- Inca Garcilaso de La Vega - Vasco Porcallo de FigueroaDocument4 pagesInca Garcilaso de La Vega - Vasco Porcallo de FigueroaDiego Alejandro Olarte QuinteroNo ratings yet
- Pedro Martir - Amazonas y Canoa EnemigaDocument10 pagesPedro Martir - Amazonas y Canoa EnemigaDiego Alejandro Olarte QuinteroNo ratings yet
- El Túnel de Antony BrownDocument25 pagesEl Túnel de Antony BrownDiego Alejandro Olarte QuinteroNo ratings yet
- La Literatura Como Exploración. Louise. M. RosenblattDocument182 pagesLa Literatura Como Exploración. Louise. M. RosenblattDiego Alejandro Olarte Quintero100% (1)
- Poemario Mística PDFDocument254 pagesPoemario Mística PDFDiego Alejandro Olarte QuinteroNo ratings yet
- Bárcena, F. (2012) Aprendiz Eterno (Prefacio)Document14 pagesBárcena, F. (2012) Aprendiz Eterno (Prefacio)Diego Alejandro Olarte QuinteroNo ratings yet