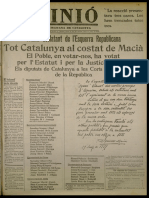Professional Documents
Culture Documents
Panizza (Comp.)
Panizza (Comp.)
Uploaded by
Roc Solà0 ratings0% found this document useful (0 votes)
5 views64 pagesOriginal Title
Panizza (comp.) copia
Copyright
© © All Rights Reserved
Available Formats
PDF or read online from Scribd
Share this document
Did you find this document useful?
Is this content inappropriate?
Report this DocumentCopyright:
© All Rights Reserved
Available Formats
Download as PDF or read online from Scribd
0 ratings0% found this document useful (0 votes)
5 views64 pagesPanizza (Comp.)
Panizza (Comp.)
Uploaded by
Roc SolàCopyright:
© All Rights Reserved
Available Formats
Download as PDF or read online from Scribd
You are on page 1of 64
8 EL POPULISMO COMO ESPEJO DE LA DEMOCRACIA
X. Las continuidades discursioas de la ruptura menemista
Sebastidn Barros .... 351
Bibliografia. Papen. 383
Lista de colaboradores 415
Indice de nombres y conceptos...... oe 419
Frees oe fra> foninge (piolal
i“ pein ow ye Le br Leomen
y
PE deeS, ay
(
INTRODUCCION.
EL POPULISMO COMO ESPEJO
DE LA DEMOCRACIA
Francisco Panizza*
INTERPRETANDO EL POPULISMO
Se ha vuelto casi un cliché comenzar a escribir sobre el popu-
lismo lamentando la falta de claridad acerca del concepto, y po-
niendo en duda su utilidad para el andlisis politico." El popu-
lismo constituye un concepto controvertido, y los acuerdos
respecto de qué significa y quién califica como populista resul-
tan dificiles ya que, a diferencia de otros conceptos también con-
trovertidos ~como el de democracia-, se ha vuelto una atribu-
ci6n anal
actores politicos se identificaria con gusto.? Pero a no ser que
realicemos un gesto brechtiano y suprimamos al pueblo, el po-
fica mas que un término con el cual la mayoria de los
* Quiero agradecer a Benjamin Arditi por sus comentarios sobre este ensayo
y a Juliet Martinez por su ayuda en la edicién del manuscrito,
+ Veanse, por ejemplo, Maria Mackinnon y Mario Alberto Petrone (eds.),
Populism y neopopulismo en América Latina. El problema de la Cenicienta, Buenos
‘Aires, Eucieba, 1998; Alan Knight, "Populism and Neo-Populism in Latin Ame-
rica, Especially Mexico”, en Journal of Latin American Studies, vol. 30, nim. 2,
1998, pp. 223-248; y Kenneth Roberts, “Neoliberalism and the Transformation
of Populism in Latin America: The Peruvian Case”, en World Politics, vol. 48,
rim. 1, 1996, pp. 82-116. ‘
7] término “populista” fue usado originalmente en Estados Unidos, a me-
diados de la década de 1890, en referencia al Partido del Pueblo, pero desde
‘entonces casi ningtin movimiento o lider ha reconocido ser “popuilista”. En el
lenguaje politico corriente, el término posce tna connotacion negativa, al estar
estrechamente asociado com términos como demagogia y prodigalidad econé-
‘mica, que indican irresponsabilidad econdmica o politica
9
10 EL POPULISMO COMO ESPEJO DE LA DEMOCRACIA
pulismo forma parte del paisaje politico modemo, y va a seguir
siendo asi en el futuro. Sin embargo, aunque no hay acuerdo
académico respecto del significado del populismo, es posible
identificar un micleo analitico en torno al cual existe un grado
significativo de consenso. Este nicleo es teéricamente elegante
y, como muestran las contribuciones que integran este volumen,
brinda la base para un rico andlisis empirico. Luego de examinar
brevemente las principales aproximaciones al populismo, voy a
presentar su niicleo analitico a partir de tres elementos: un modo
de identificacién, un proceso de nominacién y una dimensién dela
politica. En las préximas secciones analizaré las condiciones de
emergencia del populismo y tres cuestiones clave para enten-
derlo: gquién es el pueblo? ;Quién habla en nombre del pueblo?
De qué manera tiene lugar la identificacién populista? Iustraré
mis argumentos con referencias a casos de politicas populistas
que nos ofrecen los colaboradores de este libro, asi como con
ejemplos tomados de estudios sobre el populismo en América
Latina y otros lugares. Voy a finalizar esta introduccién con al-
gunas reflexiones acerca de las relaciones entre politica, popu-
lismo y democracia.
2QuE Bs BL PoPULISMO?
‘iene poco sentido intentar resumir los numerosos estudios sobre
popullismo de la ya vasta literatura académica cobre el tema. Sin
embargo, como parte de la investigaci6n intelectual que conduce
al micleo analitico del concepto, resulta importante distinguir tres
modos de aproximacién al populismo, que a su vez tienen impor-
tantes variaciones internas. El propésito de este panorama general
no es examinar en detalle las diferentes teorfas acerca del popu-
lismo, sino més bien destacar los problemas planteados por los
diferentes enfoques, asi como también centrar la atencién en algu-
nos supuestos compartidos que seran examinados en mayor deta-
lle en la discusi6n en torno al nticleo analitico del concepto. Con
INTRODUCCION u
este propésito voy a dividir los enfoques del populismo en tres
grandes categorias: a) generalizaciones empiricas; b) explicaciones
historicistas; y c) (siguiendo a Stavrakakis en el capitulo 1x de este
libro) “interpretaciones sintomiticas”.
El enfoque empirista analiza supuestos casos de populismo
intentando extraer una serie de caracteristicas definitorias posi-
tivas que podria ofrecer un grupo distintivo de atributos para
caracterizar el fenémeno. Uno de los primeros ejemplos de este
enfoque es la definicién que hace Peter Wiles del populismo,
que incluye 24 caracteristicas diferentes, que, a menos que se
nos explique cual es su relacién mutua, deja sin sentido la cate-
gorizacion.® Otros académicos hacen una lista mas limitada de
atributos, y los combinan en una definicién descriptiva poco rigu-
rosa, pero los resultados no son mucho més reveladores.* Algu-
nos estudios empfricos del populismo construyen tipologias del
concepto. Pero, si bien las tipologfas juegan un rol itil en los
anélisis politicos, si no se las construye en torno a un niicleo con-
ceptual, no pueden explicar el elemento comuin que liga sus ele-
mentos, sin el cual permanecerian heterogéneos. Al utilizar el
término populismo, la mayoria de los observadores supone que
el elemento comuin existe, pero por lo general Io hace de manera
implicita e intuitiva en lugar hacerlo de manera explicita y anali~
> Peter Wiles, “A Syndrome, Not a Doctrine: Some Elementary Theses on
Populism”, en Ghita fonescu y Emest Gellner (eds), Populism: Its Meaning and
National Characteristics, Londres, 1969, pp. 166-179 [trad. esp.: “Un sindrome,
xo una doctrina. Algunas tesis clementales sobre el populismo”, en Ghita 1o-
nescu y Emnest Geliner(eds.), Populism. Sus significado y caracteritons naciona-
les, Buenos Aires, Amorrort, 1969].
+ La siguiente caracterizacion del populismo latinoamericano es ipica de este
enfoque empirico-descriptivo: "El populismo fue un estilo expansivo de reali-
Zar campanas electorales por parte de politicos pintorescos y earismaticos, que
podian atraer masas de nuevos votantes a sus movimientos y mantener inde-
Finidamente su lealtad, aun después de muertos. Inspiraban en sus seguidores
tun sentimiento de nacionalismo y orgullo cultural, yprometian tambign darles
tuna vida mejor”. Michael Conniff, “Introduction”, en Michael Conniff (ed),
Populism in Latin America, Tuscaloosa y Londres, 1999, p.4.
2 EL POPULISMO COMO ESPEJO DE LA DEMOCRACTA,
tica. Sin embargo, tales supuestos no son de ninguna manera
justificables por si mismos.
Un segundo enfoque consiste en vincular el populismo con
un determinado perfodo hist6rico, formacién social, proceso his-
t6rico © conjunto de circunstancias hist6ricas. Tipica de esta in-
terpretacién historicista es la vasta literatura sobre populismo
latinoamericano que restringe el término a la época dorada de la
politica populista, que se extiende desde Ia crisis ecanémica de
la década de 1930 hasta la desaparici6n del modelo de desarrollo
de industrializacién mediante la sustitucién de importaciones
(ist) a fines dela década de 1960. Este enfoque destaca la fuerte
asociaci6n entre la politica populista ~como una alianza de clases
bajo la conducci6n de un lider carismatico como Juan Domingo
Peron en la Argentina, Gettilio Vargas en el Brasil y Lazaro Car-
denas en México- y la estrategia de desarrollo mediante la 151.
Aunque el gran ntimero de regimenes populistas.que goberna-
ron la regién durante ese perfodo debe ser explicado, esta inter-
pretaci6n limitada del populismo no logra justificar sus limites
geograficos y temporales estrechos y autoimpuestos, que exclu-
yen casos anteriores y posteriores de populismo en América La-
tina y en otros lugares.
+ Peter Worsley, “The Concept of Populism”, en Ghita Ionescu y Ernest
Gellner (eds.), Populism: Its Meaning and National Characteristics, Londres, 1969,
243 [trad. esp.: Populismo. Sus significados y caracteristicas nacionales, Buenos
‘Aires, Amorrortu, 1969]
© Asi, por ejemplo, la afirmacién de Paull Drake segiin la cual el populismo
latinoamericano ha exhibido tres rasgos interrelacionados: “Primero, ha estado
dominado por un liderazgo paternalista, personalista, y a menudo carismsti-
co, y una movilizacién verticalista. Segundo, ha implicado la incorporacién,
muuiticlasista de las masas, especialmente trabajadores urbanos, pero también
sectores de la clase media. Tercero, los populistas han puesto el énfasis en pro-
gramas de desarrollo integracionistas, reformistas y nacionalistas para que el
‘Estado promoviera en forma simultanea medidas redistributivas para los par-
tidarios populistas, y, en la mayoria de los casos, la industrializacion mediante
‘a sustitucién de irsportaciones”. Paul Drake, “Chile's Populism Reconsidered,
3920-19903", en Michael Conniff (ed.), Populism in Latin America, Tuscaloosa y
Londres, 1999, p. €3.
INTRODUCCION B
En contraste con los enfoques anteriores, una lectura sinto-
matica del populismo incorpora algunos de los rasgos que carac-
terizan al populismo segiin los enfoques empirico e historicista,
pero justifica su inclusién en funcién del nticleo analitico del con-
cepto sobre la base de Ja constituci6n del pueblo como un actor
politico” Este enfoque entiende al populismo como un discurso
anti statu quo que simplifica el espacio politico mediante la di
sién simbélica de la sociedad entre “el pueblo” (como los “de
abajo”) y su “otro”.® De més esta decir que las identidades tanto
del “pueblo” como del “otro” son construcciones politicas, consti-
tuidas simb6licamente mediante la relacién de antagonismo, y no
categorias sociolégicas. El antagonismo es, por lo tanto, un modo
de identificaci6n en el cual la relaci6n entre su forma (el pueblo
como significante) y su contenido (el pueblo como significado)
esta dada por el propio proceso de nominacién -es decir, de esta-
blecimiento de quiénes son los enemigos del pueblo (y por lo
tanto, de quién es el propio el pueblo)-. Una dimensién anti statu
quo es esencial al populismo, ya que la constitucién plena de las
identidades populares necesita la derrota politica del “otro”, el
cual es percibido como opresor 0 explotador del pueblo, y por lo
tanto como el que impide su presencia plena. El contenido especi-
fico de una determinada apelacién populista varia segtin las dife-
rentes maneras en que se define esta relacién antagénica. El “otro”,
en oposicién al “pueblo”, puede ser presentado en términos poli-
ticos o econémicos 0 como una combinacién de ambos, signifi-
7 Tomo el término “sintomstico”, del capitulo de Stavrakakis de este libro,
para referirme a un enfoque no esencialista, basado en una conceptualizacion
formal del populismo que identifica su sujeto ~el pueblo- mediante el proceso
constitutivo de nominacién.
* Esta definicién sigue el trabajo fundamental de Ernesto Laclau sobre po-
pulismo “Towards a Theory of Populism”, en Ernesto Laclau, Politics and [eo
logy in Marxist Theory, Londres, 1997 (trad. esp.: Politica e ideologia en la teoria
marxista, México, Siglo 20a, 1978). Para su nocién de antagonismo véase New
Reflections on the Revolution of Our Time, Londres, 1990, pp. 5-41 (trad. esp: Nue-
‘us reflexiones sobre la revoluci6n de nuestro tiempo, Buenos Aires, Nueva Vision,
2000]. Véase también su contribucisn a este volumen.
4 EL POPULISMO COMO ESPEJO DE LA DEMOCRACIA,
cando “la oligarquia”, “los politicos”, un grupo étnico o religioso
dominante, “los insiders* de Washington”, “la plutocracia”, o cual-
quier otro grupo que impida al pueblo lograr la plenitud. El anta-
gonismo entre el pueblo y su otro, y la promesa de plenitud una
vez. vencido al enemigo, se presentan claramente en la siguiente
cancién popular, cantada en el Perit por partidarios de la Alianza
Popular Revolucionaria Americana (arra), uno de los partidos
populistas histéricos de América Latina:
Aprista por siempre adelante,
aprista debemos luchar.
La oligarqufa finalmente seré derrotada,
xy habra felicidad en nuestra patria?
El populismo es, por lo tanto, un modo de identificaci6n a dispo-
sicin de cualquier actor politico que opere en un campo discur-
sivo en el cual la nocién de soberania del pueblo y su corolario
inevitable, el conflicto entre los poderosos y los débiles, constitu-
yan elementos centrales de su imaginario politico. Como afirma
Ross Perot con gran claridad: “Nosotros [el pueblo] somos los
propietarios de este pais”, una afirmacién repetida con un efecto
més ret6rico por el lider venezolano Hugo Chavez: “Declaro al
pueblo venezolano como el tinico y verdadero duefio de su sobe-
ranfa, Declaro al pueblo venezolano como el verdadero duefio de
su propia historia”!
* Los insiders son personas que son miembros de los think tanks, organiza
ciones politicas, grupos de lobby y otros grupos que influyen y deciden sobre
la politica. [N. dela T]
° Tomado de Imelda Vega Centeno, Aprismo popular: mito, cultura e historia,
Lima, Tarea, 1986, p. 80.
10 Esta es una version modificada de la definicién de Michael Kazin sobre
populismo como un “modo de persuasién”, en Michael Kazin, The Populist Per-
suasion: An American History, Ithaca y Londres, 1995.
1 La cita de Perot se encuentra en Dennis Westlind, en The Politics of Popu-
lar Identity: Understanding Recent Populist Movements in Sweden and the United
States, Lund, 1996, p. 175. La cita de Chavez es de Luis Ricardo Davila, “The
—
INTRODUCCION 6
La nocién de pueblo soberano como un actor que mantiene una
relacién antagénica con él orden establecido, como el elemento cen-
tral del populismo, tiene una larga tradicién en las obras sobre la
temética. Edward Shils afirm6 que el populismo implica la acepta~
cién de dos principios fundamentales: la nocién de la supremacia
de la voluntad del pueblo y la nocién de la relacién directa entre el
pueblo y el gobierno. Al elaborar las ideas de Shils, Peter Worsley
resumid este rasgo comiin cuando observé que, en su acepcién me-
ros precisa, el término “populismo” se ha utilizado para describir
cualquier movimiento que invoque el nombre del pueblo.® Mas re-
cientemente, Margaret Canovan propuso una definicién de popu-
lismo que comparte con Worsley, Shils y Laclau el argumento se-
gin el cual la constitucién de identidades populares es central en la
apelacién populista, al afirmar que el populismo en las sociedades
democraticas modermas “es entendido més como una apelacién al
‘pueblo’ contra la estructura de poder establecida, asf como tam-
ign contra las ideas y los valores dominantes de la sociedad”.
La afirmacién de los populistas de que encarnan la voluntad
del pueblo no es precisamente nueva ni original. Las nociones de
“pueblo” y de “soberania popular” son centrales en as narrativas
de la modernidad politica, y como observa Canovan- estén rela-
cionadas con cuestiones claves sobre el significado y la naturaleza
de la democracia. Ademés, en la politica moderna, practicamente
todo discurso politico apela al pueblo o dice hablar en nombre del
pueblo, lo que harfa imposible distinguir entre entidades politicas
populistas y no populistas. Pero si queremos permanecer dentro
de una nocién no esencialista del populismo, debemos estar de
acuerdo en que “el pueblo” no posee un referente fijo, ni un signi-
Rise and Fall of Populism ia Venezuela”, en Bulletin of Latin American Research,
vol. 19, nim. 2, 2000, p. 236.
Edward Shils, The Torment of Seereey: The Background and Consequences of
American Security Policies, Londres, 1956, pp. 98-104.
3 Peter Worsley, op. vty p. 282.
Margaret Canovan, “Trust the People! Populism and the Two Faces if
Democracy”, en Political Studies, vol. xxvii, 1999, pp. 2-16.
16 EL POPULISMO COMO ESPEJO DE LA DEMOCRACIA
ficado esencial, lo cual equivale a coincidir con el argumento de
tipo “Humpty Dumpty” segtin el cual el término significa lo que
aquellos que lo utilizan eligen que signifique.® Sin embargo, afir~
ficado esencial o un refe~
rente fijo no equivale a decir que no posee ningtin significado.
Quiere decir, en cambio, que su significado esta constituido por
el propio proceso de nominacién, o, como plantea Oscar Reyes
mar que “el pueblo” no posee un si
en el capitulo 1v, que esté determinado por un proceso de nomi-
nacién que determina de manera retroactiva su significado.
Worsley observa que las apelaciones al pueblo adoptan y dejan
de lado formas de identificacion existentes como “trabajadores, cam-
pesinos/granjeros, micro emprendedores, miembros de tribus;
cualquier persona humilde, amenazada, xen6foba [...] ofreciendo
a todos ellos una nueva identidad comtin transversal [...], el
Volk”.16 Este doble proceso de des-identificacién y re-identificaci6n
~el “adoptar y dejar de lado” al que hace referencia Worsley- es
central en la constitucién de las identidades colectivas. Chantal
Mouffe (capitulo 11) destaca la importancia del antagonismo en el
proceso de deconstruccién y reconstrucci6n de las identidades
colectivas cuando afirma contra todos aquellos que consideran
que la politica puede ser reducida a motivaciones individuales
y que esté conducida por la persecucién de intereses personales—
que los populistas son perfectamente conscientes de que la poli-
tica consiste siempre en la creacién de un “Nosotros” versus un
“Bllos”. En su forma extrema, el antagonismo puede incluir algin
elemento de violencia fisica. En su andlisis del nacionalismo pa-
35 Coincido con Dave Lewis en que es imposible brindar un conjunto de
riterios positivos, por més mfnimo que sea, que permanezca igual en todas las,
circunstancias contrafactuales en la definicién de los grupos de identidad. Por
Jo tanto, la nica definicién adecuada para tal grupo es que esta constituido
por aquellos individuos o grupos que o bien se han identificado a si mismos 0
bien han sido identificados por otros como constituyend dicho grupo. Dave
Lewis, en “Fantasy and Identity ~ the case of New Age Travellers”, trabajo
reparado para la conferencia Identification and Politics Workshop Il, Univer
Sidad de Essex, Colchester, Gran Bretafia, 23 y 24 de mayo de 2002.
1 Peter Worsley, op. cit, p. 242.
INTRODUCCION v7
lestino, Glenn Bowman (capitulo v) expone cémo la violencia
juega un rol constitutivo en la formacién de las identidades nacio-
nalistas. Pero el antagonismo no tiene que ver necesariamente con
Ja violencia fisica, ni siquiera con la amenaza de violencia. Es, mas
bien, una forma de identificacién. Como sostiene Ernesto Laclau
en el capitulo r, la constituci6n de la frontera politica entre “los de
abajo” y los poderosos requiere que las particularidades que for~
man el significante “el pueblo” se conviertan en elementos de una
cadena de equivalencias en la cual sélo tienen en comtin la propia
relacién de antagonismo. En otras palabras, sélo podemos nom-
brar al pueblo al nombrar a su “otro” ya que, parafraseando a
Bowman, al oprimir a todos ellos, el opresor simulténeamente
convierte a todos ellos en “lo mismo”.
El rol constitutive del antagonismo en el proceso de identifi-
cacién puede ilustrarse mediante los acontecimientos del 11 de
septiembre de 2001. Los habitantes de Estados Unidos estan pro-
fundamente fragmentados por raza, clase, género, religi6n y otros
marcadores de la identidad. Antes del 11 de septiembre, también
estaban politicamente muy divididos, después de una eleccién
que plantes serias dudas sobre la legitimidad de la victoria de
George W. Bush. Sin embargo, el ataque terrorista del 11 de sep-
tiembre suspendié temporalmente la red de diferencias de la so-
dad estadounidense, e hizo que la gente de Estados Unidos se
identificara a si misma como “estadounidense” ~esto es, como un.
tinico pueblo amenazado (en este caso) por un enemigo externo
violento-. Seria erréneo, sin embargo, equiparar la atroz violencia
fisica del ataque del 11 de septiembre a la constitucién de una re-
lacién de antagonismo. El propio ataque fue un acontecimiento
material que sdlo adquirié su sentido al ser situado dentro de un
determinado marco discursivo en el cual se constituyé la relacién
de antagonismo. No fueron los aviones estrellandose contra el
World Trade Center, sino la famosa frase del presidente Bush: “O
estan con nosotros, o estén con los terroristas” lo que cristaliz6
este antagonismo. En su dicotomizacién del espacio politico, Bush
borré todas las diferencias internas entre la gente de Estados Uni-
18 EL POPULISMO COMO ESPEJO DE LA DEMUCKACIA
dos y la constituy6 en un “Nosotros” colectivo contra un “Otro
‘Terrorista’. En esta formulacién, el valor positivo del “Nosotros”
no deriva tanto de la oposici6n abstracta entre “nosotros y ellos”,
sino més bien del valor normativo implicito en la propia nomina-
cién del “ellos” como los terroristas. El terror, y no un “ellos”, es el
exterior constitutive del “Nosotros” de Bush.
El proceso de nominacién -el “Nosotros” de Bush~ no creé un,
pueblo estadounidense partiendo de cero, ya que obviamente exis
ia una identidad estadounidense antes del 11 de septiembre. Como
observa Sebastién Barros (capitulo x), la novedad nunca es comple-
tamente nueva, sino que siempre carga con los rastros de la relativa
estruckuralidad del orden dislocado, que establece sus condiciones
de produccién y recepeién. Aunque la sociedad estadounidense es-
taba sujeta a diferentes formas de dislocaci6n y fragmentacién an-
tes del 11 de septiembre, era, no obstante, una sociedad en la cual
las relaciones sociales estructuraban identidades relativamente es-
tables. Esto significa que el proceso de constitucion por parte de
Bush del “Nosotros” de la identidad estadounidense se basé par-
cialmente en formas existentes de patriotismo estadounidense y en
versiones previas de qué significa ser estadounidense. Y, sin em-
argo, la nominacién de Bush no fue s6lo la recuperacién de una
identidad ya completamente constituida. También redefini6 cual
era el significado de ser estadounidense. Como expuso en su dis-
curso del Estado de la Unién en enero de 2002, tal vez ignorante de
las plenas implicancias de su comentario: “Sin embargo, después de
(que Estados Unidos fuera atacado, fue com si la totalidad de nuestro pais
‘se hubiera mirado al espejo y hubiera visto su mejor ser”. Exa él, por su-
puesto, quien sostenia el espejo para que la gente se identificara y
diera sentido al 9/11. Y él utiliz6 el espejo de la identificacién para
redefinir lo que significa ser estadounidense. Sorprendentemente
para un individualista de derecha, el pueblo estadounidense de
Bush inclufa objetivos colectivos y autosacrificio de un modo que
nos recuerda la frase de Kennedy, tan difamada por la derecha li-
bertaria: “No se pregunten qué puede hacer el pais por ustedes;
pregtintense qué pueden hacer ustedes por su pais”.
INTRODUCCION 9
Se nos zecordé que somos ciudadanos, con obligaciones unos ha-
cia otros, hacia nuestro pais, y hacia la historia. Comenzamos a
pensar menos en los bienes que podemos acumular, y mas en el
bien que podemos hacer. Durante demasiado tiempo nuestra cul-
tura ha dicho: “Si lo hace sentir bien, hégalo”. Ahora Estados
Unidos esté abrazando una nueva ética y un nuevo credo: “jAde-
lante!”. En el sacrificio de los soldados, en la fuerte fraternidad
de los bomberos y en la valentia y la generosidad de los ciudada-
nos comunes, hemos vislumbrado c6mo seria una nueva cultura
de la responsabilidad. Queremos ser una nacién que sirva a obje-
tivos mayores que el individu.”
El “Nosotros” colectivo nombrado por Bush estaba lleno de ambi-
giiedad, ya que daba por sentado de quién hablaba cuando di
dié el espacio politico entre “ellos y nosotros”. {Se referfa el “No-
sotros” al pueblo estadounidense? Y en caso de que asi fuera, 2a
todo el pueblo o sélo una parte? jIncluia personas que no fueran
estadounidenses? En caso de que asf fuera, gquiénes eran estas
otras personas? ,Occidente? Aquellos que comparten los valores
estadounidenses? zAquellos que, independientemente de sus va~
lores, estan contra el terrorismo? Interrogantes similares surgen
respecto del “otro-elllos” terrorista. La ambigiiedad de la expre-
sién inundé la divisién “con nosotros © contra nosotros” con una
gran riqueza de significados. Sin embargo, Bush fij6 el significado
de los acontecimientos del 11 de septiembre dentro de una deter-
minada tradicién ideolégica. Al declarar que el hecho fue obra de
personas malvadas y un ataque contra la libertad, cristaliz6 el sen-
tido del 9/11 en términos de un absoluto moral que identificaba a
Estados Unidos como la encarnacién de la libertad, el principal
significante del discurso politico estadounidense.** La fuerza
¥ Tomado del discurso del Estado de la Union del presidente Bush del 29
de enero de 2002,
8 Bush present6 el ataque del 11 deseptiembre como un ataque a la libertad
cen varios discursos. Por ejemplo, en su discurso del Estado de la Unién dijo:
20 EL POPULISMO COMO ESPEJO DE LA DEMOCRACIA
constitutiva del sentido dado por Bush al 9/11 como un ataque a la
libertad fue reforzada, mas que debilitada, por su uso del término.
“libertad”? Para el pueblo estadounidense, traumatizado por el
ataque, constituyé una respuesta simple al interrogante complejo
de por qué el ataque y por qué a ellos.
La constitucién que hace Bush de un antagonismo discursivo
entre “ellos y nosotros” ¢1o convierte en un populista? Una lectura
no esencialista del populismo se mezcla torpemente con intentos
de designar a ciertos politicos o partidos como “populistas”, aun-
queen la préctica resulta dificil no hacerlo. El populismo se refiere
@ modos de identificacién y no a individuos 0 partides. Como se-
fialé Michael Kazin, e'uso del término “popillista” no deberia ser
entendido para indicar que sus sujetos eran populistas, en la ma-
nera en que eran sindicalistas 0 socialistas, demécratas liberales o
republicanos conservadores, sino més bien para indicar que toda
esta gente utiliz6 el populismo como_un modo flexible de persua-
sin para redefinir al pueblo y a sus adversarios.”° Y decir modo
de persuasién equivale a decir modo de identificacién, ya que uno
ya no es “la misma persona” después de haber sido persuadido
de una determinada proposicién2!
EI “otro” de la guerra contra el terrorismo planteada por Bush
se refiere a un enemigo principalmente externo, definido en térmi-
nos de maldad, y no como el opresor del pueblo estadounidense,
pero, como observamos antes, su significado tltimo nunca resulta
claro. La biisqueda de supuestos terroristas dentro de Estados Uni-
dos, las sospechas despertadas por los estadounidenses arabes, los
lamamientos al pueblo a estar alerta en sus casas y la detencién
“La historia ha llamado a Estados Unidos y sus aliados a la accién, y es nuestra
responsabilidad y nuestro privilegio pelear la lucha de la libertad”.
' Aunque compartida y disputada por la derecha y la izquierda estadount-
denses, la apelaciGn a la libertad y la oposici6n a la interferencia del gobierno
se destacan particularmente en ei populismo de derecha. Véase el capitulo de
Joseph Lowndes, p. 201 en este volumen, y Michael Kazin, op. cit.
® Michael Kazin, op. cit, pp. 23.
2 Peter Worsley, op. eit, p. 217.
INTRODUCCION 2
sin juicio de residentes estadounidenses practicamente como pri-
sioneros de guerra sugieren que, en efecto, existe un enemigo
adentro. Tal vez en el discurso de Bush no haya rastros del con-
flicto entre el pueblo y la minorfa privilegiada, que lo sefalaria
como un modo de identificacién populista. Pero en sus discursos
sobre el 11 de septiembre hay muchas apelaciones a los estadouni-
denses comunes como un pueblo virtuoso, lo cual es parte de la
tradici6n populista del pais.” Y, aunque “el pueblo” puede ser un
significante vacio sin ningsin significado fijo, como sefiala Joseph
Lowndes en el capitulo vr, siempre evoca los rastros de un deter-
minado contenido moldeado por el lenguaje y la historia.
Las CONDICIONES DE EMERGENCIA DEL POPULISMO
Las prdcticas populistas surgen a partir del fracaso de las institu-
ciones sociales y politicas existentes para confinar y regular a los
sujetos politicos dentro de un orden social relativamente estable.
Es el lenguaje de la politica cuando no puede haber politica en su
forma habitual: un modo de identificacién caracteristico de tiem-
pos de inestabilidad y desalinéamiento, que implica el restableci=
miento de las fronteras sociales conforme a lineamientos diferen-
tes de aquellos que previamente habian estructurado a la sociedad.
Es una apelacién politica que busca cambiar los términos del dis-
curso politico, articular nuevas relaciones sociales, redefinir las
nuevas identidades.
fronteras politicas y constit
Para explorar con mayor profundidad el proceso mediante el
cual la politica populista puede apoderarse de una formacién po-
Iitica, es necesario analizar la noci6n de “cadena de equivalencias”
2 Asi, por ejamplo, el siguiente extracto del discurso del Estado de la Unién
‘de Bush de 2002: “El pueblo estadounidense ha respondide magnificamente,
con coraje y compasién, fortaleza y resolucidn. Al reunirme con los héroes,
abrazar a las familias y mirar las caras cansadas de los socorristas, me senti
admirado del pueblo estadounidense”.
-yor "4 “56r “s0xp407 & wsooywOsRY, eoLEMY HOT HE ISNdeg
pa) sjuuo [OMIA uo ‘,nuag ut wsHINdog OI NAC QL, “UPIS OAS ve
{8661 ‘SOprea “euoysoIeg “eSzxs2p jap yeuopr mu suzy sonAWY =ds9 "peN]
-dog61 ‘saxpuoy ‘aissapor7 fo auoyouy wy “spusy Suspuo) TOupseD PIEMOH soprouoses Ue9s eI
“p18008 ugroeo1qn ns v 0 oo1ng UOStHO Ns & ‘up!SYTAX Ns v “Ose NS
¥ opigep sopesuasaudax opis uey vounu anb soyanbe anb zgnazad
qe ‘uo1ejuasardaz vy ap ozuarwwo> Jo UoD 794 anb oUDH UDIqUIEL,
‘eaamy ,zemdod,, pepnuapy eun xeydope ezed sapepnuapr sen33
uv sns ap aytad vy & vlodsep as jeno ey ue ugDeUssardar ap sisu>
| Bun UoD OJ9s Jaa anb ouey ou owusindod [9 ‘Jey “eoRIIod epuase
|e] wa sepmput ueqeyso ou ayouretazid onb sauonsond op UO!
-ezuijod vy £ se283[od sepepauap! seaanu ap tigianifisuo> e] owo>
xofowt asrepuayua opand ,,rey1edsep,, Ja ored “,s11e eqeise eX, anb
eptoauuope pepyuap! eun azaiSns reyradsop Jap wiOsPIaUE e'}
seluPMINYM | ap sosvoarcuy 9 soBeA
soasap soj ap [tistidyy ugioeoyqnd eum ap sezqeyed ua] royenp £
ourardns ajazdzpniy owo> oasis, “pred [OP VEAV op OOIST 19?
<3, £ sopepuns [> ‘ozz01, ef ap ee HEY IOHIA anb eussyye opuEN>
ufaig aaaig rod opesytduiale sa yoddys aysq 521
& ,sexopeleqed 50] ¥ guradsap,, uosaq sojend se] unges sustuosed
sojueyrur sonSquv soy ap souoreusye sey eH oddoss oxpuclely
NoDDNGOULNI
-oiiupS op seuopene O69 GAAP) oFaiou sy wimuTUAS omquNAOUL
yp onb eyeey eeuaiqaid soyes ueqeou rules eyqes out ab aod sto a
legen ns us Sonus seuojgod 9p pepe wun eu onb ates enap on
{hfous eon sp corer ey stueypour epeayyduele Jos opond UpPOu ey
‘ourstuosad J axgos orpnysa ns uy <-"83]2J 3] aN Ojjanbe rerquiouw
‘wig? aqes ou ajue8 [end [2 ua ‘ezouEW UNO ap o[sesoudxe vred
‘0 seonyiod sepueuzap ouioo sopmansuco opis wey ou une anb sep
-uare> & sapepsasou ‘soasep ‘selonb ouan a1u98 e| [end [> U2 TeDOS
opedsa un ap onuap uezedo sejsyndod seansyad sey ‘temper spur
‘Bunz0j ns ug “uo!DB2yRUaP! P| £ asap [9 10d ‘ono Je 10d sepmaa
-suop uos sepueusap sey anb (a1 ojnyjde>) safay aDey{ of ow0>—
opuatuaysos uprequasaidar vj ap vannyysuo> ezojeanyeu vy axq03
RUPE] ap sojuauuNaze so] zezyfeoypes ‘ayuEysqo Ou ‘aqqisod sq
srendod pep
-uapr vaonu eun ua eztfeist9 onb soyuanuODsep ap ovLm{uoD uN Lo
seouoja ayrorauo> as opisa|qeise Uepu0 [9 oD vorugSeyte UDTETaT
eun ua sepuewop seyso euriossuren anb osaoord [p{“eUTAISIS [2 10d
oystaoid 198 apand ou anb arab anb opjanbe sa anb zeqes ap uy
b uos saugmb zaqes uesasau sazopeyiod sns anb vA ‘aszestpasd
uapand sepueuiap sey [en> ve] axqos ras epand anb wjajduroout 0
vpresaid Anur 1od~ ayuaysp@ eX vonyjod pepnuop! eun auodnsard
seypaysnesuy sepueurap ap USPoU v] ‘esoURUT vise aq] “seTEDe5
-snes op zedvour 0 oisondsip 020d oonsjod ewiaysis un e sepueutep
sns uejuasaid anb sopezstiaour aireureousjod 5970128 ap ugROU CL
vorduny seypaysnesur sepueurap ap wuspeo wun ap uaSewt ey
-oygend jap eeurSeurr peprun vj us uproMAsuODaT Ns
& (239 ‘sonny sodnu8 ‘sarofnur ‘sopeajduiasap ‘sousaduie>’sai0p
-efeqen ‘souvaa) saremopred sepueurop ap sazopeasod soy ap se>
-ypadsa sapephuapr se] ap upDe>0[stp vy ap mnzed v aBins esd
-od peppusp! eun ‘ososoid aysa ug ‘se}reqzosqe ered feuowonyAsuL
euraists [ap peppedesuy ayuaisax kun Uo aisIxe0 sepueuTap 2p
pepremyd eun pend vy ua ugpenyis eun so eysttndod emydnz eum e
zonpuos anb up1orpucs vj anb auansos (1 ofryydes) nepey Aaqs20M,
ap sepepauapr ,zeidope £ ope] ap zefep,, ap wijenbe & ‘nepey ap
VIDV¥DONG V1 Hd Offlasa OOD OWSTINdOA TE z
24 EL POPULISMO COMO ESPEJO DE LA DEMOCRACIA
tas apelan tanto a aquellos que nunca han poseido derechos poli-
ticos como a aquellos recientemente despojados de ellos, pero no
hay liderazgo populista a no ser que exista una constitucin exi-
tosa de nuevas identidades y de un vinculo representativo con
esas identidades. En ambos casos estamos ante nuevas relaciones
de represent
elorden
j6n que son posibles a causa de las dislocaciones en
ico existente.
Tradicionalmente, los fracasos en la representacién son ca-
racteristicos de épocas de agitacién politica, cultural, social y eco-
némica, asf como también es en estas épocas cuando relaciones
de representaci6n y subordinacién antes relativamente estables
se vuelven inciertas y no alineadas, y por Io tanto abiertas a nue-
vas formas de identificaci6n. Sin intentar realizar una tipologia
exhaustiva de las condiciones de surgimiento de la politica popu-
lista, a continuacién se indican algunas de las circunstancias en las
cuales las relaciones de representaci6n se dislocan y resulta més
probable que el populismo se convierta en un modo dominante
de identificacion.”
La primera es una ruptura del orden social y la pérdida de con-
fianza en la capacidad del sistema politico para restaurarlo, Las cri-
® sis econémicas que se manifiestan en fenémenos como la hiperin-
\cién son tipicas de estas situaciones. Las crisis econémicas
mpre se refieren a algo mas que la economia. La hiperinflacion
-v6 a Hitler al poder en la Alemania de Weimar, como también lo
hizo con otros politicos populistas en otros lugares, porque el di-
nero constituye una institucién central en las sociedades modernas
que articula las relaciones sociales y simboliza las identidades na-
cionales. La alta inflacién produce profundas dislocaciones socia-
Jes, ya que afecta las nociones de tiempo social y perturba una gran
cantidad de relaciones colectivas e individuales que dependen de
Letra Buena, 1994.
INTRODUCCION, 23
intezcambios monetarios. Los ingresos y los empleos son arrasados
y la economia se desinstitucionaliza, ya que sus vinculos con Ja mo-
neda nacional, con el sistema impositivo y con otras instituciones
pubblicas -incluyendo el sistema politico- se debilitan peligrosa-
mente Las rupturas del orden social también pueden producirse
por guerras civiles, conflictos étnicos o catdstrofes naturales. Pero
Jas crisis a menudo son una combinacién de lo econémico y lo poli-
tico. Estas circunstancias pueden ejemplificarse mediante la coy
tura en la cual Alberto Fujimori triunfé en las elecciones del Pert
en 1990. En Ja época electoral, la hiperinflacién y las actividades del
grupo guerrillero Sendero Luminoso produjeron un quiebre del or-
den social que afect6 a todos los sectores de la sociedad peruana
Fue dentro de esta coyuntura de extrema inestabilidad politica y
econémica que surgié la figura de Fujimori. Como observa John
Crabtree, Fujimori fue el producto de una situacién desesperada,
en la cual las alternativas aparecfan como una opcién mucho me-
nos atractiva. Fujimori no fue escogido por el electorado por su
programa politico ~hizo pocas promesas especificas-, sino porque
se presenté a si mismo como una persona completamente externa y
sin vinculos con el establishment politico.”
Una segunda situacin es el agotamiento de las tradiciones po-
Iiticas y el desprestigio de los partidos politicos. Las acusaciones de’
corrupcién, abuso de autoridad 0, mas usualmente, el control de Ja
vida ptblica por parte de una elite politica egofsta y que no rinde
cuenta de sus actos son tipicos de la situacién en la cual el popu-
lismo toma la forma de “la politica de la antipolitica”, ya que los
politicos y los partidos politicos se convierten en el “otro” del pue-
blo. En estas circunstancias, patrones ideol6gicos tradicionales
como la izquierda y la derecha pierden su poder para organizar el
discurso politico, y partidos que tal vez hayan estado en el poder
Jahn Crabtree, “Populisms
in American Research, vol. 19, niim. 2, 2000, pp. 163-176.
“9661 ap o3s08e /orl “uN r00c “Joa “‘seOLAWTY 24) Uo YLodr VION UD
spounlng ousqry Jo seudnrg op Sunayded., “uIqUpOY ouOTTD
“tee "dd “966
*1¢ 10a “juomudojea2c pouoryouojy sarjeuodwiod ut soxpmys wo" sonURY pa}
nun seauiaury une] uy wStTeZeqHOON pue uisyndodoan,, “PUELAAM, UY oe
-e8ua4 £ ay1ony ozeiq [p £ exopeysmbuos epuasrayuTt 2] onuEpe
ap opueses ‘aquaures!819u9 prElager as jey20un1 sa anb oygand {a
gorsana 13 sa. NgInD?
“ugtstaayaa ap TePpOs eastresuaWIOD ouZoD peprremndod
ns & opefmoura oanyse epULjOF] US UANyOg uN ap oyuarUNAms [>
vedomg ua x ‘soprun soprisy OWo> TepISUAUO> oweUTE) ap ssed uN
wa wisqndod vopyod vy exed omoryea osoiapod un upiqurey uos son,
-1seur soqpaur soy onb uensenutep ‘org ssoy ap , SoyPaxoUtosUL,
sosoyxe Anur soj ‘syusuraquaTIaI spur ‘K sopnun Sopeisy UD suey
ouepepni5 [ap euiseuey [3] “TeuoIeU UopexaquT ap sopaur so>0d
Anur oo eqeiuoo owausour aso ue anb syed un ua ouspsexq O14
-and je rejade exed ‘euopeu pax wun 1od ayuaurerep opynus
-e1g op 20a y,, ‘orpes ap wurexSoud un gzyrin seBreA OTTID
yo vrountid ej Yoo epepose OAns9 vaIseUr LOH
ows orper ef ap ug puede v7 ‘sreuorIpen seonsjod sauoaMansut
se| 2p exany eopyjod UoPeWoserdar op seuLi0} ap oyuanUTBins [e
SepeynourA upso UDIquIE) SeIsyNdod seonsfod sel /ayOUTTEUT,
ie PZRSOW, EI
-oui asey> eaanu wun v £ ‘seuEqm sarqumyso> uore;dope anb sepet
-nu soqua8rumuy ap sodna8 soaanu ap ojuarunGins [e £ ‘souensad
safeuoprpen sopried soy 10d opemuasaidas ayuaurest93sty ‘CUT
10182 jap vIouape>ap ¥] B OPEL
fmf ap [eI0ID9[2 OFUNIA 1H oc'S
-symndod saxepyt ap ug}rerauad eAanu yy exed Jepos aseq eI 9PUEG
anb 9 ‘osazanar us jersmpur P9zGO ase eI ou A ‘ouRgM [ELLOS
a NOIDSACOAINE
}
j
|
“Uy 103998 aquars’r> [2 any Osw> 2459 ud ‘OFEI A OE6I AP SEPEDPP SET
s}ueinp optzmnso of ap vouaraytp & “purjdaq sun azaIBns ow109
‘org “naag fe 4 [stag [o ‘eunuadry e| opuadnpaur ‘euney eougUTy
ua sejsndod seoyod ap ouwun e| ap any wort
-T2qHI PI ‘0661 ®P ePLD2P PI Ug ‘oposrad oust [>
‘sjuemp [seg Jo ua zeBn] oan} zejruTs oss.02d UP, ‘ORET ap ePLDeP
[ uo otustuored [ep [eDOs aseq ¥] Ua ONILAUOD as OeSOY £ samt
souang curoo sapepnio us seEysnput sesanu sv] EDEY safes SED
-usord se] ap saiuexSrur 10d eysandwio> exopefeqesy asep> east
un “OSI OP EPeD9P eI ap eUNUAaIY e| Uy ~UgZaz e| ap oTOIT
-esep ap sojepour so] ua sa[e>Ipex sauoPeuLOJsuEN UoLa{npord 9s
oduioy 9}s9 ajuemp anb ef ‘eune] woupWY ta seisqndod seonstod
2p onronutDai04 [2 10d opeztsoysese9 UEXEY 26 O66T ap OEE >P
sepe29p se] anb [ense> s9 oN “uoDeoyRUap! ap seUNIO} SAIL UD
-21qew2 A upPeUIpIOgNs op soreUCMIpEN souOIE[eH Sx] UENTIGOP
‘sepreiqeise sepepnuspt se] Uei9j]e [eos UOPEZTTAOW eT A [PDOs
uaprosep 1g “uopezteqo/s ef ~squaUIa;UO!DAr SpUI UIpIquIEY OLIOD
see ‘sonny 4 sejeuorias sodna anus £ sajes0s sasepp axyti9 095
-piBoutop ougrMbe ja ua so.quie> so] ‘eonugUOD9 UODEZTuIepoUL |
uopezmregm ap sosesoid so] ow1o> ‘pepa!os &f A winyqno ef “eswIO
-0D8 Bap [aatu v sorqure> soy z0d epmaysuco yyse eystIndod voxysfod
v[ 2p oronmSins [2 aoazoaey anb eueysumas} e1a919) eu
9preHT 219{ 9p pevoqr1 v1 2p opareg [9p owwoyunSns fe gaoq anb
of ang ropearasuoD £ ouegsD vyerpuiag sopased sof ap aured
sod ooeyjene opersg [ep uoP>eZTUO|OD ¥| e sayuE}OA sof ap OZeYPaX [a
“it opnydeo fo ue asmoyy feseYD varasqo Wor £ UODsNI9G OIA
“1S 2p omuonungims [2 opuanrusod “eyeyy ua eUEHSUD eDEDOUIG,
2 4 este Dog soppaed so] 2p seonsjod serreumbew: sey woo ayuaut
~zeaye uoreqeoe up!odnazo> ap sojepupose soj ‘edoma UT “R661 aP
arquiapEp ua zaayyD o8nFT TITRE jeDYO x9 [ap [eIOID2FD EHOIDIA
eye 4 ‘epreo ns v ofnpuco ‘opesed offs jap pean epunSas ey anes
-np euejozouaa wonsod v] uoreuRwop anb soansiod spared sop
80] ‘1a09 [9 A (av) vonyDowreg UpPY Bf ap o1SHsaxdsap [2 epuop
‘epenzoua, uo epeDopared e| ap ozeypax [2 $9 ovaLO LAS 2159 ap
oydurola up, xepod ap soprizeq uos oduron ap opojiad o8ze] un sod
VIDVUDONA V1 3d Off.as4 ONOD OWSTINdOd 1 9%
28 EL POPULISMO COMO ESPEJO DE LA DEMOCRACTA,
tivo [...] Dejen al pueblo ser, no lo obstruyan y no le teman en
exceso. El pueblo en su furia es como el Nilo, desborda pero
luego fertiliza®
Las crisis politicas y econémicas no conducen necesariamente a
politicas populistas. Otros resultados son también posibles
condiciones de crisis, como gobiernos autoritarios, dictaduras mi-
litares o la renovaci6n de las instituciones politicas.* El populismo
es algo més que una respuesta a una ruptura politica: es un rasgo
arraigado del modo en el cual se lleva a cabo la politica, derivado
de la brecha que existe entre los lideres y los liderados, y de las di-
ficultades encontradas por las organizacii
diar entre ellos de manera eficaz. Sin embargo, las crisis de repre-
sentacion plantean la posibilidad del surgimiento de modos de
identificacién que buscan salvar la brecha entre los representantes
y los representados en nombre del pueblo.
ePero quién es el pueblo? z¥ cémo una sociedad fragmen-
tada y dividida se convierte en “un pueblo”? A Io largo de la his-
toria, estos interrogantes han recibido diversas respuestas que
son centrales para las cuestiones de la soberania y la democracia.
Retrotrayendo la constitucién imaginaria del pueblo a los co-
mienzos de la modernidad politica, Francois-Xavier Guerra ob-
serva que a principios del siglo x1x el pueblo era imaginado como
una entidad viviente que “hablaba”, “deseaba” o “actuaba” de
manera unénime, ya sea a través de voceros especificos 0 me-
diante sus propias acciones. Estos pueblos reales-imaginarios
eran percibidos como oprimidos por los poderosos que les impe-
dian manifestar sus quejas, de manera que generalmente que-
© Periddicos espafioles EI Progreso, 31 de diciembre de 1897, y El Intransi-
{geite,7 de abril de 1907, citados en José Alvarez Junco, El emperator del paraelo.
Leroux y la demagogia populist, Madrid, Alianza, 1990, p. 408.
® Esto no deberia interprotarse como excluyendo la posibilidad de popu-
© incluso una renovacin politica de las inst
165,
John Crabtree, op.
INTRODUCCION 23
daba desoido, salvo cuando irrumpia en la historia, a menudo de
manera brutal e incontrolable.*
Como categoria social, el pueblo fue identificado como la
plebe, el vulgo, el populacho, es decir, los sectores mas bajos de la s0-
ciedad definidos en términos de su inferioridad intelectual, cultu-
ral y socioeconémica en relacién con la sociedad civilizada. Esta
multitud, semejante a il popolo minuto de las ciudades medievales
inas, estaba constituida por los habitantes de los barrios bajos
urbanos, los artesanos, aquellos que realizan trabajos menores, 1os
desempleados y aquellos involucrados en delitos menores. Ca-
rente de educaci6n formal 0 de derechos politicos, esta clase baja
irrampié en la vida politica como actor de levantamientos espord-
dicos y de disturbios brutales y con frecuencia impredecibles. Es-
tos levantamientos eran habitualmente percibidos como hechos
en los que las emociones y las pasiones amenazaban no s6lo el o-
den puiblico, sino también la racionalidad y las costumbres de la
sociedad civilizada que sostenia el orden. Asf, en el siglo xvx la It-
nea divisoria entre esta turba peligrosa e impredecible y los hom-
res de bien a menudo era construida como la divisién entre civi-
aci6n y barbarie.
Con la democratizaci6n de la vida politica hubo un cambio
fundamental en el imaginario del pueblo. Bajo la democracia, el
pueblo comenz6 a ser identificado como el poseedor de la sobera-
nia, y el término se hizo coextensivo al ciudadano. Sin embargo,
rastros de la imagen original del pueblo como plebe peligrosa e
irracional atin resuenan en la politica moderna tardfa, en una arti-
culacién incémoda con la de los poseedores de derechos democré-
ticos. Asi, el pueblo del imaginario populista puede ser tanto pel
groso como noble. Como sefiala Michelet, el pueblo encarna dos
tesoros: “En primer lugar, la virtud del sacrificio, y en segundo
lugar, las formas instintivas de vida que son més preciosas que
todo el conocimiento sofisticado de los denominados hombres
2% Frangois-Xavier Guerra, Modemidad e independencias. Ensayos sobre las re-
voluciones hispdnicas, Madrid, Fondo de Cultura Econémica-maPFRE, 1996.
¥] wos oss9arp ue} sa seistndod sopepnuap! seT ap ,,010,, 1g
“=pepaueps e] euLIO§ 25 [end ¥] eNUOD aTUEZPUAUTE pepraieBoIa}3y
eun— eanMNsuo> pepHore;xe bun ap UDIUIE, OUTS “eULa;LT Pep
-jouaouroy 2p opyues un ap ojuaute[os apuadap ou oursyndod
1p ‘1 ommydes [2 we nePeT oIsourg efPYas WO “epIaUDA syuaWE}
-ajduro 23s apand eounu anb pepriora}xa eun ap uoisn[pxs e[ sod
epero ‘oy2jduoour vise ardurais onb ‘o[gand jap prarusyd e| op
woSeurr eun dey eisttndod ursesynuap! ve] ap oafnu [a Ug
‘opesed [9 ua oursi[eID0s Je 0 owspMUID
Te 9304 anb exopeleqes ase> vj ap are eurstur e| 10d oysanduro>
iso eauprodurayio> [equaprooo edomg ej ua anb sexjuatu ‘(x1 of"
-adeo ‘sppeqezavig ase9a) exoporio eso18t[ar Uo!aIpe ve] UOD Uequ>
-gauapr as onb soxfanbe zod opeunioy eqeiso epar5 ug “aysuEyqazz
-2] euaSng op sopeusite soaueyg so] ueza praypredeysod pepaisos
ns ua A ‘ug1pejuasazdar ap epeanid esau enodeur ve] w19 ofqand {9
*promaede jap waurB9s [2 ofeq ‘eouyypng ug ‘TeuLZosUT oULgIn 303
-998 Jap sourougine sazopeleqen so] sopeajduasap so] 10d opeut
-0} eqeisa ~TexaqrOaUE esUIOUO>Za eT UOD OUISI[Ndod [> eqeID0Se
anb— xx 0[816 [op souy ap upistoa ns ua 4 ‘safeuorseu sorsesard
awa soy £ exasnput eraigo ase[> eaanu vy 1od opmansuos eqeiso
“0x 01815 [2p Soperpeur op PUNE] eoHAUTY e] Ug “PEVIAq)] &| ap 10P
-e8ou 4 oapngiystpar ajuoureysn(ur ropepnBax xeysaus1g 2p OpEIsg
un operoueuy uey anb ‘saunuos ‘saropeleqes sasuarpeur> soy sod
opeuxoy yis9 “11a ofnardes [2 Ua 49094e PrAeq e[eUAS oW0D ‘ype
-BD ug “(o2ue]9) uMUIOD Jopefeqen | UO> operyHUap! ex9 oqend
[P ~Bx0peAI9SUOd UoTSIEA IOLIaISod Ns UD £ BisIGoIBOId UDISIDA
vuerduray ns uo~ asuaprunopersa wisindod uoirpen ey Ug
eontand epta ef ap sopmppxa & ugreyuasardas
9p oypezap Tap sopearid soursnu Js v ueiapisuod as anb sojanbe
aod opeuzxos visq “arueuTWTOp ayuatTEoTWQUODS dseP Bf BHUOD 59s
-8P ap sezuel[e 9p seIsTXAeUE soUEDOU se] UOD 1A anb o20d aon
‘sarod soj 10d aquaurerzesa.ou opemos yysa ou eystndod wansjod
21 ap ogand [q “eszaarp sa seistindod seonsjod saquaxazip se] Ue
oigand jap [eos UPINHsUOD ey -pepa;os e| ua for ns so [n>
.0|9end [2,, $9 upnb sruyapar X snuyap esed soBturua sns eNUO>
te NoDonaowiNt
6d do “UIPIg AAAS UO OPED ge
“e96t SOI
“samy souong ‘upttsund ap mods mn ua pepatos &eaptag ‘aeHtIa5 OW
“eh dd “9 do wnrey PEPIN oe
192d “Zg6r ‘Dex of8ig “pupENY ‘onSeSruiap osunssip A aloyppmvs ‘ousyndog
ua ‘,xonmfod vorgiar ef ua eanp A wey, ‘oounf zarealy 980[ Ua OPE se
eypny eistindod eonsfod ef jen> [2 Ue osps[od ouarsay [a weuTWIa)
-2p ojgand jap sauadnppxe ayuaurenjnuz opnusut v A svysondo sou
-o1SIA ‘esuezagos ef ap sazopsosod ous PPERDOULEp v] e PZPUDUTE
bun ue) ‘ugIseU ET ap Saz0[eA SorapepraA so] ap Ug!>eUILIUD
bun owod sopeuorenT o}Ue} ‘sesonjzta OWLOD sea‘rse] OBL
«¢ Asparedesop o> wezeuDuTe
epezitap epia e] ap seuismu saseq sv, anb oaiasqo sopearas
-¥od wiSETeIUAUIOD ONO seNUATUE ‘,pepl[euOIDEU ap SOLUS syuE
sojuerumtes sonsonu souopupreqare “exns0] ap “e!sueioUS! 3p
¥[o eun oprpeaur ey sou anb exorared auawra[quiusurey.,, :91q
=Hose sapraeuag 18980 aiuoptsazd orang £ op or9lg [ap [e19U03
Bp ‘sepeoeisap seuosiod seungje 9p serouapisax set uoreknsop
anb sorqinystp uoralnpord & souopeisaynmeur uoreztyear vxazqo
sep e| ap stuosiad end Ja aemp ‘O¢6 UE NiVB_ [O ua OUISH]
-ndod jap oierunSins [e euaiajar ug ‘opeztaow ojgand [ap
sauomoe sey sod jusuys1q0159 [op OTUEP SOpEAOUT Saz0U9} SO}
opesardxa uey ajuauraionse,y eonstod euarse e{ ua ojgand jap
uordnuat ve] v opens us eianp euatiadxa uod sojfanby
se SepEZTTIAOUT ay uOWO;UBIDAN ‘seyodxaU
squsureanyfod ‘ugpeanpa urs seseur se] ap Pepreuo!ren vf ap uo!
-oadxo eum O61 ap epErsp Y] ua oUstuored jap oyuOIUNISINs [2
afnqine ‘epunas e| ap sajuauodxa soy ap oun ‘ofdurafo sod rueur
-199 out ‘Isy ‘owstMdod jap saropmes so] ap sefeq spur sapep
“eno se[ opedeisep uey eoUENDay USD UHEZTWLEPOUE Ef ap LION
| £ owsrczeur [2 wI0D saqUdZ0FIp Ue} SvITIDA} SQUO|DIPEN UD $99
-sx uo ourstndod azqos sorpmysa soy ‘aysesu0D wy ¢", SBAND9[O2
sauopypen sns ua 4 ‘eproXeur aqueyseide vy sa anb ‘ojduus 99108
by ua apisaz pata vp, anb ua vusan e auodns onb ejeyas uzey
‘soprun sopeisg ap wistndod ugrrpen vf e asz1sajar [Y 9¢",SO219
VIDVEDOWAC V1 ad Ofs1ds4 OWOD OWSTINdOd 73, oe
32 EL POPULISMO COMO ESPEJO DF LA DEMOCRACTA,
identidad del pueblo del cual constituye su exterioridad: los pluts-
cratas financieros y los insiders de Washington tipifican el enemigo
del pueblo para el populismo conservador estadounidense, tanto
como la amenaza del gueto negro y el denominado establishment
liberal. La elite terrateniente y los intereses extranjeros representa-
nemigo del pueblo en el populismo clésico latinoameri-
cano, y los politicos corruptos se convirtieron en el otro de su ver-
sién de fines de siglo xx. Los intereses especiales, los grupos
minoritarios y los movimientos por los derechos ~como los am-
talistas y feministas~ constituyen los otros del pueblo en el
discurso de la derecha canadiense. Los beneficiarios de la asisten-
cia social, los inmigrantes, los criminales, los solicitantes de asilo y
la tecnoburocracia son los enemigos constitutivos del pueblo para
los populistas de derecha europeos.
Las batallas politicas entre el “nosotros y ellos” de la
populista consisten en luchas para fijar y alterar las divisiones
que constituyen las identidades populistas y establecer nuevas
fronteras politicas. Estas luchas son contra el “otro” del pueblo
que impide a la identidad popular lograr la plenitud completa,
asi como también contra el enemigo interno, que busca dividir el
campo popular o establecer demandas alternativas para repre-
sentar al pueblo. Pero cuando la frontera politica entre el pueblo
y su “otro” se derrumba, la anterior divisién dicot6mica del espa-
cio politico deja de operar, y diversas alternativas se vuelven po-
sibles: puede desarrollarse un sistema de diferencias dentro del
edad de identidades se institucionaliza en un sistema
ico pluralista renovado; alternativamente, también puede
surgir una redefinicién del antagonismo politico siguiendo linea-
mientos diferentes. Por ejemplo, en Bolivia, los grupos étnicos
que estaban subsumidos en una imagen unificada del puebl:
identificado por su liderazgo politico blanco o mestizo en las pri-
meras versiones del populismo latinoamericano en sus versiones
posteriores han utilizado sus propias diferencias étnicas y cultu-
rales como materia prima para la constitucién de nuevas identi-
dades populistas basadas en la identificacién étnica. Finalmente,
INTRODUCCION 33
la disoluci6n de las identidades populares puede conducir a la
atomizaci6n de las identidades sociales y al colapso de todas las
relaciones de representacién.*?
2QUIEN HABLA EN NOMBRE DEL PUEBLO?
Soy un poco de todos ustedes.
Huso Cxdvez, presidente de Venezuela.
La mayorfa de los estudios sobre populismo considera al lider po-
pulista como un elemento esencial del concepto. Se puede decir,
sin embargo, que el populismo no depende necesariamente de la
existencia de un Iider. Los partidos populistas han sobrevivido a
la muerte de su lider, como en el caso del Partido Justicialista (pe-
ronista) en la Argentina. En estas circunstancias, el populismo se
convierte en una tradicién arraigada en los mitos, las instituciones
y el discurso oficial del partido. Sin embargo, mas de un cuarto de
siglo después de su muerte, la figura de Per6n ain constituye el
mito que mantiene unido al partido, y aunque podamos hablar de
partidos, regimenes y gobiernos populistas, es principalmente la
relaci6n entre el lider y sus seguidores lo que otorga a la politica
populista su modo distintivo de identificacign.
© La historia reciente de Ja Argentina es un ejemplo de los diferentes re-
sados. Cuando la Argentina retorné a la democracia en 1983, la dicotomia
entre el peronismo (como representante del pueblo) y sus adversarios
de izquierda, liberales y conservadores, dio lugar a un sistema politico mis
plural. En 1989 Carlos Menem logr6 una reconstitucion parcial de la identidad
peronista mediante la redefinicion de Ia frontera politica entre el peronismo ¥
4 “otro” siguiendo lineamientos diferentes a los del peronismo hist6rico. Sin
embargo, el fracaso de Menem y de su sucesor, De la Réia, del Partido Radi
cal, para prevenir el colapso de la economia argentina en diciembre de 2001,
condujo a la disolucién de las identidades politicas y abrié la posibilidad de
nuevas formas de identificacién politica.
El presidente de Venezuela coronel Hugo Chavez, citado en Luis Ricardo
Davila, op. cit, p. 236.
You might also like
- The Subtle Art of Not Giving a F*ck: A Counterintuitive Approach to Living a Good LifeFrom EverandThe Subtle Art of Not Giving a F*ck: A Counterintuitive Approach to Living a Good LifeRating: 4 out of 5 stars4/5 (5810)
- The Gifts of Imperfection: Let Go of Who You Think You're Supposed to Be and Embrace Who You AreFrom EverandThe Gifts of Imperfection: Let Go of Who You Think You're Supposed to Be and Embrace Who You AreRating: 4 out of 5 stars4/5 (1092)
- Never Split the Difference: Negotiating As If Your Life Depended On ItFrom EverandNever Split the Difference: Negotiating As If Your Life Depended On ItRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (843)
- Grit: The Power of Passion and PerseveranceFrom EverandGrit: The Power of Passion and PerseveranceRating: 4 out of 5 stars4/5 (590)
- Hidden Figures: The American Dream and the Untold Story of the Black Women Mathematicians Who Helped Win the Space RaceFrom EverandHidden Figures: The American Dream and the Untold Story of the Black Women Mathematicians Who Helped Win the Space RaceRating: 4 out of 5 stars4/5 (897)
- Shoe Dog: A Memoir by the Creator of NikeFrom EverandShoe Dog: A Memoir by the Creator of NikeRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (540)
- The Hard Thing About Hard Things: Building a Business When There Are No Easy AnswersFrom EverandThe Hard Thing About Hard Things: Building a Business When There Are No Easy AnswersRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (346)
- Elon Musk: Tesla, SpaceX, and the Quest for a Fantastic FutureFrom EverandElon Musk: Tesla, SpaceX, and the Quest for a Fantastic FutureRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (474)
- Her Body and Other Parties: StoriesFrom EverandHer Body and Other Parties: StoriesRating: 4 out of 5 stars4/5 (822)
- The Emperor of All Maladies: A Biography of CancerFrom EverandThe Emperor of All Maladies: A Biography of CancerRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (271)
- The Sympathizer: A Novel (Pulitzer Prize for Fiction)From EverandThe Sympathizer: A Novel (Pulitzer Prize for Fiction)Rating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (122)
- The Little Book of Hygge: Danish Secrets to Happy LivingFrom EverandThe Little Book of Hygge: Danish Secrets to Happy LivingRating: 3.5 out of 5 stars3.5/5 (401)
- The World Is Flat 3.0: A Brief History of the Twenty-first CenturyFrom EverandThe World Is Flat 3.0: A Brief History of the Twenty-first CenturyRating: 3.5 out of 5 stars3.5/5 (2259)
- The Yellow House: A Memoir (2019 National Book Award Winner)From EverandThe Yellow House: A Memoir (2019 National Book Award Winner)Rating: 4 out of 5 stars4/5 (98)
- Devil in the Grove: Thurgood Marshall, the Groveland Boys, and the Dawn of a New AmericaFrom EverandDevil in the Grove: Thurgood Marshall, the Groveland Boys, and the Dawn of a New AmericaRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (266)
- A Heartbreaking Work Of Staggering Genius: A Memoir Based on a True StoryFrom EverandA Heartbreaking Work Of Staggering Genius: A Memoir Based on a True StoryRating: 3.5 out of 5 stars3.5/5 (231)
- Team of Rivals: The Political Genius of Abraham LincolnFrom EverandTeam of Rivals: The Political Genius of Abraham LincolnRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (234)
- On Fire: The (Burning) Case for a Green New DealFrom EverandOn Fire: The (Burning) Case for a Green New DealRating: 4 out of 5 stars4/5 (74)
- The Unwinding: An Inner History of the New AmericaFrom EverandThe Unwinding: An Inner History of the New AmericaRating: 4 out of 5 stars4/5 (45)
- Maarten Van Ginderachter, Marnix Beyen - Nationhood From Below - Europe in The Long Nineteenth Century-Palgrave Macmillan UK (2012)Document273 pagesMaarten Van Ginderachter, Marnix Beyen - Nationhood From Below - Europe in The Long Nineteenth Century-Palgrave Macmillan UK (2012)Roc SolàNo ratings yet
- Patrick J. Geary - The Myth of Nations - The Medieval Origins of Europe-Princeton University Press (2002)Document223 pagesPatrick J. Geary - The Myth of Nations - The Medieval Origins of Europe-Princeton University Press (2002)Roc Solà100% (1)
- Erika Harris - Nationalism - Theories and Cases-Edinburgh University Press (2009)Document225 pagesErika Harris - Nationalism - Theories and Cases-Edinburgh University Press (2009)Roc SolàNo ratings yet
- (The Wiles Lectures) Adrian Hastings - The Construction of Nationhood - Ethnicity, Religion and Nationalism-Cambridge University Press (1997)Document247 pages(The Wiles Lectures) Adrian Hastings - The Construction of Nationhood - Ethnicity, Religion and Nationalism-Cambridge University Press (1997)Roc SolàNo ratings yet
- Archilés - El Discreto Encanto Del Centralismo o Los Límites de La Diversidad en La España ContemporáneaDocument39 pagesArchilés - El Discreto Encanto Del Centralismo o Los Límites de La Diversidad en La España ContemporáneaRoc SolàNo ratings yet
- Cambridge University Press International Labor and Working-Class, IncDocument16 pagesCambridge University Press International Labor and Working-Class, IncRoc SolàNo ratings yet
- Opinio L 19310630Document8 pagesOpinio L 19310630Roc SolàNo ratings yet
- La Catalunya Populista, Ucelay-Da CalDocument20 pagesLa Catalunya Populista, Ucelay-Da CalRoc SolàNo ratings yet
- Gabriel Alomar Sobre Liberalisme I NacioDocument72 pagesGabriel Alomar Sobre Liberalisme I NacioRoc SolàNo ratings yet
- Pi - Margall Pensamiento SocialDocument180 pagesPi - Margall Pensamiento SocialRoc SolàNo ratings yet
- Pi - Margall Pensamiento SocialDocument180 pagesPi - Margall Pensamiento SocialRoc SolàNo ratings yet
- El Bombardeo de Barcelona Por El General Espartero 1842Document12 pagesEl Bombardeo de Barcelona Por El General Espartero 1842Roc SolàNo ratings yet
- CF LesNacionalitatsDocument744 pagesCF LesNacionalitatsRoc Solà100% (1)
- El Republicanisme Lerrouxista A Catalunya (1901-1923)Document130 pagesEl Republicanisme Lerrouxista A Catalunya (1901-1923)Roc SolàNo ratings yet
- Fabregas Finances Revolucio Ok Amb Biografia PDFDocument189 pagesFabregas Finances Revolucio Ok Amb Biografia PDFRoc SolàNo ratings yet
- Fabregas Finances Revolucio Ok Amb Biografia PDFDocument189 pagesFabregas Finances Revolucio Ok Amb Biografia PDFRoc SolàNo ratings yet
- Fabregas Finances Revolucio Ok Amb Biografia PDFDocument189 pagesFabregas Finances Revolucio Ok Amb Biografia PDFRoc SolàNo ratings yet