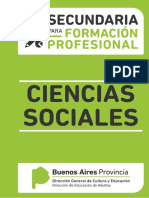Professional Documents
Culture Documents
Argentna y Elit 1930
Argentna y Elit 1930
Uploaded by
Michelle Renné0 ratings0% found this document useful (0 votes)
5 views20 pagesCopyright
© © All Rights Reserved
Available Formats
PDF or read online from Scribd
Share this document
Did you find this document useful?
Is this content inappropriate?
Report this DocumentCopyright:
© All Rights Reserved
Available Formats
Download as PDF or read online from Scribd
0 ratings0% found this document useful (0 votes)
5 views20 pagesArgentna y Elit 1930
Argentna y Elit 1930
Uploaded by
Michelle RennéCopyright:
© All Rights Reserved
Available Formats
Download as PDF or read online from Scribd
You are on page 1of 20
Acerca de la elite en la Argentina (1930-1943)
Luis Ernesto Blacha*
Resumen
El andlisis de la existencia de una elite en la Argentina, durante el periode 1930-
1943, resulta una tarea de particular interés, Se desencadena la primera ruptura
del orden institucional, con motivo del golpe de Estado del 6 de septiembre de
1930; pero ademés, se produce el desplazamiento del radicalismo del gobierno
nacional y el pais de inmigraci6n da paso a la consolidacién de una Argentina de
migrantes internos. La ocupaci6n del espacio politico por el Ejército, aliado con
un grupo de politicos conservadores, da consistencia a un creciente intervencio-
nismo de Estado y a una reorganizacién de la “clase politica” nacional; que se
posiciona en el gobierno hasta el estallido de un nuevo golpe de Estado, producido
el 4 de junio de 1943. Este es el escenario propuesto para analizar las caracteristi-
cas y plantear la existencia de una “clase politica” en la Argentina, confrontando
criticamente algunos aspectos de las propuestas de los teGricos cldsicos en el tema
de las “élites”: Gaetano Mosca, Vilfredo Pareto y Carl Wright Mills.
Palabras clave: elite - politica - poder - sociabilidad
Abstract
The existence of an elite in Argentina analysis, in the period 1930-43, is a very inte-
resting job. On september 6 1930 take place the first institutional broke, while the
radical party is removed and the immigration country gives place to an internal
migrant country. The occupation of the government by the Army, ally with conser-
vator party, apply a crescent State interventionism and a reorganization of the
national “political class”, that takes the government until a new institutional
broke, on june 4 1943. This is the context used to analyze the characteristics and
investigate the existence of a “political class” in Argentina, confrontanting criti-
cally some aspect of the classical authors in “elites”: Gaetano Mosca, Vilfredo
Pareto and Carl Wright Mills.
Key words: elite - politics - power - sociability
Consejo Nacional de Investigaciones Cientificas y Técnicas - Facultad Latinoamericana de Ciencias
Sociales (FLACSO)
478 Luis Ernesto Blacha
Introduccién
Analizar la existencia de una elite en la Argentina, durante el periodo 1930-1943,
resulta una tarea de particular interés por varias razones. Se desencadena la pri-
mera ruptura del orden institucional, con motivo del golpe de Estado del 6 de sep-
tiembre de 1930; pero ademas, es en esta etapa del pasado argentino cuando se pro-
duce el desplazamiento del radicalismo del gobierno nacional, desde donde ope-
rara como representante de los sectores medios, y el pais de inmigracién da paso a
la consolidacién de una Argentina de migrantes internos, que se desplazan del
campo a las ciudades, acentuando no s6lo la urbanizaci6n sino, con ella, la cuesti6n
social de los afios ‘10 y ‘20. “La modernizacién teritorial”! adquiere un nuevo
disefio.
La ocupaci6n del espacio politico por el Ejército y su alianza con los politicos de
los sectores mds conservadores dan consistencia a un creciente intervencionismo
de Estado y también a la reorganizacién de la clase polftica nacional, que se posi-
ciona en el gobierno y en el poder, estructurada “en torno al eje oficialismo-oposi-
ci6n, relativamente estable en su conjunto pero con fuerte conflictividad y dina-
mismo”,? hasta el estallido de un nuevo golpe de Estado producido el 4 de junio de
1943. Esta nueva ruptura institucional, que paradéjicamente es vista por la socie-
dad como una restauraci6n de la democracia, resulta inducida por el cambio en el
Poder Ejecutivo Nacional -al producirse la muerte del presidente Roberto Ortiz y su
reemplazo por el conservador catamarquefo y vicepresidente de la reptiblica
Ramin Castillo- que cuestiona la posicién de neutralidad de la Argentina frente ala
Segunda Guerra Mundial.
Este es el escenario propuesto en este articulo para analizar las caracteristicas y
el planteo de la existencia de una clase politica en nuestro pais. En este sentido, es
ella misma quien debiera ser capaz de detentar el poder de manera formal o infor-
mal, tener espacios comunes de socializacién, promover la circulacién de los
miembros en su interior, poseer conciencia de clase, cooptar nuevos miembros y
establecer algin tipo de relacién con el resto de la sociedad.
El punto de partida elegido para este estudio es confrontar criticamente algunos
aspectos de las propuestas de los teéricos clasicos en el tema de las élites: Gaetano
Mosca, Vilfredo Pareto y Carl Wright Mills. A partir de esta lectura critica y ape-
lando al registro del contexto histérico, el objetivo central de este trabajo es deba-
tir con las ideas presentadas por José Luis de Imaz en su clasico libro Los que man-
dan, que se publicara en 1961 y donde se pone en tela de juicio la existencia de una
elite dirigente.
Conocer las caracteristicas y formas diversas que adopta la clase politica en la
Argentina entre 1930 y 1943 es un desaffo, porque su acci6n se expresa mas alla de
los partidos politicos e instituciones de gobierno. Este trabajo se propone sumar
1 Anahi BALLENT y Adrién GORELIK, “Pais urbano y pafs rural. La modernizacién territorial y su crisis",
Alejandro CATTARUZZA (dir.), Crisis econ6mica, avance del Estado e incertidumbre politica (1930-1943),
Buenos Aires, Sudamericana, 2001, pp. 145-156.
2 Dario MACOR, “Partidos, coaliciones y sistema de poder”, Alejandro CATTARUZZA (dir), Crisis econé-
mica... cit. p.51.
Acerca de {a elite en la Argentina (1930-1943) 479
una interpretaci6n singular a las explicaciones sociohist6ricas sobre esa etapa del
pasado de la nacién. Las referencias para el andlisis propuesto serén algunas mani-
festaciones institucionales, corporativas, donde estos representantes de la élite se
agrupan y también lo hacen algunas figuras del Ejército en tanto actores politicos,
asi como los intelectuales en tanto académicos, politicos y funcionarios.3 Un cruce
entre biograffa e historia para comprender a la sociedad de aquel entonces desde
sus estratos cimeros forma parte -en suma- de los objetivos secundarios de este
estudio.
Sobre la teoria de las elites
La polémica desatada en las primeras décadas del siglo XX con respecto a la
autorfa de la conceptualizacién de una minoria gobernante fue ardua. De ella parti-
ciparon Gaetano Mosca, el primero en dar una forma moderna al concepto de élite,
y Vilfredo Pareto, quien mediante su obra hizo mundialmente conocido el término.
Livingston, editor de las obras de Pareto en Estados Unidos, acredita a Mosca
muchas de las intuiciones y aproximaciones que luego retoma Pareto, al punto de
considerar que es este ultimo quien transforma esas intuiciones en un sistema
coherente. De todos modos, pone énfasis en que es Pareto quien “tiene en cuenta
las principales posiciones de Mosca.”4 Como defensa, Pareto sostiene que “el prin-
cipio de que las minorfas gobiernan es conocido desde hace mucho; es una premisa
habitual no s6lo en los trabajos cientificos, sino en escritos de indole ex lusiva-
mente literaria.”®
La clase politica definida por Mosca, a diferencia de lo que ocurre con los otros
te6ricos de las élites aqui analizados, tiene la funcién de amalgamar las voluntades
grupales de la sociedad, que son inicialmente aut6nomas. Ademias, presta mayor
atenci6n al consenso, aunque Mosca -sin hablar de él- hace menci6n a la “formula
politica”, como una opcién en busca de actitudes consensuadas.
La clase politica justifica su posicién mediante “principios abstractos” o una
“formula” que es compartida y aceptada por “la masa poco educada” y que reflejara
su cardcter y funciones. Es lo que Mosca denomina “férmula politica” e incluye los
valores, creencias, sentimientos y habitos comunes que resultan de la historia
colectiva de un pueblo. Dicha formula corresponde a “una genuina necesidad de la
naturaleza social del hombre, [...] de gobernar y sentirse gobernado, no en base a la
fuerza material e intelectual, sino a un principio moral.”® Es una justificaci6n mas
que un procedimiento de explicacién del poder. Intenta representar el consenso
popular acerca de lo que es considerado justo en una comunidad y época determi-
nadas.
En la concepcién paretiana la diferenciacién social se equipara con la libertad y
las asociaciones intermedias pasan a constituir un elemento esencial de la defensa
3 Maria Dolores BEJAR, Uriburu y Justo: El auge conservador (1930-1935), Buenos Aires, CEAL, 1983.
4 James H. MEISEL, El mito de la clase gobernante. Gaetano Mosca y la élite, Buenos Aires, Amorrortu,
1975, p. 124.
Stbid., p. 163.
6 Gaetano MOSCA, La clase politica, México, FCE, 2002, p. 133.
480 Luis Ernesto Blacha
juridica, en una sociedad notoriamente heterogénea. Este enfoque no es contem-
plado por Mosca, quien para enfatizar el equilibrio de las fuerzas sociales presu-
pone la existencia de una gran sociedad plenamente integrada y -en ese contexto- el
concepto de élite resulta “equivoco” y sugiere “superioridad moral.”? En la versién
de Pareto, las bases psicolégicas 0 residuos juegan un papel sustantivo en su teoria
de las élites, en contraste con Mosca, para quien la clase politica tiene una mayor
influencia de factores sociales. De todos modos, es posible advertir que para
ambos autores las bases de sus explicaciones son psicolégicas. Esta concepcién es
interesante para este trabajo, cuya idea es focalizar la cuestién en dos temas cen-
trales: la definicion y funcionamiento de las élites 0 clases politicas, por un lado, y su
circulaci6n, por el otro.
Carl Wright Mills es quien hace referencia a los origenes sociales y educativos
comunes dentro de la élite del poder, es quien -ademis- realiza un analisis de corte
mas sociolégico que los autores antes analizados y mas concreto, al centrar sus
reflexiones en las clases altas estadounidenses. A esas bases comunes les asigna un
rol central en la toma de decisiones de conjunto y en la intercambiabilidad de posi-
ciones institucionales entre sus miembros. La conciencia de clase aparece enfati-
zada por Wright Mills, lo cual podria llegar a suponer una “superioridad moral” por
parte de la minoria. Es que la minoria esta formada simplemente por quienes tienen
el maxir. o de lo que puede tenerse, gracias a sus posiciones institucionales que les
permiten tomar decisiones que tienen importantes consecuencias. La élite del
poder esta constituida por quienes deciden, curnto menos, los acontecimientos
nacionales.
Si bien este autor se refiere a los estratos intermedios y destaca, hasta cierto
punto, sus funciones en el mantenimiento del orden social, no aclara como se
desantlla la circulaci6n entre éstos y la élite del poder. Centra su estudio en la
intercambiabilidad de los miembros de la minorfa atendiendo a los tres “6rdenes”®
primordiales de la sociedad contempordnea y su formacién comin.
La relacién entre la masa y la minoria es central en la definici6n de esta iltima y
en este sentido es Gaetano Mosca quien le presta mayor atenci6n al consenso, a
pesar que su “formula politica” no es del todo especifica. Estas consideraciones
parecen indicar que si entendemos el poder en un sentido no unidireccional sino
como una “red de relaciones”, es necesario prestar particular atencién al concepto
de clase politica.
7 James H. MEISEL, El mito... cit., p. 169.
8 Para nuestro trabajo nos interesan especialmente tres 6rdenes: el politico, donde se encuentran “las
instituciones mediante las cuales los hombres adquieren, manejan e influyen en la distribucién de
poder y autoridad dentro de las estructuras sociales”; el econémico, con las instituciones “mediante
las cuales los hombres organizan la mano de obra, los recursos y los medios técnicos en orden a la
produccién y distribuci6n de los bienes y servicios”; y el militar, con sus Instituciones “mediante las
cuales los hombres organizan la violencia legitima y supervisan su uso.” Cuando esos 6rdenes se cen-
tralizan y amplian, se racionalizan, aumentan las consecuencias de sus actividades y su relacin
mutua, ya que las consecuencias tomadas en un Ambito influyen en los otros. Para mayores referen-
cias se sugiere remitirse a: Carl WRIGHT MILLS, La élite del poder, México, FCE, 1987, en especial el
primer capitulo.
Acerca de a elite en la Argentina (1930-1943) 481
El concepto de élite desarrollado por Vilfredo Pareto supondria ciertas caracte-
risticas morales superiores en la minoria, como ocurre con la élite del poder. En
este caso, el marcado énfasis en la “conciencia de clase” de esos grupos podria lle-
varnos a cometer el error de suponer una superioridad moral intrinseca, al suponer
que solo las minorias pueden tener una clara “conciencia de clase”.
El concepto de clase politica es, por no adolecer de esta ambigiiedad, el mas ade-
cuado para el trabajo que pretendemos llevar adelante, aunque el mismo quedaria
incompleto si no incorporéramos algunas caracteristicas que remarcan los concep-
tos élites de Pareto y la élite del poder de Wright Mills. El concepto clase politica
debe incluir la importancia que tiene el contacto continuo y la educaci6n similar de
sus miembros, que posibilitarian como principal caracteristica la aceitada organi-
zacién que Mosca atribuye a sus minorias. La capacidad de tomar decisiones de
amplio alcance, cuanto menos de car4cter nacional, es un aspecto central en el ané-
lisis de Mosca y Wright Mills que merece ser retomado en esta propuesta de con-
ceptualizaci6n de la clase politica.
De la teoria de Pareto es importante tomar el concepto de “circulacién” para
desarrollar y caracterizar la “circulacién de las clases politicas”. Esta incluye tres
tipos distintos de circulacién, que poseen tres tiempos diferentes de desarrollo y
evoluci6n. El primer tipo, el mas frecuente en las sociedades actuales, es la circula-
cién como intercambiabilidad, que hace referencia al pasaje entre los tres 6rdenes
de los miembros de la élite, al que hace alusién Wright Mills. El segundo tipo, que
tiene una frecuencia media, es la circulaci6n como cooptacién, es decir, el ingreso
de los elementos mas vigorosos de la masa en la minorfa. Para que este tipo de
ascenso sea efectivo, el ntiimero de individuos en la masa que ingresan en el estrato
cimero debe ser tal que los recién llegados asimilen los valores de los antiguos sin
modificarlos. Es necesario recordar la importancia de esta “renovaci6n continua”
de la clase politica, que refiere Mosca, para evitar la caida de la minoria debido a su
cerraz6n. El tiltimo tipo de circulacién es el que hace mencién al reemplazo de una
clase politica por otra; el que con menos frecuencia se da en las sociedades actua-
les y sus consecuencias s6lo pueden ser observadas en el largo plazo.
Un balance de los autores analizados permite plantear como una necesidad la
presencia de la jerarquia en la sociedad, asi como la importancia de la existencia de
una clase politica para su normal funcionamiento y para la organizacién social. Esta
minoria no debe ser pensada como un conjunto est&tico e inalterable, que sélo
esporddicamente es reemplazado por otro grupo de iguales caracteristicas.
Cuando se analiza esta cuesti6n, la circulaci6n como intercambiabilidad se
advierte como una caracteristica cotidiana de las sociedades, posiblemente tanto
como la circulacién como cooptacién, que es la que permite el mantenimiento en el
tiempo de una clase politica.
Ante los diferentes tiempos de “circulacién” es posible sostener una definicién
de clase politica donde primen las caracteristicas sociolégicas, en detrimento de las
psicolégicas. Son también sociales, el origen comin de sus miembros, su educa-
ci6n, selecci6én y capacitacién; condiciones que les permite sostener un juicio
comin, capaz de posibilitar la intercambiabilidad de sus posiciones y sustentar su
conciencia de clase. Condiciones basicas para comprender la organizaci6n de estas
482 Luis Ernesto Blacha
minorias, conceptuar sus tiempos y conocer los medios a su disposicién, asi como
para caracterizar y definir a quienes toman las decisiones.
Reflexiones criticas sobre “Los que mandan”
En su obra clsica Los que mandan, José Luis de Imaz sostiene que “hay algunas
razones que impulsan, en el caso argentino, a hablar de ‘los que mandan’, en vez de
‘elite dirigente’. Y estas razones surgen de la realidad del pais y no de prejuicio
alguno con respecto al ‘hecho elitista’.”? El andlisis que él propone parte de dos
interrogantes, por un lado, de donde provienen los elencos que gobernaron al pais
entre 1936 y 1961, por otro, cuales fueron los mecanismos aplicados para “la selec-
cin del personal dirigente.”!°
Desde la visi6n politica de De Imaz, influida por la historia del tiempo presente
de los afios sesenta, no deberia hablarse de una élite dirigente en la Argentina, aun-
que como diria Mosca y repite De Imaz “desde un punto de vista estrictamente fun-
cional, siempre habria una elite: el conjunto de individuos que detentan las mas
altas posiciones.”!! Faltan entonces, para este autor, una conciencia de clase y
organizaci6n al interior del grupo, producto de la escasa socializaci6n entre sus
miembros, la ausencia de una educacién comin y de lugares donde poder inter-
cambiar sus ideas y proyectos antes de llevarlos a cabo de manera que defiendan
sus intereses comunes. Este problema no se planteaba para la “oligarquia tradicio-
nal, cuyos grupos dirigentes surgieron de los mismos establecimientos educativos,
de las mismas familias, y participaban de los mismos clubes.” De Imaz toma como
ejemplo la época de Mitre, Roca, Pellegrini y Mansilla, en el Jockey, en el Club del
Progreso, en el Circulo de Armas, lugares de encuentro de “todos los que manda-
ban”; vale decir, de aquellos que “eran una clase dirigente.”!2
Si en la Argentina hay una crisis de conduccié6n, como afirma De Imaz, para el
perfodo que se inicia en los afos 30, la pregunta que puede hacerse es: ;cudles son
los motivos que la generan? La causa mds importante planteada por De Imaz es la
falta de circulaci6n, del tipo de lo que aqui llamamos segunda circulaci6n; una
ausencia que imposibilita la socializaci6n comin de los miembros de la clase poli-
tica, que les permite desarrollar su conciencia de clase y clarificar sus intereses
comunes. Para este autor “la historia argentina pas6 a ser una sucesi6n de discon-
tinuidades” que mas que circulacién “han producido varias quiebras con fractura”
y por estas razones él mismo denuncia una “crisis en la conduccién.”!3
3 José Luis DE IMAZ, Los que mandan, Buenos Aires, Eudeba, 1964, p. 1.
10 Ibid. p. 11.
11 Ibid., p. 236.
12 bid., p. 241.
13 Ibid. pp. 236-237, 246.
Acerca de la elite en la Argentina (1930-1943) 483
Manifestaciones corporativas
El ascenso del radicalismo al gobierno en 1916 es producto de la aplicacién de la
reforma electoral llevada a cabo por el presidente Roque Sdenz Pefia. La gestion es
encabezada por el presidente Hipélito Yrigoyen, primero, y por el aristocratico
Marcelo Torcuato de Alvear desde 1922 y hasta 1928 en que habra de sucederlo
nuevamente Yrigoyen. El triunfo radical implica una derrota en las urnas de los
“conservadores en lo politico y liberales en lo econémico”!4 y con ella la sustitu-
ci6n de parte del elenco gubernativo, que sin renunciar a la presencia de los secto-
res de grandes ganaderos y comerciantes (5 de los 8 ministros del yrigoyenismo
estaban vinculados a la Sociedad Rural Argentina)!5 incorpora ahora a la funcién
publica algunos representantes de los sectores medios de la sociedad argentina. '6
Los conservadores, dispersos, no logran conformar un fuerte partido politico,
pero si consiguen reunirse y sostener sus principios basicos y presentar los asun-
tos que conforman la base de sus preocupaciones sustantivas en instituciones
sociales, académicas y econémicas, que actiian desde antes de este periodo y per-
duran en el tiempo, en algunos casos (por ejemplo el Club del Progreso o la Socie-
dad Rural Argentina), o bien se crean especificamente ante este desplazamiento
para salvaguardar el orden y mantener el control social asi como la direccionalidad
de la economia (por ejemplo la Asociacién Nacional del Trabajo, Liga Patriética
Argentina y la C.A.C.LP.). Las posiciones institucionalizadas dependientes de los
rangos personales, de los que habla De Imaz, cobran cuerpo en la Argentina de
entonces.
En el 4mbito social y cultural, el Club del Progreso ofrece un ejemplo interesante
para analizar la sociabilidad de la clase politica.!7 Se funda en marzo de 1852,
cuando la sociedad se encontraba dividida, “las instituciones desjerarquizadas, la
economia sin perspectivas inmediatas de crecimiento, a un paso del caos y de la
anarquia.”!8 Sin embargo, los vecinos portefios que dan origen a este club ponen de
manifiesto el deseo de terminar con todos esos males, abogando por el progreso
moral y material del pais que se asocia indefectiblemente a la paz, la legalidad y el
orden.
Desde su creaci6n, el Club del Progreso aparece “estrechamente ligado a la vida
politica, social y cultural de la Argentina, siendo prestigioso cenaculo de elabora-
cién de ideas y promocién de hombres piblicos.”!9 Da muestras de su importancia
14 Thomas MC GANN, Argentina, Estados Unidos y el sistema interamericano (1880-1914), Buenos Aires,
Eudeba, 1960.
15 Peter SMITH, Came y politica en la Argentina, Buenos Aires, Paidés, 1983, 2a. edic.
16 Luciano DE PRIVITELLIO, “La politica bajo el signo de la crisis”, Alejandro CATTARUZZA (dir), Crisis
econémica... cit., pp. 97-142.
17 Sandra GAYOL, Sociabilidad en Buenos Aires. Hombres, honor y cafés 1862-1910, Buenos Aires,
Ediciones del Signo, 2000, pp. 11-16, 183-250.
18 Guillermo V. LASCANO QUINTANA, Club del Progreso. Sesquicentenario. 1852-2002, Buenos Aires,
Lumiére, 2002, p. 7.
19 Ibid., p. 11.
484 Luis Ernesto Blacha
el hecho que diecisiete presidentes de la Reptblica”° hayan sido socios activos del
mismo y muchas iniciativas gubernamentales se pensaban en las conversaciones
de sus salones, convirtiéndose en “un complemento indispensable de trabajo.”2!
De hecho, se suele decir entonces que “alli esta lo mejor del pais, lo mas represen-
tativo de esa clase alta que gobern6 los destinos de la Nacién.”22
Durante la crisis del 30, que va mas alla de los aspectos econémico-financieros,
los socios del Club siguieron con sus suntuosas fiestas, sus torneos de golf, los con-
ciertos y exposiciones artisticas, que conllevaban elevados gastos para su realiza-
ion. Nuestra clase politica parecia que “no queria reconocer que el pais ya no fun-
cionaba con una ‘economia de renta’ sino que era necesaria una economia de pro-
ducci6n.”23 Pretendia continuar con el mismo estilo de vida que tenia antes de la
crisis y, de hecho, asf lo hizo, especialmente cuando ya habia recuperado el ejerci-
cio gubernativo de la mano del Ejército.
La Sociedad Rural Argentina es otra institucién de perfiles interesantes a los
fines de este trabajo. Creada con motivo de la crisis lanera de 1866, es una asocia-
ci6n civil, una corporaci6n claramente representativa de los grandes propietarios,
estancieros y terratenientes de la rica regi6n pampeana, asociada a la ganaderia de
alta mestizaci6n y a la produccién de cereales, lino y alfalfa. Sus sucesivos presi-
dentes, miembros de la Comisi6n Directiva y socios, que aparecen registrados en la
publicacién que identifica a la entidad, los Anales de la Sociedad Rural Argentina,
conforman un repertorio de nombres de la clase alta de nuestro pais con funciones
de poder en los ambitos politico, econémico, cultural y social. Sus socios fundado-
res (José Alfredo Martinez de Hoz, Eduardo Olivera, Lorenzo F. Agiiero, Ramén
Vitén, Francisco B. Madero, Jorge Temperley, Ricardo B. Newton, Leonardo Pereyra,
Mariano Casares, Jorge R. Stegman, Luis Amadeo, Claudio F. Stegman y Juan N. Fer-
nandez) pueden servir de ejemplo para sostener esta afirmacién.
José Luis De Imaz afirma que entre 1936 y 1961 “todos los ministros de Agricul-
tura han sido socios de la Sociedad Rural, salvo dos excepciones.” Pero esta afirma-
ci6n no es suficiente para indicar que todos los integrantes de la Sociedad Rural
Argentina “podrian ser reputados miembros de la ‘clase alta de Buenos Aires’.”*4 De
Imaz diferencia entonces entre los meros miembros de la Sociedad Rural y aquellos
que forman parte de su “elenco estable”, vale decir, de quienes componen sus
comisiones directivas. Estos tltimos si son claros exponentes de la “clase alta de
Buenos Aires”. Es donde aparecen apellidos como Herrera Vegas, Pueyrred6n,
Pereyra Iraola, Guerrero, Newton, Martinez de Hoz, Peralta Ramos, Ocampo, due-
fios de grandes establecimientos pecuarios de antigua data en la provincia de Bue-
nos Aires.?5
20 Los socios activos del Club de! Progreso que ejercieron la Presidencia de la Nacién son: Justo J. de
Urquiza, Bartolomé Mitre, Marcos Paz, Domingo F. Sarmiento, Nicolés Avellaneda, Julio A. Roca,
Carlos Pellegrini, Luis Séenz Pefa, Manuel Quintana, José Figueroa Alcorta, Roque Saenz Pena,
Victorino de la Plaza, Hipélito Yrigoyen, Marcelo T. de Alvear, José F. Uriburu, Roberto M. Ortiz y
Femando de la Réa.
21 Guillermo V. LASCANO QUINTANA, Club del Progreso... cit., p. 42.
22 Ibid., p. 92.
23 Ibid., p. 125.
24 José Luis DE IMAZ, Los que mandan... cit., p. 87.
25 Ibid., pp. 87-88.
Acerca de la elite en la Argentina (1930-1943) 485
A modo de ejemplo, De Imaz indica que en 1936 la Sociedad Rural tenia 2.000
socios y no podria decirse que todos ellos formaran parte de la “clase alta de Bue-
nos Aires”. Muchos de esos individuos reputados como de clase alta tenfan un ori-
gen social diferente, pero fueron incorporados a la minorfa luego de que sus padres
adquirieron campos, después de estudiar en los colegios “que se debe”, aceptando
las pautas del grupo mas prestigioso y luego de “frecuentar determinados circu-
los.”26 La aceptaci6n de estos recién llegados puede interpretarse como un buen
ejemplo del segundo tipo de circulacién, funcionando -en este caso- aceitadamente.
Una vez aceptados, los nuevos crean una “mentalidad de status” similar a la de los
grupos que ya pertenecian a la minorfa. Ademds, como subraya De Imaz, “al pasar a
compartir ciertas pautas de las familias tradicionales -en cuya elaboraci6n no inter-
vinieron- creen en ellas con la fe de los conversos, y tanto mds desean exteriorizar-
las cuando ms ajeno fue su origen.”27
La organizacién y la cooperaci6n entre sus miembros, que le permite articular
intereses comunes, es clave en el rol hegem6nico de la Sociedad Rural Argentina y,
siguiendo las reflexiones de Gaetano Mosca, también lo es para una clase politica,
que tiene en la propia organizaci6n corporativa su principal caracteristica.
Entre los mas grandes propietarios, “los 82 grupos familiares basicos son una
demostraci6n palmaria del elevado grado de concentracién de la propiedad que
existié en su origen.”28 Al interior de ese conjunto, en cincuenta y seis de ellos apa-
recen apellidos que pueden relacionarse con la “clase alta de Buenos Aires”. Estos
hombres “se benefician con el plus que significa el dominio ‘del oficio’, al menos en
las etapas de comercializacién, que son las ignoradas por los medianos y pequefos
propietarios rurales.”29
En la década de 1930 ejercen la presidencia de la corporaci6n importantes estan-
cieros de la aristocracia ganadera pampeana como Federico L. Martinez de Hoz
(1928-1931), abogados, intelectuales, como el Dr. Horacio N. Bruzone (1931-1934), el
Dr. Cosme Massini Ezcurra (1934-1938) y el Dr. Adolfo Bioy (1938-1942), quienes tie-
nen sus negocios asociados al campo. Un alto porcentaje del elenco ministerial que
acompaiiara los gobiernos de José F. Uriburu, Agustin P. Justo, Roberto Ortiz y
Ramén Castillo también forma parte de esta hist6rica entidad agraria3°
En 1916, ante los efectos del estallido de la Primera Guerra Mundial declarada en
1914, las corporaciones, los grandes empresarios y también los centros econémi-
cos agroindustriales regionales, se organizan en una corporacién de corporaciones:
la Confederacién Argentina para el Comercio, la Industria y la Produccién
(C.A.C.LP.) con la intencién de prevenir los efectos del conflicto y de la posguerra.
Este es también un caso interesante y distintivo para analizar en funcién de los
objetivos de este estudio.
28 Ibid., p. 90.
27 Ibid.
28 Ibid., pp. 107-108,
29 Ibid., p. 102.
30 Alejandro CATTARUZZA (dir), Crisis econdmica... cit., pp. 11-16, 429-473; Mirta PALOMINO, Tradicién
y Poder: La Sociedad Rural (1955-1983), Buenos Aires, GEL, 1988.
486 Luis Ernesto Blacha
La entidad, que prolonga su accionar en los afios “30, en esta oportunidad
acciona ante las consecuencias generadas por el crac internacional de 1929. Orga-
niza desde su creaci6én y como antecedente de su acci6n de entonces tres impor-
tantes conferencias (1919, 1923, 1928) para abordar los problemas mas urgentes de
la economia agroexportadora argentina. Los nombres que llevan adelante la acci6n
de esta confederacién econémica se repiten y se amplian respecto de las otras cor-
poraciones incorporando a los agroindustriales del interior y hasta a algunos repre-
sentantes gubernamentales.*!
De Imaz estudia a los empresarios que se encuentran al frente de las grandes
centrales que los agrupan, como las consideradas aqui. Entre ellos es bajo el
numero de los que poseen estudios superiores adquiridos en el pais, evidenciando
que la universidad argentina “no ha intervenido en su formaci6n profesional.” En
unos casos, “porque son self made men”, en otros, debido a que cursaron sus estu-
dios en el extranjero.32 La formacién comin, tan importante para la socializacion,
no se presenta como una caracteristica significativa de este grupo, lo cual parece
obstruir el desarrollo de su conciencia de clase. Ademas, estas ejemplifican que
siempre hay cierta tensi6n al interior de la clase politica; es parte caracteristica de
su actividad normal y habitual.
De todos modos, salvo algunas excepciones, estos hombres no tienen actividad
politica publica. El prestigio que obtienen gracias a sus ganancias econémicas no
siempre se corresponde con el reconocimiento social, produciéndose una “incon-
gruencia de status.”33 Los empresarios (més all de los agrarios), a pesar de unirse,
lo hacen con poca significacién, y no pueden rechazar la escala de valores de la
clase politica imperante, especialmente porque éstas los ignoran. No se produce
entonces el segundo tipo de circulaci6n al que se hizo referencia ‘a clase politica,
por lo tanto, se debilita al no contar con nuevos miembros vigorosos provenientes
del resto de la sociedad, que le permitirian mantener las cualidades que la llevaron
a su lugar de privilegio.
En 1918, temerosos de los efectos de la revolucién rusa de 1917, para un pais de
inmigrantes como la Argentina, la elite que no ocupa el gobierno, pero que si
retiene una importante cuota de poder politico, vuelve a reorganizarse corporativa-
mente. Se nuclean en otras instituciones distintas a los partidos politicos, donde
las coincidencias se dificultan. Esta es una de las importantes razones para consi-
derar en este andlisis -por ejemplo- a la Asociacién Nacional del Trabajo,34 presi-
dida por un representante del comercio portefio y miembro del grupo de terrate-
nientes de la region pampeana, el abogado e intelectual, Joaquin S. de Anchorena.
Se agrupan aqui varios miembros no menos importantes de la elite, que se apresta
31 Marfa Silvia OSPITAL, Organizaciones empresarias en la década de 1910 en Argentina: la Confederaci6n
Argentina del Comercio, de la Industria y de la Produccién, Octavo Congreso Nacional y Regional de
Historia Argentina. 1992, Academia Nacional de la Historia, Buenos Aires, 1998,
82 José Luis DE IMAZ, Los que mandan... cit., pp. 140-141.
33 Ibid., p. 142.
4 Fernando ROCCHI, “El péndulo de la riqueza: La economia argentina en el perfodo 1880-1916", Mirta
Zaida LOBATO (dir), El progres, la modemizaci6n y sus limites (1880-1916), Buenos Aires,
‘Sudamericana, 2000, pp. 15-70.
Acerca de la elite en la Argentina (1930-1943) 487
acontener y desarticular la cuestion social, las huelgas, contratando mano de obra
extraordinaria para asegurar la libertad de trabajo. Contrarrestar los efectos del
maximalismo en medio de la urbanizaci6n creciente gufa el discurso de estos hom-
bres de la elite, que no renuncian a ejercer el poder corporativamente y van mas
alld del gobierno legal y democr4ticamente constituido.
Unos meses mis tarde, en enero de 1919, la huelga obrera producida en los
Talleres Metalirgicos de Pedro Vassena (en Nueva Pompeya), que desembocara -
por la represién de las fuerzas de seguridad y policiales- en los sucesos de la lla-
mada Semana Trdgica, da muestras de la relativa eficiencia de la acci6n de la Aso-
ciacién Nacional del Trabajo. No obstante, la clase politica vuelve a reorganizarse,
conformando bajo el lema Orden y Patria y presidida por el nacionalista doctrinario
Manuel Carlés, la Liga Patriética Argentina. Se trata de una organizaci6n paramili-
tar que actia tanto en las ciudades como en el campo, con la presencia de brigadas
femeninas, en defensa de los prin s que dan sustento a su doctrina y a su filoso-
fia de accion.
Estas organizaciones institucionalizan antes y después de 1930 la acci6n de las
elites de poder, que operan formal o informalmente como una verdadera clase poli-
tica, mediante una activa circulacién y organizacién de sus miembros.
Los militares como actores politicos
La ruptura del orden institucional convierte a un factor de poder como es el
Ejército en un actor politico. Una institucién que también recibe los efectos de
insertarse en un pais de inmigracién como es la Argentina, ya que los sectores
medios, los hijos de inmigrantes, se convierten con los albores del siglo XX en ofi-
ciales 0 suboficiales.37
Para De Imaz, “la intervenci6n de las Fuerzas Armadas en la vida politica ha sido
siempre una consecuencia de las crisis de legitimidad que periédicamente han
sacudido al pais, o de circunstanciales vacios de poder.”*8 Este tiltimo es el caso
del golpe de estado del 6 de septiembre de 1930 encabezado por el general José
Félix Uriburu -perteneciente a la aristocracia armada- y el general Agustin P. Justo,
entrerriano, hijo de inmigrantes italianos e ingeniero de profesi6n. Se inicia enton-
ces una etapa de democracia restringida, en la cual los militares ocupan el vacio
que dejan los actores politicos que forman parte del elenco gubernativo llegado a la
gesti6n de la mano de Yrigoyen en 1916. Son estos militares profesionalistas de for-
maci6n prusiana quienes, asocidndose a los conservadores, socialistas indepen-
35 Cristian BUCHRUCKER, Nacionalismo y peronismo. La Argentina en la crisis ideolégica mundial (1927-
1955), Buenos Aires, Sudamericana, 1987.
36 Sandra MCGEE DEUTSCH, Contrarrevolucién en la Argentina 1900-1932. La Liga Patri6tica Argentina,
Buenos Aires, Universidad Nacional de Quilmes, 2003, cap. 4 y 6; Maria Inés BARBERO y Fernando
DEVOTO, Los nacionalistas, Buenos Aires, CEAL, 1983, pp. 7-14.
37 Alain ROUQUIE, Poder militar y sociedad politica en la Argentina. Il 1943-1973, Buenos Aires, Emecé,
1982.
38 José Luis DE IMAZ, Los que mandan... cit., p. 51.
488 Luis Ernesto Blacha
dientes y algunos radicales antipersonalistas, conforman un par de afios después
una alianza politica: la Concordancia, para sustentar la candidatura de uno de los
lideres m4s conspicuos de la derecha argentina, el general Agustin P. Justo.39
En 1932 y gracias al accionar del general Manuel Rodriguez, Ministro de Guerra
de Justo, al que muchos Ilamarian el hombre del deber, prima en las Fuerzas Arma-
das una ideologia profesionalista, que se autodefine como absolutamente prescin-
dente de Ia politica partidaria. En un contexto donde la democracia funciona de tal
manera que se niega a si misma, “los grupos civiles en el poder terminarfan por pro-
vocar una modificacién en la mentalidad profesional de los militares.”40
Mas alla de las diferencias de origen social, de las fortunas personales y de la
formaci6n cultural, e independientemente de los diversos mecanismos politicos
empleados para llevar a cabo la gesti6n politica totalitaria y corporativa de Uri-
buru, dispuesto a sostener un Estado jerarquizado, el proyecto primigenio de la lla-
mada Revolucién del ‘30 caduca luego de las frustradas elecciones bonaerenses del
5 de abril de 1931. En ellas triunfa el radicalismo con la candidatura de Honorio
Pueyrred6n. Una situacién que -luego de anular las elecciones- conduce al aleja-
miento del conservador Ministro del Interior Matias Sanchez Sorondo, que las pro-
gramara. La sucesi6n del general Justo, triunfante en las elecciones fraudulentas de
1932 por el acuerdo con la Concordancia -una alianza politica de variado espectro-,
da muestras de que ambos militares, mAs alld de las diferencias de origen y de esti-
los, pertenecen a una clase politica en el poder.
La ampliacién del circulo politico y los mecanismos de circulacién y adaptacién
a las circunstancias hist6ricas evidencian que la clase politica se renueva, se retro-
alimenta y no depende s6lo de la posicién econémica de sus miembros, aunque si
de sus pautas comunes de funcionamiento como grupo, vale decir, como clase poli-
tica.
Con respecto a las Fuerzas Armadas, tanto los oficiales de 1936 como los de 1941
habian egresado del Colegio Militar entre los Gltimos afios del siglo XIX y los prime-
ros del siguiente. Cinco de ellos eran hijos de italianos, venidos al pafs bajo la presi-
dencia de Roca. Estos datos nos muestran como “desde el origen mismo la Institu-
cién militar fue un grupo abierto”,4! que reclutaba a sus integrantes tanto entre las
familias recién llegadas al pais como entre las criollas tradicionales, por lo menos
desde la vigencia de la Argentina Moderna, positivista y agroexportadora.
Los cadetes ingresan a las Fuerzas Armadas entre los quince y los diecinueve
afios, luego de rendir ex4menes de Algebra, geometria, ciencias biolégicas, historia
antigua y de la Edad Media, dibujo y francés, Este ingreso prematuro es beneficioso
desde el punto de vista profesional porque amplia su socializacién especifica en el
campo respectivo e internaliza mas profundamente los valores del grupo. “Pero
puede resultar perjudicial cuando el cadete, llegado a general, debe interactuar con
los otros grupos civiles dirigentes”4? y no posee contacto con esos grupos civiles
por la falta de socializaci6n comin.
39 Federico FINCHELSTEIN, Fascismo, liturgia e imaginario. El mito del general Uriburu y la Argentina
nacionalista, Buenos Aires, FCE, 2002; Maria Dolores BEJAR, cit.
4 José Luis DE IMAZ, Los que mandan... cit., p. 49.
41 Ibid., p. 57.
2 Ibid., p. 63.
You might also like
- The Subtle Art of Not Giving a F*ck: A Counterintuitive Approach to Living a Good LifeFrom EverandThe Subtle Art of Not Giving a F*ck: A Counterintuitive Approach to Living a Good LifeRating: 4 out of 5 stars4/5 (5819)
- The Gifts of Imperfection: Let Go of Who You Think You're Supposed to Be and Embrace Who You AreFrom EverandThe Gifts of Imperfection: Let Go of Who You Think You're Supposed to Be and Embrace Who You AreRating: 4 out of 5 stars4/5 (1092)
- Never Split the Difference: Negotiating As If Your Life Depended On ItFrom EverandNever Split the Difference: Negotiating As If Your Life Depended On ItRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (845)
- Grit: The Power of Passion and PerseveranceFrom EverandGrit: The Power of Passion and PerseveranceRating: 4 out of 5 stars4/5 (590)
- Hidden Figures: The American Dream and the Untold Story of the Black Women Mathematicians Who Helped Win the Space RaceFrom EverandHidden Figures: The American Dream and the Untold Story of the Black Women Mathematicians Who Helped Win the Space RaceRating: 4 out of 5 stars4/5 (897)
- Shoe Dog: A Memoir by the Creator of NikeFrom EverandShoe Dog: A Memoir by the Creator of NikeRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (540)
- The Hard Thing About Hard Things: Building a Business When There Are No Easy AnswersFrom EverandThe Hard Thing About Hard Things: Building a Business When There Are No Easy AnswersRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (348)
- Elon Musk: Tesla, SpaceX, and the Quest for a Fantastic FutureFrom EverandElon Musk: Tesla, SpaceX, and the Quest for a Fantastic FutureRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (474)
- Her Body and Other Parties: StoriesFrom EverandHer Body and Other Parties: StoriesRating: 4 out of 5 stars4/5 (822)
- The Emperor of All Maladies: A Biography of CancerFrom EverandThe Emperor of All Maladies: A Biography of CancerRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (271)
- The Sympathizer: A Novel (Pulitzer Prize for Fiction)From EverandThe Sympathizer: A Novel (Pulitzer Prize for Fiction)Rating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (122)
- The Little Book of Hygge: Danish Secrets to Happy LivingFrom EverandThe Little Book of Hygge: Danish Secrets to Happy LivingRating: 3.5 out of 5 stars3.5/5 (401)
- The World Is Flat 3.0: A Brief History of the Twenty-first CenturyFrom EverandThe World Is Flat 3.0: A Brief History of the Twenty-first CenturyRating: 3.5 out of 5 stars3.5/5 (2259)
- The Yellow House: A Memoir (2019 National Book Award Winner)From EverandThe Yellow House: A Memoir (2019 National Book Award Winner)Rating: 4 out of 5 stars4/5 (98)
- Devil in the Grove: Thurgood Marshall, the Groveland Boys, and the Dawn of a New AmericaFrom EverandDevil in the Grove: Thurgood Marshall, the Groveland Boys, and the Dawn of a New AmericaRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (266)
- Team of Rivals: The Political Genius of Abraham LincolnFrom EverandTeam of Rivals: The Political Genius of Abraham LincolnRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (234)
- A Heartbreaking Work Of Staggering Genius: A Memoir Based on a True StoryFrom EverandA Heartbreaking Work Of Staggering Genius: A Memoir Based on a True StoryRating: 3.5 out of 5 stars3.5/5 (231)
- On Fire: The (Burning) Case for a Green New DealFrom EverandOn Fire: The (Burning) Case for a Green New DealRating: 4 out of 5 stars4/5 (74)
- The Unwinding: An Inner History of the New AmericaFrom EverandThe Unwinding: An Inner History of the New AmericaRating: 4 out of 5 stars4/5 (45)
- Guía de Lectura Módulo 1Document4 pagesGuía de Lectura Módulo 1Luciana CalventeNo ratings yet
- CAMPAGNE El Oficio Del HistoriadorDocument3 pagesCAMPAGNE El Oficio Del HistoriadorLuciana CalventeNo ratings yet
- Sidicaro. La Sociologia Segun Pierre BourdieuDocument14 pagesSidicaro. La Sociologia Segun Pierre BourdieuLuciana Calvente100% (1)
- Guía de Lectura - Módulo 3Document4 pagesGuía de Lectura - Módulo 3Luciana Calvente0% (1)
- Módulo 1 Contexto de EncierroDocument90 pagesMódulo 1 Contexto de EncierroLuciana CalventeNo ratings yet
- Modulo 5 - Formación para El Trabajo en Contexto de EncierroDocument86 pagesModulo 5 - Formación para El Trabajo en Contexto de EncierroLuciana CalventeNo ratings yet
- Módulo 3 - Instituciones Educativas en Contexto de EncierroDocument83 pagesMódulo 3 - Instituciones Educativas en Contexto de EncierroLuciana Calvente0% (1)
- Modulo 4 - Rol Docente en Contexto de EncierroDocument84 pagesModulo 4 - Rol Docente en Contexto de EncierroLuciana CalventeNo ratings yet
- MOD 2 - Personas, Contextos de Encierro y Alternativas PedagógicasDocument85 pagesMOD 2 - Personas, Contextos de Encierro y Alternativas PedagógicasLuciana Calvente100% (3)
- Módulo 1 Contexto de EncierroDocument90 pagesMódulo 1 Contexto de EncierroLuciana CalventeNo ratings yet
- MOD 2 - Personas, Contextos de Encierro y Alternativas PedagógicasDocument85 pagesMOD 2 - Personas, Contextos de Encierro y Alternativas PedagógicasLuciana Calvente100% (3)
- ROUGIER - La Frustracion de Un Proyecto Economico, Caps. 2-3Document37 pagesROUGIER - La Frustracion de Un Proyecto Economico, Caps. 2-3Luciana CalventeNo ratings yet
- Crenzel Historia Politica Del Nunca Mas PDFDocument40 pagesCrenzel Historia Politica Del Nunca Mas PDFLuciana CalventeNo ratings yet
- Manual Cs. Sociales Terminalidad FP ECONOMIA PDFDocument176 pagesManual Cs. Sociales Terminalidad FP ECONOMIA PDFLuciana CalventeNo ratings yet