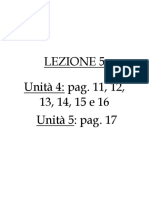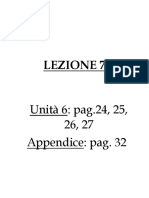Professional Documents
Culture Documents
Narodowsky-Infancia y Podercapitulo 3
Narodowsky-Infancia y Podercapitulo 3
Uploaded by
Laura López0 ratings0% found this document useful (0 votes)
9 views21 pagesOriginal Title
Narodowsky-Infancia y poderCapitulo 3
Copyright
© © All Rights Reserved
Available Formats
PDF or read online from Scribd
Share this document
Did you find this document useful?
Is this content inappropriate?
Report this DocumentCopyright:
© All Rights Reserved
Available Formats
Download as PDF or read online from Scribd
0 ratings0% found this document useful (0 votes)
9 views21 pagesNarodowsky-Infancia y Podercapitulo 3
Narodowsky-Infancia y Podercapitulo 3
Uploaded by
Laura LópezCopyright:
© All Rights Reserved
Available Formats
Download as PDF or read online from Scribd
You are on page 1of 21
3
La pedagogizacién de la infancia
Después de Comenius
La pedagogta de la Modernidad se instala a partir de dos tipos de
enunciados, en apariencia, contradictorios aunque, como ya se observé
en los capitulos precedentes, estrechamente entrelazados. Por un lado,
la pedagogia disefia una infancia discriminada en tanto tal en virtud de
la constatacién de una carencia o de un conjunto de carencias: no po-
see la autonomia ni el buen juicio, ni el tino propios de los adultos. Son
cuerpos débiles, ingenuos, manipulables, en formacién. Por otro lado,
los nifios son objeto de dos operaciones fundamentales: constituyen un
campo de estudio y de andlisis y, a la vez, son empujados a emigrar del
seno de la familia a unas instituciones producidas a efectos de conte-
nerlos en su ineptitud y de formarlos para que, justamente, puedan
abandonar o superar la carencia que les es constitutiva. A la discrimi-
nacién etaria, le sigue una delimitacién institucional.
Al tiempo que abandona la produccién y el nticleo primario
social basico, la nifiez es recogida por la pedagogfa para someterla al
régimen epistemoldgico de su observacién y anilisis, y al régimen ins-
titucional que garantizard su encierro. Dos operaciones basicas ya que
configuran el discurso pedagdgico moderno, dos operaciones comple-
mentarias ya que una insintia de inmediato la otra. El destierro del nifio
de su 4mbito de localizacién anterior acompajfia el destierro de la mi-
rada ingenua sobre el cuerpo infantil. Ahora seran unos instrumentos afi-
nados los que, con aguda penetracién, demarcardn las posibilidades y
los Ifmites del conocimiento y la formacién de los nifios.
Nuestras hipétesis merecen un acercamiento mds pormenorizado.
A partir del siglo xvil europeo, la pedagogfa construird y reconstruira
102 | Mariano Naropowskt
por decenios, por siglos, esos instrumentos entre los que, la misma es-
cuela ocupa un lugar central. En este sentido, vale la pena recordar que
entonces la escuela moderna es, en el discurso pedagdgico, ese medio
que se pudo constituir para garantizar la sumatoria de metas procura-
das, las utopias establecidas. La escuela de la pedagogfa moderna se ins-
tala como una maquinaria, en gran medida, eficaz para consolidar el
dispositivo de alianza escuela-familia y para distribuir saberes a la
poblacién infantil, y esta escuela es la que permite un alcance mayor a
través del dispositivo de simultaneidad sistémica.
Con anterioridad, se ha constatado que la obra comeniana, ade-
mis de fundacional, y tal vez por ese motivo, posee algunas caracteristi-
cas que acaban por hacer que este instrumento no abarque completamente
la pedagogizacién exhaustiva del cuerpo infantil. El primer objetivo de
este capitulo es —al estudiar la zaga de Comenius— verificar los pro-
cesos discursivos en el seno de la pedagogfa que terminan por cerrar ese
proceso de pedagogizacién y, en consecuencia, de establecer definitiva-
mente los principales dispositivos que consolidan la escuela o la insti-
tucién escolar como institucién de secuestro,
Este nuevo, aunque no tan extenso y més lateral, acercamiento a
la obra comeniana dard pie a un intento de significativa importancia en
nuestra linea de trabajo. Si la escuela es el instrumento que la pedago-
gia delinea para la produccién de saberes, es necesario estudiar cudles
son aquellos que las instituciones de secuestro efectivamente procesan
a la luz de la pedagogfa. Descorriendo la proclama panséfica presente
en mayor o en menor medida en la pedagogfa moderna, la cuestién pare-
ce abrirse a una mirada mds fina sobre aquellos saberes que pueden
generarse en relacién con la determinacién por parte de los dispositivos
que conforman las instituciones escolares.
En la Didéctica magna, la pedagogfa se sittia en un campo no del
todo definido en lo atinente a la intensidad de las experiencias escolares
y ala relacién entre lo aprendido ahf y los usos futuros de esos aprendi-
zajes. En sintesis, la linea que separa lo instituido escolarmente de lo no-
instituido’de ese modo es, por momentos, endeble y sufre a lo largo de
la obra distintas valoraciones que le otorgan un cardcter ambiguo.
Habra de recordarse que el énfasis mayor est4 puesto en lo que,
con Foucault, denomindbamos vigilancia epistemoldgica, mas que en
ottos dispositivos tipicos de las instituciones. Es decir, en la obra co-
meniana, el control estd puesto al servicio de la marcha adecuada del
INFANCIA ¥ PODER | 103
método, de la correcta elaboracién de los libros de texto didacticos y de
la arménica seleccién de los contenidos del aprendizaje para la vida. A
estos elementos, estén atados aquellos otros que verifican un riguroso
comportamiento de los educandos, educandos que atin, y justamente en
raz6n de la positiva ponderacién de lo didéctico, en Comenius, no fueron
envueltos en el discurso pedagdgico en forma masiva y definitiva.
Si Comenius representa un inicio de la pedagogia, un punto de
partida fundacional, es porque su poder transdiscursivo produjo ciertos
acoples evidentes en el seno de lo pedagégico, teniendo ese transdiscurso
como eje. A pesar de esto, es menester abrir una nueva fase en la histo-
rizacién de este discurso a partir de lo generado por algunos autores
posteriores que, por razones diversas, se abocaron al disefio minucioso
de los caracteres propios de la institucién escolar. Caracteres que con-
servan una matriz comtn en la obra comeniana, aunque poseen un
alcance de calidad diferente de algunos de los allf inscriptos.
El nticleo de la diferencia central que instala esta nueva disconti-
nuidad esta dado en que, a partir de fines del siglo xvil y hasta media-
dos del siglo xix, buena parte del discurso pedagégico se aboca a
maximizar el poder institucional por sobre el poder epistemoldgico. El
imperio del orden se traslada desde el campo de los significantes hacia
el de la practica no-discursiva. A la pedagogfa de esta discontinuidad,
le importa fundamentalmente, antes que nada, mirar, La observacién
del cuerpo infantil, la mesura de sus actos, la explicacién de sus logros,
la prediccidn de sus dificultades pasan a ser el elemento primordial. En
este sentido, no parece prudente afirmar la existencia de una pedagogia
del siglo xvtt, a no ser al considerar la época el escenario de una ruptu-
ra profunda y definitiva en la historia de la pedagogia.
La utopfa comeniana en sus dos dimensiones comienza a ser te-
considerada un fenémeno inmediatamente posible, una ilusién realizable.
El tiempo de las palabras, entonces, ha terminado. La accién concreta
en pos de la educacién de la infancia y de su permanencia en los esta-
blecimientos es un primer punto problematico. La organizacién con-
creta de escuelas que habran de recibir a millares de alumnos es una
segunda cuestidn conflictiva. Es el momento en que el dispositivo de*
alianza debe ser experimentado, en que la simultaneidad sistémica
precisa ser probada, en que la forma definitiva de una metodologia di-
dactica ser decidida.
104
MARIANO NARODOWSKI
La operacién de distribucién, en gran escala, de saberes escolares
esta a punto de comenzar. Es menester verificar las posibilidades y
limitaciones sociales concretas de la accién estatal como vehiculo de la
operacién. Es imprescindible constatar la capacidad del magisterio
actuando de acuerdo con el método y, ademas, ser4 imperioso resolver
la cuestién de la formacién de los recursos docentes necesarios para po-
sibilitar el efecto deseado.
En cuanto a los alumnos, ahora sera preciso generar mecanismos
apropiados para la educacién en cada edad, garantizando la graduali-
dad. Pero ademés, habré que intentar una pormenorizada caracterizaci6n
de los nifios pobres para comprender cémo van a actuar efectivamente
en el Ambito escolar. Ya no se trata de proclamar, sino de realizar, de po-
ner en prdctica rituales que, con anterioridad, parecfan inalcanzables y
ahora, con el devenir del desarrollo social, parecen mds proximos.
Vigilancia y silencio
Mientras que en el modelo pedagégico creado por Comenius la
estabilidad de su aplicacién y la armonja entre sus componentes estaban
concentradas en el correcto empleo del método didactico, en la peda-
gogia de La Salle y en la mayor parte de los textos pedagégicos poste-
riores, esta estabilidad y esta armonia serdn efecto de la estricta
disposicién disciplinar de los cuerpos involucrados, incluso cuando se
establezca —varios siglos después— el criterio de respeto al educando.
En tanto que en Comenius la disciplina es un instrumento que se aplica
a situaciones coyunturales, en La Salle y en pedagogos posteriores, es
un ingrediente determinante (aunque se trate de una disciplina demo-
crdtica y antiautoritaria), y no, un residuo producido aleatoriamente.
La tdctica principal dentro de esta estrategia disciplinaria es la
vigilancia constante sobre el cuerpo infantil por parte del profesor
quien, en virtud de dicha tactica, también construye su propio lugar
dentro de la institucién educacional. El objetivo primordial es la no
ocurrencia de faltas, antes que el castigo como consecuencia de su apa-
ricién, De este modo, recomienda La Salle a sus maestros:
Es necesario que constituya vuestro primer cuidado y primer efecto
de vuestra vigilancia el ser atentos a vuestros alumnos para impedir
que practiquen alguna accién, no solamente mala, incluso alguna
inconveniente, haciendo que se abstengan de la menor apariencia
de pecado (Méditations. 194,
INFANCIA ¥ PODER | 105
Pero, ademds, la disciplina escolar poseerd la caracteristica de no
s6lo evitar, por medio de la vigilancia, el accionar errado de los educan-
dos, sino de provocar en ellos una actitud constante de cuidado frente
a lo que podria ser considerado una falta. La finalidad de la vigilancia
es producir una serie de conductas adecuadas vinculadas a la sumisién
a la autoridad de los profesores. Dentro de estas conductas, se hallan
ciertos formalismos inherentes a un buen alumno, aun alumno educado
© civilizado. Ser, pero también parecer, son los logros buscados:
“Ejerced vigilancia tal sobre su comportamiento que les impida co-
meter la menor falta en vuestra presencia y los dote de los medios de
evitar todas las ocasiones cuando estén lejos de vuestra vista” (Médita-
tions: 111, 3).
La vigilancia del profesor tiene entonces un doble efecto. Por un
lado, controla e impide; por otro, acttia como soporte de las acciones
de los educandos, incluso, més alld de su presencia. La mirada del pro-
fesor produce y es omnipotente, capaz de control en la cercanfa y en la
distancia. Poder corrector, el cuerpo infantil debe generar los efectos in-
sinuados por la mirada de la autoridad. Mirada discreta a veces, directa
otras, siempre presente en produccién de toda actividad escolar que se
pretenda satisfactoria.
La vigilancia abarca todas las actividades escolares; nada puede
quedar hecho sin ser observado y chequeado. La vigilancia se entromete
en la ensefianza de la lectura: “Vigilar4 el maestro con mucho cuidado
que todos lean bajo y el lector lea alto” (Conduite...: 23). Mirada que
atraviesa muros y paredes, que controla actividades, que se apoya en to-
dos los 4mbitos del establecimiento, pero también acompaiia a los
alumnos hasta la puerta de la escuela e, incluso, hasta la calle: el orden
debe instalarse en todos los Ambitos institucionales, pero no tanto el or-
den de los estudios y los métodos: esto est4 mds o menos instalado. Son
los cuerpos los que ahora deben permanecer en el exacto lugar que la
institucién les asigna.
21 Tas citas de las “Méditations” fueron tomadas de Cahiers LasalliensN.° 12, Roma, 1962. Como
es sabido, La Salle escribié doscientos ocho “Meditations” y, a cada una de ellas, la dividié en tres
fcems. El primer nimero de la referencia bibliografica se refiere al numero de “Méditation’s y el
segundo nimero, al {tem citado.
22 La cita de la obra pedag6gica méxima de La Salle: “Conduite des éooles Chrétiennes” fue tomada
de los Cabiers Lasallienes N.° 24, Roma, 1966. El niimero de pagina cortesponde a la edicién
original.
106 | Mariano Naropowsks
Este orden reposa sobre una presencia constante del maestro, quien
“No dejar su lugar, a no ser por una gran necesidad” (Conduite...: 24).
Pero esta presencia necesita de una distancia mesurada en relacién
con los alumnos, Las palabras, los gestos, la vestimenta del docente:
todo debe ser pensado en funcidn de constituir el punto de referencia
del que mira, del que controla, del que finalmente puede llegar a cas-
tigar. El maestro no debe “familiarizarse con los alumnos” (ibid.), no
puede hablar livianamente, no debe permitir que los alumnos le hablen
sin guardar el debido respeto (ibid.).
Es evidente que existe la btisqueda de una imagen de maestro ca~
paz de advertirlo todo, incluso cuando no se encuentra presente. La
setiedad del educador es un constituyente principal en la construccién
de esta imagen. E] maestro debe ser una persona seria porque esa es la
caracterfstica central de los adultos. Se exige de él una férrea gravedad
exterior y una moderacién plena tanto en las acciones como en las pa-
labras (ibfd.). Su presencia no puede permitir detalles banales “que
denoten infantilidad” (ibid.) ni en su conducta ni en sus apariencias.
El maestro no rfe ni hace cosas que puedan provocar risas en sus disci-
pulos o en los padres, o en los otros maestros.
Un campo de vigilancia es un espacio sometido a control. Por ende,
todos los elementos que lo componen habrén de regularse en funcién
de las metas estratégicamente planeadas. En esta pedagogia, el silencio
es un factor determinante ya que favorece la deteccién de la produc-
cién de acciones equivocadas y origina un recorte minucioso alrededor
de ellas. A la vez, el silencio es un instrumento de control en la medida
en que es el maestro el nico capaz de romperlo en ciertas circunstan-
cias y de dejar en evidencia al nifio que no se somete a estas cléusulas.
El silencio es uno de los medios principales para establecer y con-
servar el orden en las escuelas. Por eso, todos los maestros harén
observarlo exactamente en la respectiva aula, no tolerando se hable
sin licencia. (Conduite...: 123).
El control metédico de la sala de clase hace que el silencio sea un
valor de respeto absoluto. Hablar es un atributo permanente de los profe-
sores —permanente, pero no discrecional, como se vera prontamente—s
y los alumnos sdlo pueden usar esa capacidad en el momento en que se
les es encomendado. Pero el hacer silencio no se restringe simplemente
Ivraveia x rover | 107
ala interdiccién del habla. El cuidado de su propio cuerpo por parte
de los educandos debe ser tal que de aquellos no puede emanar sonido
alguno, ni del cuerpo en movimiento ni del cuerpo estatico. La Salle
estipula la necesidad de silencio hasta en los pasos que dan los alum-
nos, No debe ofrse el minimo ruido, més que la orden del maestro 0 la
lectura de un nifio. Lectura previamente habilitada por el profesor.
Este afin de silencio llega hasta tal punto en su rigor y exactitud
que La Salle propone el método de las sefiales (73) para lograr la abso-
luta falta de sonidos en el salén de clases. A través de un instrumento
creado con estos fines, el maestro, sin hablar, distribuird las tareas
y asignard los lugares correspondientes. La sefial sustituye ala palabra y,
en manos del docente, abona el silencio presente, un silencio construido
con dedicacién; un silencio palpable que llega, incluso, a limitar la
discrecionalidad del educador en el uso de la palabra.
El maestro debe reunir todas las condiciones que generaran, poste-
tiormente, un Ambito visible y silencioso: un espacio controlado hasta
la exasperacién. El maestro debe cuidar todas estas caracteristicas que
se precisan para una buena actuacién docente: “Osadfa, autoridad y fir-
meza; moderacién exterior grave; sabio y modesto; vigilancia, atencién
sobre si, prudencia, aire simpatico, celo, facilidad en hablar y expresarse
con nitidez y orden...” (Conduite...: 312).
Las caracteristicas del que ensefia deben estar pulidamente labra-
das, E] magisterio ya no puede liberarse a la mera buena voluntad de
una vocacion: un riguroso proceso de formacién inscribird, en el cuerpo
docente, sus condiciones necesarias para la tarea educativa. Por eso, La
Salle instaura una Escuela Normal (tal vez, la primera en la historia
moderna de la escolarizacién) en la que los futuros profesores aprende-
ran a ocupar el lugar del que sabe, del que vigila, del que es capaz de
contribuir a la produccién de saberes en la institucién escolar de una
manera correcta.
En este mismo marco, con La Salle surge, como afirma E. Hen-
gemule (1992), la profesionalizaci6n de la tarea docente: la escuela deja
de ser un asunto estrictamente eclesidstico para participar, en forma
directa (como querfa Comenius), de la res publica, Ademas, estos pto-
fesionales son responsables frente a sus superiores respecto del éxito de
sus acciones educativas y de su conducta privada en general, por lo que
la practica magisterial quedara definitivamente atrapada en una orga~
nizacin limitada que impone reglas especificas a su desarrollo.
108
MARIANO NARODOWSKI
Asi como el maestro pasa a ocupar el lugar del que mira en lo que
respecta a los alumnos, él mismo aparece en la obra lasalleana como
objeto de otras miradas (las del director), quien a su vez podré estar di-
rectamente controlado por un inspector (el que no deja de observar,
ademés, a maestros y alumnos) (cfr. Conduite...: 230). Se instituye asi
una cadena de vigilancia en la que sus eslabones permanecen unidos en
virtud del control que unos ejercen sobre otros. En las instituciones
educacionales, se instalan asf relaciones de poder sustentadas en la capa-
cidad de mirar y juzgar; en el poder ordenador de los niveles superiores
sobre los inferiores; en la diagramacién de mbitos perfectamente deli-
mitados donde cada elemento se situard bajo la observacién atenta y
rigurosa de los elementos superiores.
Es necesario detenerse brevemente para enfocar mAs de cerca la si-
tuacién docente. Si bien es cierto que la profesién docente aparece en
la obra lasalleana y en el desarrollo de la pedagogfa posterior en virtud
de la posesién de cualidades intelectuales y que, incluso, muchas de
estas cualidades son producto de una formacién paciente y meticulosa
del magisterio, parece prudente volver sobre el concepto de intelectual
vigilado que nos sirvié para el andlisis del magisterio en otros Ambitos
discursivos (Narodowski, 1989). Su capacidad de comprensién y de
accion sobre la realidad educativa esta atrapada y, a la vez, producida
por los dispositivos propios de la institucién escolar moderna. En el caso
comeniano, el maestro es objeto de una permanente vigilancia sobre su
produccién didactica; en el caso lasalleano, se trata de la instalacién de
una cadena de directo control sobre el cuerpo docente. Por supuesto,
ambas tdcticas son por entero complementarias y contribuyen a encau-
zar rectamente la labor del ensefiante.
Extrafio destino el del profesorado moderno. Por un lado, consti-
tuye el referente y ejemplo de la accién infantil, guia de su educacién;
y su mirada todopoderosa amonesta, bendice o castiga segtin el caso.
Por esta razén, suele elevarse al magisterio a los niveles mds altos de
veneracién que a un oficio le puede tocar. Su razén de ser reposa en
cualidades intelectuales perfectamente detectables: erudicién, capacidad
de transmisién de conocimientos, autoridad, produccién de saberes sobre
sus alumnos, etc. Por otro lado, todo ese arsenal esta supeditado a un
camino especifico del que es poco probable salir, so pena de castigo
efectuado por quienes lo vigilan a él. Vigilante vigilado, la cadena de
la autoridad escolar pone los conocimientos del que ensefia en funcién
INFANCIA Y PODER
de una estrategia disciplinaria general de la que ni él, que es su princi-
pal ejecutor, puede escapar.
Esta cadena de controles de la que ningtin eslabén se separa y la
constante apelacién en la obra lasalleana a la vigilancia como tactica
disciplinaria central, como se verd en los capitulos siguientes en postu-
ras pedagégicas posteriores, traen una inmediata referencia a la obra de
J. Bentham y a su modelo pandptico de control social25. Como es sabido,
varias décadas después de producida la obra de La Salle, el reforma-
dor penal Bentham propone un modelo global de reforma de las insti-
tuciones penitenciarias y, con las cdrceles, de la sociedad toda. Este
modelo consiste en disponer los elementos peligrosos por observar en
forma visible y equidistante del punto donde se encuentra el que vigila.
La palabra pandptico revela, en sus raices griegas, la pretensién de abar-
carlo todo —absolutamente todo— con la mirada.
El efecto buscado por Bentham es triple. Por una parte, intenta
un riguroso control sobre los cuerpos bajo la mirada. Por otra, y admi-
tiendo la imposibilidad de una vigilancia constante sobre cada prisio-
nero, se pretende un monitoreo basado en jerarquias bien establecidas
que implanten mecanismos de presencia invisible, Finalmente, el modelo
pandptico enfatiza la capacidad de maximizacién del tiempo por parte
de los “hombres actuantes bajo inspeccién”.
Es evidente que la disposicién de los cuerpos estructurada en la
pedagogia lasalleana guarda una fuerte correspondencia con la vigilan-
cia jer4rquica que, afios después, Bentham propondra (Foucault,
1985). Como afirma Strub (1989: 45), el poder que contiene una
“vigilancia jerarquica” deriva en una red de supervisores perpetuamen-
te supervisados, cuestién que se encaja perfectamente con la cadena
“inspector-director-maestro-alumno” propugnada por la Conduite...
La homogeneidad de la mirada panéptica permite que se deleguen
capacidades de vigilancia de un estrato superior a uno inferior con el
fin de hacer mas perfecto, mas abarcador, el mecanismo.
33 Ta referencia bibliogrdfica sobre la obra de J. Bentham se basa en John Bowring (ed.): The works
af Jeremy Benthars, Nueva York: Russell and Russell 1962, 11 vols. Sin embargo, gracias ala inesti-
able ayuda del articulo casi exegético de Strub (1989), las principales observaciones se efeciian
sobre la correspondencia publicada en el tomo IV.
109
110 | MARIANO NaRopowski
Si bien es cierto que el modelo panéptico supone un vigilante que
controla todo (cosa que, como veremos luego, representa la base disci-
plinaria de la instrucci6n simultanea en La Salle), es igualmente cierto
que ese vigilante se despliega jerarquicamente y suele encarnarse en
distintos sujetos de control que, a su vez, se corresponden a cada nivel
de la escala jerarquica y que cumplen su funcién controlados por sus
superiores.
Este esquema subordinante-subordinado da wna apariencia militar
a los modelos de estilo pandptico como el lasalleano. Sin embargo,
podemos afirmar con M. Foucault (1985) que la organizacién militar re-
presenta un Ambito mds de expresién del panoptismo, andlogo a otros
(prisién, manicomio, escuela). El uso indiscriminado de la violencia y
la obediencia en funcidn de la eliminacién fisica del adversario puede
otorgar una fuerza connotativa mayor a la institucién militar en lo que
respecta a la percepcién de sus lineas de mando, las que —en los ele-
mentos esenciales de su estructura— son paralelas a las de las otras ins-
tituciones disciplinarias modernas.
En la Conduite..., la pretensién panéptica y jerarquizante llega al
punto de crear estratos, incluso, entre los alumnos: se sefiala la conve-
niencia de disponer de monitores o de alumnos que “iniciarén a otros”
(p. 253), retomando la receta comeniana del uso de decuriones, la que
a su vez posee un inocultable origen jesuita. Sin embargo, en el si-
guiente capitulo, habra de argumentarse que la disposicién general
del modelo lasalleano no se configura dotando de un lugar de vigilante
al alumno; este serd el cardcter central de los denominados métodos mu-
twos. Lo que s{ ya se delinea con singular fuerza es el disefto arquitec-
tonico de la escuela en funcién de la visibilidad pandptica: la
Conduite... refiere como seran las buenas escuelas y cémo habran de dis-
ponerse los alumnos en cada clase.
Desde esta perspectiva tedrica, La Salle reafirma la pertinencia de
la instruccién simultanea en detrimento de la ensefianza individual: en la
senda trazada ya por Comenius, la simultaneidad de la sala de clase asu-
me ahora una envergadura superior: un maestro que se alza por sobre
todos los alumnos y es capaz de controlar las actividades que estén efec-
tuando a un mismo tiempo. En la puja que sobrevendré en el siglo XIX
entre partidarios del método mutuo y del método simultaneo, podra
observarse el caracter fuertemente observador y punitivo de la simul-
taneidad, incluso cuando se recomiende —como en el caso del mismo
Ivewca yrooer | 111
La Salle— la divisién de los educandos en grupos. En este sentido, puede
afirmarse que, a partir de la segunda mitad del siglo xix, la pedagogia
moderna se torna irremediablemente lasalleana.
Para Bentham, el modelo pandptico constitufa una utopfa. La
Salle intenta realizarla de un modo emparentado con la utopfa come-
niana basada en el imperio del orden, pero iluminando, por sobre el
resto de los elementos institucionales, el cuerpo infantil. Realizaci6n
insertada en el seno de la pedagogfa y de Ia escuela: una observacién
total, precisa, penetrante y centralizada constituye, en forma primaria,
Ja institucién escolar moderna.
A pesar del énfasis colocado en Ia vigilancia, la estrategia discipli-
naria no posee una sola modalidad. Seguin Henrique Justo (1991: 228),
coexisten dos especies de disciplina en la obra de La Salle: una de or-
den represivo y otra de orden preventivo. Es evidente, como el mismo
Justo afirma que, en dicha obra, lo preventivo sobresale. Al contrario
que en el texto de Comenius, donde lo cuantitativamente poco desti-
nado a la disciplina se ubica en el Ambito del castigo en tanto punicién
ejemplar, aqué se pretende que la mirada del maestro y la disposicién
de los elementos institucionales prevengan cualquier transgresién por
parte de los alumnos. Si para Comenius la prevencién es innecesaria
cuando el método es correctamente aplicado por el maestro, en el nuevo
rumbo que toma la pedagogia, la prevencién no es una consecuencia
de la didactica, sino el principio basico en que radica la tdctica de
vigilancia.
Esto no significa que el castigo no conforme otra prdctica en la pe-
dagogia lasalleana; por el contrario, las correcciones poseerén un lugar
significativo en el modelo, pero sdlo a condicién de que ellas no sean
utilizadas con frecuencia, sino que se apliquen rara vez. Si se acciona
con “habilidad y pericia” —dice La Salle (Conduite... 154)—, no se-
4 necesario usar la correccién para mantener el cuerpo infantil en or-
den. El autor explicita que pueden evitarse estas correcciones, si la
vigilancia es operada de un modo cierto, ya que en maximizar sus efec-
tos reside la habilidad y la pericia del profesor; ahora serdn: “... el silen-
cio, la vigilancia y la moderacién del profesor las que establecen el buen
orden del aula; y no, la dureza y los golpes” (ibfd.).
La aplicacién de los correctivos esta dispuesta con el objeto de que
esta parte de la estrategia disciplinaria no implique la posibilidad de
caidas en excesos, en el dejarse llevar del maestro por sus afectos perso-
112. | Maniaxo Naronowsst
nales. Esta condicién, que ya aparece en Comenius a propdsito de la
administracién de los castigos corporales, La Salle la desarrolla con una
Ilamativa minuciosidad.
Justo (1991: 230-233) ha reunido las diez “condiciones para una
buena correccién”. Una r4pida enumeracién de ellas da una muestra de
cémo se disponen los elementos propios de la tactica de represién.
Profesionales del castigo, la correccién ejercida por el maestro debe ser
pura y desinteresada, caritativa, justa, convenientemente adaptada a la
transgresién, moderada, tranquila, prudente, de aceptacién voluntaria
por parte del alumno, respetuosa hacia el profesor y silenciosa del lado
del maestro.
Este veloz pasaje por las condiciones impuestas a la aplicacién del
castigo aspira a demostrar cémo la nueva discontinuidad se expresa con
singular potencia en la historia del pensamiento pedagégico. Hay que
recordar que, para Comenius, los castigos debfan ser ptiblicos a fin de
que sirvieran de ejemplo a todos los alumnos. El discurso de la peda-
gogia, a partir de La Salle, generar4 una intimidad entre castigado y
profesor; intimidad en la que el educando debe asumir su culpa en for-
ma voluntaria y respetuosa a cambio del no empleo de la violencia cor-
poral y de la moderacién en la aplicacién del correctivo.
Es asi como la pedagogia adopta definitivamente una racionalidad
propia en lo que respecta a la justicia escolar. En otro trabajo, ya inten-
tébamos demostrar que la disciplina escolar es un modo sui géneris de
aplicacién de castigos que, aunque guarda numerosas semejanzas con
la justicia penal de menores, supone modalidades enteramente propias
y por entero ininteligibles fuera del Ambito de la institucién escolar
(Narodowski, 1993). Por ejemplo, el rol que el profesor ocupa es el de
quien imparte justicia aun cuando fuese él el objeto de una afrenta. Sin
embargo, su reaccién no puede ser desmedida ni sus respuestas pueden
dejarse llevar por sentimientos 0 emociones. Se debe elaborar el correc-
tivo con racionalidad y debe ser tranquilamente aplicado.
Al contrario que en la aplicacién moderna de la justicia (donde la
division de poderes y la organizacién de la accién judicial obliga a ex-
cusarse a aquel juez implicado en sus propios veredictos) y bien dife-
renciadas de las relaciones paterno-filiales (donde la expresién de los
afectos no solamente es comprensible, sino muchas veces, elogiada), las
relaciones juridicas elaboradas en la institucién escolar constituyen un
sistema propio que est4 contenido como tactica de castigo en la linea
Iveaveia v rover | 113
de la estrategia disciplinaria. Este es uno de los elementos que hacen de
la escuela una institucién de secuestro: sus reglas provocan un impacto
harto significativo en el ordenamiento intramuros de los cuerpos; mas
su fuerza, en parte, se diluye en la confrontacién con otras legalidades
ajenas, pertenecientes a otras instituciones.
La disciplina escolar es un motor del buen funcionamiento edu-
cacional y pasa a ocupar el lugar que, en la pedagogia comeniana, ocu-
paba el método. El cuerpo infantil ha sido expuesto a una operacién
de pedagogizacién, y la disciplina escolar es la expresién mas visible
de este proceso. De la ocurrencia de indisciplina, ahora no sera respon-
sable el maestro, que es ignorante en la aplicacién de un método, ni la
escuela, que no posee libros panmetédicos en la cantidad adecuada, co-
mo razonaba Comenius y suefian los comenianos de hoy. Es el alumno
el que cargard con la responsabilidad de no actuar correctamente, de no
asumir sus deberes, de no guardar el respeto que, en tanto infante, le
merece el adulto que lo forma. La pedagogia, por su parte, habrd de cla-
borar las herramientas tedricas para comprender, corregir o excluir al
alumno.
La Salle apela a la profundizacién del dispositivo de alianza para de-
mostrar que el nifio es el culpable de la indisciplina, nunca el maestro:
... es necesario decirles a los padres que no escuchen las quejas de
os hijos contra el profesor: sino hubiesen cometido alguna falta,
no hubieran sido castigados; y si no quieren que sean castigados,
no deben enviarlos a la escuela (Conduite... 247).
La riqueza del parrafo citado es muy abundante. La ocurrencia de
castigos se sigue solamente a la ocurrencia de faltas. No hay error posi-
ble en el profesor; y a la vez, la posibilidad de error recae solamente en
el alumno. Pero, ademés, si los padres no quieren ver a sus hijos casti-
gados, no deben enviarlos a la escuela, lo que supone que la asistencia
alla trae de suyo, necesariamente, el castigo a los que concurren. De-
finicién sincera, la vigilancia nunca es del todo eficaz; y la tactica de
castigo es, para La Salle, inherente a la escolaridad.
Este proceso de paulatina pedagogizacién trae consigo, ademds de
procesos de produccién disciplinaria sobre el cuerpo infantil, la gene-
racién de saberes sobre la infancia. La pedagogfa moderna comienza su
programa de categorizacién del alumno de acuerdo con el comporta-
114
‘Mariano NaRODOWSKT
miento escolar observado. Por ejemplo, el mal alumno deja de ser una
referencia constante por constituir una categoria demasiado general. La
pedagogizacién del cuerpo infantil posibilita a La Salle construir una
analitica rigurosa a efectos de su caracterizacién, se llega a una ti-
pologfa constituida por “viciados, nifios mal educados y voluntariosos,
nifios naturalmente atrevidos e insolentes, nifios livianos, alumnos obs-
tinados, nifios mimados, timidos, mentalmente deficientes, nifios muy
pequefios, alumnos recién llegados” (Justo, 1991: 268).
De un modo que, a la actual psicopedagogfa, podria parecerle
acientifico e ingenuo, las posibilidades de ocurrencia de mala conducta
escolar quedan encuadradas en tipos limitados. Se produce la normati-
vizacién de la actividad escolar infantil al dotar de un nombre a cada
clase de comportamiento inadecuado. El respaldo para la tipologia es
pedagégico, condimentado con algunas exteriorizaciones morales, Para
la pedagogia de la época, el mal alumno no es un enfermo y, por lo tanto, la
correccién es esttictamente educacional. No hay patologizacién de
los tipos presentados, y las soluciones son entonces limitadas al campo
estrictamente escolar.
Esta tipologfa, al igual que otras elaboradas a efectos del control
racional de la conducta infantil (como por ejemplo, la tipologia cons-
truida por La Salle tomando como objeto a los nifios que dejan de asis-
tir a la escuela), se basan en el conocimiento exhaustivo que el profesor
produce sobre el cuerpo infantil. En la Conduite... se prescribe la re-
daccién de un Catdlogo de las buenas y malas cualidades de los alumnos.
EI profesor como 4rbitro genera un inventario prolijo y preciso que
atestigua la marcha de cada uno de los educandos. En este catdlogo o
ficha personal, todo lo respectivo al alumno serd constatado, incluso los
elementos que, aparentemente, no poseen una importancia primaria.
La lista de los elementos de la conducta de los alumnos para tener
en cuenta en la ficha son muchos, ya que los items de interés recorren
palmo a palmo las caracterfsticas de los educandos: desde su cardcter y
su potencial de aprendizaje hasta la situacién social y familiar. Las discul-
pas por la extensién de la siguiente cita seran dadas cuando se descubra
la riqueza del material que contiene.
[En las fichas de los alumnos, se debe hacer constat] ... nombre y
apellido del alumnos tiempo de frecuencia escolar; leccién y orden
de la leccidn en que se encuentra; el cardeter de su espiritu, si es
INFANCIA ¥ PODER
piadoso en la iglesia y durante las oraciones; si no tiene algtin vi-
cio, como el de mentis, jurar, hurtar, el de impureza, gula, etc. Si
tiene buena voluntad o si es incorregible; cémo es preciso proce-
der con él; si las correcciones le son utiles 0 no, si es asiduo en
frecuentar la escuela o no, si las ausencias fueron numerosas o raras,
si fueron justificadas 0 no, con permiso o sin él; si fue exacto en
llegar a horario y antes que el profesor; si es aplicado en el aula, si
lo es esponténeamente; si no se deja llevar por conversaciones y
juegos; si saca provecho de la ensefianza; si es promovido regular-
mente; si permanecié, en cada leccién, solamente por el tiempo
previsto 0 mds; en este caso, si por culpa propia o por tener espi-
ritu lento; si sabe bien el catecismo y las oraciones o las ignora; si
es obediente en la escuela; si no tiene cardcter dificil, obstinado o
inclinado a resistir al profesor; si no es mimado por los padres; si
estos no aceptan lo que el maestro cortige, sia veces se quejan...
(Conduite...: 139).
Es evidente que la vigilancia sobre el cuerpo infantil se realiza, no
bajo el libre albedrfo del profesor, sino que ella esta delimitada clara-
mente por los criterios que demarcan cudles son los elementos para
observar en el alumnado. Estos elementos completan los segmentos
més significativos de la actividad del educando en la institucién escolar
y tienden a un control objetivo del comportamiento pasado y presente,
aportan evidencias para la prediccién del rumbo futuro que el desarro-
Ilo educacional del alumno puede tomar. Es claro también que lo que
se pretende es normalizar el cuerpo infantil, promoviendo criterios ho-
mogéneos de evaluacién de su conducta, criterios que —como pudo
observarse— permanecen atados al buen encauzamiento disciplinario
de los alumnos.
De acuerdo con los anteriores criterios, podria afirmarse que ser
un buen alumno significa, sobre todo, permanecer de buen grado en el
lugar asignado por la institucién, cumpliendo con todos los rituales in-
herentes a esa condicién y que la dindmica escolar especifica cotidiana-
mente a los alumnos. Digamos de paso que estos criterios de evaluacién
de la actividad escolar del alumno han permanecido en el seno del dis-
curso pedagdgico moderno durante siglos, si se hace abstraccién dela
historia de la construccién de instrumentos tedricos. Los mismos ins-
trumentos tedricos que, viltimamente, poseen la capacidad de tornar pa-
toldgicos los males que, para La Salle, constituian un vicio moral o una
115
116
Mariano NagODOWSKI
falta de voluntad del nifio y que, para Comenius, eran producto de
una mala aplicacién de las prescripciones metodolégicas por parte del
docente.
Estas fichas individuales de los alumnos colaboran en la produccién
de saberes sobre la infancia, en la medida en que estimulan la elabora-
cién de medios tedricos precisos y adecuados para comprender la nifiez
en el proceso del aprendizaje escolar. Es asi como, a partir de la gene-
ralizacién de esta voluntad de control sobre estos procesos escolares, el
discurso pedagégico comenzaré a esforzarse por darse a si mismo un
régimen de construccién y validacién de los enunciados referidos a la
actuacién de la nifiez. De ah{ que el recurrente conocimiento “de las
potencialidades del nifio” operar4 como una expresién manifiesta de
una pretensién de verdad, construird categorfas analiticas que explica-
r4n y categorizardn la infancia en tanto que alumnos. Es cierto, como
se afirmé en el p4rrafo anterior, que existen numerosos puntos de vista
generados por la pedagogfa en estos tiltimos trescientos afios acerca del
nifio y de su buen encaminamiento escolar. Sin embargo, a pesar de las
muchas divergencias que entre sf ostentan, ninguna categoria analitica
se escapa del dispositivo general que las orienta: la voluntad de peda-
gogizar la infancia, atravesindola por clases que estipulan su normali-
dad, que homogeneizan su desarrollo, que uniformizan sus dificultades
posibles y su virtual solucién.
Si desde el punto de vista epistemoldgico, la pedagogia moderna
va a normativizar la infancia (Baquero y Narodowski, 1990); desde el
punto de vista institucional, la normaliza. Las fichas no son un mero
accesorio al modelo pandptico, sino que permiten un control exacto y
funcional del cuerpo infantil. Consisten en un sistema meticuloso de
recoleccién de informacién acerca de los alumnos, lo que contribuye a
prevenir posibles imprevistos en la tactica de la vigilancia. Cada alumno
va a poseer su ficha, y cada ficha va a hablar de un alumno. Sin em-
bargo, la ficha serd elaborada por el maestro; y solamente los maestros
accederdn a ella: tras el poder epistemoldgico capaz de construir analiti-
cas y categorias respecto de los alumnos, la ficha expresa el poder discre-
cional sobre el saber de la infancia. Poder profesional, sdlo los iniciados
pueden acceder al contenido de la informacién.
Sin embargo, la ficha o el catdlogo, en tanto escritura de ese saber
inicidtico, marca la prescindencia personal del experto en Ia institucién
escolar, puesto que todo maestro es intercambiable en la medida en
You might also like
- The Subtle Art of Not Giving a F*ck: A Counterintuitive Approach to Living a Good LifeFrom EverandThe Subtle Art of Not Giving a F*ck: A Counterintuitive Approach to Living a Good LifeRating: 4 out of 5 stars4/5 (5814)
- The Gifts of Imperfection: Let Go of Who You Think You're Supposed to Be and Embrace Who You AreFrom EverandThe Gifts of Imperfection: Let Go of Who You Think You're Supposed to Be and Embrace Who You AreRating: 4 out of 5 stars4/5 (1092)
- Never Split the Difference: Negotiating As If Your Life Depended On ItFrom EverandNever Split the Difference: Negotiating As If Your Life Depended On ItRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (845)
- Grit: The Power of Passion and PerseveranceFrom EverandGrit: The Power of Passion and PerseveranceRating: 4 out of 5 stars4/5 (590)
- Hidden Figures: The American Dream and the Untold Story of the Black Women Mathematicians Who Helped Win the Space RaceFrom EverandHidden Figures: The American Dream and the Untold Story of the Black Women Mathematicians Who Helped Win the Space RaceRating: 4 out of 5 stars4/5 (897)
- Shoe Dog: A Memoir by the Creator of NikeFrom EverandShoe Dog: A Memoir by the Creator of NikeRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (540)
- The Hard Thing About Hard Things: Building a Business When There Are No Easy AnswersFrom EverandThe Hard Thing About Hard Things: Building a Business When There Are No Easy AnswersRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (348)
- Elon Musk: Tesla, SpaceX, and the Quest for a Fantastic FutureFrom EverandElon Musk: Tesla, SpaceX, and the Quest for a Fantastic FutureRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (474)
- Her Body and Other Parties: StoriesFrom EverandHer Body and Other Parties: StoriesRating: 4 out of 5 stars4/5 (822)
- The Emperor of All Maladies: A Biography of CancerFrom EverandThe Emperor of All Maladies: A Biography of CancerRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (271)
- The Sympathizer: A Novel (Pulitzer Prize for Fiction)From EverandThe Sympathizer: A Novel (Pulitzer Prize for Fiction)Rating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (122)
- The Little Book of Hygge: Danish Secrets to Happy LivingFrom EverandThe Little Book of Hygge: Danish Secrets to Happy LivingRating: 3.5 out of 5 stars3.5/5 (401)
- The World Is Flat 3.0: A Brief History of the Twenty-first CenturyFrom EverandThe World Is Flat 3.0: A Brief History of the Twenty-first CenturyRating: 3.5 out of 5 stars3.5/5 (2259)
- The Yellow House: A Memoir (2019 National Book Award Winner)From EverandThe Yellow House: A Memoir (2019 National Book Award Winner)Rating: 4 out of 5 stars4/5 (98)
- Devil in the Grove: Thurgood Marshall, the Groveland Boys, and the Dawn of a New AmericaFrom EverandDevil in the Grove: Thurgood Marshall, the Groveland Boys, and the Dawn of a New AmericaRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (266)
- A Heartbreaking Work Of Staggering Genius: A Memoir Based on a True StoryFrom EverandA Heartbreaking Work Of Staggering Genius: A Memoir Based on a True StoryRating: 3.5 out of 5 stars3.5/5 (231)
- Team of Rivals: The Political Genius of Abraham LincolnFrom EverandTeam of Rivals: The Political Genius of Abraham LincolnRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (234)
- On Fire: The (Burning) Case for a Green New DealFrom EverandOn Fire: The (Burning) Case for a Green New DealRating: 4 out of 5 stars4/5 (74)
- The Unwinding: An Inner History of the New AmericaFrom EverandThe Unwinding: An Inner History of the New AmericaRating: 4 out of 5 stars4/5 (45)
- Polimorfismo y HerenciaDocument2 pagesPolimorfismo y HerenciaLaura LópezNo ratings yet
- Tesis - Anchundia Padilla Dolores ElizabethDocument132 pagesTesis - Anchundia Padilla Dolores ElizabethLaura LópezNo ratings yet
- Cocina DieteticaDocument28 pagesCocina DieteticaLaura LópezNo ratings yet
- 1° Apunte ED FisicaDocument12 pages1° Apunte ED FisicaLaura LópezNo ratings yet
- Lezione 6Document9 pagesLezione 6Laura LópezNo ratings yet
- Lezione 5Document9 pagesLezione 5Laura LópezNo ratings yet
- Lezione 7Document6 pagesLezione 7Laura LópezNo ratings yet
- Lezione 8. CompitiDocument4 pagesLezione 8. CompitiLaura LópezNo ratings yet
- Tesis La Construcción de Las Habilidades Motrices Básicas en Niños de 6 AñosDocument48 pagesTesis La Construcción de Las Habilidades Motrices Básicas en Niños de 6 AñosLaura LópezNo ratings yet