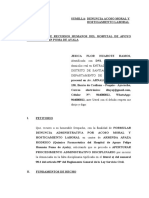Professional Documents
Culture Documents
Carlos Cárdenas. Santidad de Los Contratos y Art. 62 Const
Carlos Cárdenas. Santidad de Los Contratos y Art. 62 Const
Uploaded by
Gabriela Silva Grande0 ratings0% found this document useful (0 votes)
7 views18 pagesOriginal Title
03. Carlos Cárdenas. Santidad de los contratos y art. 62 Const (4)
Copyright
© © All Rights Reserved
Available Formats
PDF or read online from Scribd
Share this document
Did you find this document useful?
Is this content inappropriate?
Report this DocumentCopyright:
© All Rights Reserved
Available Formats
Download as PDF or read online from Scribd
0 ratings0% found this document useful (0 votes)
7 views18 pagesCarlos Cárdenas. Santidad de Los Contratos y Art. 62 Const
Carlos Cárdenas. Santidad de Los Contratos y Art. 62 Const
Uploaded by
Gabriela Silva GrandeCopyright:
© All Rights Reserved
Available Formats
Download as PDF or read online from Scribd
You are on page 1of 18
LA SUPUESTA SANTIDAD DE LOS
CONTRATOS Y EL ARTICULO 62
DE LA CONSTITUCION POL{TICA DEL PERU
Cartos CARDENAS QuIROs*
(Pert)
* Profesor de Derecho Civil en ia Pontificia Universidad Catslica del Per y en la Universidad de
Lima; Profesor de la Maestria en Derecho Empresarial en la Universidad de Lima; Director del
Centro de trcestigacin Juridica de la Facultad de Derecho y Ciencias Politica dela Universidad
de Lima; Profesor Honovario de la Universidad Particular de Tacna de la Universidad Nacional
San Agustin y de la Universidad Catélica Santa Maria de Arequipa; Profesor Visitante de la
Universidad Externado de Colombia y de la Universidad San Cristdbal de Huamanga; miembro
de la Comision Reformadora del Céigo Civil de 1986 que elabord el Cédigo Civil de 1984;
‘Superintendente Nacional de los Registros Piblicos (1994-1998); Presidente de la Comisién de
Reestructuracién Patrimonial de la Camara de Comercio de Lima-Oficina Descentralicada del
INDECOPI; Mierabro de 1a Comisién Reformadora del Cédigo Civil de 1984; Es autor de
mumeroses trabajos de investigacién publicados en obras colectivas y en revistas especializadas
nnacionales yextranjeras,
Sumario:
1 El ariéculo 62 de la Constitucién Politica det Perti~ Il. Hacia wna relectura del 1."
pérrafo del articulo 2. If. Fundamentos de nuestra interpretacién restrictioa —
IV. La autonoméa privnda, sus limites y la huemanizacin del contrato.— V. La reforma
del Codigo Civil. VI. Reflexin final.
en ARTICULO 62 DE LA CONSTITUCION POLITICA
DEL PERU
E Larticulo en cuestién establece lo siguiente:
“La libertad de contratar garantiza que las partes pueden pac-
tar vélidamente segtin las normas vigentes al tiempo del contrato. Los
términos contractuales no pueden ser modificados por leyes u otras
disposiciones de cualquier clase. Los conflictos derivados de la rela-
cién contractual sélo se solucionan en la via arbitral o en Ia judicial,
segtin los mecanismos de proteccién previstos en el contrato 0 con-
templados en la ley.
Mediante contratos-ley, el Estado puede establecer garantias y
otorgar seguridades. No pueden ser modificados legislativamente, sin
perjuicio de la proteccién a que se tefiere el parrafo precedente”.
Yl. HACIA UNA RELECTURA DEL PRIMER PARRAFO
DEL ARTICULO 62
El articulo 62 de la Constitucién empieza sefialando que “la li-
bertad de contratar garantiza que las partes pueden pactar validamente
segtin las normas vigentes al tiempo del contrato”, En tal sentido, incu-
258 Insmuctones Dé Derecno Privabo
rre en una inexactitud de orden técnico, porque el hecho de que las
partes sean libres de decidir sobre el contenido del contrato que cele-
bren concierne més bien a la libertad contractual o de configuracion
interna y no a la libertad de contratar o de conclusién, referida a la
posibilidad de decidir si se contrata 0 no, de elegir con quién hacerlo,
de determinar cémo y cudndo se contrata. Lo que resulta claro es que
dicho contenido contractual no estaré integrado s6lo por las estipula-
ciones libremente acordadas por las partes, sino también por las
normas imperativas y de orden puiblico que estuvieran vigentes en ese
momento e igualmente por las normas supletorias de la voluntad en
‘cuanto no se haya pactado en contrario o de manera distinta.*
1. Mawvet Dea Puente y Lavattt, refiriéndose a las normas supletorias de la voluntad de
Jas partes que se contemplan en el Cédigo como ordenamiento de reserva para los contra-
tos tipicos, destaca que “es natural que dicho ordenamiento obedezca a un criterio de
equilibrio entre los derechos y obligaciones de las partes teniendo en cuenta los intereses
que busca tutelar ese contrato tipico. En otras palabras, el legislador, al dictar, una por
unay todas en conjunto, as normas dispositives de un contrato tipico, busca diseftar el
contrato ideal que, en su concepto, proteja armoniosamente los intereses de las partes,
tomando en consideraci6n la finalidad del contrato, de tal manera que las partes pueda
confiar en que existe una regulacién supletoria de a voluntad comtin que ha sido elabo-
rada precisamente para velar por la justicia contractual”. En: El contrato en general
Comentarios ala SecciSn Primera del Libro VI del digo Civil. Biblioteca Para leer el Codigo
Civil. Vol. XI. Primera parte. T. II. Pontificia Universidad Catdlica del Peni. Fondo
Baitorial. Lima, 1991, p. 224
A decir de Juan Cantos RezzOnico (Principics fundamentales de los contrates. Editorial
Astrea. Buenos Aires, 1999, p. 209 y 210), “el orden juridico, partiendo de la hipétesis
referible a diversas situaciones posibles, pone a disposicion de los particulares lo que
podemos lamar una propuesta de regulacién. Elio se vertebra, fundamentalmente,en el
derecho dispositive: ise trata del contrato de compraventa, el legislador modela, pe,
oinherentea la cosa vendida, au precio, alas cléusulas especiales que pueden afadirse,
alas respectivas obligaciones del vendedory del comprador. Pero dentro dea generali-
dad de esa hipotesis no pretende una adhesin en todos los casos. Por ello permite que,
enn territorio més o menos extenso, las partes creen su contrato, Eslo que sintetiza muy.
claramente De Pace, expresando que “Ias partes hacen libremente y sin que la ley inter-
‘venga, las convenciones que ellas quieren. No estan ligadas porlas reglas del Cédigoni en
cuanto a las clases de contratos, ni respecto de las reglas propias a cada contrato parti-
cular. Ellas definen por s{la estructura interna de sus obligaciones como mejor les parece.
Crean porsf st régimen contractual y lohcen como eas lo entienden, como sus intereses
loexigen’. A ellose agrega que la mayor parte de las reglas del Codigo Civil inherentes a
los contratos son supletotias de lo pactado, de manera que la ley no las lamaa intervenir
sino en defecto de vohintad formalmente expresada, en.caso de silencioo de carencia de
regulacién particular; priman las voluntades particulares y la ley no juega un papel
principal sino subsidiario. En conclusién, en cuanto no esté de por medio el ius cogens ©
exista un vaciamiento del derecho dispositivo, los interesados pueden apartarse del
mismo por medio de la utilizacion de la libertad contractual, por ejemplo, dando naci-
miento aun tipo contractual atin no reconocido por el legislador”.
Conrrat
IN CONTEMPORANEA 289
Esto guarda concordancia con Jo sefialado por el inciso 14 del
articulo 2 de la Constituci6n, segtn el cual, toda persona tiene dere-
cho a contratar con fines icitos, siempre que no se contravengan leyes
de orden péiblico.
Adicionalmente, ratifica los alcances del articulo 1354 del Codi-
go Civil, aplicable a los contratos por celebrarse, de acuerdo con el
cual: “Las partes pueden determinar libremente el contenido del con-
trato, siempre que no sea contrario a norma legal de caracter
imperativo”.
Por tanto, la libertad contractual o de configuracién interna se
encuentra limitada por las normas imperativas y de orden ptiblico y,
a tenor de Io establecido por el articulo V del Titulo Preliminar del
Cédigo Civil, por las leyes que interesan al orden ptblico o a las bue-
nas costumbres,
La segunda oracién del primer parrafo es la que suscita el ma-
yor debate: “Los términos contractuales no pueden ser modificados
por leyes u otras disposiciones de cualquier clase”.
La tiltima frase debe entenderse que hace referencia a todo tipo
de norma legal: ley, decreto legislativo, decreto de urgencia, decretos.
supremos, eté.
Este texto ha merecido dos interpretaciones doctrinarias: una,
que entiende que en él se ha consagrado irrestrictamente la santidad
0 intangibilidad de los contratos, de tal modo que las relaciones juri-
dicas patrimoniales en curso de ejecucién no pueden ser modificadas
por ninguna clase de ley o disposicién’; y otra que conceptéa la intan-
2. Cfse Dictamen del Proyecto de Constitucion publicado el 1 de julio de 1996 en el diario
oficial ”ElPeruano”. Igualmente: Tornss v Tonrrs Lara, Cantos, “Los cambios del Ante-
proyecto Constitucional”, Diario oficial “El Peruano”, Lima, 3 de junio de 1993, p. A.
Del mismo autor, La nueva Constitucién del Peni de 1998. Antecedentes, fundamentes e
historia documentada, Asesorandina S.R.L., Lima, noviembre, 1998, p. 36,y 37.
En el mismo sentido: De ta Purity Lavattt, Manvet. “zPor qué se contrata?” En:
Revista juriica del Instituto Perueno de Estudios Forenses, Lima, 1996, p.7 a 17; ZAVALA
‘Tova, Satvavor. “Autonoma de la voluntad’”. Diario Oficial “El Peruano”, Lima, 3 de
noviembre de1994; Escoxar Rozas, Frenpv. ” Contratos::Intervenci6n o hegemonia dela
voluntad?”, Diario Oficial “El Peruano”, 2 de noviembre de 1994, p. B-6 y B-7; CHAveZ
Baxoauss, EntQue. “La libertad de contratar”. Diario Oficial El Peruano, Lima, 20 de
octubre de 199%, p, B-15
Marciat Rusio Cosnen (Estudio de la Constitucidn Polttien de 1993. 7.3. Pontificia Univer-
ssidad Catélica del Pera, Fondo Editorial. Lima, 1999, p. 286 a 289) opina que, conforme
260 Instrructonss pe Derecho Privabo
gibilidad de los contratos de manera restrictiva.’ En tal sentido, se
busca corregir el exceso verbal de la norma, atribuyéndole alcances
menos amplios de los que resultan de la literalidad de su texto. Para
ello, se parte de una interpretaci6n sistematica del ordenamiento juri-
dico nacional en su conjunto, entendiendo que deben diferenciarse
las normas imperativas 0 de orden publico de las normas supletorias,
y sefialando que al referirse el texto constitucional a las “leyes o dis-
posiciones de cualquier clase” deben considerarse comprendidas en
sus alcances s6lo las nuevas normas supletorias de la voluntad y no
las imperativas 0 las de orden puiblico y, por consiguiente, éstas son
aplicables a las relaciones juridicas en curso de ejecuci6n.
El problema tiene especial relevancia a propésito del tema del
intervencionismo legislativo y la vigencia del articulo 1355 del Codigo
Civil, que es de aplicacion a los contratos ya celebrados, y cuyo texto
sefiala: “La ley, por consideraciones de interés social, publico o ético,
puede imponer reglas o establecer limitaciones al contenido de los
contratos”.
alarticulo 62 de la Constitucion, “los contratos se regirén en adelante por el principiode
los derecitos adquiridos y todos los demas actos juridicos (declaraciones unitaterales,
pactos que no sean contrato, etc) se regirén por el principio del hecho cumplido”
Agrega que (..) es bastante evidente que el constituyente no se dio cuenta que la politica
deestablecer el principio de los derechos adquiridos en el articulo 62, contradecta su otra
politica de modificar por regla egislativas is claustlas existentes en los pactos colectivo,
afin de cambiar las regulaciones de las relaciones de trabajo. Cuando algin laboralista
sehalé que los convenios colectivos gozaban de intangibilidad frentea la ey por el articulo
62 (Jo que resulta indiscutible si miramos las cosas con ctiterio técnico porque todo
convenio colectivo es por antonomasta un contrato aunque tenga efectos especiales) los
voceros de la mayoria que elabor6 la propia Constitucién han reaccionado en contrario”.
Y concluye afirmando que “el establecimiento del principio de los derechos adquiridos a
laaplicacién en el tiempo de las normas referida a los contratos es un arcaismo, traidoa
Ja Constituci6n por razones puramente ideol6gicas, y que no muestra adecuada ubica-
ciénsistematica en relacién con las demas nonmas existentes. En cualquier caso, estimamos
que serfa necesario uniformar las teorias aplicables a todos los actos juridicos y, por
consiguiente, elegir entre la de los derechos adquiridos o la del hecho cumplido. En lo
que a nosotros concierne, hemos ya sostenido que la posicién més correcta es la del
articulo If del Titulo Preliminar del Codigo Civil, es decir, recoger el principio del hecho
cumplido”,
3. CAromias Quints, Cantos. “Autonomia privada, conirato y constitucién”. En: Gacete
Juridica. T. 19, WG Editor, Lima, julio, 1995, p. 41-A a 52-A. Gurimnarz Camactto, Wat-
tex, “Economia de mercado y contratacion”. En: Gaceta Juridica. T. 43. Lima, noviembre,
1997, p. 27-A a 40-A. Cise, Del mismo autor: Compendio de legislacién comercial. Gaceta
Juridica Editores S.R.L. Lima, 1998, p. 27. Anias- Scunzwex Pizet, Max, El articilo 62 de
la Constitucion, BI Comercio, 23 de mayo de 1997, pagina A-2.
ConmearaciOn CONTEMPORANEA 261
En efecto, si se asume una interpretacién restrictiva de la norma
constitucional, que es la que sostengo, la conclusién légica sera que se
mantiene inalterable la vigencia del articulo 1355.
Si se opta, en cambio, por la interpretacién opuesta, deberd con-
cluirse que, por existir incompatibilidad entre la norma constitucional
dictada con posterioridad y la civil, vigente con anterioridad, se ha-
bra producido la derogacién técita del articulo 1355.
Ul. FUNDAMENTOS DE NUESTRA INTERPRETACION
RESTRICTIVA
Las razones que justifican una interpretacién restrictiva de los
alcances del primer pérrafo del articulo 62 son las siguientes:
1) Fl legislador no puede renunciar al dictado de normas impe-
rativas 0 de orden publico que afecten las relaciones obligatorias en
curso de ejecucién.
Se explica perfectamente que, frente a circunstancias verdade-
ramente graves, el legislador vea la necesidad de intervenit, excepcional
y transitoriamente, en las relaciones jurfdicas patrimoniales en curso
de ejecucién. Vinculado con ello, zacaso el Presidente de la Reptiblica
no esté autorizado constitucionalmente para dictar medidas extraor-
dinarias, que tendrén vigencia temporal, mediante decretos de urgencia
con fuerza de ley, en materia econémica y financiera, cuando asi lo
requiere el interés nacional (articulo 118, inciso 19)?
‘Comentando los aleances del artfculo 62 de la Constitucién, Ricaroo Marciano Frers (El
tralajo en ta nuewa Consttucién, Editorial Cuzco S.A. editores. Lima, 1995, p. 180), indica
que “el efecto no es congelar las leyes vigentes al momento de celebrar el contrato. S610
garantiza que los términes contractuales no sean modificados, Es decir, si una norma
establecia que determinado pacto era vélido, una norma posterior que establecia su
rnuulidad no le seria aplicable. Sin embargo, la mencién normativa eliminaria la anterior
norma, El efecto es doble. Si la norma derogada permitia ademés del pacto celebrado
‘teas posibilidades que de igual modo la norma posterior elimina, dichas alternativas ya
‘no son posibles de pactarse. El otro efecto es que el derecho objetivo se reduce al articulo
62 dela Constitucién. Por ello, ya no existe la norma anterior. Solo el contrato”.
Debe advertirse, sin embargo, que la no aplicacién de la norma posterior en el tempo que
contempla una nueva causal de nulidad, no puedeafectar el contrato concertadoanterior-
mentey todavia vigente, pero no en aplicacién del articulo 62, sinoen razén del principio de
irretroactividad de la ley, conforme al articulo 103, segundo parrafo, de la Constitucicn.
4, Cise. Canoeas Quinds, Cantos. Modificacién y derogacién de ls normias legates. ARA edito-
tes, Lima, 1999, p,, 93 a 101
262 InsnTucionrs pp Derecho PRIvADO
Si la fuerza de la ley, que el individualismo liberal extiende al
contrato, puede ser afectado por medidas de excepcién, cabe procla-
mar Ia Hamada santidad, soberanfa o intangibilidad del contrato como
dogma? Si la respuesta fuera afirmativa, posicién que no comparto,
entonces habria que propender también el inmovilismo o inmutabili-
dad del orden legal, invocando para ello la idea de la “inseguridad”
que produce todo cambio legislative
A este respecto, dice el jurista venezolano José Mélich Orsini*:
“no puedo menos que expresar mi inconformidad con la ideologia
que inspiré la reforma constitucional aludida, la cual no hallo enco-
miable en una sociedad moderna sujeta por la evoluci6n social a
cambios que resulta ingenuo querer congelar con un conjuro consti-
tucional; y me parece una incoherencia que en un Cédigo como el
pertiano, que no ha dudado en dar cabida en sus artfculos 1440 al
1446 a la posibilidad de que un juez reduzca, aumente o aniquile
disposiciones contractuales a su discrecién s6lo porque se haya alega-
do ante él la sobreviniencia de una excesiva onerosidad de ellas para
alguna de las partes, se considere en cambio necesario paralizar toda
accién del legislador ante urgencias de indole colectiva como son las
que han Ievado a admitir, aun en sistemas juridicos como el venezo-
lano en el que la irretroactividad de la leyes es un principio
constitucional, la swpremacia del orden ptiblico en lo que concierne a
algunos efectos de contratos validamente celebrados y que contintian
5. Como expresa el ilustre jurista espaol don Rawow Seraano Suite (Ensayos al viento.
Ediciones Cultura Hispanica, Madrid, 1969, p. 250y 251), ”...el ordenamiento juridico
concreto ¥ positivo en el que el Derecho encarna y se realiza, es un producto hist6rico
condenaco por la misma fluidez de la Historia a perecer y a renovarse sucesivamente,
Pero la necesidad de renovacidn de la noma juridica se han opuesto siempre diques
conservadores ~tan ut6picas.a veces como los estimulos demagégicos de los revoluciona-
rios- que han producido situaciones de desequilibrio entrela exigencia moral del momento
historico y su realizacion en el Derecho. Y és0s han sido y son los momentos peligrosos,
porque el impulso renovador, deformandose, llega en su targa para derrocar la norma
‘vieja e invélida, ala negacién de toda norma posible o de todo sistema de Derecho. Yast,
el espiritu juridico queda en suspenso o en entredicho en manos desaforadas y casi
siempre incompetentes, hasta que la nueva situacién normativase impone. Entre tanto,
y cada vez, la civilizacion se expone a perecer del todo. La cuestion esté en saber discri-
minar hasta dénde llega la verdadera exigencia de la variaciGn histérica y donde empieza
el menosprecio gratuito ~interesado muchas veces~ propio del espiritu demagogico”.
6. Meuicrt Onsuu, Jost. “A propésito del Cédigo Civil det Pert y sus reformas”. Ponen
ssustentada en el Congreso Intemacionel “Hacia la reforma del Codigo Civil Peruano: 15
aflos después”, realizado en la Universidad de Lima, del 1 al 4 de septiembre de 1999,
Texto mecanografiado, p. 5.0 17.
(CowmeataciOn CONTEMPORANEA 263
vigentes en todo lo que no afecte ese nuevo orden piblico que el legis-
lador estime necesario proclamar en una ley posterior a aquella bajo
la cual fueron concertados tales contratos”
Y més adelante agrega: “Al enfrentar la nueva redaccion del
articulo 1355 del Cédigo Civil Peruano, pienso... en las siguientes pa~
labras de un distinguido jurista venezolano, ya fallecido, quien escribié:
Leyes de orden pablico son aquellas normas que encarnan en un
momento dado el concepto de justicia que rige en una colectividad
humana. Al establecer una norma de orden pablico, el Estado deter-
mina el ‘deber ser’ forzoso ¢ imperativo que exige en ese momento la
conciencia juridica colectiva... En tal sentido, el Estado moderno cree
que una jornada obrera superior a las ocho horas diarias contradice
lo objetivamente justo y dicta una ley de orden ptiblico estableciendo
Ia jornada maxima de ocho horas, pero cree indiferente ~desde el pun-
to de vista de la justicia objetiva que el contrato tenga un plazo fijo 0
un plazo indeterminado, que el trabajo se pague por horas o a desta-
jo, etc. Y, en consecuencia, deja que estas cuestiones sean reguladas
por la voluntad autonoma de los contratantes y apoya coactivamente
lo convenido por ellos’. Cuando se concluye, pues, que una vez de-
terminado el caracter de orden publico de una norma hay que aplicarla
a todas las relaciones existentes, aun sin considerar si ellas son efectos
que se han producido con anterioridad a Ia entrada en vigor de la
nueva ley y con fundamento en la ley antigua, se postula la suprema-
cfa del principio incorporado por la nueva norma sobre todos los
derechos adquiridos que lo contradigan, evitando de este modo que
los titulares de tales derechos puedan escapar a Ia aplicacion de la
nueva norma escudados en el principio de irretroactividad de la ley.
Pregunto: zesto es Jo que ha pretendido impedir el articulo 62 de la
Constitucién peruana de 1993? Aunque estimo plausible que la Cons-
titucién consagre como principio de orden publico la irretroactividad
de las leyes, encuentro excesivo que se considere intangible toda esti-
pulaci6n contractual por poderosas que sean las razones que justifiquen
la modificacion de una situacion juridica general que las partes hu-
bieran tenido en cuenta al concertar su contrato y que el legislador
llegare a teputar en el futuro contraria al sentimiento colectivo de lo
que es la Justicia”.
2) En nuestro ordenamiento juridico, analizado sisteméticamen-
te, puede establecerse claramente Ia predominancia de las normas
imperativas o de orden ptiblico, las que, por su naturaleza, excluyen
todo pacto en contrario o en sentido distinto, por lo que no tiene jus-
264 Insnruciones pz Drrscuo Privano
tificacion que si las normas de esa clase son derogadas, modificadas 0
suspendidas por otras nuevas del mismo carécter, éstas no ocupen el
lugar de aquéllas.
3) Si la ley ha atribuido a los particulares el poder de establecer
una selaci6n juridica patrimonial que los vincule, no puede merecer
objecién el hecho de que el propio ordenamiento juridico, que atribu-
ye carécter obligatorio a los contratos en cuanto se haya expresado en
ellos -articulo 1361 del Codigo Civil- restrinja la amplitud del marco
dentro del cual tales particulares pueden desenvolverse, afectando
tales relaciones durante su ejecucién. A propésito del tema, conviene
indicar que en las XVI Jornadas Nacionales de Derecho Civil celebra-
das en la ciudad de Buenos Aires en 1997, la Comision N.° 3, que
debatio acerca de la autonomfa de la voluntad y su problematica ac-
tual, concluy6 respecto de los efectos juridicos del conflicto entre
autonomfa privada, y derecho imperativo que: “Prevalecen sobre la
autonomfa privada las normas de orden piblico dictadas con poste-
rioridad a la creacion de una relaci6n obligatoria en curso de
ejecucion”.
4) La consagraci6n de la regla de la aplicacién inmediata de la
ley en los términos del articulo IM del Titulo Preliminar del Codigo
CiviP, importa que a las relaciones juridicas en general en curso de
ejecucién les son aplicables las nuevas normas imperativas o de orden
pablico, mas no las de orden supletorio. Esto se explica por el hecho
de que respecto de esta clase de normas no se pueden invocar dere-
chos irrevocablemente adquiridos*: Debe puntualizarse que la
7. “Asticulo IL~Laley seaplicaalas consecuencias de las relaciones ysituaciones jurfdicas
existentes. No tiene fuerza ni efectos retroactivs, salvo las excepciones previstas en la
‘Constitucién Politica del Per”.
8. Precisamente en estos términos estaba planteada la propuesta de articulo II del Titulo
Preliminar que formulé ala Comision Revisora del Cédigo Civil con fecha 25 demayo de
1983:
“A partir de su entrada en vigencia, las leyes se aplican inclusive alas consecuencias de
las relaciones y situaciones uridicas existentes.
No tienen fuerza ai efectos retroactivos, salvo las excepciones previstas en la Constitucin.
No son aplicables las nuevas leyes supletoriasa los contratos en curso de ¢jecucion’.
La propuesta tenia su antecedente en elarticulo 3 del Cédigo Civil argentino, deacuerdo
con el texto ordenado por la Ley N.°17711.
La Comisién Revisora no reprodujo lo establecido en el tercer parrafo del articulo pro-
‘puesto por considerazlo obvio.
ConrrataciOn CONTEMPORANEA, 265
aplicacion inmediata de la ley a las relaciones en curso de ejecucién
descarta que puedan ser afectadas las condiciones de validez y forma
de dichas relaciones. De admitirse ello, importaria una aplicaci6n re-
troactiva de la ley, autorizada por la Constitucion peruana de 1993
s6lo en el campo penal cuando favorece al reo (articulo 103, segundo
pérrafo). En este sentido es ilustrativo lo resuelto en el siguiente caso
en Ia jurisprudencia argentina:
“La ley 17253 no es contraria al principio constitucional de in-
violabilidad de la propiedad, por cuanto las ventajas concedidas a los
arrendatarios por las sucesivas leyes de emergencia, que fueron otor-
gando prérrogas en los contratos respectivos, limitando ast el derecho
de los propietarios, no pueden ser invocadas como derechos adquiri-
dos, con proyeccion hacia el futuro, para oponerlos a Ia ley que da
por terminado el régimen de emergencia, ley que es de orden pabli-
co’ (SC Buenos Aires, Julio 30 1968. ED, 24-175).
5) Admitir que ninguna norma legal, aun cuando tenga carac-
ter imperativo o de orden pablico, puede afectar una relacién
obligatoria en curso de ejecucién, significara que las normas vigentes
al momento de su celebracién seguiran rigiendo para esa relacién wl-
tractivamente, sin que su suspension, modificacién o derogacién resulten
eficaces respecto de la relacién jurfdica patrimonial especifica.
Ni siquiera un eventual régimen posterior mas favorable resul-
tarfa aplicable al contrato vigente, el que se mantendria sometido a
Jas reglas que regian cuando se celebr6.
Ocurre, sin embargo, que la ultractividad de la ley es caracteris-
tica esencial de los contratos de estabilidad normativa 0 contratos-ley’,
debiendo dejarse constancia de que los alcances de tales contratos
son excepcionales y se justifican en la necesidad de atraer inversiones
para los diferentes sectores productivos.
6) Aceptar que una relacién obligatoria en curso de ejecucién
no puede verse afectada por las normas de cardcter imperativo o de
orden pitblico que se dicten con posterioridad a su establecimiento,
implicarfa que, a nivel de sus efectos, no existiria una diferencia sus-
9. Articulo 1357 del Codigo Civil peruano: "Por ley, sustentada en razones de interés social,
nacional o puiblico, pueden establecerse garantias y seguridades otorgadas por el Estado
‘mediante contrato”. Los contratos de estabilidad normativa han sido elevados a rango
constitucional por el segundo parrafo del articulo 62 de la Ley Fundamental.
266 Insmtuctonss pe Derecho Privapo
tancial entre los contratos-ley que vinculan a un particular con el Es-
tado y los contratos celebrados entre particulares. Todos los contratos
gozarian, al menos en teoria, de las ventajas que oftecen los contra-
tos-ley, incluso de manera mas amplia.
Efectivamente, de acuerdo con la legislacién vigente sobre Ta
materia, los contratos de estabilidad normativa, conceden tinicamen-
te derechos de estabilidad del régimen tributario referido al impuesto
a la renta; del régimen de libre disponibilidad de divisas; de libre re-
mesa de utilidades, dividendos, capitales y otros ingresos que perciban
los inversionistas y sus empresas; de utilizar el tipo de cambio mas
favorable que se encuentre en el mercado cambiario; el derecho a la no
discriminacién; a la estabilidad de los regimenes de contratacién de
trabajadores en cualquiera de sus modalidades, as{ como de los regime-
nes de promocién de exportaciones; y, en el caso de los contratos de
arrendamiento financiero, de estabilidad total del régimen tributario.
En el caso de los contratos en general, la estabilidad compren-
deria todas las cuestiones vinculadas a ellos, sin excepcién ni restriccién
alguna. En ese orden de ideas, el régimen seria mas beneficioso, sin
necesidad de requerirse la celebracién de un contrato con una enti-
dad del Estado. Esta seria, en definitiva, la diferencia entre uno y otro
supuesto.
7) Finalmente, frente a la afirmacion de que la interpretacion
restrictiva propuesta resultaria incompatible con el propésito puesto
de manifiesto por el constituyente en los trabajos preparatorios, es
preciso puntualizar que no puede desconocerse que el valor del ele-
mento histérico es relativo y, en todo caso, esta subordinado a la
interpretacion objetiva.” Porlo demas, como lo hace notar Watter GuTit-
RREZ CAMACHO, que comparte nuestra interpretacién del primer parrafo
del articulo 62 de la Constitucién, “el propio Estado ha adoptado di-
cha interpretacion, es decir, que los contratos en curso de ejecucién
pueden -y de hecho asi sucede- ser modificados por normas de orden
publico”# y menciona algunos ejemplos que resulta atil reproducir:
10, Como expresa Mrssivro (Manual de Derecho Civil y Comercial. TL. Ediciones Juridicas
Europa-América, Buenos Aires, 1954, p. 95), “una vez forjada, la norma vive con vida
propia y escapa de adaptarse a casos que el llamado legislador no previé en el momento
‘en que dictaba la norma (..);casos en los cuales, si se atendiese ala voluntad del Hamado
“egislador” la norma deberfa considerarse inapropiada”.
11, Compendio de legistacin comercial. Gaceta Juridica Editores SRL. Lima, 1996, p. 27
Conneatacton CONTEMPORANEA 267
- La Ley N.° 26401 de 7 de diciembre de 1994 establece en su
articulo 2: “En el caso de que un centro educativo del Estado
continte en el uso de un local arrendado durante 1995, al am-
paro de esta ley, deberé pagar una merced conductiva no menor
al 7% anual del valor del autoavaltio, en mensualidades pro-
porcionales (...)”.
- El Decreto Legislative N.° 791 de 29 de diciembre de 1995 pre-
cepttia en su articulo 2: “En el caso de que un centro educativo
estatal continde en el uso de un local alquilado durante 1996 al
amparo de este Decreto Legislativo, se abonaré una merced con-
ductiva no menor al 12% anual sobre el valor del autoavaltio del
aiio 1995, en mensualidades proporcionales”.
- El Decreto Supremo N.° 028-96-PCM de 21 de junio de 1996
sefiala en su articulo 3: “Las entidades del Estado que hayan
suscrito contratos con personas naturales o juridicas que actian
como corredores o intermediarios de seguros y que a la fecha de
expedicién del presente Decreto Supremo se encuentren vigen-
tes, resolverén dichos contratos a partir de la fecha de entrada
en vigencia del presente dispositivo.
Los corredores o intermediarios de seguros no tendrén derecho
a percibir comisién de agenciamiento por la parte proporcional co-
rrespondiente al resto de la vigencia de los contratos de seguro de las
Instituciones, Entidades y Empresas del Estado en las que hubiesen
intermediado; quedando obligados a devolver todo exceso percibido
por dicho concepto a las Compafiias o Empresas de seguro que les
hubiesen abonado la indicada comision’.2
A los ejemplos anteriores habria que afiadir el caso de la Ley
General de Sociedades N.° 26887, vigente desde el 1 de enero de 1998,
que establece en su Segunda Disposici6n Final: “Quedan sometidas a
la presente ley, todas las sociedades mercantiles y civiles sin excep-
cién, ast como las sucursales cualquiera fuera el momento en que
fueron constituidas”.
Como indica Gutifrrez Camacno", “los ejemplos citados son
concluyentes; el propio Estado ha cerrado el debate, de la tinica ma-
12. “Economia de mercado y contratacién”. En: Gaceta Juridica. 7.48. Lima, noviembre, 1997,
p-39-A.
13. Ibidem,
268 Insmrrucrones pe Derecto Privapo
nera que podfa ser: le resulta imposible renunciar a legislar, le resulta
imposible autoliquidarse”.
IV. LA AUTONOMIA PRIVADA, SUS LIMITES
Y LA HUMANIZACION DEL CONTRATO.
Rez2dvico" hace notar que “en visperas de la Revolucién Fran-
cesa la preeminencia del contrato no s6lo era un lugar comtin, sino
que tenia un significado revolucionario, ya que se consideraba nece-
sario abatir un régimen fundado sobre la reglamentacién y el
corporativismo”,
Y afiade: “Al lado de la primacia de la voluntad se considera
que dejando hacer”, se obtiene el mejor resultado econémico. Se trata
de la formula de la “mano invisible” de Abam Sarr (La richesse des
nations, aparecida en 1776): es dejando hacer a las voluntades que se
obtiene el mejor resultado econémico; y la célebre férmula laisser faire,
laisser passer, encontrarfa su correspondiente en esta otra: laisser con-
tracter. (..) El aspecto considerado por FarjaT como més caracteristico
de la ideologia liberal, es el de la concepcién abstracta del hombre y
de las relaciones sociales. No hay preocupacién alguna, en esta ideo-
logia, respecto de las desigualdades fisicas, psiquicas, culturales 0
econémicas de los individuos. Se reputa a todos dentro de una igual-
dad abstracta, con igual aptitud para ejercer la actividad conforme a
su voluntad”.
En este sentido, aprecia con acierto Rirert, que “el error del libe-
ralismo en su doctrina misma, es decir, que todo contrato se forma y
cumple bajo el signo de la libertad. Si los dos contratantes no estan en
igualdad de fuerzas, el més potente encuentra en el contrato una vic-
toria sumamente facil. Impulsado por el interés, que es el mévil mas
frecuente de las acciones humanas, sacrifica el bien ajeno para su
propia satisfaccién’” 5
Por su parte, Jorpano Fraca"® se refiere a “los planteamientos
liberales, a la luz de los cuales se habia proclamado la sacralidad (el
14. Rezzonico, Juan Cantos, Op. cit, p. 192 ¥ 193.
15. Rirext, Geoases. El régimen democrético ye derecho civil moderno, Editorial José. Cajcae.,
México, 195i, p. 148.
16, Jonnano Faaca, Feancrco. La responsabilidad contractual, Editorial Civitas S.A., Madrid,
1987, p. 322 y 323.
CowmataciOn CONTEMPORANEA 269
caracter absoluto) del pacta sunt seroanda, como consecuencia de co-
nocidos planteamientos ideolégicos: el orden justo tanto en el sentido
de Iicito como en el de conveniente es el que resulta del libre y espon-
taneo acuerdo de las fuerzas del mercado (laisserfaire), la justicia formal
(acuerdo) equivale a la sustancia (de su contenido). En este marco
liberal, los limites de la autonomfa de la voluntad cobran un cardcter
marcadamente excépcional: la ley es la ley imperativa, el orden ptibli-
co, el respeto de las instituciones fundamentales del Estado, y la moral
© buenas costumbres se circunscriben al 4mbito sexual’. Y termina
conviniendo en el abandono de la concepcién liberal de la autonomia
contractual como ambito del arbitrio de la voluntad pura y sin limi-
tes, para recuperar su sentido originario y tradicional, y sostiene: “No
se trata tanto de que haga crisis la autonomia de la voluntad (que
sigue siendo idea central del Derecho privado) cuanto el modo en que
se concebia sobre la base de los prejuicios liberales”,
En la perspectiva descrita, resulta perfectamente explicable que
el Codigo Francés de 1804 centrara su atencién, preferentemente, en
regular la libre circulacién de los bienes. A decir de Perreau”, “resulta
severo llamar al Cédigo de Napoledn el Cédigo de los ricos; pero hace
falta modificarlo respecto a los derechos de la personalidad para evi-
tarle el reproche de no ser mas que el Cédigo de los bienes”.
Bl siglo XX marca una etapa de evolucién en todos los 6rdenes
humanos a la cual no podia escapar la concepcién de la autonomia
privada, imponiéndose una de cardcter normativista. Como dice Lo-
Renzermi', “el Estado requiere un derecho privado, no un derecho de
los particulares, Se trata de evitar que la autonomia privada imponga
sus valoraciones particulares a la sociedad”.
El contrato se convierte asf en un medio de cooperacién social y
se produce lo que denomino como la “humanizacién del contrato”.
Ello supone concebir al contrato como un medio integrador, armoni-
zador, cooperador de las relaciones sociales, no como vehiculo de
explotacién, de imposicién, de abuso, de una parte sobre otra.”
1
Cit por Gonzhusz Péntz, Jasts. La dignidad de la persona, Editorial Civitas S.A. Madrid,
1986, p. 124.
18, Lonenzern, RicaRbo Lus. “Andlisiscritico de la autonomta privada contractual”. En:
Jurispnudencia Argentina N.? 5898. Buenos Aires, 14 de septiembre de 1994, p. 2 13.
19. Para Jorcs Mosser Irutnasee, “el contrato no puede ser el reino del egotsmo, det puro
interés individual, sin poner en grave riesgo el bien comiin y la paz social” (Justicia
270 InsmTuciones DE DBR CHO PRIVADO_
En opinion de Santos Briz, “el enfoque de lo social dentro del
Derecho de obligaciones en general ha de partir de una vision del
Derecho fundamentalmente personalista (lo cual no quiere decir en
modo alguno individualista), en la cual Ja conciliacién y armonfa de
los fines individuales y sociales se realice sobre la base del reconoci-
miento, el xespeto y el rango preferente que en la jerarquia de los valores
corresponde a la persona humana”*
Por su parte, Sricir2 seftala que “el rol de la autonoméa de la
voluntad no puede traducirse en una supremacia absoluta de los de-
rechos subjetives contractuales, pues ello importaria lo mismo que
admitir la inexistencia de limites impuestos a la libertad contractual,
lo que implica una concepcion antisocial. Equivaldria a enfrentar la
voluntad individual con el ordenamiento legal. Los derechos subjeti-
vos contractuales deben ser concebidos y protegidos como instrumentos
tiles al servicio del desarrollo social, pero en un plano de efectiva
convivencia, y en el marco de la justicia contractual, preservando por
sobre todo principio dogmatico la relacién de equivalencia”.
Vv. LA REFORMA DEL CODIGO CIVIL
Debe mencionarse que la Comision creada por la Ley N.° 26394
de 18 de noviembre de 1994, encargada de elaborar el anteproyecto
de ley de reforma del Cédigo Civil de 1984, decidié inicialmente, con
el voto contrario del autor, y sobre la base de una interpretacién am-
plia de los alcances del articulo 62 de la Constitucién, que era necesario
ajustar el texto del articulo 1355.
En tal sentido, se propuso su modificaci6n en Jos siguientes tér-
minos: “Las estipulaciones contractuales no pueden ser modificadas
por normas legales dictadas con posterioridad a la concertacién del
contrato”.
contractual. Ediar, Buenos aites, 1977, p. 79). En esta misma Iinea Emvesto C. Waar
afirma que “el contrato cumple una funcion social. Mas atin es un instrumento para la
cooperacion social, de tal suerte que no puede servir de medio para la satisfaccion de
intereses egofstas o puramente individuales, cuando con ello se vulnera el interés social”
(Compraventa y permuta, Editorial Astrea, Buenos Aires, 1984, p. 514).
20. Santos Brwz, Jame, La contratacién privada, Editorial Montecorvo, Madrid, 1966, p. 32.
21. Snourz, Rusty S, “Autonoma dela voluntad”. En: Enciclopedia de ia responsabitidad ctv
T.L Abeledo-Perrot. Buenos Aires, 1996, p. 675.
‘ConrrataciOn CONTEMPORANEA 271
Posteriormente, también con el voto en contra del autor, se acor-
dé Ia supresion del articulo 1355.
En la fundamentaci6n correspondiente indica el doctor MaNuzL
DE LA PuENTE y Lavatte”: “Este articulo ha sido interpretado en el sen-
tido que las reglas y limitaciones a que él se refiere, rigen también
para los contratos que se encuentran vigentes en el momento de la
expedicion de la ley que las establece.
En otras palabras, si tales reglas o limitaciones existen antes de
Ja celebracién del contrato, se incorporan automaticamente a éste,
siendo ineficaces las clausulas que se estipulen en contra de ellas; si
las reglas y limitaciones se dictan con posterioridad a la concertacion
del contrato, quedan automaticamente sustituidas, sin que sea nece-
saria una indicacién expresa de la ley en ese sentido.
Sin embargo, el articulo 62 de la Constitucién Politica de 1993 ha
establecido con posterioridad que la libertad de contratar garantiza que
Jas partes pueden pactar validamente segain las normas vigentes al tiem-
po del contrato, agregando que los términos contractuales no pueden
ser modificados por leyes u otras disposiciones de cualquier clase.
Esto ha motivado que, para que no exista contradiccién entre lo
dispuesto por la Constitucién y lo dispuesto por el Cédigo Civil, se
suprima el articulo 1355 de este Codigo”.
De otro lado, en concordancia con la decision de suprimir el
articulo 1355, se ha decidido, también con el voto en contra del autor,
Ia supresion del articulo I del Titulo Preliminar del Cédigo Civil que
consagra el principio de aplicacién inmediata de la ley.
A propésito de esta materia, la jurisprudencia argentina se ha
pronunciado en términos ejemplares que comparto plenamente: “La
aplicacién inmediata de todos los preceptos imperativos de una nue-
va ley a los contratos en curso de ejecucién, se justifica por una razon
muy simple: estos preceptos imperativos tienen caracter de orden
publico, pues justamente, sila ley los establece como obligatorios y no
permite a las partes que se separen de sus disposiciones, es precisa-
mente porque piensa que en el cumplimiento de dicha ley media un
interés de “orden social”, “colectivo”, es decir, un “interés pablico”
(CNCom., Sala B, Abril 29 1983. ED, 104-596).
22. Reforma del Cédigo Civil Peruano. Doctrine y Propuestas. Gaceta Juridica Editores. Lima,
1998, p. 24 y 225.
272 Insrrruciones De Derectto PRIvaDo
VI. REFLEXION FINAL
La preponderancia de Io econémico sobre lo jurfdico es una
manifestacién de nuestros tiempos y ha sido levada a extremos que
explican que se postule en nuestro pafs, todavia hoy dia, con ingenui-
dad digna de mejor causa, la santidad o intangibilidad de los contratos
de manera irrestricta y su preeminencia, por tanto, aun respecto de las
normas imperativas 0 de orden pablico dictadas durante su ejecucién,
No obstante, el propio Estado se ha encargado, a través de mu-
chas disposiciones legales dictadas desde la vigencia de la Constitucién
de 1993, de poner de manifiesto que una interpretaci6n no restringi-
da del primer parrafo del articulo 62 de la Ley Fundamental no es la
procedente. No podia ser de otro modo.
En ese orden de ideas, la supresién de los articulos III del Titulo
Preliminar y 1355 del Codigo Civil inicialmente aprobada por la Co-
misién Reformadora no guarda congruencia con ese proceder del
Estado,
En cualquier caso, para terminar, se hace necesario insistir con
Rezzonico® en “que la autonomia reconocida al individuo en las codi-
ficaciones del siglo XIX como potestad de autodeterminarse para la
regulacion de sus intereses, se ha visto modificada por el enriqueci-
miento cientifico proveniente de las nuevas formas juridicas y de los.
acontecimientos econémico-sociales que, aun permaneciendo desde
cierta perspectiva en el cuadro tradicional del derecho civil, reconoce
una mayor acentuaciOn de sus Kimites internos en homenaje a nuevas
exigencias de solidaridad y sociabilidad afirmadas cada vez con ma-
yor intensidad”,
23. RezzOnieo, Juan Cantos. Contratos con clausulas predispuestas. Editorial Astrea, Buenos
‘Aires, 1987, p. 332,
You might also like
- The Subtle Art of Not Giving a F*ck: A Counterintuitive Approach to Living a Good LifeFrom EverandThe Subtle Art of Not Giving a F*ck: A Counterintuitive Approach to Living a Good LifeRating: 4 out of 5 stars4/5 (5814)
- The Gifts of Imperfection: Let Go of Who You Think You're Supposed to Be and Embrace Who You AreFrom EverandThe Gifts of Imperfection: Let Go of Who You Think You're Supposed to Be and Embrace Who You AreRating: 4 out of 5 stars4/5 (1092)
- Never Split the Difference: Negotiating As If Your Life Depended On ItFrom EverandNever Split the Difference: Negotiating As If Your Life Depended On ItRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (844)
- Grit: The Power of Passion and PerseveranceFrom EverandGrit: The Power of Passion and PerseveranceRating: 4 out of 5 stars4/5 (590)
- Hidden Figures: The American Dream and the Untold Story of the Black Women Mathematicians Who Helped Win the Space RaceFrom EverandHidden Figures: The American Dream and the Untold Story of the Black Women Mathematicians Who Helped Win the Space RaceRating: 4 out of 5 stars4/5 (897)
- Shoe Dog: A Memoir by the Creator of NikeFrom EverandShoe Dog: A Memoir by the Creator of NikeRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (540)
- The Hard Thing About Hard Things: Building a Business When There Are No Easy AnswersFrom EverandThe Hard Thing About Hard Things: Building a Business When There Are No Easy AnswersRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (348)
- Elon Musk: Tesla, SpaceX, and the Quest for a Fantastic FutureFrom EverandElon Musk: Tesla, SpaceX, and the Quest for a Fantastic FutureRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (474)
- Her Body and Other Parties: StoriesFrom EverandHer Body and Other Parties: StoriesRating: 4 out of 5 stars4/5 (822)
- The Emperor of All Maladies: A Biography of CancerFrom EverandThe Emperor of All Maladies: A Biography of CancerRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (271)
- The Sympathizer: A Novel (Pulitzer Prize for Fiction)From EverandThe Sympathizer: A Novel (Pulitzer Prize for Fiction)Rating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (122)
- The Little Book of Hygge: Danish Secrets to Happy LivingFrom EverandThe Little Book of Hygge: Danish Secrets to Happy LivingRating: 3.5 out of 5 stars3.5/5 (401)
- The World Is Flat 3.0: A Brief History of the Twenty-first CenturyFrom EverandThe World Is Flat 3.0: A Brief History of the Twenty-first CenturyRating: 3.5 out of 5 stars3.5/5 (2259)
- The Yellow House: A Memoir (2019 National Book Award Winner)From EverandThe Yellow House: A Memoir (2019 National Book Award Winner)Rating: 4 out of 5 stars4/5 (98)
- Devil in the Grove: Thurgood Marshall, the Groveland Boys, and the Dawn of a New AmericaFrom EverandDevil in the Grove: Thurgood Marshall, the Groveland Boys, and the Dawn of a New AmericaRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (266)
- Team of Rivals: The Political Genius of Abraham LincolnFrom EverandTeam of Rivals: The Political Genius of Abraham LincolnRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (234)
- A Heartbreaking Work Of Staggering Genius: A Memoir Based on a True StoryFrom EverandA Heartbreaking Work Of Staggering Genius: A Memoir Based on a True StoryRating: 3.5 out of 5 stars3.5/5 (231)
- On Fire: The (Burning) Case for a Green New DealFrom EverandOn Fire: The (Burning) Case for a Green New DealRating: 4 out of 5 stars4/5 (74)
- Solicita Devolución de Gastos Médicos A Seguro Social - EssaludDocument5 pagesSolicita Devolución de Gastos Médicos A Seguro Social - EssaludJaime De La Fuente100% (3)
- Recurso de Apelación Contra Emapica S.A.Document6 pagesRecurso de Apelación Contra Emapica S.A.Jaime De La Fuente100% (2)
- The Unwinding: An Inner History of the New AmericaFrom EverandThe Unwinding: An Inner History of the New AmericaRating: 4 out of 5 stars4/5 (45)
- Denuncia de Parte - SusaludDocument7 pagesDenuncia de Parte - SusaludJaime De La Fuente100% (1)
- Denuncia Acoso Moral U Hostigamiento LaboralDocument6 pagesDenuncia Acoso Moral U Hostigamiento LaboralJaime De La FuenteNo ratings yet
- Recurso Casación #15203-2016 (Apersonamiento y Solicitud de Copias Simples)Document2 pagesRecurso Casación #15203-2016 (Apersonamiento y Solicitud de Copias Simples)Jaime De La FuenteNo ratings yet
- CASACIÓN #15211 - 2016 ICA (Pago de Beneficios Económicos)Document5 pagesCASACIÓN #15211 - 2016 ICA (Pago de Beneficios Económicos)Jaime De La FuenteNo ratings yet
- Desarchivamiento de ExpedienteDocument2 pagesDesarchivamiento de ExpedienteJaime De La FuenteNo ratings yet
- Contratos de Comercio Internacional ANIBAL SIERRALTA 10-13-2018 13-48-24Document11 pagesContratos de Comercio Internacional ANIBAL SIERRALTA 10-13-2018 13-48-24Jaime De La FuenteNo ratings yet
- Desistimiento (Carlos Cesar Quevedo Villagomez)Document2 pagesDesistimiento (Carlos Cesar Quevedo Villagomez)Jaime De La FuenteNo ratings yet
- Contrato de Arrendamiento Con Clausula de Allanamiento Futuro Con Firmas Legalizadas NotarialmenteDocument3 pagesContrato de Arrendamiento Con Clausula de Allanamiento Futuro Con Firmas Legalizadas NotarialmenteJaime De La FuenteNo ratings yet
- Contrato de Compraventa de Vehículo Motorizado Con Pago Al Contado - Dr. Salinas Essalud IcaDocument4 pagesContrato de Compraventa de Vehículo Motorizado Con Pago Al Contado - Dr. Salinas Essalud IcaJaime De La FuenteNo ratings yet
- Subrogación de Abogado - Variación de Domicilio Procesal - Lectura de ExpedienteDocument2 pagesSubrogación de Abogado - Variación de Domicilio Procesal - Lectura de ExpedienteJaime De La FuenteNo ratings yet
- Convenio de Renuncia A Accionar en La Vía Judicial, Arbitral Yo AdministrativaDocument5 pagesConvenio de Renuncia A Accionar en La Vía Judicial, Arbitral Yo AdministrativaJaime De La FuenteNo ratings yet
- CARTA NOTARIAL (Procedimiento de Disolución, Liquidación y Extinción de La Sociedad)Document3 pagesCARTA NOTARIAL (Procedimiento de Disolución, Liquidación y Extinción de La Sociedad)Jaime De La FuenteNo ratings yet
- Carta Notarial (Katherine Rosse Ginecologia)Document6 pagesCarta Notarial (Katherine Rosse Ginecologia)Jaime De La FuenteNo ratings yet
- Solicitud de Nombramiento de Trabajador - D.leg. 276Document5 pagesSolicitud de Nombramiento de Trabajador - D.leg. 276Jaime De La FuenteNo ratings yet
- Apersonamiento en Proceso de Alimentos y Observa NotificacionesDocument6 pagesApersonamiento en Proceso de Alimentos y Observa NotificacionesJaime De La FuenteNo ratings yet
- Recurso de Apelación Contra Emapica - Darwin Enrique Jimenez PozoDocument6 pagesRecurso de Apelación Contra Emapica - Darwin Enrique Jimenez PozoJaime De La Fuente100% (2)
- DEMANDA DE INDEMNIZACIÓN POR DESPIDO ARBITRARIO Y OTROS (Teresa Bajalqui)Document8 pagesDEMANDA DE INDEMNIZACIÓN POR DESPIDO ARBITRARIO Y OTROS (Teresa Bajalqui)Jaime De La FuenteNo ratings yet
- Correción de Error MaterialDocument2 pagesCorreción de Error MaterialJaime De La FuenteNo ratings yet
- Res 2021001920131906000953379Document2 pagesRes 2021001920131906000953379Jaime De La FuenteNo ratings yet
- Modificación y Ampliación de Demanda LaboralDocument4 pagesModificación y Ampliación de Demanda LaboralJaime De La Fuente100% (2)
- 5750-2008+Fundado,+con+VOTO+DISCORDIA+RORIGUEZ+MEN +D U+037-94)Document10 pages5750-2008+Fundado,+con+VOTO+DISCORDIA+RORIGUEZ+MEN +D U+037-94)Jaime De La FuenteNo ratings yet
- Carta Notarial Dirigida A La Señora Delia Rengifo BarronDocument4 pagesCarta Notarial Dirigida A La Señora Delia Rengifo BarronJaime De La FuenteNo ratings yet
- Solicitud de ConciliaciónDocument3 pagesSolicitud de ConciliaciónJaime De La FuenteNo ratings yet
- Expediente #707-2015 (Recurso de Apelación)Document12 pagesExpediente #707-2015 (Recurso de Apelación)Jaime De La FuenteNo ratings yet
- Compromiso de Pago (Hostia)Document2 pagesCompromiso de Pago (Hostia)Jaime De La FuenteNo ratings yet
- Medida Cautelar - Ing. GavilanoDocument12 pagesMedida Cautelar - Ing. GavilanoJaime De La FuenteNo ratings yet