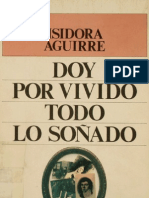Professional Documents
Culture Documents
Lo Sonoro Cinematografico Una Percepcion Acusmatica
Lo Sonoro Cinematografico Una Percepcion Acusmatica
Uploaded by
maria rios0 ratings0% found this document useful (0 votes)
6 views13 pagesCopyright
© © All Rights Reserved
Available Formats
PDF or read online from Scribd
Share this document
Did you find this document useful?
Is this content inappropriate?
Report this DocumentCopyright:
© All Rights Reserved
Available Formats
Download as PDF or read online from Scribd
0 ratings0% found this document useful (0 votes)
6 views13 pagesLo Sonoro Cinematografico Una Percepcion Acusmatica
Lo Sonoro Cinematografico Una Percepcion Acusmatica
Uploaded by
maria riosCopyright:
© All Rights Reserved
Available Formats
Download as PDF or read online from Scribd
You are on page 1of 13
LO SONORO CINEMATOGRAFICO:
UNA PERCEPCION ACUSMATICA
Francisco José CUADRADO MENDEZ
“La distinci6n entre FX (efectos especiales) y miisica se esté vol viendo borrosa,
en gran medida, supongo, porque la tecnologta, el compositor y el editor de FX
son cada vez mis lo mismo. No obstante, en un proyecto en particular, los dosroles
siguen siendo desempefiados por lo general por dos o mds individuos diferentes.
Normalmente no hay suficiente comunicaci6n e interacci6n entre el editorde efectos
sonoros y el compositor. A menudo todo se limita auna consulta sobre la tonalidad
de un efecto de campana de iglesia que el editor pretende usar en una escena en
particular. No obstante, cuando se establece tal comunicacién, 0 al menos cuando
uno es consciente de las intenciones del otro, los resultados pueden ser asombrosos.”!
La cita con la que iniciamos este ensayo pone de manifiesto la existencia de
una separacién entre la misica cinematogréfica y lo que comiinmente Ilamamos
efectos de sonido (también conocidos como ruidos, ambientes, efectos especiales,
etc.). Una dicotomfa que tiene su origen en la propia distribucién del trabajo en la
produccién de una obra audiovisual, con la existencia de departamentos independiza-
dos (y, muchas veces, incomunicados) para el diseiio y edicién de sonido y para
la composicién y grabacién de la musica original. En muchos casos ser la sala de
mezclas el escenario para una primeracita (a ciegas) en la que formas de ser diferentes
y diferentes intenciones comunicativas y expresivas provoquen, cuando menos, serias
saturaciones en las mesas de mezclas, clusters sonoros indeterminados 0, en los peores
casos, “riifagas de ruido estatico entre estaciones de radio — ruido blanco”, en palabras
de Walter Murch.
Esta polarizacién ha de-generado en modbos establecidos de estructurar, organizar
y percibir la banda sonora de una pelicula basados en esa distincién: mientras la
1, Extracto de una entrevista realizada por Rusell Lack a Andrew Glenn, editor musical y disefiador
de sonido (R, Lack, 1999: 437).
300 FRANCISCO JOSE CUADRADO MENDEZ
musica cinematogrfica es en la actualidad practicamente el tinico elemento extradie-
gético del film, los efectos de sonido se limitan, en lamayorfa de los casos, aser una
confirmacién sonora de su fuente o referente visual: “Veo un perro, oigo un perro”,
anclandose asf en la diégesis del relato cinematogrdfico.
Sin embargo, Andrew Glenn reclama y defiende la posibilidad de surgimiento
de un espacio de indeterminacién, en el que desaparecen las fronteras tradicionalmente
asociadas a cada uno de los elementos a que hemos hecho referencia (fronteras que
se construyen a partir de la participacién narrativa de cada objeto al corpus total
del relato filmico).
Esta idea nos permite establecer una premisa que sustentara nuestra reflexion
sobre lo sonoro en el cine: la existencia de formas de narracién y expresién que
unifiquen en un tinico, pero miiltiple discurso, todos los elementos sonoros presentes
en el relato filmico’.
Desde un enfoque estrictamente comunicacional del fenémeno cinematografico,
consideramos fundamental la perspectiva del receptor, el espectador, destacando
su participacién en el acto filmico como intérprete activo del discurso’. En este ensayo
vamos a centrarnos en uno de los miltiples aspectos que un estudio en profundidad
sobre la creacién sonora y musical en el cine puede y debe tener: la percepcién del
sonido por parte de este receptor. Para ello, presentaremos un modelo de percepcién
einterpretacién sonora del que podremos extraer una serie de conclusiones que aplicar
ala creacién de mtisica y sonido en el cine.
Para llegar al final que proponemos, vamos a comenzar nuestro camino por el
principio. En este caso el principio es la produccién en si del sonido. Todo sonido
remite inicialmente a una causa, a una fuente sonora que, al vibrar, genera un movi-
miento oscilatorio que es transmitido de una molécula a otraa través del medio que
Tarodea, Esta relacin es la que nos lleva, en nuestra percepcidn diaria de los sonidos,
aasociar a éstos con las fuentes de donde emanan, estableciéndose una identificacién
causal que tiene la misi6n principal de proporcionarnos informacién sobre lo que
2. Un primer aspecto a destacar de esta premisa de partida, y que marcaré toda la exposici6n de
este articulo, es el abordaje del elemento musical en su condicién primigenia de elemento sonoro.
Porello, tal y como deduciré el lector, cualquier alusién que realicemos al sonido y a los objetos sonoros,
incluiréa todos los elementos tradicionalmente separados en la categoria de “musicales”, No entramos,
de momento, en valoraciones acerca de la distinciGn entre lo estrictamente musical frente al resto de
sonidos, cuestién que necesitaria, a nuestro juicio, de una dedicacién més exclusiva (que prometemos
abordar en sucesivas publicaciones).
3. Queremos asf evitar una deficiencia caracteristica en muchos trabajos en materia de comunicacién:
Iaomisién de la figura del receptor en el modelo de estudio y la consideracién del propio autor como
receptor ideal del discurso audiovisual.
Lo sonoro cinematogrdfico: una percepcién acusmatica 301
i =
as > ae st ;
ssoydteaess erage
x a aa
obs,
\
acontece en nuestro entorno. Sin embargo, debemos preguntarnos como llegamos
aestablecer esa identificacién, y hasta qué punto esta causalidad puede condicionar
nuestra interpretacién de un discurso sonoro inscrito en otro discurso de mayor
entidad: el audiovisual. Nuestro modelo de andlisis reformula los ideados por diversos
autores, abarcando el proceso cognitivo de forma integra, a la vez que permite la
introduccién de nuevos elementos anteriormente no contemplados.
El proceso de percepeidn sonora comienza con la Hegada de Las ondas sonoras
a nuestro ofdo y, finalmente, a la céclea’, En la audicién normal, percibimos una
mezcla sonora derivada de un entorno natural complejo: en este instante, porejemplo,
los sonidos que proceden del aire acondicionado, de vehiculos que pasan porlacalle,
ydelos altavoces del estudio por los que oigo un diio de violonchelo y piano. Mi oido
recibe todo este complejo sonoro y lo analiza descomponiéndolo en frecuencias.
Los diferentes mecanismos de que éste dispone para detectar la localizaci6n espacial
de los sonidos puede discriminar, por ejemplo, los procedentes de la calle y el ruido
del aire acondicionado. Pero en el caso de la musica, ,cdmo distinguir dos entes
. actisticos que provienen de una misma fuente (la membrana del altavoz)? Se inicia
| aqui un conjunto de operaciones que Ilevard al establecimiento de formas sonoras.
4, Obviamos aqui una descripcién més pormenorizada del proceso fisico de 1a audicién, que el
lector podré encontraren cualquier manual sobre aciistica fisiol6gica. Sirva de referencia, porejemplo,
Alten: 1994,
302 FRANCISCO JOSE CUADRADO MENDEZ
Albert S. Bregman (1994) ha sentado las bases del funcionamiento de) oido en
esta fase de discriminacién sonora. Este autor parte de la teorfa (extendida actualmente
enel ambito de la investigacién sobre percepcién sonora y musical, y que nosotros
compartimos) de que nuestro sistema auditivo, a partir del andlisis espectral inicial,
organiza el complejo sonoro en grupos o paquetes de informacién, asignando acada
uno de estos grupos una fuente sonora distinta. Las conclusiones extraidas por
Bregman se resumen en la existencia de una inercia sonora en la percepcién auditiva,
en funcién de Ia cual se organizan estos “paquetes” de informaci6n. Esta inercia
sonora hace referon:
unilica
a la ectabilidad da difarantas pardmetros concras para ou
in. Vedmoslo sobre cl ejemplo referido anteriormente. Los sonidos emitidos
porel piano y el violonchelo tienen una serie de caracteristicas que los diferencian.
El piano mantiene una relacién de multiplicidad en sus arménicos distinta a la del
violonchelo. Nuestro ofdo identifica una estabilidad en estas estructuras espectrales
a partir de la duracién de los sonidos (es decir, la duracién del sonido de cada nota
emitida por el piano conlleya la existencia de unos arménicos dispuestos en un orden
determinado durante esa porcién de tiempo). Aun cuando algunos de estos armGnicos
puedan coincidir con los generados por el violonchelo, la duracién diferente del sonido
de la nota emitida por éste proporciona un pardmetro de variacién que permite al
ofdo agrupar en otro paquete este segundo conjunto de frecuencias. Incluso en el
caso de que ambos instrumentos estuvieran ejecutando la misma melodia, las
diferentes envolventes temporales de amplitud (ataque percutivo del piano, con una
caida mas rapida que la del violonchelo, y una evolucién dinamica mas continuada
eneste tiltimo) sirven como parametros discriminatorios. Partiendo de esta separacién
se ordenan los distintos grupos o paquetes en eventos perfectamente diferenciados
que denominamos formas sonoras: “toda configuracién actistica que, aun siendo
analizable en dimensiones mas simples, tiende a ser percibida como un bloque sonoro
unitario y coherente.” (Rodriguez: 1998, 141). Esta nueva clasificacién permite
construir una representacién lo mAs clara posible acerca de todos los eventos sonoros
y fuentes presentes en nuestro entorno actistico.
Estas formas extrafdas del complejo sonoro son ahora proyectadas sobre nuestras
estructuras de conocimiento, Durante toda nuestra vida, la experiencia diaria de la
audici6n va creando en nuestra memoria a largo plazo un “banco de sonidos” en
el que se encuentran almacenadas todas las formas sonoras que somos capaces de
reconocer. Enella se guardan todas las reglas de comunicaci6n aprendidas, normas
arbitrarias, usos, asi como experiencias directamente personales y aquellas propias
del entorno social y cultural al que el individuo pertenece. Este conjunto de formas
sonoras memorizadas y reconocibles se constituye en patrones sonoros (Rodriguez:
1998, 140), estructuras de conocimiento abstracto (McAdams: 1996, 3) 0 diccionario
de los sonidos-inmediatamente-reconocibles (Chion: 1999, 156).
Lo sonoro cinematogréfico: una percepcién acusmitica 303
Lacreacién de este “banco de memoria” supone un proceso de aprendizaje cultural
multidimensional, que se inicia con las variaciones de presién que el feto siente en
el vientre materno® y con los dos ciclos de palpitaciones cardfacas procedentes de
su propio corazén y el de su madre. Tras el nacimiento, el nifio comienza a registrar
todos los sonidos que percibe. En ese proceso constitutivo se da lugar una impor-
tantisima fase, el “laleo”, en la que el nifio reproduce los sonidos que oye. Es intere-
sante destacar dos aspectos dentro de este proceso: en primer lugar la transposicién
de los sonidos una octava hacia el registro agudo. El tegistro vocal del nifio, con
su aparato fonador sin terminar de constituirse completamente (recordemos que la
definicién de la voz en el ser humano se produce en la fase de adolescencia), es rico
en frecuencias agudas, por lo que, para repetir los sonidos que percibe (sobre todo
los procedentes de humanos adultos), de tesitura més grave, transporta una octava
esos sonidos®. El segundo aspecto a destacar es la duplicacién de sflabas en el laleo.
La hipotesis planteada por Jacques Ninio ratifica nuestro modelo de aprendizaje
cultural de la percepcién sonora:
Para pronunciar tal o tal otra sflaba “a discreci6n”, es preciso haber establecido la
relaci6n entre el orden de emisién y su memoria aciistica; por tanto, es necesario que
el orden y Ia huella resulten accesibles al mismo tiempo. Las oportunidades de
coincidencia aumentan cuando el mensaje sonoro se forma a partir de la repeticin de
una sflaba, Cuando el nifio dice “pa”, el cerebro establece el vinculo entre la emisién
del segundo “pa” y la escucha del primero’.
Este aprendizaje se inserta en una primera fase del proceso cultural, la identifi-
caci6n del entorno inmediato’, que nos aporta una base de conocimiento vital para
la supervivencia en el medio,
Posteriormente, en una segunda fase, adquirimos una experiencia auditiva
especializada, que supone una profundizacion mayor en lacatalogacién de las formas
sonoras que podemos reconocer. Dependiendo del entorno cultural, profesional y
personal en que nos encontramos, el grado de desarrollo de esta especializacion varia.
De la misma forma que para un esquimal, la concepcién que nosotros tenemos de
“hielo” se estratifica en grados mucho més especificos y numerosos para describir
distintos estados del agua en estado sélido, para un misico 0 el ingeniero de sonido
el concepto de afinacién se dividird en diferentes grados de relaciones arménicas.
5. El sentido de la audicién se desarrolla en el feto a los cinco meses de vida.
6, Este hecho explica la tradicional y muy sabia tendencia culturalmente aprendida por los adultos
de hablar al nifio emitiendo un sonido més agudo que el que normalmente empleamos en nuestras
conversaciones, y el hecho de que el nifio se sienta particularmente atraido por esta articulaciGn fonética.
7. Ninio, Jacques, 1989: 249; citado en Chion, 1999: 38.
8. Seguimos en este aspecto la estructuracién en tres fases que Angel Rodriguez realiza de este
proceso “autodidiictico”, asumido por otros autores de forma mas confusa.
304 FRANCISCO JOSE CUADRADO MENDEZ
Untercer momento es el del aprendizaje delenguajes arbitrarios, que supone
un mayor grado de especializacion auditiva. Es el aprendizaje de los cdigos y
sistemas como las lenguas o la musica.
Encontramos un proceso que complementa y posibilita el de la percepcién, pero
que ala vez parte de él. Es este desarrollo cultural el que vaa permitir distintos niveles
interpretativos a partir de un mismo estimulo sonoro: “cuanto mayor es la especia-
lizaci6n auditiva necesaria, menor es 1a capacidad de los no especializados para
reconocer las formas sonoras de este sistema” (Rodriguez: 1998, 205).
Por otra parte, existe un proceso paralelo a lo largo de nuestra vida en el cual
establecemos continuamente asociaciones emocionales con nuestras percepciones
sonoras. Podemos entonces definir una memoria de experiencia afectivaen la que
se inscribirfan todas estas asociaciones. La mayorfa de los autores incluyen el aspecto
emocional dentro de algunas de las otras categorfas del conocimiento. Sin embargo,
consideramos la afectiva como una dimensién que influye y determina incluso el desa-
rrollo de nuestro proceso de aprendizaje cultural, de la misma manera que éste acta
sobre el tipo de asociaciones emocionales que se producen en cada uno de nosotros.
Volvamos al eje del proceso perceptivo. La actitud de escuchar da paso en esta
fase a la de reconocer: el cerebro identifica las formas sonoras, constituidas a partir
del andlisis y clasificacién en la etapa anterior, con las existentes en nuestra memoria
auditiva. El reconocimiento de estas formas entre los miiltiples patrones sonoros
de que disponemos permite otorgarle un sentido. Siguiendo con nuestro anterior
ejemplo, a partir de la identificacién de las dos formas (los sonidos del violonchelo
y del piano), el cerebro relaciona estas estructuras con los patrones correspondientes a
las manifestaciones actisticas de ambos instrumentos, lo que nos permite reconocerlos.
En un Ultimo estadio de este proceso perceptivo, que desarrolla la actitud de
comprender, procesamos todo el conjunto de formas sonoras percibidas y que hemos
conceptualizado mediante el reconocimiento, para llegar a una interpretacién 0
representacidn mental del contenido sonoro percibido. En nuestro caso del dio
musical, el grado de especificidad de la forma o patrén de que disponemos nos permite
diferentes tipos de interpretaciones: oigo un piano y un violonchelo; oigo una versién
para piano y chelo del nocturno ntimero cuatro de Tchaikovsky; el violonchelista
desafina; o, la grabacién de esta pieza es muy antigua.
Dentro de todo este proceso encontramos una serie de elementos que orientan
decisivamente la percepcién. Nos referimos a las expectativas que introducimos
en el proceso a partir de nuestros conocimientos y de la propia interpretacién que
realizamos de lo que oimos, Asi, el andlisis que realizamos del complejo sonoro
Lo sonoro cinematogréfico: una percepcién acusmética 305
busca en muchos casos encontrar una forma sonora concreta, 0 una evolucién
determinada de dicha forma hacia otra (si estoy viendo tocar a un violonchelista,
espero ofr el sonido que ese instrumento emite, y oriento mi percepcién a identificar
esa forma sonora). De igual modo, el reconocimiento de lo percibido con las estruc-
turas de conocimiento residentes en nuestra memoria se realiza delimitando el ntimero
y categoria de patrones sonoros (si llamo por teléfono a mi hermano, reduzco las
posibilidades de identificacién de mi audicién a los patrones que se corresponden
con los matices sonoros de su voz 0 la de los familiares que habitan en su misma
vivienda). Como tiltima indicacién a nuestro modelo, podemos distinguir estas expec-
tativas, tal y como establece Jestis Alcalde (1988: 83-95), segtin sean provocadas por
factores internos (derivados de la propia sucesién de sonidos) 0 externos al estimulo.
Una de las principales conclusiones que podemos extraer a partir del modelo
propuesto es que la comprensi6n y la interpretacién del mensaje sonoro se hacen
en funcién de unas formas, unos patrones que responden ala conjuncién de una serie
de pardmetros sonoros (frecuencia, amplitud, envolvente temporal, riqueza timbrica,
etc.). Por tanto, podemos relativizar la dependencia causal del sonido con la fuente
que lo produce. Como afirma Michel Chion, la escucha causal es la mas extendida
y practicada, se realiza de forma mecdnica y, por tanto, es “la mas susceptible de
verse influida... y engafiada” (Chion: 1993, 33). A partir del estudio detallado de
Jos pardimetros que determinan la constituci6n de una u otra forma sonora, el disefiador
de sonido tiene la posibilidad de construir y modificar los sonidos en funcién de
lapercepcién que posteriormente el espectador tendré de ellos. Las diferentes técnicas
de tratamiento sonoro (sintesis por modelado fisico, por modelado espectral, la edicién
de envolventes 0 los distintas métodos de filtrado) permiten crear nuevas formas
sonoras, inexistentes en el mundo real, a la vez que fusionar en formas tnicas lo
musical y lo sonoro dentro del discurso cinematografico (mediante la alteracién
sonora de grabaciones de ejecuciones musicales, ola generacién de nuevos timbres
con una estructura arménica que permita su desarrollo como elemento musical).
La separaci6n 0 disociacién entre el objeto sonoro y su fuente o causa ala que
nos estamos refiriendo se produce de forma completa en la creacién audiovisual,
gracias tanto la estructura del proceso productivo como alas caracteristicas propias
del lenguaje y la narracion audiovisual. Es lo que amamos acusmatizacién. El
origen de este término se remonta a la técnica diddctica utilizada por Pitégoras,
consistente en hablar a sus alumnos situado tras una cortina, con el fin de centrar
la atencién de los mismos en sus palabras y no en su imagen. De esta forma
desvinculaba el sonido de su voz de la fuente que lo generaba’. Utilizaremos pues
9. La definicién dada por Larousse al término acusmdtico es la siguiente: Nombre dado a los
discipulosde Pitdgoras que durante cinco afios escucharon sus lecciones escondidos tras una cortina,
ssin verle, y observando el silencio més riguroso. Cit. en Schaeffer, 1988: 56.
306 FRANCISCO JOSE CUADRADO MENDEZ
el término acusmatico tal y como fue retomado y reformulado por Pierre Schaeffer,
como aquello que se oye sin ver las causas de donde proviene.
Lacompleta separacién entre fuente y objeto sonoro posibilitada por la grabacién
magnética de un sonido y su posterior reproductibilidad ha permitido, en el terreno
de la comunicacién audiovisual, la creacién de objetos sonoros cuyas causas de
emisién reales no existen (al menos en el mundo conocido) 0 que, por diversas
limitaciones, resulta imposible la captacién directa del suceso que lo origina. Surge
asf una nueva asociaciGn entre fuente imaginaria — objeto sonoro:
El sonido, que puede ser un producto de una génesis muy compleja, encuentra, gracias
ala imagen y ala sincresis, un nuevo anclaje de la fiecién; se convierte en el sonido
“del” sable-laiser de Luke Skywalker (cuando “era” un empalme eléctrico), 0 en el sonido
“de” pasos sobre la nieve (cuando “era” un crujido que se creaba al pisotear particulas
de poliestireno)"® (Chion, 1999; 166).
Lasineresis a la que alude este autor surge de la unién de los términos “sintesis”
sincronizacién” y hace referencia a la percepcién de dos estimulos concretos y
simulténeos como si de uno s6lo se tratase. En el Ambito cinematogréfico, esto alude
directamente ala percepcién de una imagen y un sonido de forma conjunta y unitaria,
momento en que se vuelve a crear la identificacién entre un sonido y una “supuesta”
fuente visual.
Laacusmatizaciénes, pues, uno de los principios fundamentales en que se basa
la ilusi6n audiovisual. Libera al sonido de su fuente original" y permite vincular
unreferente visual (la imagen cinematografica) a un objeto sonoro meticulosamente
disefiado, creado con un propésito conereto, una intencidn y una opcién estética
determinadas. Abre las puertas a una mayor expresividad y posibilidades comunica-
tivas a través del sonido. La necesaria justificacidn de la causalidad de cada elemento
actistico en un film es un imperativo sélo parcialmente restrictivo. Una vez que el
espectador ha asociado un sonido a un referente visual (0 narrativo), da por sentado
que esta identificaci6n se mantendr como una constante, no prestando mayoratencién
a la citada correspondencia. Nuevamente, Chion ratifica esta realidad:
Eline narrativo, a través de la imagen y el contexto narrativo, casi siempre asigna
una causa al sonido. El/low causal, asf como la potencia de la sincresis y de la imantacién
espacial, permiten, porlo demas con bastante facilidad, esta causalizacién de cualquier
sonido. Al mismo tiempo ~ésta es la paradoja, aunque sélo aparente-, el sonido, una
vez ubicado causalmente (identificado con la ayuda de la imagen y de la ficcién como
10. El entrecomillado es del original.
11, Delamisma forma que el montaje liber6 a la narracin de La linealidad y del sometimiento espacio-
temporal.
Lo sonoro cinematogréfico: una percepcién acusmética 307
zumbido eléctrico, ruido de jungla, pufietazo, etc.), permite que se lo trabaje con toda
libertad, como materia, forma, textura, etc., en funcidn de las necesidades de laescena,
pero también de una cierta investigacién estética (Chion, 1999: 152).
Esta libertad para crear sonidos sin partir necesariamente de la causa que los pro-
duce nos conduce muchas veces, sin embargo, a un estudio més concienzudo de
las fuentes sonoras; el disefiador de sonido, al crear un objeto sonoro, debe definir
todas las propiedades fisicas de ese sonido, para lo cual recurre a un método
comparativo: la busqueda, en el mundo real, de elementos que producen ese sonido,
o algunos de sus componentes (una banda de frecuencias determinada, una fase de
ataque en su envolvente con una duraci6n y una curva de ascenso precisa, la presencia
de unos arménicos en detrimento de otros, etc). A partir de estos componentes
aislados, el trabajo del sonido por capas permite la construccién del nuevo objeto
sonoro. Esta toma de conciencia del propio mundo sonoro es un paso previo para
cualquier disefiador de sonido. Walter Murch exhorta a sus alumnos a una practica
muy enriquecedora: cerrar los ojos y percibir lo que nos rodea tinicamente a través
de los sonidos, para asi ser conscientes de la “rica paleta de colores sonoros dispo-
nibles para la creacin de una banda sonora”, y aprender a reconocer en los sonidos
“entidades independientes, en lugar de una masa sin forma.” (Weaver, 1993: 3).
La acusmaticidad plantea ademés una serie de opciones narrativas y creativas
de gran interés, sobre la percepcidn de un sonido en relacién con la imagen a la que
se vincula.
Por un lado nos encontramos con el siguiente planteamiento: ante la existencia
de un referente visual (supuestamente sonoro) en la pantalla, ;qué caracteristicas
debe tener el sonido que, hipotéticamente, serfa emitido por dicha fuente? Aun cuando
una primera respuesta nos conducirfa a pensar en un objeto sonoro que reprodujera
exactamente su “realidad sonora”, el sonido debe ir mas alld, y constituirse como
efecto de expresién de esa causa:
En la cuestién de la funci6n realista y narrativa de los sonidos diegéticos (voces,
miisica, ruidos), la nocién de expresién se opone a la de reproduccién.
Dicho de otro modo, el sonido cinematografico ser reconocible por el espectador
como verdadero, eficaz y conveniente, no si reproduce el sonido que emite en realidad
el mismo tipo de situacién o de causa, sino si vierte (es decir, traduce, expresa) las
sensaciones asociadas a esa causa (Chion, 1993: 107).
Encontramos, por tanto, la necesidad de construir un objeto sonoro que transmita
una serie de sensaciones que no estén presentes en la manifestacién sonora de esa
causa. Pongamos un ejemplo. En una de las secuencias del film Indiana Jones y
el templo maldito (Indiana Jones and the Temple of Doom, 1984, Steven Spielberg),
308 FRANCISCO JOSE CUADRADO MENDEZ
el personaje protagonista y sus compajfieros de aventuras (un nifio y una mujer) se
adentran por los pasadizos secretos de un palacio, encontrandose en su camino toda
clase de insectos de gran calibre, que cubren suelos, paredes y techos. Las connota-
ciones asociadas a estos “bichitos” (casi siempre desagradables, sobre todo si partimos
de una premisa: esos insectos van a “relacionarse tactilmente” con los personajes
humanos), nos llevan a buscar una serie de elementos sonoros que dificilmente
obtendrfamos con la captacién microfénica del ruido emitido por estos pardsitos.
Adjetivos como viscoso, crujiente, denso o chirriante pueden representar de alguna
manera estas sensaciones, a la vez que ayudan a definir una serie de propiedades
actisticas. Un segundo nivel de asociaciones sensoriales-conceptuales es el que nos
conduce, en nuestra labor de disefiadores sonoros, a pensar en objetos 0 causas que
produzcan un sonido que podrfamos también caracterizar con los adjetivos citados.
Finalmente, una valoracién de las caracteristicas sonoras fisicas de estos conceptos
(un ataque y relajamiento muy cortos, en el caso del crujido, generalmente con una
frecuencia aguda; una evolucién dinamica mas rica y ataques y relajaciones lentos
para la sensacién de viscosidad; o una variedad de objetos sonoros con diferentes
amplitudes para transmitir la idea de la superficie que ocupan los insectos) sera de
gran ayuda la hora de encontrar esa causa material que nos sirva de base para dar
“vida audible” a estas criaturas
En este mismo sentido, el fenémeno de la acusmatizacién nos conduce a otra
observacién: un noventa y cinco por ciento de la realidad visible no emite ningtin
tipo de sonido, y el cinco por ciento restante traduce muy vagamente su existencia
de forma aciistica’?. Sin embargo, no somos conscientes de este hecho y, constan-
temente, insertamos en el mundo elementos supuestamente sonoros y silenciosos.
Consideramos que el elemento que subyace a esta pauta de responder sonoramente
a lo que se percibe de forma visual, esta transposicion acistica de lo que se ve, es
el movimiento: una imagen estatica, aun sin conocer a priori cdmo suena (si es que
emite algiin sonido), suscita una impresién de mayor silencio, mientras que una imagen
que contenga algtin tipo de movimiento interno supone la existencia de un mundo
sonoro mayor. Este fenémeno se deriva (aunque de forma inconsciente para el
espectador), del hecho de que un sonido siempre parte de un movimiento (hace falta
un contacto fisico entre dos objetos, o una excitacién eléctrica que mueve la membrana
de un altavoz, para generar el desplazamiento de particulas en el aire que nos hace
ofr). Este razonamiento descubre una vertiente mas de lo acusmatico en el cine: no
necesitamos la excusa visual de una accién que produzca en la vida real un sonido,
para corresponderla con un efecto sonoro. La propia existencia de una serie de movi-
mientos (incluso sin la existencia de un desplazamiento espacial, basta la alteraci6n
de algtin elemento visual) justifica, e incluso solicita, la aparicién de un sonido.
12. Es
imaci6n Ievada a cabo por Michel Chion (1999: 147).
Lo sonoro cinematogréfico: una percepcién acusmdtica 309
El desarrollo tematico de un sonido'’, el uso de un determinado efecto sonora
como célula susceptible de identificarse con ciertas unidades narrativas, sentimientos
0 incluso personajes de un film, y de evolucionar con ellos de diferentes formas,
es otra de las posibilidades que la acusmatizacién, y los efectos derivados de ella,
como venimos observando, ofrecen ala narracion audiovisual. Para poner en practica
este recurso, debemos conocer qué componentes va a tener nuestro sonido inicial,
qué posibilidades de desarrollo nos va a permitir y en qué direccién, de la misma
forma que una melodfa musical debe permitir evolucionar hacia una variacién en
su.uso como leitmotiv. Enel uso que la mtisica cinematografica hace de este recurso
compositivo, contamos con una célula inicial (normalmente melédica, pero igualmente
puede ser timbrica, ritmica o arménica), que posteriormente sera desarrollada por
el compositor a partir de las herramientas con las que cuenta: instrumentaci6n, orques-
taci6n, tempo, dindmica, etc. En el caso del objeto sonoro, este desarrollo tematico
se puede realizar a partir de Ia alteracién de pardémetros como la amplitud, la
frecuencia, la envolvente o la estructura de arménicos y parciales.
En El padrino (The Godfather, 1972, Francis Ford Coppola) encontramos un
excepcional uso del sonido en este sentido: se trata de la secuencia en la que Michael
Corleone asesina a McClusky y Sollotzo en un restaurante. En el plano general desde
lacalle, con que se inicia la secuencia, los tres personajes descienden de un automévil
yentran en el restaurante. Se oye lo que podria ser un ambiente natural de esa calle:
coches transitando, gente caminando, las puertas de los comercios, y un tren elevado
que pasa (supuestamente, ya que no lo vemos). En un momento posterior durante
la cena, Michael va al servicio, donde ha escondido un revélver. En ese instante
comienza a escucharse nuevamente el sonido de ese tren elevado de forma tenue.
Cuando Michael vuelve del servicio y se acerca a la mesa, ese sonido chirriante,
vacreciendo en intensidady en estridencia, hasta llegar aserel tinico audible. En ese
momento, dispara a ambos comensales. El sonido desaparece y, tras un instante de
silencio, la miisica extradiegética hace su aparicidn con un tutti orquestal ejecutando
tos primeras compases det tema principal det film. En palabras de Walter Murch,
disefiador de sonido de El Padrino, “este sonido describfa de forma muy precisa
Jo que estaba ocurriendo en la mente del chico, justo cuando iba a matar a alguien
por primera vez en su vida: el chirrido y la célera del cerebro. ‘; Deberia hacerlo?
éDeberia hacerlo? ;Si! ;BANG!’.” (Weaver, 1993: 5).
En este caso, el desarrollo del efecto se ha basado principalmente en dos ele-
mentos: un aumento progresivo de la amplitud del sonido, acompafiado de un inere-
mento de los parciales en la regién de frecuencias més altas (para conseguir ese sonido
13. Una funcién normalmente asociada a la misica cinematogrifica.
310 FRANCISCO José CUADRADO MENDEZ
més chirriante). También debemos destacar de este ejemplo que, al utilizarse el sonido
(aparentemente diegético) para puntualizar de alguna forma ese instante, se reserva
el efecto dramatico de la mtisica para el instante justamente posterior, con lo que
se consigue descargar la tensin creada anteriormente.
Como cierre de este estudio del fenémeno acusmatico, queremos aludir a la estili-
zacién del sonido cinematografico. En la época del cine muda, las peliculas eran
sonorizadas en directo, en ocasiones con orquestas 0 pequefias formaciones musicales,
yen la mayorfa de los casos con un instrumento que, por su versatilidad, se hizo
tremendamente popular en las salas: el Wurlitzer. Era éste un 6rgano de tubos de
medianas dimensiones que, ademds de producir una gran variedad de timbres
instrumentales, permitia la obtencién de los mas variados efectos sonoros, que eran
ejecutados en directo por el mtisico de manera mas o menos sincrénica con la imagen.
Aparte del fenémeno histérico en sf, nos interesa destacar el hecho de que los
espectadores ofan unos sonidos que, aun cuando correspondigndose de forma sineré-
nica con el referente visual de los mismos, y aunque se parecfan de alguna manera
ala manifestacién actistica que esa causa visual podfa producir, no era el mismo
sonido, sino un sonido-que-se-parecfa-al referenciado. Esta “estilizacién” no
pretendida del sonido era aceptada sin ningun tipo de conflicto o de puesta en duda
del relato filmico.
Esconlallegada del sonoro cuando se produce un brusco cambio hacia el realis-
mo, propiciado por el registro sincrénico de imagen y sonido. El halo de fascinacién
provocado inicialmente por este cine sonoro era producto de la existencia en la sala
de una imagen con su sonido.
Posteriormente, la aparicidn del doblaje o la sonorizacién en postproduccién de
muchos filmes pudo hacer posible una vuelta a esta estilizaci6n, ya que nuevamente
se conjugaban imagenes y sonidos de diferente origen. Este hecho, no producido,
es el que queremos destacar como posibilidad de desarrollo en un futuro: “el sonido
miasestilizado se integra perfectamente bien en un universo completamente realista,
sin crear distancia ni falsear e] universo del filme.” (Chion, 1999: 161).
Lo sonoro cinematogrdfico: una percepcién acusmatica 3
REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS
Alcalde, Jestis (1988): El sonido, una pauta comunicativa (conceptos preliminares para
un estudio de la comunicacién aciistica). Tesis doctoral editada por Editorial de la
Universidad Complutense de Madrid, Madrid.
Alten, Stanley R. (1994): El manual del audio en los medios de comunicacién. Escuela de
Ciney Video, Guiptizcoa. (Audio in Media, Ed. Wadsworth Publishing Company, 1994).
Bregman, Albert. (1994): Auditory scene anal}
MIT Press, Cambridge, (Massachussets).
Chion, Michel (1993): La audiovisién. Ed. Paidés (Paidés Comunicacién, 53), Barcelona.
(L'audio-vision, Editions Nathan, 1990, Paris).
—— (1999): Elsonido. Musica, cine, literatura... Ed. Paidés (Paid6s Comunicacién, 107),
Barcelona. (Le son, Editions Nathan, 1998, Paris).
Lack, Rusell (1999): La miisica en el cine, Ed, Cétedra (Signo e Imagen), Madrid. (Twenty
‘four frames under, ed, Rusell Lack, 1997).
McAdams, Stephen (1996): “Audition: cognitive psychology of music”, en Llinas, R. y P.
Churchland (eds.): The mind-brain continuum, pp. 251-279, MIT Press, Cambridge
(Massachussets).
Ninio, Jacques (1989): L’empreinte des sens. Odile Jacob, Paris.
Rodriguez, Angel (1998); La dimensién sonora del lenguaje audiovisual. Ed. Paidés (Paidés
Papeles de Comunicacién, 14), Barcelona.
‘Schaeffer, Pierre (1988): Tratado de los objetos musicales. Alianza Editorial, Madrid. (Traité
des Objets Musicaux (versién abrégée), Editions du Seuil, 1966).
Weaver, John Michael (1993): “The art of soundtrack design”, en Tom Kenny (ed.): Sound
‘for Picture. Ed. Mixbooks, California.
is: The perceptual organization of sound.
You might also like
- The Subtle Art of Not Giving a F*ck: A Counterintuitive Approach to Living a Good LifeFrom EverandThe Subtle Art of Not Giving a F*ck: A Counterintuitive Approach to Living a Good LifeRating: 4 out of 5 stars4/5 (5814)
- The Gifts of Imperfection: Let Go of Who You Think You're Supposed to Be and Embrace Who You AreFrom EverandThe Gifts of Imperfection: Let Go of Who You Think You're Supposed to Be and Embrace Who You AreRating: 4 out of 5 stars4/5 (1092)
- Never Split the Difference: Negotiating As If Your Life Depended On ItFrom EverandNever Split the Difference: Negotiating As If Your Life Depended On ItRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (845)
- Grit: The Power of Passion and PerseveranceFrom EverandGrit: The Power of Passion and PerseveranceRating: 4 out of 5 stars4/5 (590)
- Hidden Figures: The American Dream and the Untold Story of the Black Women Mathematicians Who Helped Win the Space RaceFrom EverandHidden Figures: The American Dream and the Untold Story of the Black Women Mathematicians Who Helped Win the Space RaceRating: 4 out of 5 stars4/5 (897)
- Shoe Dog: A Memoir by the Creator of NikeFrom EverandShoe Dog: A Memoir by the Creator of NikeRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (540)
- The Hard Thing About Hard Things: Building a Business When There Are No Easy AnswersFrom EverandThe Hard Thing About Hard Things: Building a Business When There Are No Easy AnswersRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (348)
- Elon Musk: Tesla, SpaceX, and the Quest for a Fantastic FutureFrom EverandElon Musk: Tesla, SpaceX, and the Quest for a Fantastic FutureRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (474)
- Her Body and Other Parties: StoriesFrom EverandHer Body and Other Parties: StoriesRating: 4 out of 5 stars4/5 (822)
- The Emperor of All Maladies: A Biography of CancerFrom EverandThe Emperor of All Maladies: A Biography of CancerRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (271)
- The Sympathizer: A Novel (Pulitzer Prize for Fiction)From EverandThe Sympathizer: A Novel (Pulitzer Prize for Fiction)Rating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (122)
- The Little Book of Hygge: Danish Secrets to Happy LivingFrom EverandThe Little Book of Hygge: Danish Secrets to Happy LivingRating: 3.5 out of 5 stars3.5/5 (401)
- The World Is Flat 3.0: A Brief History of the Twenty-first CenturyFrom EverandThe World Is Flat 3.0: A Brief History of the Twenty-first CenturyRating: 3.5 out of 5 stars3.5/5 (2259)
- The Yellow House: A Memoir (2019 National Book Award Winner)From EverandThe Yellow House: A Memoir (2019 National Book Award Winner)Rating: 4 out of 5 stars4/5 (98)
- Devil in the Grove: Thurgood Marshall, the Groveland Boys, and the Dawn of a New AmericaFrom EverandDevil in the Grove: Thurgood Marshall, the Groveland Boys, and the Dawn of a New AmericaRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (266)
- A Heartbreaking Work Of Staggering Genius: A Memoir Based on a True StoryFrom EverandA Heartbreaking Work Of Staggering Genius: A Memoir Based on a True StoryRating: 3.5 out of 5 stars3.5/5 (231)
- Team of Rivals: The Political Genius of Abraham LincolnFrom EverandTeam of Rivals: The Political Genius of Abraham LincolnRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (234)
- On Fire: The (Burning) Case for a Green New DealFrom EverandOn Fire: The (Burning) Case for a Green New DealRating: 4 out of 5 stars4/5 (74)
- The Unwinding: An Inner History of the New AmericaFrom EverandThe Unwinding: An Inner History of the New AmericaRating: 4 out of 5 stars4/5 (45)
- SURDOCDocument3 pagesSURDOCJonathan AravenaNo ratings yet
- ¿Qué Es El Patrimonio Cultural Inmaterial? - Patrimonio Inmaterial - Sector de Cultura - UNESCODocument2 pages¿Qué Es El Patrimonio Cultural Inmaterial? - Patrimonio Inmaterial - Sector de Cultura - UNESCOJonathan AravenaNo ratings yet
- Estudios Visuales - AkalDocument6 pagesEstudios Visuales - AkalJonathan AravenaNo ratings yet
- Los Fundadores de Chile: Lorena Cordero Valdés Licenciada en Teoría E Historia Del Arte - Museo Regional de RancaguaDocument3 pagesLos Fundadores de Chile: Lorena Cordero Valdés Licenciada en Teoría E Historia Del Arte - Museo Regional de RancaguaJonathan AravenaNo ratings yet
- Sauter. Aesthetic Historicity Spring 2018Document21 pagesSauter. Aesthetic Historicity Spring 2018Jonathan AravenaNo ratings yet
- AguirreI, Doy Por Vivido Todo Lo SoñadoDocument243 pagesAguirreI, Doy Por Vivido Todo Lo SoñadoroferbiaNo ratings yet