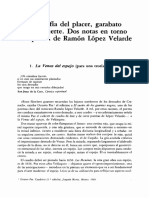Professional Documents
Culture Documents
Molloy - Intro - Acto de Presencia
Molloy - Intro - Acto de Presencia
Uploaded by
Gabriel Alfonso Perez Reyes0 ratings0% found this document useful (0 votes)
7 views8 pagesOriginal Title
Molloy_intro_Acto de presencia
Copyright
© © All Rights Reserved
Available Formats
PDF or read online from Scribd
Share this document
Did you find this document useful?
Is this content inappropriate?
Report this DocumentCopyright:
© All Rights Reserved
Available Formats
Download as PDF or read online from Scribd
0 ratings0% found this document useful (0 votes)
7 views8 pagesMolloy - Intro - Acto de Presencia
Molloy - Intro - Acto de Presencia
Uploaded by
Gabriel Alfonso Perez ReyesCopyright:
© All Rights Reserved
Available Formats
Download as PDF or read online from Scribd
You are on page 1of 8
Traduccion de SYLVIA MOLLOY
José Esrspan Cannenon
ACTO DE PRESENCIA
La escritura autobiografica
en Hispanoameérica
EL COLEGIO DE MEXICO
FONDO DE CULTURA ECONOMICA
MEXICO
10 AGRADECIMIENTOS
sobre un tema que nos interesa a las dos. El apoyo de Enrique
Pupo-Walker como editor y amigo fue importante en todo mo-
mento.
‘Agradezco a mis amigos y colegas de Yale, a Nicolas Shum-
way, Marta Peixoto y James Fernandez, sus lecturas y valiosas
observaciones, y a Roberto Gonzélez. Echevarria, las estimulan-
tes conversaciones que mantuvimos sobre éste y otros temas.
Cito por ultimo, y ciertamente no porque ocupen el tiltimo lugar,
a mis antiguos alumnos de posgrado en Princeton, hoy amigos
ios, con quienes discuti provechosamente muchas de las cues-
tiones tratadas en este libro, en especial Marfa Elena Rodriguez
Castro y Antonio Vera Leén.
En la preparacién de la traduccién al espafol, que ha sido
labor de equipo, agradezco en particular las primeras versiones
de Ernesto Grosman y la inteligente ayuda de Jessica Chalmers
en la localizacion de citas y en la revisidn, correccién y adapta-
«ign del texto.
PPartes del libro aparecieron, en primera versién abreviada, en
‘Modern Language Notes, Revista Iberoamericana y Nueva Revista de
Filologia Hispinica. Doy las gracias a los editores por haberme
permitido volver a utilizarlas, revisadas 0 traducidas,
Intentar siquiera agradecer a Emily Geiger su paciencia, su
apoyo y su infaltable sentido del humor durante la ardua dlkima
etapa de redaccién de este libro supera mis capacidades. Habér-
selo dedicado es apenas una muestra de mi carifio y gratitud.
INTRODUCCION
La prosopopeya, se ha dicho, es la figura que rigela autobiogra-
fia, Asi, escribir sobre uno mismo seria ese esfuerzo, siempre T= |
novado y siempre fallido, de dar voz.a aquello que no habia, de/
dar vida a lo muerto, doténdolo de una mascara textual.! Escri-
bir una introduccién, sugiero, es una forma més modesta pero
‘no menos exigente de esa misma figura. Fl texto terminado nece-
sita un rostro, necesita que se lo haga hablar, con la voz de su
autor, una titima vez, Una introduccion brinda precisamente la
cocasién de hacerlo; constituye la iltima vez en que uno habla en
lugar del texto y, también, perturbadoramente, la primera vez
en que uno comienza a percibir la distancia que lo separa del text.
Igual que las autobiografias, las introducciones también comien-
zan por el final.
‘No pretendo Hvar més lejos ese paralelismo. No me siento
tentada, como le ha sucedido a mas de un critico al tratar el te-
‘ma, a insinuar que el hecho de cScribir sobre autobiografia sea,
en si, una forma de autobiografia. Tampoco pretendo sugerir que
la forma en que se organiz6 este libro reflee un itinerario perso-
nal. Si decidi escribir sobre autobiografia y, en concreto, sobre
autobiografia hispanoamericana, lo hice movida, bésicamente,
por curiosidad critica. Quiero reflexionar sobte textos que pre-
tenden realizar lo imposible, esto es, narrar la “historia” de una
primera persona que slo existe en el presente de su enuncia-
ci6n, ¥ quiero observar cémo esa imposibilidad cobra forma con-
vincente en textos hispanoamericanos. No me detengo en la na-
turaleza paraddjica de la autobiografia en si, ni ha sido ése en
‘momento alguno mi objetivo. Por el contrario, me interesa anali-
zar diversas formas de autofiguracidn, con el fin de deducir las
estrategias textuales, las atribuciones genéricas y, por supuesto,
las percepciones del yo que moldean los textos autobiogréficos
hispanoamericanos. En otras palabras, sin dejar de lado los dile-
1 Paul de Man, “Autobiography as De-Facement”, Madern language Nets, 94
(4979), pp. 919-930
u
INTRODUCCION
mas lingiistcos y filos6fices que necesariamente plantea la es-
critura autobiografica, intenté abordar cuestiones que, por su
naturaleza, son basicamente culturales ¢ historias. Procuré no
tanto averiguar lo que el yo intenta hacer cuando escribe “yo”,
sino investigar, de manera més. modesta, cudles son las fabula-
ciones alas que recurre la autobiografia dentro de cierto espacio,
de cierto tiempo y de ciorto lenguaje, y qué dicen esas fabulacio-
) nes sobre la literatura y la época a que pertenecen.
En Hispanoamérica la autobiografia ha sido notablemente des-
cuidada, tanto por lectores como por eriticos. Esto no se debe, co-
mo se suele afirmar a la ligera, a que la autobiografia sea poco
Qfrecuente, oa que los excritores hispénicos, por raogos “acl
“les” dificiles de determinar, sean poco afectos a exponer sus vi
das por escrito, El escaso mtimero de relatos de vida en primera
‘ persona es, mas que cuestién de cantidad, cuestién de actitud: la
autobiografia es una manera de leer tanto como una manera de
escribir. Asi, puede decirse que si bien hay y siempre ha habi-
do autobiografias en Hispanoamérica, no siempre han sido leidas
|\ autobiograficamente: se las contextualiza dentro de los discursos
) hegeménicos de cada época, se las declara historia o ficcion, y
| rara vez se les adjudica un espacio propio. Esta reticencia es en si
‘misma significativa, El lector, al negar al texto autobiografico la
recepcién que merece, slo refleja, de modo general, una incerti-
dumbre que ya esté en el texto, unas veces oculta y otras evi-
dente. La incertidumbre de ser se convierte en incertidumbre de
ser en (y para) la literatura
El desdén o la incomprensién con que se han recibido en His-
swveanoamérica los textos autobiograficos los convierten, y no es
‘Sorprendente, en ideal objeto de estudio. Al nq estar limitados
‘por una clasificacién estricta, una validacién ortodoxa ni una cri-
(riort®> tica repleta de clichés, son libres de manifestar sus ambigueda-
Je yndeyriides, sus contradicciones y la naturaleza hibrida de su estructu-
aon Ta. Es precisamente al, en esa indeterminacién, donde el texto
autobiogeafico tiene més que decir sobre si mismo; a condicién,
por supuesto, de que se lo atienda hasta el final, aceptando las
condiciones un tanto incémodas que el mismo texto impone.
Ademés, desde la posicién mal definida, marginal a la que ha
sido relegado, el texto autobiagréfica hispanoamericano tiene rau-
cho que decir sobre aquello que no es. Es un instrumento de in-
Centlspen
a paslema
INTRODUCCION 3
calculable valor para indagar otras formas, més visibles y sancio-
nadas, de la literatura hispanoamericana. Como todo lo que se
ha visto reprimido, negado y olvidado, la autobiografia reapare-
ce para inquietar eiluminar con luz nueva lo que ya esté alli.
Deciai restringir mi estudio a los sighos xx y xx, sobre todo, si
bien no exclusivamente, por razones genéricas. Los relatos én
primera persona abundan en la literatura colonial. Las crénicas
de descubrimiento y conquista, en especial cuando interviene
cierto grado de autoconciencia por parte del autor, como en los
Naufragios de Cabeza de Vaca’ los Comer es del fnca
Garcilaso» pueden considerarse ejemplos| remotos fle escritura
autobiografica. Del mismo modo, teniendo en cuenta las estrate-
gias defensivas que adoptan y la autovindicacién del yo que
plantean, documentos autorreilexives como la Respuesta de Sor
Juana Inés de la Cruz al obispo de Puebla o las confesiones ante
el tribunal de la Inquisicién podrian considerarse—y de hecho
se han considerado— autobiografias. Sin negar la preocupacién
por el yo que aparece en esos textos, propongo que su finalidad
primaria no es autobiografica, aun ctando la autobiografia cons-
tituya uno de sus logros involuntarios. Més atin, las circunstan-
cias en que se escribieron esos textos excluyen, 0 al menos modi- -
fican considerablemente, la autoconfrontacién textual —"yo soy
el tema de mi libro” — que caracteriza la escritira Zutobiogratica,
Elhecho de que los textos mencionados se destinaran, ante todo,
a un lector privilegiado (el rey de Espana, el obispo de Puebla, el
tribunal eclesidstico) que ejercia poder sobre el escritor y su tex-
to; el hecho de que la autonarracién fuera menos un propésito
que un medio para lograr ese propésito; y, por tiltimo, el hecho
de que rara vez haya crisis en esta escritura del yo (0 rara vez
haya un yo en crisis), hacen que el resultado sea s6lo(tangencial>
iene autobivgrdticy.)
‘Al mismo tiempo me resisto a afirmar de modo perentorio que
Ja autobiografia en Hispanoamérica “comienza” a principios del
siglo xx, y espero poder evitar (queda por ver si con éxito) la idea
de que la autobiografia es una forma que progresa desde la torpe
hibridez poscolonial del siglo xrx hasta la universal perfeccin
estética del xx. Este concepto evolutivo de la literatura en el que
siempre aparece Hispanoamérica a la zaga de supuestos mode-
los europeos (cuando la literatura hispanoamericena busca des-
“ INTRODUCCION
viarse de es0s modelos, no alcanzarlos), me parece particular-
mente problematico en este caso.” Si decid comenzar mis inves-
tigaciones sobre la autobiografia en Hispanoamérica a principios
del siglo xxfue porque me interesa especialmente una peculiar
toma de conciencia de sujeto y cultura que result de una crisis
ideol6gica, y porque siento curiosidad por la forma en que esa
is se refleja, mejor dicho, se incorpora en la fextura misma de
Ja autofiguracin hispanoamericana. La crisis a que me refiero,
producida por la Mustracién europea y por la independencia de
las colonias de Espana, es, por supuesto, una ctisis de autoridad.
No me parece casual que se cuestione la validez de la autobio-
gratia, o se reflexione sobre sus metas, en el momento en que un
orden recibido es reemplazado por un orden producido; ¥ tam-
poco me parece casual que esa teflexién se dé en el contexto de
debates mas generales sobre identidades y culturas nacionales, de-
bates en los que las relaciones candnicas con Espafa, y, en térmi-
nos mas generales, con Europa, se renegocian forzosamente.
Si en el caso de los escritores coloniales la escritura del yo era
legitimada por el Otro institucional para quien se escribia (Ia
Corona, la Iglesia), en el caso del autobidgrafo posterior a la Co-
lonia esas instituciones pierden su funcién. El concepto mismo
de institucién, como hasta entonces se habia entendido, se pone
seriamente en tela de juicio. Si ya no se escribe para el Rey ni
para la Iglesia, gpara quién se escribe? ;Para la verdad? ;Para la
posteridad? Para la historia, disciplina que muchos autobidgra-
fos convertiran en fuente de validacién? A esta crisis de autori-
dad corresponde un yo en crisis que escribe en un vacio interlo-
cutorio, Las dificultades det autobiégrafo hispanoamericano, las
vacilantes figuraciones a las que recurre, el constante afén por
conquistar el aprecio de los lectores, configuran un modelo am-
Diguo que siempre apunts a la uuistus pregunta, sin formulatls
abiertamente: “;Para quién soy yo un ‘yo'?” 0, mejor dicho,
* gpara quién escribo ‘yo'?” La vacilacién entre persona publica y
yo privado, entre honor y vanidad, entre sujeto y patria; entre
evocacién lirica y registro de los hechos, son sélo algunas de las
2 Willa C. Spengemann propane una concepcisn evolutva similar dea lite
ratura norteamericana del xX y del consigulente *padecimiento de insufclencla
cultural” en A Ivor for Americans (Hanover y Londres: University Press of
[New England, 1989), pp. 7.27
INTRODUCCION 5
manifestaciones de la vacilacién que caracteriz6 ly acaso sigue
caracterizando) la escritura-autobiografica en Hispanoamérica,
Si bien me interesan los nexos entre autofiguracin, identidad
nacional y conciencia cultural, asi como los esquemas represen
tativos a que dan origen esos nexos, 0 contaminaciones, no quic-
10 ubicar este libro entre los muchos intentos, dentro y fuera de
Hispanoamérica, de elucidar, definir —y en tltima instancia in-
ventar— una esencia “nacional” hispanoamericana de la cual la
literatura seria una manifestacién no mediada. Tampoco com-
parto en forma indiscriminada el punto de vista segiin el cual
todos los textos hispanoamericanos, por muy “privados” que
pparezcan, son en verdad y de modo invariable alegorfas nacio-
nales que especificamente deben leerse como tales.’ A primera
vista, este criterio podria parecer adecuado para abordar aque-
llos textos autobiogréficos empefiados en fusionar sujeto y na-
cin en un memorable corpus gloriosum: los calculadamente me-
Binicos Recuerdos de provincia de Sarmiento en el siglo xx 0, en
el x el histrionismo nacionalista de Vasconcelos en Ulises crillo,
sin duda pueden —pero no necesariamente deben— leerse de <—
esa forma. Pero tal criterio supone modalidades invariables en la
escritura hispanoamericana, sin tener en cuenta que, al diversi-
ficar la politica sus précticas discursivas, la literatura hace otro
tanto y, por supuesto, también la autobiografia. El yo habla des-
de lugares diferentes. La aceptaciGn de cualquiera de esos crite-
rigs —el texto como esencia nacional o como alegoria nacional—
suspende la reflexién critica en vez. de fomentarla, canaliza la
lectura del texto de modo excluyente. Més provechoso en cam-
bio es dejar que la preocupaci6n nacional (sin duda presente en
Ia escritura autobiografica) reverbere en el texto camo escena de:
ctisis, siempre renovada, necesaria para la retdrica de la autofigu-
raclon en Hispanoamérica; ver esa preocupacién nacional tomo
espacio critico, marcado por una ansiedad de origenes y de re-
presentacién, dentro del cual el yo pone en escena su presencia y
logra efimera unidad,
La autobiografia es siempre una re-presentacién, esto es, un
2 Fredti Jameson, “Third World Literature inthe Era of Multinational Capi-
tall, Soil Tent, 15 (1986), pp. 65-48, Vénse una acertada cca dela posicion
de Jameson en Aijaz Abinod, "Jameson's Rhetoric of Otherness and the National
Allegory’ Sac Tet, 17 (1987) pp.3-25.
16 INTRODUCCION
volver a contar, ya que la vida a la que
es, de por si, una suerte de constru
siempre, necesariamente, relato: relato que nos contamos a nos-
otros mismos, como sujetos, a través de la rememoracién; relato
que oimos contar 0 que leemos, cuando se trata de vidas ajenas,
Por lo tanto, decir que la autobiografia es el més referencial de
los géneros —entendiendo por referencia un remitir ingenuo a
una “realidad”, a hechos concretos y verificables— es, en cierto
sentido, plantear mal la cuestiOn. La autobiografia no depende
de los sucesos sino de Ia articulacién de esos sucesos, almace-
nados en la memoria y reproducidos mediante el recuerdo y su
verbalizacién. “Mi nombre, més que llamarme, me recuerda mi
nombre." El lenguaje es la tinica forma de que dispongo para
“ver” mi existencia, En cierta forma, ya he sido “relatado” por la
misma historia que estoy narrandbo.
‘Al considerar la mediacién narrativa presente en toda auto-
biografia, me interesan algunos de sus aspectos mas textuales; es
decir, no sélo el “texto” no escrito (una pulsién, un fragmento,
lun rastro) almacenado en la memoria que guia la inscripeién de
si, sino también las “formas culturales’® y los fragments de tex-
tos verdaderos a los que recurre el autobiégrafo para dat forma
a lo que almacené la memoria. El autobidgrafo hispanoamerica-
no a menudo recurre al archivo europeo en busca de fragmentos
textuales con los que, consciente © inconscientemente, forja su
imagen. En ese proceso, se alteran en forma considerable esos
textos precursores, no sélo porque se los trate con irreverencia
sino porque el archiva cultural europeo, al ser evocado desde
Hispanoamérica, constituye ya otra lectura. Dedico considerable
atencién a la elaboracion textual del yo y a la escena de lectura (0
de lectura desviada) que tan a menudo le sirve de emblema,
pues ent esa escena se manifiesta la diferencia del autobidgrafo. En
este contexto, son de especial interés las autobiografias dé auto-
res cuya distancia con respecto del canon europeo se debe a algo
« Anwonio Porehia, Vacs (Buenos Aires, 194; rimp. Hachette, 1975). 80
i Geert Te Interrelation of Culures (Nueva York: Basie Books,
1973), Ctr “as formas clas puden tatarse como textos, como abras de
{maginaion construdas con materles sociales. No son mero els de una
sermbitiad preexistenterepresentada analdgicamente; son egentesdinmicos
ten la creacsn y conservecin de ea sensiblidad” (p. 448-451) (Todas ls traic=
‘ones son miss slvo indicacin contraria)
INTRODUCCION ”
més que al hecho de ser hispanoamericanos. A la nacionalidad se
afiade el hecho de ser esclavo, como Juan Francisco Manzano, en
el siglo x0; de ser mujer, como Victoria Ocampo, en el siglo Xx.
Marginados por la institucién (exclusién parcial en el caso de la
mujer; total en el caso del esclavo), se valen de recursos particu-
larmente ingeniosos para manipular textos a los cuales no tienen
acceso directo con el fin de lograr la autorrepresentacién deseada,
Las autobiografias hispanoamericanas no son textos faciles. La
dificultad con que se afirman como formas viables, las burlas
que provocaron y quizas sigan provocando (Recuerdos de provin-
cia de Sarmiento, que Alberdi ridiculiza y acusa de frivolidad; el
Ulises crollo de Vasconcelos, comparado con los boleros de Agus
tin Lara), todo esto hace del autobidgrafo un escritor extremada-
mente precavido, consciente de su vulnerabilidad y de un posi-
ble Fechazo por parte del lector. La autobiografia es una forma)
de exhibicién que solicita ser comprendida, més atin, perdonada.
Que me perdonen la vida: mas de un autobidgrafo hispanoameri-
‘cano harfa suya la frase con que Victoria Ocampo cifra su actitud
ante el lector. La expresi6n ha de leerse en su doble sentido. Lite-
ralmente, que se perdone al autobidgrafo, que se lea su vida con
simpatia, Pero también, de modo més dréstico, que se lo perdo-
ne como se perdona a un condenado, que se posponga su ejecu-
cién. La idea de transgresién evocada por la frase y el poder que
fen apariencia da al lector para que conceda un indulto, son fre-
‘cuentes en estos textos. Hay a menudo la sospecha de que ha
hecho algo mal, no tanto desde un punto de vista moral sino téc-
fico; la sospecha de que, dada la condicién inciecta del género,
quiza se lo esté enfocando de modo equivocado. El autobidgrafo
hispanoamericano es un eficacisimo autocensor: en su Telato-de
vida introduce silencios que apuntan a lo que no Fuede contarse,
mientras que en virus textos menos comprometedores a menudo
revela lo que considera impropio de ser contado autobiografica-
mente.
Uno de los silencios mas expresivos de las autobiografias his-&—
panoamericanas del siglo xn
You might also like
- The Subtle Art of Not Giving a F*ck: A Counterintuitive Approach to Living a Good LifeFrom EverandThe Subtle Art of Not Giving a F*ck: A Counterintuitive Approach to Living a Good LifeRating: 4 out of 5 stars4/5 (5810)
- The Gifts of Imperfection: Let Go of Who You Think You're Supposed to Be and Embrace Who You AreFrom EverandThe Gifts of Imperfection: Let Go of Who You Think You're Supposed to Be and Embrace Who You AreRating: 4 out of 5 stars4/5 (1092)
- Never Split the Difference: Negotiating As If Your Life Depended On ItFrom EverandNever Split the Difference: Negotiating As If Your Life Depended On ItRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (843)
- Grit: The Power of Passion and PerseveranceFrom EverandGrit: The Power of Passion and PerseveranceRating: 4 out of 5 stars4/5 (590)
- Hidden Figures: The American Dream and the Untold Story of the Black Women Mathematicians Who Helped Win the Space RaceFrom EverandHidden Figures: The American Dream and the Untold Story of the Black Women Mathematicians Who Helped Win the Space RaceRating: 4 out of 5 stars4/5 (897)
- Shoe Dog: A Memoir by the Creator of NikeFrom EverandShoe Dog: A Memoir by the Creator of NikeRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (540)
- The Hard Thing About Hard Things: Building a Business When There Are No Easy AnswersFrom EverandThe Hard Thing About Hard Things: Building a Business When There Are No Easy AnswersRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (346)
- Elon Musk: Tesla, SpaceX, and the Quest for a Fantastic FutureFrom EverandElon Musk: Tesla, SpaceX, and the Quest for a Fantastic FutureRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (474)
- Her Body and Other Parties: StoriesFrom EverandHer Body and Other Parties: StoriesRating: 4 out of 5 stars4/5 (822)
- The Emperor of All Maladies: A Biography of CancerFrom EverandThe Emperor of All Maladies: A Biography of CancerRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (271)
- The Sympathizer: A Novel (Pulitzer Prize for Fiction)From EverandThe Sympathizer: A Novel (Pulitzer Prize for Fiction)Rating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (122)
- The Little Book of Hygge: Danish Secrets to Happy LivingFrom EverandThe Little Book of Hygge: Danish Secrets to Happy LivingRating: 3.5 out of 5 stars3.5/5 (401)
- The World Is Flat 3.0: A Brief History of the Twenty-first CenturyFrom EverandThe World Is Flat 3.0: A Brief History of the Twenty-first CenturyRating: 3.5 out of 5 stars3.5/5 (2259)
- The Yellow House: A Memoir (2019 National Book Award Winner)From EverandThe Yellow House: A Memoir (2019 National Book Award Winner)Rating: 4 out of 5 stars4/5 (98)
- Devil in the Grove: Thurgood Marshall, the Groveland Boys, and the Dawn of a New AmericaFrom EverandDevil in the Grove: Thurgood Marshall, the Groveland Boys, and the Dawn of a New AmericaRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (266)
- A Heartbreaking Work Of Staggering Genius: A Memoir Based on a True StoryFrom EverandA Heartbreaking Work Of Staggering Genius: A Memoir Based on a True StoryRating: 3.5 out of 5 stars3.5/5 (231)
- Team of Rivals: The Political Genius of Abraham LincolnFrom EverandTeam of Rivals: The Political Genius of Abraham LincolnRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (234)
- On Fire: The (Burning) Case for a Green New DealFrom EverandOn Fire: The (Burning) Case for a Green New DealRating: 4 out of 5 stars4/5 (74)
- The Unwinding: An Inner History of the New AmericaFrom EverandThe Unwinding: An Inner History of the New AmericaRating: 4 out of 5 stars4/5 (45)
- Mater Castissima y Mater PurissimaDocument12 pagesMater Castissima y Mater PurissimaGabriel Alfonso Perez ReyesNo ratings yet
- MISAL ROMANO DIARIO. Editado Por. Biblioteca de Autores Cristianos Madrid, EspañaDocument12 pagesMISAL ROMANO DIARIO. Editado Por. Biblioteca de Autores Cristianos Madrid, EspañaGabriel Alfonso Perez ReyesNo ratings yet
- Juan de AlbaDocument25 pagesJuan de AlbaGabriel Alfonso Perez ReyesNo ratings yet
- Mónica Ojeda MandíbulaDocument156 pagesMónica Ojeda MandíbulaGabriel Alfonso Perez Reyes100% (1)
- Las Analogias Del Espejo El Cristal y El PDFDocument32 pagesLas Analogias Del Espejo El Cristal y El PDFGabriel Alfonso Perez ReyesNo ratings yet
- El Ojo y La Mirada PDFDocument11 pagesEl Ojo y La Mirada PDFGabriel Alfonso Perez ReyesNo ratings yet
- El Diccionario Etimologico Castellano EDocument12 pagesEl Diccionario Etimologico Castellano EGabriel Alfonso Perez ReyesNo ratings yet
- VelardeDocument16 pagesVelardeGabriel Alfonso Perez ReyesNo ratings yet