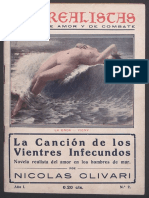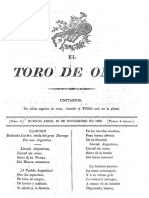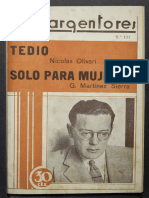Professional Documents
Culture Documents
Laera - de La Novela Popular Con Bandidos...
Laera - de La Novela Popular Con Bandidos...
Uploaded by
Mariano Oliveto0 ratings0% found this document useful (0 votes)
4 views11 pagesOriginal Title
LAERA - DE LA NOVELA POPULAR CON BANDIDOS...
Copyright
© © All Rights Reserved
Available Formats
PDF or read online from Scribd
Share this document
Did you find this document useful?
Is this content inappropriate?
Report this DocumentCopyright:
© All Rights Reserved
Available Formats
Download as PDF or read online from Scribd
0 ratings0% found this document useful (0 votes)
4 views11 pagesLaera - de La Novela Popular Con Bandidos...
Laera - de La Novela Popular Con Bandidos...
Uploaded by
Mariano OlivetoCopyright:
© All Rights Reserved
Available Formats
Download as PDF or read online from Scribd
You are on page 1of 11
ALEJANDRA LAERA
EL TIEMPO VACIO DE LA FICCION
Las novelas argentinas
de Eduardo Gutiérrez y Eugenio Cambaceres
ef
(3
Fonpo DE Cuttura ECONOMICA
MEXICO - ARGENTINA - Brasit. - COLOMBIA - CHILE - Espana
Estapos UNIDOS DE AMERICA - GUATEMALA - PERU - VENEZUELA
Escaneado con CamScanner
All donde la noticia presenta huecos que apenas puede disimular utilizando
modalizadores, el folletin usa la imaginacién y arriesga un final que solo pro-
mete nuevos episodios interesantes. Por lo pronto, al pretérito perfecto de la
noticia (“ha escapado”), el folletin le opone el pretérito perfecto simple (“logré
montar a caballo”): el folletin convierte en relato aquello que para el diario solo es
una informacién incompleta. As{ como la noticia periodistica necesita, sobre todo,
del triunfo de la justicia como cierre apropiado del caso, el fragmento de la novela
parece requerir el triunfo del gaucho porque de él se surte el folletin para entrete-
ner al ptiblico. Las hazafias de la policia no son simpéticas para el lector de la
novela popular, aunque si sean tranquilizadoras para el pacifico vecino del pueblo
o la campafia, En cualquier caso, el lector de La Patria Argentina puede deslindar
en si mismo dos necesidades diferentes, puede cambiar de registro cuando baja la
vista de la primera pagina del diario y comienza a leer el folletin.
De todos modos, la operacién del novelista produce efectos a més largo
plazo: dos afios més tarde, cuando Eduardo Gutiérrez deje La Patria Argentina
y comience a escribir en La Crénica, inauguraré el espacio del folletin con el
relato de la vida de los hermanos Barrientos. Entonces, la noticia periodistica
quedard atrés, para ser sustituida definitivamente por la narracién novelesca de
ese hecho veridico.42
De la novela popular con bandidos a la novela popular con gauchos
diStintos objetivos y con tratamientos incluso opuestos de la figura del gaucho,
dan cuenta de una existencia y, también, de una produccién de relatos que
antecede al texto escrito. n. Moreira ue escribe Gutiérrez,
j ovelas con gauch Mente parece incorporai
este conjunto anterior. Sin embargo, en el primer texto escrito por la erftica
42 Los Hermanos Barrientos fue el primer folletin publicado en La Crénicay salié entre el 1°
de octubre de 1883 y el 31 de enero de 1884, El recurso que utiliza Gutiérrez es hacer de Julio,
uno de los hermanos, un héroe que se aproxima a sus otros gauchos folletinescos, mientras hace
recaer en Pedro, el otro hermano, todos los vicios de los gauchos malos; en todo caso, Julio es
arrastrado al vicio por su amor fraternal. La innovacién de la novela es que el gaucho no acta
solo sino en banda (ni con la ayuda de un amigo, como Moreira 0 Vega, ni con un grupo que el
héroe lidera, como Cuello). Hasta la mitad, aproximadamente, Los hermanos Barrientos es seme-
jante a los otras novelas con gauchos; después hay diferencias que, en parte, se explican porque se
trata de un suceso actual.
Escaneado con CamScanner
us LA CONSTITUCION DEL GENERO
eraria sobre los folletines de Gutiérrez la comparacién no se realiza precisa
mente con las histor auchos, Cuando en febrero de 1881, tras la publica:
cién de por lo menos cinco deTos folletines, Martin Garcia Mérou escribe “Los
dramas policiales”, la filiacién que postula es bien distinta:
an Moreira ha destronado a Juan Palomo. El gaucho asesino con las boleado-
SS eee aalen ‘a fugar, ha ocupado en nuestra
imaginacién el puesto del bandido andaluz de sombrero calafiés y mirada torva
y siniestra. Hemos dejado la Sierra Morena por la Pampa y el facén ha sustitui-
do a la escopeta (Garcia Mérou, 1986: 13).
De entrada, Mérou propone un sistema de sustituciones que le permite Jeerlos=
(sles con atchncen si on snd bans ats. A com-
parar al ya famoso provagonista del follerin de Gutiertez com el Romenos fama-
se-punragonists de la novela por entegas de Fernindes y Gonzter Mérou
inaugura el modo critico con el que los hombres de letras de fel siglo xix
feeran la produccién de Gutiérrez: mas asociada con las historias policiales que
‘con Tashistorias gauchescas. La opcidn de Garca Mérou, wep je parecer un
desvio desconcertante frente al corpus de la literatura nacional que presenta
protagonistas y espacios similares a juan Moreira, conduce nuevamente a la
lectura de las novelas de bandidos como primer modelo disponible para la cons-.
titucién de [a novela popular argenti sugerente que cuando ese modelo
que funcionaba en Un-eapitin de ladrones podria creerse definitivamente aban-
donado por la eleccién de un gaucho como protagonista, Garcia Mérou nos
induzca a volver a él para revisar el momento de consolidacién del género.
Ahora bien: gpuede considerarse este texto como una condensacién del modo
en que por entonces los hombres de lettas leyeron los “dramas policiales” y
como un diagnéstico de la lectura que hacfa su puiblico? De ser asi, el lector de
la ciudad habria incorporado las novelas de Gutiérrez al grupo de las novelas de
Fernindez y Gonzalez, a través de una lectura bien distinta a la apropiacién
llevada a cabo algunos afios después por algunos payadores que, habiendo en-
contrado en la prosa folletinesca una continuidad con los cantos gauchos, la
devolvieron al circuito de la oralidad.*? Esto éne! fa lefdo en su
ter de “drama polic abria superado al origen “gaucho
otra posibilidad para entender la adscripcidn de los folletines de GUTISHer
la novela popular con bandidos es consideratla una operacién critica
por la cual
* Todas las historias gauchas de Eduardo Gutiérrez fueron “y
lustro del siglo x0x y la primera década del xx. Para un relevamiento
lectura del tipo de apropiacién que implican, véase Prieto (1988).
ersificadas” entre el tltimo
de estas adaptaciones y una
Escaneado con CamScanner
: 19
LAS NOVELAS POPULARES DE GUTIERREZ... 1
ién de historias como la de Jual
0 nla literatura de asunto gaucho en la que ingresan Martin Fierro 0
sueltay se confia en la expresion nacional de la poesfa culta de tema rural, ;qué
Sp los flletines con gauchos-dénde ubieados” Ta Tecuura de Garcfa
J Mgrousya sea un sintoma o una operacién critica no solo configuralanavela,
A partir de esta vinculacién es posible abordary desde_otra-perspectiva, las
constantes y los cambios entre Antonia Larreay Juan Moreira, Del bandido espa-
fiol al gaucho préfugo, fo que no. lo que no cambia ¢s el retrato del protagonista: pelea por
usa, ¢s empujado al-camina del crimen, su personalidad —expresada en su
mirada~ domina a quienes lo rodean, tiene un fuerte ascendiente sobre sus
pares y una particular “caballerosidad”; en definitiva: es un hombre “excepcio-
nal” con to isi 44 Pero mientras el
traslado del capitan de ladrones espafiol a Buenos Aires lo desmerecia como tal,
la eleccién de un personaje original de Buenos Aires permite que la figura de
héroe popular sea explotada al maximo, tal como sucedfa con la figura de Palo-
mo o de Diego Corriente en las narraciones de Fernandez y Gonzélez. Esa
representacién, que en Antonio Larrea estaba relegada a un pasado de aventuras
patridticas en Espafia, en Juan Moreira abarca toda la novela. La representacion
del héroe popular no esté acotada a una sola anécdota como en Un capitin de
ladrones, sino que, en tanto construccién fundante de la novela con gauchos, se
eva a cabo por acumulacién: son todos “episodios cautivantes” en los que el
protagonista se enfrenta con las partidas o mantiene un duelo a cuchillo con los
verdaderos gauchos matreros.
En estas adaptaciones ejercidas sobre el folletin con bandidos, Eduardo
figrrez toma un género univ lo_nacionaliza. Con Juan Moreira, el
idido” -podriamos decir, glosando al folletinista espa>
fiol— qu nuinamente nacional, se inicia la serie de la novela popular, la,
lc hecho, de un _personaje como Fierro) y la aproximacion alo ii
iva. ue Gutiérrez no resis i
Ast describe el narrador A protagonista de Diego Corriente tras su muerte: “Diego Co-
tiene fue un bandido extrafo, un bandido no bandido, lanzado al erimen por la fatalidad y por
un exceso de corazén y de ative, pero de altiveren que entraba algo de noble, algo de generoso
¥ de simpitico, a pesar de sus extravios y de a funesta vida a que se habia dedicado, siquiera fuese
a ella impulsado por su destino sombrio” (Fernandez y Gonziler, 1866: 949).
$ Con otra perspectiva, también Rivera hace mencién de la adapracién nacional de los
folletines de aventuras que implican las novelas de Gutiérrez (Rivera, 1967).
G
Escaneado con CamScanner
LA CONSTITUCION DEL GENERO
120
{dica de la bio rafla, que potencia la identificacién conel Protagonis,
la basevet cs ofensa de la justicia social que su causa Promueve, $i}
i notes - | prototipo novelesco de un Palomo o de un Montecristo con L
combinaci iP el 2 un Moreira puede llegar a verse como un tetroceso en ‘és
historia veridica es porque se pierde de vista la escasa tradicién ficcional dela
inos ficcionales, tala
na tina del siglo xIXx: €] Ipinsta constitutiva de la novela, la ficcié,
rgen' 1 + Sp dela ve i
n anclaje referencial. Pa
sita de
———
material_que-s : i 5
ma interesante. Todas estas complejas operaciones, que no parecen despren-
see necrsrlamente de la sencilla organizacién de los folletines de Eduardo
Gutiérrez ni del proyecto narrativo que este comienza a elaborar, pueden
reconstruirse de manera privilegiada en la instancia de constitucién de la nove-
la. En ese momento, las condiciones de apropiacién de la cultura popular se
yisualizan mds claramente que cuando los géneros estan cristalizados, como
sucederfa en pocos afios con los folletines de Gutiérrez. Solo recreando esas
condiciones es posible entender cémo se combina y se reelabora lo especifico
del mundo rural y de sus tradiciones gaucha: iversales del perio-
posible explicar la aparente incompatibilidad de los orfgenes heterogéneos de
los folletines con gauchos mis alld de criterios decisionales.
En un nivel superficial, de todos modos, lo que ms répidamente se registra
al leer Juan Moreira son las referencias al modelo universal del folletin. Porque
side las novelas de Fernandez. y Gonzélez en particular se tomaba la caracteriza-
cién del personaje, del folletin en general se adoptan ciertos recursos tipicos,
que ya habfan sido usados por Gutiérrez en Antonio Larrea: diScribucién de la
materia narrativa siguiendo un esquema iterativo que haga famifarlainesper
Get protagonist (nom res diversos, alias) y disfraces que disimulen la identi-
Pt eres tla Umberto Eco, en Ja novela folletinesca la informa-
© dé sorpresa, pero debe tratarse de un tipo de sorpresa
cuya repeti ili + +
oe i - tome familiar. Al combinar lo nuevo con lo repetido, los
s Cul i ‘ 7 . ‘
mplen la funcién de reorientar el suspenso sin que se pierda la iden-
tificaciéy
ceratin de los lectores con el protagonista.46 En esa linea hay que leer un
an = Moreira como “El juapo aa
: Z
su identidad alterando significant a
‘6 Ademés de | i
are 3 ;
otras caractersticas del falas Eco menciona, en “Bugenio Sue: el socialismo y el consuelo",
Ia dalécia ene a demancig o eCiOR del “Superhombe", la identifiacion de los lctore!¥
mercado y la estructura de la intriga (Eco, 1995: 34-71).
Escaneado con CamScanner
LAS NOVELAS POPULARES DE GUTIERREZ. 121
doapenassuamendo de gaucho. Se trata, justamente, de un recurso folletinesco
convencional que combina la sorpresa como ya sabido, porque desde eI co-
‘nienzo del epider sale yoose coe ae ous Drees Jian Misa acne
el natrador recién lo descubra al final. Esa ambigiiedad es efecto de un suspenso
cuya resolucién estd acotada por el propio género: por un lado, si un gaucho,
como Blanco, tiene atributos iguales o superiores a Moreira, no puede ser nin-
gtin otro sino el mismo Moreira; por otro lado, el lector de folletin sabe que sus
protagonistas pueden cambiar su identidad, que esa es una de las reglas del
género. El recurso —que ya aparecia en Antonio Larrea—se-repite en novelas bi
disimiles de Gutiérrez. En Pastor Luna, por ejemplo, el protagoni
ganzas, que bien podrfa feerse, por su organizacién y su extensién, de manera
auténoma; en Los hermanos Barrientos, Julio Barrientos vive un periodo de tr
ilidad y amor con el nombre de Angel Reyes; y en una novela con inmigran-
tes italianos, como Carlo Lanza, el protagonista, junto con otros personajes, se
disfraza permanentemente para poder llevar adelante una doble vida. Estamos
frente a uno de los “mecanismos de la agnicién intitil o degradada”, en el senti-
do de que si bien se mantiene la estructura clésica de la agnicién en la cual tras
la pérdida o alteracién de la identidad se producen el reconocimiento, el desen-
mascaramiento y la revelacidn-, se trata siempre de un reconocimiento real y
artificioso a la vez, ya que son solo los personajes los que lo viven como tal (Eco,
1995: 26-33).
Esto no significa que el cambio de identidad no pueda tener otra funcién en
el interior de un folletin ademés de la convencional, pero siempre como su
complemento o plus. Mas todavia: considero_que la lectura de un folletin no
manera aislada, et cambio de-tientidad puede tener diversas interpretaciones
que una lectura que contemple su pertenencia al género atenuarfa, Josefina
Ludmer interpreta la identidad dobl. ita (legal y politica, saci
e represente en un escenario interno del cual no puede care
mento en que, en Ta década de 1880, Ia cultura se dividirfa en el espacio de |
sepresengacién. ET “blanqueo de Morena” viene a ser, asi, la operaci6n por la
cual el héroe popular de la violencia aparece “como un simulador de fin de siglo
transmutado en iun Blanco de ojos hegros altivos e irresistibles” (Ludmer, 1999),
En este punto, querrfa formular algunos interrogante
gtodos los héroes vio-
lentos encuentran un espacio interno de interpretacién, o esta hipétesis, pres-
cindente del folletin como género, se limita a juan Moreira, spor qué restringit
Escaneado con CamScanner
[TUCION DEL GENERO
122 LA CONS!
la identidad doble al “salto modernizador” de la década de 1880 cuando d
recurso se utiliza, por lo menos, desde las primeras décadas del siglo x1x? $} s¢
pone a Juan Moreira en relacién con cualesquiera de las novelas folletinescas
decimonénicas -y también con los demés relatos de Gutiérrez— se pone de
telieve que esa “representacién interna”, o sea, el doble, corresponde a uno de
los aspectos mas convencionales y codificados de la narracién. Desde una pers-
pectiva que considera el marco dado por el género, Moreira, gracias a su doble
Blanco, refuerza su filiacién —antes que a la serie de los simuladores del fin de
siglo—a la larga cadena de héroes de folletin que se cierra, precisamente, a fines
de siglo.4?
i hay
MérowdeTa a a y
recursos folletinescos,.a los que estaban acostumbrados, sino aquello que tienen
le diferente respecto-de-los-otros-folletines~Ademas del “estilo vulgar” y el
“Vocabulario insutso"Tes preocupa el tipo clegido para representar et pefsonale
‘Sgal se conmo cl clear cleco-de aa represontacion en es lecwres Elche
porla clecciGn de “handidos” como protagonistas de Ja a
nodos, privative delos iras.rioplatenses, y los debates y criticas
sobré&ste tipo de elecciones no se limita, en muchos casos, a los folletines
decididamente populares. En Francia, por ejemplo, Charles Louandre escribe
en 1872 un texto sobre las “ideas subversivas” de la época y les adjudica la
misma responsabilidad corruptora a novelas que solo més tarde fueron separa-
das en grupos diferenciados: “Hemos tenido novelas sobre bandidos purifica-
dos por Ia prisién —las historias de Vautrin y Jean Valjean, y no fue para estig-
matizarlos [...] que los escritores evocaron esas melancélicas figuras. [...] Y es en
una ciudad donde encallan todos los restos del naufragio de desorden y
“7 El disfrax como recurso folletinesco que permite trabajar con identidades miltiples se
utiliza para la caracterizacién de la mayoria de los héroes populares: lo usa Rodolphe en Los
misterias de Paris, quien disfrazado incursiona en los bajos fondos de la ciudad; lo usa Dantés, el
Conde de Montecristo, al salir de la eéreel para que no lo reconozcan; lo usa el histriénico Juan
Palomo, quien cambia de identidad varias veces en la novelay al comienzo de la misma se presen-
ta con el nombre de Diego Padilla; lo usa el jorobado (le bosu) de Le chevalier de Lagardere, de
Paul Féval; pero también, para dar un ejemplo bien distinto, es un recurso al que apela Vautrin en
la serie balzaciana de Explendeurs et mistres des cortesanes. El ejemplo en el cual el disfraz se utiliza
hasta la saruracién corresponde a una serie folletinesca de la segunda etapa del género: es el
Rocambole de Ponson du Terral, “el camaleén que asume tantas metamorfosis simultdneas y
roles tan verosimiles en su diversidad, que hay momentos en los que el lector no sabe quién es
uién” (Meyer, 1998: 197-236). En cualquier caso, todos los protagonistas de novelas populares
Fad 210 identidades dobles sino miiltiples, y casi siempre sus posiciones estén de un lado
y del otro de la ley (una vez mds, Rocambole, con su “conversion” final, puede servir de ejemplo,
Pero también “la expiacién del bandido” de Juan Palomo),
Escaneado con CamScanner
LAS NOVELAS POPULARES DE GUTIERREZ.
vicio, y donde lachispa més débil puede incendiar al sublimado pueblo, es aqui
gqucesta literatura corruptora —Les Myteres de Paris, Rocamboley Les Miérabler-
produce” (citado en Benjamin, 1999: 753-754). Ast a figura del “bandido
resulta superadora de las importantes diferencias entre los personajes, y permite
juncar a Balzac con Victor Hugo y a estos con Sue y Ponson du Terrail, organi-
zando el campo novelistico del siglo xix de un modo distinto al que,
critetio que asimila clase y estilo, predominaria posteriormente.
con un
elai ramas polici Lib incide con el
“interés novelesco que encuentra el folletinista en la vida del “malhechor vulgar
Solos campor" que primero habia sido educida af prontuario poical y que sido reducido al prontuario policral y que
wee-de Ta prensa, a ser un wela, Ese interés es la
auclesdisin-
iso menos habituados. La lectura de Garcia
Tepone en este primer momento de la recepcién los
ahora pasa, at
tos Brupos de lect
Zrou, en ese sentido,
peligrosos efectos de la combinacién entre lo popular proveniente de la tradi-
cién oral rural y la popularidad promovida por un medio de difusién masivo:
E] autor de los dramas ha encontrado el origen de una popularidad que no
discuto y que es uno de los hechos que condenan el género de sus escritos,
falseando las nociones més rudimentarias de la moral, levantando la plebe con-
tra la cultura social y haciendo responsable a la justicia de las acciones de un
hombre dejado por la mano de Dios (Garcia Mérou, 1886: 13-24).
Mérou interpreta el conflicto juridico-legal que presenta la novela popular con
gauchos como si solo fuera un problema moral del gaucho y del folletin que lo
convierte en su protagonista. Si la justicia actia correctamente cuando condena
al gaucho es porque las actitudes del gaucho lo ponen a este fuera de la ley. Por
eso, para Mérou, la condena debe ser moral y juridica a la vez. Pero Mérou tam-
bign alude al poder identificador de la prosa novelesca popular que, desde la
prensa, excita la mente de los lectores. Los modos de leer diferenci
muchos criticos
iteratural -disrintas modos de leer, como si pudiera encontrarse alli un
principio fundamentador de todas las diferencias. En ese sentido, “el lector otro
no es simplemente el portador de la diferencia social sino una fantasfa compleja,
Escaneado con CamScanner
4 LA CONSTITUCION DEL GENERO
12
producida por el ambivalente intento de excluir de la escena doméstica de lecturg
los rastros del mercado y de la implicacién individual en las mezclas promiscuas
del intercambio de mercancias” (Lynch, 1998: 149).
A lo largo de su texto, Garcia Mé enciona tres tipos de lectore:
novela popular. Al principio, cuando cuenta que él también lefa las “novelas de
bri 4 4 i ia, con “voraz curiosidad”,
Después, a continuacién del fragmento recién citado en el que se refiere a la
“plebe”, es atin més explicito:
iales] estén calculados para enervar los sentimientos sencillos
[Los dramas pol
y las imaginaciones ardientes de los hijos errantes de la campafia, porque el
corazén del barbaro inculto es candido como el corazén del nifio civilizado.
Aparece acd el gaucho como lector de diarios, potencialmente convertible en
un peligroso Moreira aunque —en una imagen frecuente para referirse al Otro-
comparado con un nifio de la civilizacién, es decir con el propio Garcla Mérou
que lefa folletines en su infancia y que anticipa el retrato del “nifio civilizado”
atrapado y desviado de sus obligaciones escolares por la lectura de novelas que
darfa de si mismo su padrino intelectual Miguel Can¢ en las primeras paginas
de Juvenilia.§® El gaucho es inocente como una criatura, dice Mérou, y es tam-
bién facilmente corruptible. Porque silos folletines estan “calculados”, es decir,
si estén pensados para corromper a los lectores, es porque se considera que hay
un ptblico manipulable y potencialmente tan peligroso como los protagonistas
del folletin. L a figura de | ece vinculada con la poblacién urba-
na, que es Ie cae ae ncaa con ep lcién uch
de nuestro pueblo”. Si en principio este tercer grupo de lectores no parecerfa
proclive a “levantarse contra la cultura social”, enseguida Mérou alerta sobre
esta posibilidad y junta a la plebe de la campaiia con la plebe de la ciudad, pasa
por encima de las diferencias geogréficas y culturales para marcar las diferencias
sociales que separan lo de las clases altas definidas por el “buen gusto”, Ja-
4 uel Cané, siendo estudiante del Colegio Nacional de Buenos Aires, se
entretenia leyendo a escondidas, ent follet is
| istatla, después de haberlos recortado y ordenado prolijamente. Ya
mayor = ilia-, se da cuenta de que esas novelas le habian hecho 2
12 que podria haber dedicado al estudio de asuntos mas setios (véase Cané, 1950). Lect a.
Meri sentan para Cané ~como para otros
Escaneado con CamScanner
LAS NOVELAS POPULARES DE GUTIERRE:
Pero tomad a un ristico vulgar lleno de preocupaciones ridiculas y fanatismos
inconcientes, atizad ese odio instintivo con que mira a una justicia que cre
tidniea y opresa, poctizad los hechos de un fascineroso, y esa semilla fatal arro-
jada al viento, encontrard en muchas almas que tienen la terrible inocencia de la
hhaturaleza abandonada a sf misma, un terreno fértil en que propagarse y crecer-
sta hay en la sublevacién de los gauchos de Gutiérrez contra la_
devuelve cual
ropagan. Igual que en la descrip-
Sen inical de Moreira, en este fragmento Mérou describe atinadamente el
fancionamiento de los folletines, aunque lo haga para otorgarles un valor nega-
tivo y censuratlos. \
‘Asi como el momento de constitucién de la novela es privilegiado para rele-
var las condiciones de apropiacién de lo popular que dan lugar al género creado
por Gutiérrez en la Argentina, as{ también esta primera critica de Garcfa Mérou,
que con: oblemas que en él detéctan los representantes de [a-cultura
eifacla, es particularmente reveladora det debate que se = alrededor dela
ul i jendo la legitimi-
de un Estado en roceso de modernizacién. Cuando
“no es este el alimento que necesitan Ta regu
més arduo que escribir para las clases bajas de la sociedad, y nada més dificil que
Fnvaral pueblo" Widepone de lveanacuesion soil a easiinenwed de relieve una-cucstiOn central la relacign entre ¢
Sattar bilinear canal scuaryaspessenais 5) el novelista
- Seribe para el pueblo ys="Todea con sus personajes” debe hacerlo —como Paul de
Kock- pintando a la burguesfa y no a las clases bajas. A su ve2, si el novelista
retrata al pueblo no debe ser su cémplice sino su fiscal, como lo ha hecho
Dickens. La de Garcia Méro primera in
leno,
jetzada, pero escrita en el
tesuelve de un modo.radiealmen: nto.las.cuestiones planteadas por el cri-
tico: ni el frivolo de Kock ni el sentimental Dickens, sino la versién nacional
Folletin popularcon bandidos. Desdela épti arcia Méro:
ms perverso dé'tsa apropiacién es el $ a Sates Mito closed =
No ha podido cantarlo, no ha podido ponerlo en accién, y lo ha d
1 , : Vd
ined at cece viola eis crt —
Escaneado con CamScanner
Ro LA CONSTITUCION DEL GENERO.
Efectivamente, cutter hs pasada d a poesia gauchesca al novel popu
del penodiss y de la literatura universal, sto también temas y génetos de .
fradicién ora tural y de la tradicidn literaria nacional. eriodismo a |
gaucho matrero en un héroe del pueblo.
IE Novela popular y tradicién
El gaucho es el tipo original, caracteristico de nuestra
sociedad. En él se retine lo que tenemos de nuestro ver-
daderamente. Por eso las producciones literarias que
pueden, con razén, Hamarse argentinas son las que des-
criben el campo en que se desenvuelve y acta, como
La cautiva; las que describen el gaucho mismo, como el
Facundo; las que describen el escenario y el autor, como
el Lazaro de Ricardo Gutiérrez.
Pepro Govena, Critica literaria, 1869.
La poesfa es la armonfa de la historia, y las tradiciones
populares son las flores silvestres con que los pueblos
adornan a esa reina de las artes. Un pueblo sin poesta es
un cuerpo sin alma.
Joaquin V. GonzALez, La tradicién nacional, 1888.
La confrontacién de los campos de la literatura popular y de la denominada
literatura culta o “alta” impide a menudo observar los contactos, cruces e inter-
cambios que se producen entre ambos. Me interesa, justamente, problematizar
ensar Ja constitucién de la
ns opular ci ichos en écada de 1880 es fundamental tener en
novela popular con-gauchos en Ja década de 1880 es fundamei
Guentalas instancias de contacto entre lo “alta” ylo “bajo” que han contribuid®
Leena Eee rural y oral —de dovide
se-extraen personajes, tem temas y-problematicas= sino atravesada por or la letra que
distribuyen Jos medios de comunicacién en el espacio urbano. El momenvo
deemergencia del género resulta uno de esos perfodos en los que cierta indife-
renciacién entre los repertorios “alto” y “bajo” y los intercambios de recursos
esta visin dicotémica, porque considero qui
49 “La prensa periédica ~sefala Prieto en su insoslayable abordaje del “aparato de produc-
es Pe ra art 7.
cién del criollismo populista’- previsiblemente, sirvié de practica inicial a los nuevos contingen-
tes de lectores, y la prensa periddica, previsiblemente también, crecié con el ritmo con que estos
crecian” (Prieto, 1988).
Escaneado con CamScanner
You might also like
- The Subtle Art of Not Giving a F*ck: A Counterintuitive Approach to Living a Good LifeFrom EverandThe Subtle Art of Not Giving a F*ck: A Counterintuitive Approach to Living a Good LifeRating: 4 out of 5 stars4/5 (5807)
- The Gifts of Imperfection: Let Go of Who You Think You're Supposed to Be and Embrace Who You AreFrom EverandThe Gifts of Imperfection: Let Go of Who You Think You're Supposed to Be and Embrace Who You AreRating: 4 out of 5 stars4/5 (1092)
- Never Split the Difference: Negotiating As If Your Life Depended On ItFrom EverandNever Split the Difference: Negotiating As If Your Life Depended On ItRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (843)
- Grit: The Power of Passion and PerseveranceFrom EverandGrit: The Power of Passion and PerseveranceRating: 4 out of 5 stars4/5 (590)
- Hidden Figures: The American Dream and the Untold Story of the Black Women Mathematicians Who Helped Win the Space RaceFrom EverandHidden Figures: The American Dream and the Untold Story of the Black Women Mathematicians Who Helped Win the Space RaceRating: 4 out of 5 stars4/5 (897)
- Shoe Dog: A Memoir by the Creator of NikeFrom EverandShoe Dog: A Memoir by the Creator of NikeRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (540)
- The Hard Thing About Hard Things: Building a Business When There Are No Easy AnswersFrom EverandThe Hard Thing About Hard Things: Building a Business When There Are No Easy AnswersRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (346)
- Elon Musk: Tesla, SpaceX, and the Quest for a Fantastic FutureFrom EverandElon Musk: Tesla, SpaceX, and the Quest for a Fantastic FutureRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (474)
- Her Body and Other Parties: StoriesFrom EverandHer Body and Other Parties: StoriesRating: 4 out of 5 stars4/5 (821)
- The Emperor of All Maladies: A Biography of CancerFrom EverandThe Emperor of All Maladies: A Biography of CancerRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (271)
- The Sympathizer: A Novel (Pulitzer Prize for Fiction)From EverandThe Sympathizer: A Novel (Pulitzer Prize for Fiction)Rating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (122)
- The Little Book of Hygge: Danish Secrets to Happy LivingFrom EverandThe Little Book of Hygge: Danish Secrets to Happy LivingRating: 3.5 out of 5 stars3.5/5 (401)
- The World Is Flat 3.0: A Brief History of the Twenty-first CenturyFrom EverandThe World Is Flat 3.0: A Brief History of the Twenty-first CenturyRating: 3.5 out of 5 stars3.5/5 (2259)
- The Yellow House: A Memoir (2019 National Book Award Winner)From EverandThe Yellow House: A Memoir (2019 National Book Award Winner)Rating: 4 out of 5 stars4/5 (98)
- Devil in the Grove: Thurgood Marshall, the Groveland Boys, and the Dawn of a New AmericaFrom EverandDevil in the Grove: Thurgood Marshall, the Groveland Boys, and the Dawn of a New AmericaRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (266)
- A Heartbreaking Work Of Staggering Genius: A Memoir Based on a True StoryFrom EverandA Heartbreaking Work Of Staggering Genius: A Memoir Based on a True StoryRating: 3.5 out of 5 stars3.5/5 (231)
- Team of Rivals: The Political Genius of Abraham LincolnFrom EverandTeam of Rivals: The Political Genius of Abraham LincolnRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (234)
- On Fire: The (Burning) Case for a Green New DealFrom EverandOn Fire: The (Burning) Case for a Green New DealRating: 4 out of 5 stars4/5 (74)
- The Unwinding: An Inner History of the New AmericaFrom EverandThe Unwinding: An Inner History of the New AmericaRating: 4 out of 5 stars4/5 (45)
- Ojeda - Huellas DibujadasDocument13 pagesOjeda - Huellas DibujadasMariano OlivetoNo ratings yet
- El Hambre 1918000243Document29 pagesEl Hambre 1918000243Mariano OlivetoNo ratings yet
- Soiza - Detrás Del TelónDocument29 pagesSoiza - Detrás Del TelónMariano OlivetoNo ratings yet
- La Canción Del OroDocument73 pagesLa Canción Del OroMariano OlivetoNo ratings yet
- Los Hijos de Martín FierroDocument2 pagesLos Hijos de Martín FierroMariano OlivetoNo ratings yet
- La Canción Del OroDocument73 pagesLa Canción Del OroMariano OlivetoNo ratings yet
- La Evolución de La BohemiaDocument2 pagesLa Evolución de La BohemiaMariano OlivetoNo ratings yet
- La Historia de Un DesgraciadoDocument37 pagesLa Historia de Un DesgraciadoMariano OlivetoNo ratings yet
- Olivari - La Vida MalaDocument53 pagesOlivari - La Vida MalaMariano OlivetoNo ratings yet
- Olivari - La Cancion de Los Vientres InfecundosDocument53 pagesOlivari - La Cancion de Los Vientres InfecundosMariano OlivetoNo ratings yet
- La Escuela de Los PillosDocument29 pagesLa Escuela de Los PillosMariano OlivetoNo ratings yet
- Las Vctimas de La Ley SocialDocument8 pagesLas Vctimas de La Ley SocialMariano OlivetoNo ratings yet
- Los Disfrazados - Carlos PachecoDocument61 pagesLos Disfrazados - Carlos PachecoMariano OlivetoNo ratings yet
- La Piedra Del Escándalo - Martín CoronadoDocument45 pagesLa Piedra Del Escándalo - Martín CoronadoMariano OlivetoNo ratings yet
- El Toro Del Once 4 PDFDocument4 pagesEl Toro Del Once 4 PDFMariano OlivetoNo ratings yet
- Tedio 1936013100Document37 pagesTedio 1936013100Mariano OlivetoNo ratings yet
- El Mataco PDFDocument365 pagesEl Mataco PDFMariano OlivetoNo ratings yet
- Astucia de Una Negra PDFDocument315 pagesAstucia de Una Negra PDFMariano OlivetoNo ratings yet
- Don Quiano de La Pampa - Carlos PachecoDocument37 pagesDon Quiano de La Pampa - Carlos PachecoMariano OlivetoNo ratings yet
- Doña Juana MoreiraDocument37 pagesDoña Juana MoreiraMariano OlivetoNo ratings yet
- Alberdi - Fragmento PreliminarDocument163 pagesAlberdi - Fragmento PreliminarMariano OlivetoNo ratings yet
- Amícola - PuigDocument18 pagesAmícola - PuigMariano OlivetoNo ratings yet
- Gutierrez - Fisonomía Del Saber EspañolDocument8 pagesGutierrez - Fisonomía Del Saber EspañolMariano OlivetoNo ratings yet
- Los Primeros Amores de Juan Moreira - Felix HidalgoDocument35 pagesLos Primeros Amores de Juan Moreira - Felix HidalgoMariano OlivetoNo ratings yet
- Poch - NeoclasicoDocument24 pagesPoch - NeoclasicoMariano OlivetoNo ratings yet
- Barrenechea - La Configuración Del FacundoDocument15 pagesBarrenechea - La Configuración Del FacundoMariano OlivetoNo ratings yet
- Rosa Guerra - Lucia MirandaDocument116 pagesRosa Guerra - Lucia MirandaMariano OlivetoNo ratings yet
- Schvartzman - Martin FierroDocument14 pagesSchvartzman - Martin FierroMariano OlivetoNo ratings yet