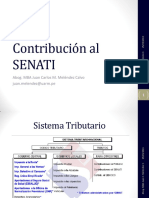Professional Documents
Culture Documents
LUMBRERAS L G (1982) El Perú Prehispánico en AAVV NUEVA HISTORIA GENERAL DEL PERÚ Lima Mosca Azul Editores
LUMBRERAS L G (1982) El Perú Prehispánico en AAVV NUEVA HISTORIA GENERAL DEL PERÚ Lima Mosca Azul Editores
Uploaded by
Paul Kenneth Edward Amoretti Lostaunau0 ratings0% found this document useful (0 votes)
7 views29 pagesOriginal Title
LUMBRERAS-L-G-(1982)-El-Perú-prehispánico-En-AAVV-NUEVA-HISTORIA-GENERAL-DEL-PERÚ-Lima-mosca-azul-editores
Copyright
© © All Rights Reserved
Available Formats
PDF or read online from Scribd
Share this document
Did you find this document useful?
Is this content inappropriate?
Report this DocumentCopyright:
© All Rights Reserved
Available Formats
Download as PDF or read online from Scribd
0 ratings0% found this document useful (0 votes)
7 views29 pagesLUMBRERAS L G (1982) El Perú Prehispánico en AAVV NUEVA HISTORIA GENERAL DEL PERÚ Lima Mosca Azul Editores
LUMBRERAS L G (1982) El Perú Prehispánico en AAVV NUEVA HISTORIA GENERAL DEL PERÚ Lima Mosca Azul Editores
Uploaded by
Paul Kenneth Edward Amoretti LostaunauCopyright:
© All Rights Reserved
Available Formats
Download as PDF or read online from Scribd
You are on page 1of 29
El pert prehispanico
Luis Guitrermo Lumpreras
1. Los Recolectores de Alimentos
Los arqueélogos han descubierto que el hombre Ilegé al
Peri hace por lo menos veinte mil afios. El que llegara antes
o después €s poco importante frente a la constatacién del es-
tado de desarrollo en el que se hizo presente, Venta del viejo
mundo, antes de que se hubiera descubierto la agricultura o el
pastoreo y se limitaba a la apropiacién de los recursos natura-
les enteramente formados, sin participar en su produccién, Po-
seia, pues, una economia de subsistencia basada en la caza y
la recoleccién, lo que, entre otros factores, condicionaba su exis-
tencia a una organizacién social basada en grupos numérica-
mente reducidos —del tipo conocido como banda— que habita-
ban todos los lugares protegidos que la naturaleza podia brin-
dar: cuevas, abrigos rocosos, ensenadas, etc. En aquellos luga-
res en donde no habfan tales ‘abrigos’ organizaba campamentos
protegidos artificialmente con pieles de animales, con ramadas
0, incluso, construyendo elementales recintos con barro o pie-
dras, En la region de Tarapac4, se ha encontrado campamentos
de recolectores que casi son verdaderas aldeas.
Muchos de estos primitivos habitantes debieron recurrir a
un sisterna de vida transhumante, semi-nomddico, cambiando pe-
riédicamente de campamentos de acuerdo con las variaciones
del clima; parece demostrado que algunos habitantes de las lo-
mas que se forman on cl invierno en el desierto costero, su-
set
Escaneado con CamScanner
bian durante el verano a las partes altas de la sierra o a los
valles interandinos, debido a que en el inviemno los animales
bajaban a las ricas y htimedas lomas del desierto (que se for-
man gracias a la humedad de la nicbla) y retornaban a la sie.
tra o migraban a los valles en el verano, época en la que las
lomas se secan. Parece también que esta trashumancia esta.
cional operaba entre las partes altas y bajas de los valles se.
rranos y en los valles que se forman en la costa y puede final-
mente pensarse que muchos de los grupos que recolectaban 0
cazaban en las lomas y estos valles, recurrfan a la pesca yla
recoleccién de mariscos como parte de su ‘ciclo’ de lucha por
la supervivencia. Pero es justo reconocer que no todos los ca-
zadores-recolectores tuvieron un tipo de vida trashumante;
existen bastantes razones y evidencias para suponer que mu-
chos tenian una vida mas bien estable, sedentaria; es el caso
de los cazadores de la estepa altoandina —llamada puna— quie-
nes no sélo encontraron alli abrigos naturales aptos y abun-
dantes, sino también una permanente y rica fuente de subsis-
tencia basada en los camélidos altoandinos (vieufia y guanaco)
ademas de venado como la Taruca (Hippocamelus sp.), aves,
roedores, tubérculos y algunos frutos.
Los arquedlogos han encontrado una impresionante canti-
dad de restos de la vida de estos hombres, de forma tal que
es posible reconstruir cada vez mejor su vida y costumbres,
Los cambios en la subsistencia, generalmente debidos a altera.
ciones en el clima y a descubrimientos de nuevos recursos tec.
nolégicos, se aprecian fisicamente en cambios en el tipo de ins-
trumentos que ellos poseian, desde una etapa en que tales ins-
trumentos eran ‘indiferenciados’ y aplicables a multiples fun-
cionés, pasando por diferentes fases que nos hablan también de
cambios de poblacién, migraciones y otros eventos propios de
la época, hasta etapas de especializacién que se expresan en
elaborados instrumentos
de piedra con puntas de proyectil, ras-
padores, cuchillos y otros productos de mayor especificidad. A
base de ellos se ha establecido ya una secuencia que abarca
desde los casi hipotéticos veinte mil afios hasta el quinto o sex-
to milenio antes de nuestra era, época en que la experiencia hu-
12
Escaneado con CamScanner
;
mana en los andes peruanos permitié descubrir progresivamen-
te nuevos mecanismos de apropiacién de los recursos mediante
ja domesticaciin de plantas y animales y la tecnologia de la
pesca y la recolecta de mariscos.
2. De la economia recolectora a la produccién de alimentos
Todavia no estin bien descritos los diversos pasos que
permitieron el trinsito de la economia recolectora a la econo-
mia basada en la produccién de alimentos; lo cierto es que en-
tre el 6000 y 4000 a.C., los habitantes de los valles adoptaron
gricultura —atin en forma incipiente— tanto en la costa co-
en la sierra; los habitantes de las estepas altoandinas adop-
la eria de los camélidos (llama y alpaca) y los habitan-
tes de la costa adoptaron Ja vida mixta de pescadores-maris-
queadores y agricultores. El hecho de que se haya dado todo
esto en una misma época no es, obviamente, circunstancial, pe-
ro aunque en parte es explicable por el alto grado de desarro-
lo aleanzado en los ultimos milenios previos y las favorables
condiciones del medio andino para el rapido intercambio de ex-
periencias, la explicacién causal del proceso deberd atin bus-
carse por los arquedlogos; todo lo que por ahora se puede ha-
cer es elaborar algunas hipétesis o especular.
Los efectos inmediatos fueron relativamente sobrios, pero
de gran trascendencia histérica; en primer lugar una tenden-
cia definida al establecimiento de nticleos permanentes de po-
blacién en todos los habitats, con una consecuente reorganiza-
cién del modo de vida; un incremento creciente de la poblacién
concentrada; una opcién mayor a manejar con soltura los re-
cursos de vida, en la medida en que previamente la subsisten-
cia dependia exclusivamente de la naturaleza, sin intervencién
humana en la reproduccién de las plantas y animales.
Los trascendentes logros sociales generados por el proce-
so de produccién de alimentos tienen su expresin fisica en la
presencia de las estancias y aldeas cuya medida de ascenso
esté en su proliferacién y magnitud; pequefias y aisladas pri-
mero, se hacen més grandes y numerosas después.
13
Escaneado con CamScanner
Aparejados con este desarrollo, nuevos descubrimientos
comienzan a tener gran éxito; dos son principalisimos: la tée.
nica do la construccién de viviendas y el tejido. La construc.
cién de viviendas es una forma fundamental de liberacién so-
cial del medio ambiente; el hombre deja su dependencia de los
abrigos naturales para producirlos él mismo, decidiendo su re.
sidencia en cualquier lugar en donde el nuevo sistema produc-
tivo lo requiera, aun en las Ilanuras 0 en los valles, cerca de
los campos de cultivo o en las playas més ricas en mariscos,
El tejido no sélo provee de abrigo para el cuerpo contra el
viento 0 el sol, contra el frio o la humedad, pero es también
un nuevo instrumento de produccién, que los pescadores apro-
vechan apotedsicamente para la obtencién de un mayor ntimero
de presas marinas; sirve para hacer vestidos, pero también pa-
ra hacer bolsas, ligar —con cordeles— arpones, 0 lanzar anzuelos,
amarzar los techos de las casas y reemplazar a las caras pieles
de animales como cobertores. Las més viejas construcciones,
plenamente estructuradas, aparecen desde los 4000 a.C., sean
éstas chozas de material vegetal como las encontradas en Chil-
ca —al sur de Lima— o en Nasca, o construcciones de piedra y
barro como las que unos afios més tarde se encontraron en Ko-
tosh (Hudnuco). Los mAs viejos tejidos —primero simplemente
cordeles y sogas y més tarde lienzos— proceden de Ia sierra
(Callején de Huaylas), desde 6000-8000 a. C., y de varios sitios
de la costa. Hacia 4000 a.C., se generalizé el uso y la produc-
cién textil, con técnicas rudimentarias manuales pero de gran
éxito.
Desde entonces, y estamos hablando de lo que ocurria des-
pués del cuarto milenio antes de nuestra era, no se detuvieron
Jos cambios y poco a poco se fue configurando con mas clari-
dad una sociedad compleja basada en Ja vida aldeana, con una
economia cada vez mds organizada a partir de la produccién
agropecuaria.
Una nota aparte merece el desarrollo de las aldeas de pes-
cadores que tienen auge en ese mismo momento. Varios investi-
gadores han sugerido que tales poblaciones pudieron ser el fun-
damento social de los logros civilizatorios posteriores, conce-
14
Escaneado con CamScanner
diendo asi un carieter “sui generis” al proceso peruano que dio
origen a la civilizacién, Es cierto que la pesca y la recolecta
de mariscos permitié la formacién de grandes niicleos de pobla-
ion, gracias a la riqueza marinera de la costa peruana; pero
es cierto también que el desarrollo de tales nicleos aldeanos
0 solo fue contemporineo con el descubrimiento de la agri-
cultura, sino que en la casi totalidad de los casos registrados
estos pescadores estuvieron apoyados con productos de los va-
les de origen agricola, de modo que o ellos mismos fueron
‘cultores incipientes’ u obtuvieron tales productos por in-
cambio con los habitantes de los valles; finalmente, a menos
que asumamos que los valles en esta época estaban deshabita-
dos en la costa, es necesario tener en cuenta que los pescado-
res del litoral, en tiempos posteriores, siempre estuvieron li-
gados, por lazos de dependencia o intercambio, con los habitan-
tes agricultores vallunos.
te
El Pert del afio 2000 a.C. es un territorio increiblemente
distinto del que conocieron los primeros habitantes del pais,
quince 0 veinte mil afios atrés; pero igualmente distinto del
que era sélo 2 milenios atrés, cuando comenzaban a cambiar
las cosas gracias al paso de la recoleccién a la produccién de
alimentos.
En este tiempo la agricultura habia avanzado mucho, in-
corporando nuevos productos, tales como el maiz y otros de
origen tropical y sub-tropical, sumdndose asi a la dieta ini-
cialmente restringida a calabazas, frijoles, pallares y frutales,
El tamafio de las aldeas no solamente era significativa-
mente mayor, sino ya varias de ellas iban conformando ni-
cleos de concentracién de edificios especializados en funcio-
hes ajenas a la vivienda, tales como plataformas, recintos “sa-
Brados”, etc. Se comienzan a constituir incipientes “centros
ceremoniales”, en donde lo fundamental de los recintos 0 edi-
ficios aglutinados no son vivienda sino lugares de servicio co-
lectivo 0 publico. Esto es especialmente notable en la costa
central, en los alrededores de Lima, lo que ha inducido a algu-
nos arquedélogos a plantear un posible centro nuclear bisico
15
Escaneado con CamScanner
de la civilizacién en esta zona; pero, en verdad, todavia hay
mucho por trajinar en el Pert, especialmente en la sierra y
la selva peruana, donde todo parece indicar que se estaba
dando un fenémeno similar.
Aunque suene muy especulativo ain, es posible que una
parte de este exitoso desarrollo se deba al algodén, junto con
los excedentes alimenticios evidentemente importantes, El al-
godén aparece en el Peri entre el 3000-2500 a.C.; todavia no
sabemos si por domesticacién independiente o por difusién de
otra 4rea; pero su procedencia es si bien un tema interesante,
muy poco importante al lado de su rol econémico y social. La
presencia del algodén, su cultivo y su procesamiento, introdu-
cen en el Pert el principio de la produccién agricola con fines
industriales (en el sentido pre-capitalista del término), adqui-
riendo un eardcter nuclear en el proceso de organizacién eco-
némica de los futuros centros urbanos. El tejido se convertira
en el eje del proceso productivo y distributivo de la sociedad
urbana del Peré a lo largo de toda su historia y ser4 uno de
los mecanismos principales de cohesién organica de los cen-
tros urbanos, donde no solamente se organizaran grandes al-
macenes para guardar los ovillos de hilos de lana y algodén o
las telas de distintas calidades, sino que también se formarin
escuelas y talleres para tejedores especializados y los futuros
reyes tendrén siempre en su corte al responsable de las telas
para sus inmensos ajuares.
Es en estas circunstancias, de apotedsico desarrollo, cuan-
do hacia el afio 2000 Iegé al Peri la ceramica, al parecer con-
juntamente con un complejo de productos de origen tropical
tales como el camote (Hypomoca batatas), la yuca, el maiz
y quiz4 también el perro, Se trata evidentemente de un proce-
so de difusién muy complejo, en donde el rol de la regién ecua-
toriana y la selva alta del Amazonas fue de seguro primordial.
La Iegada de la ceramica y la aparicién de los nuevos produc-
tos no significé, sin embargo, un cambio de gran magnitud; se
insertaron en el proceso previo jugando un papel evolutivo mAs
bien que revolucionario. Esto Ultimo indujo muchas veces a
pensar que la cerémica pudo también haberse inventado inde-
16
Escaneado con CamScanner
pendientemente en el Peni, pero a la luz de los descubrimientos
que se concen del alto Amazonas, Ecuador y Colombia, ast
como el caracter homogéneo y muy avanzado de la mis anti-
gua ceriimica peruana, es absolutamente claro que asignindose
al norte del Perit, Megs aqui directamente ylo via el oriente.
3. 4 Del ayllu al Estado
‘Mu, que es Ia forma andina del Clan, aparecié con la
Ara, pero ms que como un sub-producto de ella, como
cl mecanismo social indispensable para sustentar la forma de
abajo y Ia forma de propiedad que nacieron al mismo tiempo
en tomo al nuevo medio de produccién: la tierra para cultivo
© chacra,
cu
EI ayllu es una organizacién de la comunidad basada en
vinculos de parentesco consanguineo. Pertenecen a él todos
los parientes que tienen vinculos de sangre, regulados de dis-
tinta manera en cada regién y en cada momento histérico, La
asociacién no es por cierto solamente familiar; ella se realiza
en torno a una participacién colectiva en el proceso de produc-
cién agricola y dentro de un marco territorial concreto —cono-
cido como marka— que se identifica como propiedad colectiva
de los miembros del ayllu. No se trata del simple reconoci-
miento de la “territorialidad”, existente desde tiempos muy le-
janos, sino de la defensa del trabajo colectivo invertido en la
preparacién, conservacién y tratamiento de los campos de culti-
vo; el surgimiento de la propiedad colectiva no tiene pues el
caricter de apropiacién de los recursos naturales, sino de la
defensa del trabajo social invertido por los mismos trabajado-
res. Esta es una sustantiva diferencia con el cardcter y for-
mas que tiene la propiedad privada sobre los medios de produc-
cién que se basa en Ja explotacién y no en Ja produccién.
El ayllu debié quedar constituido en forma definitiva du-
rante el segundo milenio de la era pasada, desplazando plena-
mente a las bandas de cazadores y recoloctores. No sabemos
atin si desde entonces comenzé a dividirse en mitades, en cam-
bio es bastante claro que el conjunto de ayllus fueron confor-
17
Escaneado con CamScanner
a. |
mando unidades mayores de caricter tribal y mas tarde verda.
deras naciones
El micleo de vida del ayllu es la aldea y su rea de cultivo
Esto en el Peni no representa necesariamente un territorio con.
tinno y en cambio permite una gran movilidad y faciles contac.
tos entre poblaciones vecii Geograficamente, el Per ofrece
distintos habitats en espacios relativamente reducidos, lo que
permite que determinados ayllus que radican en ambientes de
quebradas célidas interandinas puedan gozar de los beneficios
de la produccién altiplinica con sélo desplazar una parte de sy
poblacién a una vecina zona con tales caracteristicas ambienta-
les a fin de ampliar su produccién con ganado o plantas que
no se dan favorablemente en las partes bajas. Asi pues, un ay-
Iu puede mantener ‘colonias’ de distinto tamafio en mds de un
territorio de su zona propia de vida. Mas adelante, este mo-
delo de explotacién macroadaptativa de los recursos naturales
sera h4bilmente regulada por algunos estados, con gran éxito
econémico.
La comunidad agricola plenamente constituida desarrollé
en el Peri técnicas productivas muy avanzadas, entre las cua-
Jes Ja irrigacién alcanzé niveles prominentes, lo que permitié
un rapido ascenso de la produccién de alimentos, generando
excedentes que posibilitaron la manutencién, en nimero cre-
ciente, de una parte de la poblacién dedicada a actividades di-
ferentes a las especificamente agricolas. Esto se advierte cli-
ramente hacia 1500-1200 a.C., cuando emerge la civilizacién
Chavin luego de un periodo de tres 0 cuatro siglos de acelera-
do proceso de desarrollo previo, conocido en la jerga arqueo-
logica como periodo cerdmico inicial o también Formativo in-
ferior.
Por lo que sabemos hasta hoy, Chavin representd un pro"
ceso de intensa integracién entre los varios sistemas ecolégi-
cos de la costa, la sierra y la montafia, lo que repercutid en Co
da regién de modo ciertamente revolucionario, no s6lo por &
intercambio de experiencias agricolas y la adaptacién de recur’
sos agropecuarios de diverso origen en todas partes, sino tam-
18
Escaneado con CamScanner
bien porque existen indicaciones de un explosivo crecimiento
y enriquecimiento poblacional, de
técnicas artesanales y productivas
un ascenso notable de las
en general, todo lo cual es
un indice de gran desarrollo de las fuerzas productivas en su
conjunto, que se produce paralelamente a cambios en la orga-
nizacién sd
al debido a la aparici
ién de centros ceremoniales
que al concentrar transitoria o permanentemente a un sector
‘no agricola’ de la poblacién, permiten anunciar el inicio del
proceso de urbanizacién que final
lizacion en los Andes,
Con el nombre de Chavin se
mente dio origen a la civi-
conoce, en e] antiguo Pert,
no solamente al sitio de ese nombre en Ancash, sino a una
suerte de ola cultural que se extendié
no peruano. Con ese nombre se
Por casi todo el territo-
designa generalmente a un
estilo artistico muy peculiar que al margen de sus connotacio-
nes estéticas revela la existencia
de un aparato religioso muy
complejo y poderoso, cuya funcién estuvo evidentemente liga-
da al montaje de un gran aparato represivo que seguramente
servia para sustentar el dominio y
a existencia del grupo de
personas residentes en los centros ceremoniales, Las image-
Bes que aparecen en los grabados del estilo Chavin son draco-
nianas, feroces, con atributos terribles: Jos colmill
damente prominentes del félino o
los exagera-
Ja serpiente, las garras tam-
bién exageradas del haleén, las fauces siempre hambrientas de
tn monstruo cuyos cabellos son serpientes, etc., etc. Todo es-
to, acompafiado de imponentes edificios, celosos Guardianes y
un evidente aparato de ‘dominio’
sobre las fuerzas: naturales
(mediante la astronomia, Ja hidréulica o la magia), debe quiz4
entenderse como el punto de partida de una superestructura po-
litica mayor: el estado.
Todavia es muy temprano para hablar aqui del estado y
Su sustento bdsico: las clases sociales. Quiz4 més adelante la
investigacién permita reconocer los elementos vestigiales de
Su existencia con mis nitidez; es
ésta es la época y éste el marco
Puramente agraria y aldeana dejé
evidente, sin embargo, que
dentro del cual la sociedad
de ser tal para transformar-
Se en una sociedad urbana, con una base productiva regulada
19
Escaneado con CamScanner
cto urbano (tal como el tejido o el servicio
ductores del campo,
pasando a consti-
por el sub-produ
especializado) y la explotacién de los pro
que entonces se convierten en campesinos,
tuirse en la clase social explotada.
Este es un tema importante de andlisis, pues de su com-
prensién depende la comprensién de todo el proceso posterior.
Es necesario entender que desde este tiempo —quizd mil afios
6 el fenémeno clasista que luego,
en el siglo XVI por los europeos.
Se trata de la existencia de un sector no agricola en la pobla-
cin, cuyo tamaiio puede ser menor, pero cuyo poder es lo su-
ficientemente grande como para dictaminar el curso y destino
de los productores del campo. Ese sector, en la historia tardia
del Pera prehispdnico, era reconocido como el de los curacas.
Los curacas eran jefes étnicos de distinta jerarquia y poder,
cuya diferencia bisica con el resto de Ta poblacién residia en
su acceso a la fuerza de trabajo, mediante la cual se media su ri-
queza. Los curacas de més alta jerarquia pasaban del nivel
tribal al nivel nacional, siendo sefores de verdadetos estados
nacionales y los de mayor poder legaban a constituir estados
multinacionales, con rango de reyes o emperadores, En el fon-
do toda esta jerarquia revela existencia de una casta cuyo mis-
terioso origen divino “se pierde en los siglos” y que por aho-
ia sélo se reconoce vestigialmente por los métodos arqueolé-
antes de nuestra era— se inici
mis avanzado ya, fue conocido
gicos.
En la megalomania de los templos chavinenses esparcidos
por todo el Perd, desde Cajamarca y Lambayeque hasta Aya-
Gucho e Ica, y detrés de los fantasmas grabados en las piedras
© ek barro se esconde seguramente el misterioso transite del
caraca “sefior étnico local” al curaca-rey, del curaca design
do jefe por su sabiduria o dotes dirigentes en Ja tribu, al cu-
raca investido en gobernante por herencia “divina”.
EI poder del estado andino y su clase dirigente se suster
ta en Ja capacidad de movilizar una. cantidad dada de fuerza de
trabajo para desarrollar la produccién. Un sefior es mas
roso que otro segiin esta medida; consecuentemente, la lucha
20
Escaneado con CamScanner
por el poder no es una lucha por la posesién de tierras sino
1 la captacién de mano de obra, Siendo la fuerza de trabajo
cipal medio de produceién, dado el bajo nivel del desa-
noldgico, 1a apropiacién de la riqueza so basa en su
nto Se organiza el estado, con su aparato represivo
cl, logrando por la fuerza tal acceso a “la riqueza”.
\ sanas formas de ejercer la represién; en esta etapa ini-
eco ser que la fuente mas importante de ella debié es-
» dioses fantasmagéricos y sus leyes, pues todavia no
nos vestigios del ejército que sélo mas tarde se consti-
cn el sustento principal del poder. Por eso algunos estu-
» picnsan que es posible hablar de una primera etapa del
'a teoeracia, que es el gobierno ejercido por una casta
que liga directamente su poder al de los dioses que
ma crea y organiza.
Los Estados Teocréticos
En este estadio del desarrollo histérico, la contradiccién
cipal a resolver se encuentra al interior de las fuerzas
“oluctivas, entre el bajo nivel de la capacidad productiva y
's condiciones de todo tipo que impone el medio ambiente an-
di Con el descubrimiento de la tecnologia hidrdulica para
‘a racionalizacién en el uso del agua, con el desarrollo progre-
sivamente especializado del registro y programacién de los ci-
clos econémicos derivados del clima, mediante la astronomia
» con la ascendente capacidad de regular y adaptar cultigenos
de distinta procedencia a cualquier habitat, la sociedad perua-
na estaba preparada —después de Chavin— a afrontar esta con-
tradiccién con grandes ventajas. Por eso, la declinacién o des-
composicién de Chavin 0 del estadio conocido como Formativa
© su conjunto, no viene a ser otra cosa que Ja confrontacién
dialéctica entre este nivel del desarrollo tecnolégico y pobla-
cional y las particulares condiciones de cada regién del pats.
El resultado fue una ‘regionalizacién’ de las culturas, que ad-
quirieron una suerte de identidad regional o local como conse-
Cuencia de su pleno dominio sobre cada regién en particular y
la correspondiente maxima utilizacién de los recursos Propios
21
Escaneado con CamScanner
de cada una de ellas, Donde los recursos constructivos domi-
nantes eran el barro o la piedra, los edificios se hacian de ba-
tro © piedra, donde habia pigmentos minerales policromos,
la cenimica era policroma; donde habfa lana, las telas se ha.
cian de lana y donde algodén de algodén. Esto es lo que los
arquedlogos registran como un periodo de desarrollos regiona-
les’ © de diversificacién de la cultura.
Pero en realidad la diversificacién post-Chavin, la tal re-
gionalizacién es sélo la expresién externa de un proceso uni-
forme que se estaba dando en toda el 4rea, en forma comin
y unica al interior de todos estos pueblos separados sélo en
apariencia por el color de su cerdmica, su estilo iconografico
o la forma y materiales de sus construcciones. Al fondo de
todo esto, la unidad del proceso estaba dada no s6lo por inten-
sos intercambios entre regién y regién —que nunca se perdie-
ron en el Peri— sino por el cumplimiento de metas comunes
en la lucha por el dominio del medio. Es general por ejemplo
el desarrollo de la metalurgia, que implica no sélo un avance
en el conocimiento de las posibilidades transformativas de la
accién humana, sino Ja utilizacién de un recurso que muy pron-
to se convirtio en factor de poder: casi se puede decir que el
cobre es uno de los responsables en el proceso de organiza-
cién de ejércitos de conquista, gracias al poder mortal de la
jabalina con aguzada punta de metal o al poder de jerarquia
similar que tienen las masas de cobre simple o en aleacién.
Muy pronto, en la costa norte, eso permitié que quienes po-
dian disponer de tales armas fueron ms poderosos que quie-
nes atin mantenian un instrumental bélico de piedra o ma-
dera. Los mochicas, desde Piura hasta Nepefia, se sentian tan
orgullosos de aquello que junto con sus simbolos religiosos
enterraban —con los muertos importantes— las armas de metal
que eran ya casi tan importantes como sus dioses para ejer-
cer el poder.
La descomposicién de Chavin se inicié hacia el siglo V
antes de nuestra era, y las culturas regionales, luego de un trén-
sito conocido como periodo experimental 0 Formativo Superior,
22
Escaneado con CamScanner
ingresaron a su plena vigencia entre los siglos II a.C. y I
de nuestra era. Los logros regionales mAs conocidos son los
de los valles de la costa norte (Moche 0 Mochica), de la costa
central (cultura Lima) y de la costa sur (Nasca) y los de
Jos _valles interandinos de Cajamarca, Callej6n de Huaylas
(fase Recuay), Ayacucho (fase Huarpa) y el altiplano del Ti-
ticaca (fase Tiwanaku). Hay muchos otros m4s, muchisimas
variedades locales y pequefios logros intrarregionales.
Es general también, y esto es mds importante, un proce-
so creciente de organizacién urbana. Desde los centros cere-
miales con muy poca concentracién poblacional, se avanza
hacia una formacién compleja de los poblados. Si bien la vi-
da de la mayor parte de la gente sigue siendo aldeana y ru-
ral, los grupos de poder curacal-sacerdotal tienden a integrar
los micleos de servicio piblico (centros ceremoniales) con
centros residenciales mayores, formando lo que més adelante
seran las ciudades. El centro urbano andino, la ciudad antigua
peruana, no viene a ser otra cosa que una zona de residencia
de los sefiores y sus asociados permanentes o temporales, to-
dos ligados a la tarea productiva estatal de cardcter urbano:
los jerarcas, los sacerdotes, su familia, sus servidores, los
productores de los artefactos destinados al culto, el trueque
© el prestigio, etc. Por eso en los grandes centros urbanos
de este tiempo hay un dominio de los templos y los recintos
destinados a la vivienda de los sefiores y una periferia de ca-
sas destinadas a los asociados.
Pero en el centro urbano hay algo mas que templos y ca-
sas; esta en él el factor fundamental de su existencia y sus-
tento: el almacén de las reservas de alimentos y manufacturas.
La riqueza del centro urbano est4 en los depésitos; constitu-
yen estos su sistema de seguridad para fines de consumo y dis-
tribucién; constituyen la base sustentatoria del estado y la clase
en el poder.
Los centros urbanos asi organizados compiten en la tarea
de producir mejores y mAs sofisticadas telas, mas y més be-
llos adornos o una vajilla selecta. Disponen los recursos abun-
23
Escaneado con CamScanner
para mantener ocupadas a tiempo completo extensas
as de los mis habiles orfebres, tejedores 0 alfareros,
que puedan darse el lujo de producir costosas telas como las
ne Paracas (en los comienzos de Nasca), que de acuerdo a céleu-
los modernos debian demandar varios meses de habiles manos
para la confeccién de cada pieza. Ni qué decir del esfuerzo y
tud de la mano de obra necesaria para la ereccién de los
sos edificios que servian para el culto o la vivienda ea
res como Moche (Huaca del Sol y de la Luna), Pacatnamé
° Pafiamarca en la costa norte, Pachacamac o Maranga en Lima,
- achi en Nasca y tantos otros dispersos en el Peri de aquel
iempo.
Comentario aparte merece el desarrollo del Titicaca. Es-
ta regién no tuvo el impacto de Chavin como las otras, y sus
fases formativas, hasta donde sabemos, tuvieron esencialmente
un cardcter aldeano, aun cuando muy pronto un desarrollo tem-
prano que abarcaba desde el Cusco hasta el Desaguadero de-
sembocd en una fase que ahora se conoce con el nombre de Pu-
cara, donde aparecen inmensos centros ceremoniales, tan im-
portantes y complejos como los de Moche 0 Nasca, Varios ar-
quedlogos sugieren que tal proceso fue aparejado de un intenso
teifico de manufacturas altiplinicas en conexién con centros de
gran desarrollo urbano como los de Nasca y que en el inter-
cambio de experiencias se procesé el urbanismo alto peruano.
Puede ser, pero todo eso esta atin por estudiarse. Hay que bus-
car mis explicaciones en la riqueza agropecuaria y lneustre de
Ja zona —que aun hoy es una de las mis pobladas del Pert y Bo-
livia— y en la especial riqueza de materias primas para la me-
talurgia, el tejido y 1a produccién de objetos para el culto 0 el
adorno (piedras semipreciosas especialmente). De alli surgié
una potencia econémica y social que se conoce con el nombre
de Tiwanaku.
Todo indica que los centros urbanos, dominados por los
templos y sus sacerdotes, establecieron formalmente estados
nacionales de diverso grado de extensién y poder. Progresi-
vemente Ia tecnologia de Ia guerra fue desplazando a Ia part
fernalia religiosa en el trato y sustento del poder. Hacia el
magi
24
Escaneado con CamScanner
) IL o IV de nuestra era habla est
atros urbanos contra otros y en la base
s como botin de conquista
jados en pugna, unos
de todo eso los cam-
+ NO para entregar_ tributos
r impuestos: para entregar su fuerza de trabajo y su
a a los intereses del grupo vencedor, No se trata de gue-
mas entre etnias distintas; muchas veces ellas se desarrollan
dentro de un mismo grupo étnico o entre grupos afines, En
Nasea, por ejemplo, al principio dominaban los del norte —va-
ste Chincha y Caitete— pero mis tarde el poder fue conquis-
> por los del sur (valle de Nasca); en el Titicaca el poder
Xo primero en la cuenea al norte, en Pucara, y mis tarde
x wasiado al valle de Tiwanaku al sureste. La guerra adqui
no un rol sconémico y social de gran importancia.
5. El Imperio Wari
Asi las cosas, el siglo VI de nuestra era presentaba un
dro bélico generalizado, en una suerte de pugna por la ad-
‘cion de prestigio y poder por los centros urbanos, El de-
sarrollo teenolégico habia elevado la produccién a niveles ja
mas imaginados; los valles estaban cruzados Por complejas re-
des de irrigacién; zonas antes desérticas asimiladas a la agri-
cultura mediante riego artificial; canales que unjan unos va.
les con otros; una pesca altamente productiva gracias a las
redes de seccién controlada, ete, ete. Se habia pues sometide
al duro territorio peruano a una condicién humana, a tal grado
due en regiones de gran aridez como Ayacucho, los Huarpa ha-
bian convertido cerros inermes apenas humedecidos por la Ilu-
via en verdaderos huertos colgantes, utilizando al maximo no
ya el agua de los rios o los manantiales, sino la poca existente
en los meses Luviosos de enero a marzo, con mecanismos de
“aptacién, represamiento y distribucién si bien muy ingeniosos
Y Uitiles, onerosos, en términos de la necesidad de fuerza de
trabajo a ser invertida.
En estas condiciones, precisamente en Ayacucho crecié
Contenible la ciudad de Wari. Quienes la conducian habfan
absorbido fuertes elementos de la tecnologia nasquense y ha-
ine
25
Escaneado con CamScanner
ses cuyo origen estaba en Ti.
ol siglo IV y V formularon un
} que se basd obviamente
bian aprendido a obedecer dic
wanaku, En pocos afios, entre ¢
é tico prope
esquena ecandmico y poll ’
‘ ¢ materias primas regionales (especial.
mente para la industria textil y Ja alfareria) y en la existencia
Je wn importante cordén agricola de gran potencia productiva
seen aetdes de Huanta, San Miguel y et Pampas. Poderosos se.
sores de Wari, con una religion
ae ee evenzaron a conquistar a os pueblos vecinos y luego
a otros, hasta conformar un gran estado imperial que sometié
los habitantes del Pera desde Lambayeque y Cajamarca por
el norte hasta Arequipa y Cusco por el sur. Los Wari rompie-
ron con cuanto obstéculo se opusiera a su demanda de poder,
imprimiendo una imagen uniforme a los rasgos previamente Te-
gionalizados, Los dioses de Wari, de antiguo origen Tiwanaken-
se, ocuparon Jos altares de todo el Peré y su imagen figurada
cx los tejidos mas finos y la vajilla més delieada desplazé 0
desfiguré a los dioses locales o regionales que les cedieron su
lugar. El parecido con Tiwanaku hizo pensar a algunos arqueé-
Jogos que todo esto era un fendmeno de expansién altiplinica,
pero ahora se sabe que Wari y Tiwanaku, ademas contempord-
neos, constituian dos estados de 4mbito y métodos expansivos
diferentes, con un limite territorial muy preciso que casi no
se atrevian a alterar. La frontera cruzaba por Sicuani al sur
del Cusco y el valle de Sihuas al norte de Arequipa.
‘Wari no es un estado que cumpla una funcién de desarro-
llo agricola notable, aun cuando en todas partes con su Megada
se advierte un incremento de canales de riego y-obras hidréuli-
cas, Wari es un estado cuya funcién es la de completar la tarea
del pleno desarrollo urbano, con su maximo logro econémico Y
social: la ciudad. Por eso, el énfasis mayor est4 en la produc-
cién de materias primas para la artesanja: la ganaderfa de ca
mélidos, para el tejido y la industria del cuero, y la mineria pa
ra la produccién de objetos de metal y la obtencién de la soda
lita (turquesa) y otras piedras semipreciosas para la confeccién
de amuletos litirgicos, adornos, ete.
en 1a explotacién de la
prestigiosa y un ejército orga.
26
—
Escaneado con CamScanner
no, el verdadero carcter de la expansién Wa-
wiera en la distribucién de los bellos tapices
exquisita cerimica policroma con sus figuras “tiwanakoi-
el verdadero caricter de la expansién Wari est4 en la re-
nm de los centros urbanos —todavia conformados bajo
centro ceremonial— en verdaderas ciudades, en
s —més bien que el centro ceremonial— forman
en nivel similar 0 aun menor que los palacios,
n la residencia de los ‘urbanos’. Si bien bajo
+ de una religion a todas luces importante, Wari impri-
ster civil al centro urbano. La ciudad misma de Wa-
© Ayacucho, aparte de sus templos divide sus espa-
ades recintos que a modo de talleres-vivienda alojan
. orfebres, tejedores, joyeros, etc.
Wari dispersan e imponen este patrén de vivienda en
a de influencia, lo que permite encontrar centros de vi-
y/0 administracién de tipo Wari desde Cajamarca hasta
», ademas de sustanciales modificaciones en la organi-
n urbana de pueblos tan desarrollados como los mochenses
nasquenses,
o aw
Todo eso indica a las claras el cardcter del Proceso gene-
rade por Wari en el Peni, que inicia la red de caminos en el
Chinchaysuyo (su érea de conquista imperial) y establece el
regimen de grandes conglomerados de depésitos en los terri-
torios dependientes (como las qollqas de Pikillagta en el Cus-
©). Eso explica también por qué los cambios mAs importantes
de la tecnologia no se dan ya en el campo de la agricultura, si-
no en la produccién urbana; parte de eso es el estimulante de-
sarrollo de la metalurgia del bronce que sin embargo deberd
esperar la época inka para su pleno desarrollo; parte es también
el uso de técnicas de produccién en serie de artefactos de ar-
cilla para uso doméstico; a eso se suma el avance de las técni-
as constructivas y otros logros menores.
Wari sometié al Chinchaysuyo entre finales del siglo VI
y albores del XI, es decir durante casi cuatro siglos. Ese fue
tiempo suficiente para lograr una cierta homogeneizacién de
27
Escaneado con CamScanner
los patrones de vida peruanos a partir del modelo warino; por
eso desde entonces se inicia una nueva etapa en la historia pe-
ruana dominada por varios elementos de origen ayacuchano, que
duran casi hasta el siglo XVI.
6. Los estados regionales tardios
La declinacién y caida del estado imperial Wari fue pro-
ducto de sus propias contradicciones. Wari, en su conquista,
no se limité a la obtencién de los beneficios de la fuerza de
trabajo, sino que al mismo tiempo estimulé el desarrollo urba-
no local de sus “colonias”, algunas de ellas, como Pachacamac
al sur de Lima, tan poderosas como Ja propia capital del impe-
rio en Ayacucho, Pachacamac en algin momento se convirtié
en una potencia de gran importancia en la costa, si no con con-
notaciones politicas, al menos religiosas, como ocurrié también
en la época inkaica.
El crecimiento de las ciudades no es tanto un fenémeno fi-
sico cuanto econémico y social; eso implica que la clase domi-
nante dispone de grandes excedentes y tiene acceso a una cre-
cida cantidad de trabajadores. En el curso de los siglos VI a
X muchas ciudades locales se hicieron poderosas y muy pronto
debieron estar en condiciones de liberarse del yugo Wari, a fin
de establecer su propio sefiorfo. Al mismo tiempo, en Ayacucho
habia _ocurrido, al parecer, un fendmeno de acromegalia urbana,
con una fuerte concentracién de la gente en la produccién de
objetos y materias primas y una suerte de abandono de la tarea
agricola. Durante el periodo Huarpa se habia domesticado se-
veramente Ayacucho, pero todos los campos habilitados muy
costosamente por los huarpas fueron abandonados por los wa-
ris, que obviamente tenian un fécil acceso a productos de ori-
gen colonial. Cuando cayé Wari, la zona quedé convertida vir-
tualmente en un desierto; por eso algunos arquedlogos piensan
que la insurgencia y declinacién de Wari se debié a cambios en
el clima.
Desde la caida de Wari hacia el siglo XI, se formaron pe-
quefios reinos y sefiorfos a lo largo y ancho del Peri, conprendi-
28
Escaneado con CamScanner
dos alin en una especie lo formal del viejo imperio, Los
estilos artisticos y los patrones de vivienda revelan un carketer
cpwonal, es decir copiado, inauténticn de la cultura, Pero esto
59, pues an retomo a La independencia regional permic
valuacion de las conquistas previas a la conquista Wari
y orke nd un retorne a las nacio
idades regional
, AUNQUE es
win momento dichas nacio-
sron_ de existir pese a la fuerte presién imperial
ur los modelos ayacuchanos,
spensable reconocer que en
ados y curacazgos crecieron de acuerdo a
‘hades econdmieas, pronto se hicieron mis podero-
cllos_que disponfan de recursos més vastos para el
mento de ciudades y ejéreitos mas grandes; por cierto,
sules alles costeitos "y serranos fueron favorables para
cimicnto: los valles de Trujillo, de Lima e Tea, en la cos-
del Vileanota, el Mantaro, el Pampas, en la sierra, En
‘Titicaca continud la tradicién Tiwanaku hasta b: stante
cuando se descompuso en varios pequefios estados como
cajes, Lupacas y Collas, de habla aymara, En Trujillo,
vude antes estuvicron los Mochense: , 86 consolidé el reino de
Ching, en Lima principalmente Chancay; en Ica el sefiorio de
Chincha, en el Vilcanota el sefiorfo del Cusco que luego dio ori-
val imperio de los inkas; en el Mantaro los Wankas, en el
Pampas los Chaneas.
la époe:
de apogeo de las ciudade:
unos. arquedlogos
tan notable que al-
sugirieron el nombre de “constructores de
Cudades” para caracterizar la época, En los valles mis ricos
© desarrollaron incluso més de una ciudad, Ciudades de pie-
dra y barro cubrieron los andes y la economia se hizo, en cier-
‘6 modo, « partir de un modelo urbano, de modo que aun las pe-
‘iuenas aldeas se vieron afectadas’ por el trifico de los produe-
os urbanos y el disefio de un régimen de beneficios claramente
4 favor de los ‘sefiores’ de las ciudades,
Por cierto, el esquema no tiene nada de comtin con la ima-
Sen contemporinea de la ciudad, sus habitantes y sus ‘seiiores’.
La base econémica real se encuentra naturalmente en el campo
29
Escaneado con CamScanner
y la poblacién —aun Ja que vive en el centro urbano— es total-
mente rural, con excepcién de los ‘sefiores’ y sus allegados més
Préximos. Quienes viven en la ciudad son campesinos que han
sido trasladados alli temporal o permanentemente para cum-
plir algunas funciones especificas de produccién 0 servicio:
Construecién de edificios, artesanos especializados, soldados,
sirvientes, ete. Ademés, la poblacién urbana no era numérica-
mente tan grande; en ciudades fisicamente gigantescas como
Chan Chan, la capital del reino de Chimi, donde podian alojar-
se quiz hasta 50,000 habitantes, probablemente éstos no lle-
gaban siquiera al 10% Es que Ja mayor parte de los recintos
eran oficinas, almacenes, salones, “gudiencias”, patios y cen-
tros piiblicos similares —incluyendo templos, tumbas y demés—
y relativamente pocos servian como viviendas o dormitorios.
Chan Chan esté formado por una serie de “ciudadelas”, a mo-
do de inmensos palacios cercados por murallas, en cuyo interior
hay un laberinto de cuartos, patios, terrazas y aun monticulos
piramidales y reservorios de agua; plenamente habitada cada
“ciudadela” podria contener quiz4 mil habitantes, pero segu-
ramente que en tales recintos apenas vivieron unas pocas de-
cenas de personas; primero, porque eran oficinas y depésitos
la mayor parte de los cuartos y luego porque al parecer cada
ciudadela era palacio de un rey y cuando éste moria se trans-
formaba el palacio en su mausoleo, dedicado a su culto y sin
otra funcién més. De modo pues que de aquellas ciudadelas
s6lo una funcionaba por vez; las demés eran inmensos recin-
tos funerarios con graneros y otros depésitos, con funcionarios
y allegados, todos al servicio del rey muerto.
EI rey, muy alejado ya de la vieja imagen del curaca, era
reconocido como un dios y los sabios de aquel tiempo contaban
largas y enredosas historias sobre el origen de la familia real
y su misteriosa presencia en el poder. Los sefiores de Lamba-
yeque hacian contar la leyenda de que provenian de un héroe
llamado Namlap que Ileg6 a las tierras ridas del norte des-
de un lugar ignoto jamés visto ni ofdo, precedido por una corte
sefiorial digna de los cuentos de la fantasia oriental; los chi-
mies contaban que procedian del sefior llamado Taycanamu,
30
Escaneado con CamScanner
de cuva larga y noble descendencia procedian los ci-quic que
gobemaban el reino; los inkas del Cusco decian que cuatro mis-
teriosos hermanos, apellidados Ayar estaban en el origen de su
abolengo, cuyo fundador, hijo del dios Sol, habla Megado al
Cusco y establecido alli la ciudad por mandato de su divino
dicho héroe Manko Qapaq era reconocido pues como el
cr inka", Todos estos héroes de leyenda deben haber sur-
ea el seno mismo de la invasién Wari, allé por los siglos
XI, como una forma de sustentacién del poder.
Por supuesto no todos eran reinos poderosos, pues mientras
umian el control de varios valles, con ambientes de eco-
2 variada, otros eran apenas algo més que pequefios cura-
gos, con el control de la poblacién de un valle. Esto per-
86 la formacién de fuertes desequilibrios en las relaciones
entre estados y la formacién de estados de conquista y de si-
tuaciones de pugna permanente. Estas situaciones de lucha han
confundido a muchos historiadores haciendo pensar que se tra-
taba de luchas 0 guerras interétnicas, de guerra entre pueblos;
en realidad no es ese el caso; las guerras las coordinaban, de-
cidian y definfan los grupos de poder mediante alianzas, acuer-
dos, negociaciones o enfrentamiento armado. Los guerreros,
del pueblo, se limitaban a participar en este juego en funcién
de su rol especifico dentro de la estructura de clases vigente. En
la medida en que cada persona se debfa a su rey, una parte
de sus obligaciones era la guerra, el servicio militar obligato-
tio. No lo hacian los campesinos de buen grado, mucho me-
nos si no habfa identidad étnica con el opresor; existen muy
buenas referencias acerca del rechazo de los trabajadores del
campo para integrar tal servicio, lo que se expresaba en hui-
das colectivas de la leva y otros sistemas de asimilacién de re-
cursos humanos para la guerra.
Entre el siglo XIII y XV los estados regionales estaban ple-
namente constituidos, con algunos sumamente extensos como
el de Chim, que habia conquistado o asimilado a su dominio
los pueblos comprendidos entre Zarumilla, al norte de Tum-
bes, y el Chillén, al norte de la actual ciudad de Lima.
31
Escaneado con CamScanner
sta época en lo relativo a
eneral advierten un decai-
1 detalle de las obras de
henses eran mejor ela-
Existen logros importantes em e
la produceién, Los arquedlogos &* 8
miento fuerte de la individualidad y
arte. _Indudablemente, los ceramios moc’! Fi vie
borados que los chimts y los wakos Nasca de una pe ‘eccién.
no lograda en Ia fase Tea. Los tejidos oe es su pe
Some. jamas fueron igualados. La pérdida de, eee
la técnica més perfeccionada, que permitié reducir el costo de
la mano de obra invertida en la produccién artesanal, mediante
procedimientos de confeccién de artefactos en serie: en Ja al-
fareria mediante el uso de moldes para todo tipo de ceramios;
cn Ia textilerfa mediante el uso de telas Hanas decoradas con
simple aplicacién de pintura 0 por sistemas textiles —como el
tapiz— que logran bellos lienzos con menor tiempo y talento
que el tratamiento por bordado.
La metalurgia entré a su fase de pleno apogeo, tanto en
la técnica como en Ja funcién, Ya desde antes de la e: ion
Wari se conocian todas las téonicas de trabajo en metal, pero
en esta época se generalizaron y perfeccionaron. De metal se
hacian no solamente adornos y armas, sino también instrumen-
tos de produccién tales como azadones para la agricultura, cu-
chillos (tumis), hachas, cinceles y punzones.
7. El Imperio de los Inkas
En estas condiciones insurgié el imperio de los inkas. Una
de las castas de curacas, con sede en Cusco, logré organizar
ventajosamente su economia con una agricultura de valle bien
asentada en la cuenca del Vilcanota-Urubamba y una rica ga
naderfa y agricultura de altura en las cordilleras que flanquean
esta cuenca, todo eso combinado con un facil acceso a las tie-
sras tropicales de la selva, hacia el norte y este, y al altiplano
del Titicaca hacia el sur. La antigua rea del imperio Wari
era el Chinchaysuyo para los cusquefios; la selva oriental el
Antisuyo, la regién del Titicaca el Collasuyo y las tierras
fridas del sur el Contisuyo; en su desarrollo, conquistaron los
cuatro suyos y por eso Ilamaban a su imperio: el Tawantisuy?
(la tierra de las cuatro regiones).
32
Escaneado con CamScanner
El estado cusqueiio, como los demis estados peruanos con-
temporineos, se fue organizando desde el siglo XI-XII como un
estado independiente, libre de la dominacién Wari, Fuertemen-
te ligado al Titicaca desde milenios atris, siempre reconocié
que alli estaban sus fuentes primarias y por eso en el origen
de la clase gobernante —los Inka— aparece el gran lago sagra-
do como paqarina (lugar de nacimiento) de sus fundadores y
aun de sus dioses Manko Qapaq y su esposa Mama Odqllo sa-
lieron de sus aguas para fundar el Cusco por orden del dios
Sol (Inti). En cambio, los Wari, sus viejos opresores, identifi-
cados con el Apurimac y el Pampas, eran despreciables enemigos.
Cuentan que en un momento en que los reyes inkas ha-
bian logrado consolidar un estado de potencia local en torno
al Vilcanota, constantemente agredidos por sus vecinos del Apu-
rimac y Pampas —los lamados Chancas— hubieron de enfren-
tarlos en guerra definitiva que concluy6 con la victoria final
de los cusquefios. Esta victoria sobre los Chancas es conside-
rada como el punto de partida del Imperio, cuyo fundador fue
el noveno Inka, Namado Pachakuti, Pero este evento se pierde
entre el mito y la leyenda, de modo tal que la historia de los
inkas se puede dividir facilmente en dos fases, una legendaria
que concluye con este episodio y una propiamente histérica que
se inicia con él. Pachakuti es una figura genial, casi mitolégi-
ca, cuyo liderazgo transformé el estado cusquefio en Imperio.
No importa si fue o no un personaje real o un simbolo de una
€popeya o una época. Su accién dio inicio a la mds poderosa
organizacién econémica y politica del mundo americano_pre-
colombino.
Los cusquefios no habfan organizado un estado sobre la ba-
se de nada; sobre ellos pesaba ya una larga tradicién de siglos
de orden urbano, de modo que adaptaron a las necesidades pro-
Pias del nuevo imperio toda la experiencia acumulada. Sus con-
quistas se iniciaban con el trato diplomatico entre estados o gru-
pos de poder y conclufan con el sometimiento violento si éstas
no daban resultado. Con esta modalidad, a partir del siglo XIV
© quizas comienzos del XV, conquistaron los Andes desde Pasto
33
Escaneado con CamScanner
en Colombia hasta el Maule en Chile (al sur de Santiago);
estuvicron pues, bajo su dominio todo el Ecuador, Pert, Boli-
via, el noroeste argentino y el norte y centro de Chile.
Uno de los aspectos mas destacados de Ja hbil politica de
los inkas fue el establecer una red compleja de caminos que
conectaba todas las ciudades del imperio con el Cusco, logran-
do de este modo una singular capacidad de circulacién de pro-
ductos y al mismo tiempo un mas facil control desde el Cus-
co. Estos caminos recorrian el territorio de norte a sur y de
este a oeste, con infinitas conexiones menores. Los inkas pusie-
ron especial cuidado en tales caminos, tanto en su construccién
como en su mantenimiento; embaldosados 0 empedrados por
Kilémetros y kilémetros, con puentes, tineles, sistemas de dre-
naje para Ja Muvia, rellenos para evitar los excesos del relie-
ve, los caminos inkaicos fueron una base fundamental para la
existencia de este imperio de algo més de 5,000 Kms. de lar-
go. Por ellos circulaban los tesoros que consum{a el Cusco im-
perial, desde potajes exquisitos de lejanas tierras hasta el pre-
ciado oro de toda la tierra. Para el caminante, de trecho en
trecho habfa posadas llamadas tambos donde ademis de la co-
mida y el descanso podia encontrar vestidos, armas y otras vi-
tuallas. En aquellos tambos por cierto que no se hospedaba
cualquiera; ese privilegio sélo les correspondia a los funciona-
rios estatales, soldados 0 a aquellos que tenian autorizacién es-
pecial para transitar en beneficio del Estado.
La tierra era, a no dudarlo, Ja fuente principal de la rique-
za, pero la riqueza no dependia de su posesién, sino de la ca-
pacidad para hacerla productiva. Por eso pudo mantenerse el
régimen de propiedad colectiva de la tierra, de un lado porque
el nivel de desarrollo de las fuerzas productivas no habia co-
pado la posibilidad de apropiarse de tierras nuevas, lo que sig-
nifica que cualquier poblacién con fuerzas de trabajo suficiente
estaba en capacidad de crear nuevas tierras con su trabajo, y
de otro lado que las caracteristicas del medio ambiente andi-
no —acceso al agua principalmente— demandan aun hoy del
trabajo colectivo, favoreciendo esta forma de propiedad y orge-
nizacion.
34
Escaneado con CamScanner
You might also like
- The Subtle Art of Not Giving a F*ck: A Counterintuitive Approach to Living a Good LifeFrom EverandThe Subtle Art of Not Giving a F*ck: A Counterintuitive Approach to Living a Good LifeRating: 4 out of 5 stars4/5 (5819)
- The Gifts of Imperfection: Let Go of Who You Think You're Supposed to Be and Embrace Who You AreFrom EverandThe Gifts of Imperfection: Let Go of Who You Think You're Supposed to Be and Embrace Who You AreRating: 4 out of 5 stars4/5 (1092)
- Never Split the Difference: Negotiating As If Your Life Depended On ItFrom EverandNever Split the Difference: Negotiating As If Your Life Depended On ItRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (845)
- Grit: The Power of Passion and PerseveranceFrom EverandGrit: The Power of Passion and PerseveranceRating: 4 out of 5 stars4/5 (590)
- Hidden Figures: The American Dream and the Untold Story of the Black Women Mathematicians Who Helped Win the Space RaceFrom EverandHidden Figures: The American Dream and the Untold Story of the Black Women Mathematicians Who Helped Win the Space RaceRating: 4 out of 5 stars4/5 (897)
- Shoe Dog: A Memoir by the Creator of NikeFrom EverandShoe Dog: A Memoir by the Creator of NikeRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (540)
- The Hard Thing About Hard Things: Building a Business When There Are No Easy AnswersFrom EverandThe Hard Thing About Hard Things: Building a Business When There Are No Easy AnswersRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (348)
- Elon Musk: Tesla, SpaceX, and the Quest for a Fantastic FutureFrom EverandElon Musk: Tesla, SpaceX, and the Quest for a Fantastic FutureRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (474)
- Her Body and Other Parties: StoriesFrom EverandHer Body and Other Parties: StoriesRating: 4 out of 5 stars4/5 (822)
- The Emperor of All Maladies: A Biography of CancerFrom EverandThe Emperor of All Maladies: A Biography of CancerRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (271)
- The Sympathizer: A Novel (Pulitzer Prize for Fiction)From EverandThe Sympathizer: A Novel (Pulitzer Prize for Fiction)Rating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (122)
- The Little Book of Hygge: Danish Secrets to Happy LivingFrom EverandThe Little Book of Hygge: Danish Secrets to Happy LivingRating: 3.5 out of 5 stars3.5/5 (401)
- The World Is Flat 3.0: A Brief History of the Twenty-first CenturyFrom EverandThe World Is Flat 3.0: A Brief History of the Twenty-first CenturyRating: 3.5 out of 5 stars3.5/5 (2259)
- The Yellow House: A Memoir (2019 National Book Award Winner)From EverandThe Yellow House: A Memoir (2019 National Book Award Winner)Rating: 4 out of 5 stars4/5 (98)
- Devil in the Grove: Thurgood Marshall, the Groveland Boys, and the Dawn of a New AmericaFrom EverandDevil in the Grove: Thurgood Marshall, the Groveland Boys, and the Dawn of a New AmericaRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (266)
- Team of Rivals: The Political Genius of Abraham LincolnFrom EverandTeam of Rivals: The Political Genius of Abraham LincolnRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (234)
- A Heartbreaking Work Of Staggering Genius: A Memoir Based on a True StoryFrom EverandA Heartbreaking Work Of Staggering Genius: A Memoir Based on a True StoryRating: 3.5 out of 5 stars3.5/5 (231)
- On Fire: The (Burning) Case for a Green New DealFrom EverandOn Fire: The (Burning) Case for a Green New DealRating: 4 out of 5 stars4/5 (74)
- The Unwinding: An Inner History of the New AmericaFrom EverandThe Unwinding: An Inner History of the New AmericaRating: 4 out of 5 stars4/5 (45)
- KAUFFMANN DOIG F (1988) EL ANTIGUO PERÚ en La Historia General de Los Peruanos (Vol 1 PP 93 154) Lima Ediciones PeisaDocument65 pagesKAUFFMANN DOIG F (1988) EL ANTIGUO PERÚ en La Historia General de Los Peruanos (Vol 1 PP 93 154) Lima Ediciones PeisaPaul Kenneth Edward Amoretti LostaunauNo ratings yet
- SILVA SIFUENTES. J (2007) Origen de Las Civilizaciones Andinas en AA - VV HISTORIA DEL PERÚ (Págs 15 85) Lima Lexus EditoresDocument71 pagesSILVA SIFUENTES. J (2007) Origen de Las Civilizaciones Andinas en AA - VV HISTORIA DEL PERÚ (Págs 15 85) Lima Lexus EditoresPaul Kenneth Edward Amoretti LostaunauNo ratings yet
- Teoria Tridimencional Del Derecho Aplicado Al Derecho InternacionalDocument8 pagesTeoria Tridimencional Del Derecho Aplicado Al Derecho InternacionalPaul Kenneth Edward Amoretti LostaunauNo ratings yet
- La Seguridad Cibernetica Maritima en El Hemisferio Occidental Introduccion y DirectricesDocument72 pagesLa Seguridad Cibernetica Maritima en El Hemisferio Occidental Introduccion y DirectricesPaul Kenneth Edward Amoretti LostaunauNo ratings yet
- Contribución Al SENATI PDFDocument16 pagesContribución Al SENATI PDFPaul Kenneth Edward Amoretti LostaunauNo ratings yet
- Use of English Part 3 by Paul AmorettiDocument2 pagesUse of English Part 3 by Paul AmorettiPaul Kenneth Edward Amoretti LostaunauNo ratings yet
- Servicio Militar Obligatorio en El PerúDocument12 pagesServicio Militar Obligatorio en El PerúPaul Kenneth Edward Amoretti Lostaunau0% (1)
- Marcadores Textuales o Conectores LogicosDocument4 pagesMarcadores Textuales o Conectores LogicosPaul Kenneth Edward Amoretti LostaunauNo ratings yet