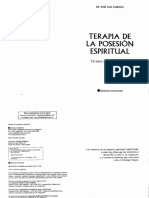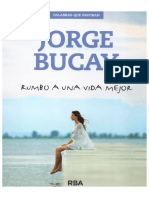Professional Documents
Culture Documents
Testimonios, Cartas y Manifiestos Indígenas
Testimonios, Cartas y Manifiestos Indígenas
Uploaded by
Andrés Palencia0 ratings0% found this document useful (0 votes)
8 views475 pagesCopyright
© © All Rights Reserved
Available Formats
PDF or read online from Scribd
Share this document
Did you find this document useful?
Is this content inappropriate?
Report this DocumentCopyright:
© All Rights Reserved
Available Formats
Download as PDF or read online from Scribd
0 ratings0% found this document useful (0 votes)
8 views475 pagesTestimonios, Cartas y Manifiestos Indígenas
Testimonios, Cartas y Manifiestos Indígenas
Uploaded by
Andrés PalenciaCopyright:
© All Rights Reserved
Available Formats
Download as PDF or read online from Scribd
You are on page 1of 475
PASH UIU COLO Rme Vist)
Y MANIFIESTOS INDIGENAS
(Desde la conquista hasta comienzos del siglo XX)
La BIBLIOTECA AYACUCHO
fue creada por el gobierno
SCS CED Mr Mlk como C |
sesquicentenario de la batalla
mediante la cual, en Ayacucho
Cree CYS MTR tet erie)
al mando del Gran Mariscal
venezolano Antonio José de Sucre
Reena icteric
Pte Sol ete mlb tut oetr ce
La BIBLIOTECA AYACUCHO
concebida como una contribucién
Pence
Cer iat Coeteco ICM Ca ey
eee etree race
COM crete cra ae
Ree ete enter VC Le)
Pee Ce Een tty
Cet uC CE EL
seh tt CoM Coc ih MST Coron Com
Er CR Ter CME eE TTC
politico, folklore, antropologia,
etc.— desde los aportes de las
civilizaciones indigenas hasta la
poderosa creatividad de nuestros
CCM CECE COMMERCE Crt
y variadas manifestaciones de una
cultura que es, por definicién,
mestiza, producto de una original
mezcla de legados.
La BIBLIOTECA AYACUCHO
COR RC men titer CnC
Venezuela a la cultura de nuestra
America, a la vez que pretende
ee eerie
su rica tradicién literaria,
subrayando lo que tiene de
eC Ree tee Le
Peeetr ett Com Cent ny
BAe rs Cart
autonomia intelectual y a una
Chl eC n Ct Moet ot
FUNDACION
BIBLIOTECA AYACUCHO.
CONSEJO DIRECTIVO
José Ramén Medina (Presidente)
Simén Alberto Consalvi
Pedro Francisco Lizardo
Oscar Sambrano Urdaneta
Oswaldo Trejo
Ramén J. Veldsquez
Pascual Venegas Filardo
DIRECTOR LITERARIO
José Ramén Medina
TESTIMONIOS, CARTAS Y MANIFIESTOS
INDIGENAS
(Desde la conquista hasta comienzos del siglo XX)
/ \
TESTIMONIOS, CARTAS Y MANIFIESTOS
INDIGENAS
(Desde la conquista hasta comienzos
del siglo XX)
Seleccién, prélogo, notas, glosario y bibliografta:
MARTIN LIENHARD
BIBLIOTECA A AYACUCHO
© de esta edicibn
BIBLIOTECA AYACUCHO, 1992
Apartado Postal 14413
Caracas - Venezuela - 1010
ISBN 980-276-187-7 (empastaday
ISBN 980-276-183-4 (riistica)
Disefio / Juan Fresin
Forocomposicién y Montaye /
Edigufas, CA
Impreso en Venezuela
Printed m Venezuela
Oye, ladrén bandido,
hoy te mataré,
carajo.
cPara qué has venido a nuestras casas,
4 nuestros pueblos,
carajo?
Quién acaso ba ido 4 tus casas,
a tus pueblos?
¢No decian ustedes todavia:
caraso,
hoy como stempre,
como antes,
bien de rodillas me has de servir?
A partir del dia de hoy
esto, carajo, se termind,
has de olvidarlo del todo.
Ladrones, hombres ladrones,
cdénde estan nuestras chacras?
cdinde estén nuestros antmales?
Ladrones, perros, mistis,
hoy en nuestras manos van a mort.
Hoy no somos ya como antes,
ya no somamos
ni dormimos.
Hoy pues
estamos despertando del todo,
carayo.
“Versos de escarnio contra los latifundistas”,
Rumitage, Canas (Cusco), 1921, trad. del quechua.
x
PROLOGO
LA DESTRUCCION DE LAS SOCIEDADES AMERINDIAS
Y¥ SU RECONSTRUCCION COLONIAL
CUANDO SE DESPERTARON de la pesadilla del encontronazo, las colec-
tividades humanas que ocupaban desde tiempos inmemoriales el conti-
nente ubicado al oeste de Europa cuvieron que admitir la evidencia: los
intrusos estaban todavia alli. Antes de que pudieran adaptar su pensa-
miento y su prdctica a esta nueva presencia, los falsos huéspedes se
habian convertido en los verdaderos duefios de su espacio. Cuando los
autéctonos intentaron expulsarlos por la fuerza militar, los extranjeros
ya se habian granjeado la simpatia de algunos de los sefiores locales y
pudieron resistir ventajosamente las embestidas desesperadas de los
otros que no ten{an Ja intencién de dejarse someter. Al final, las colec-
tividades autdctonas no hallaron otra solucién que la de contemporizar
con sus adversarios demasiado astutos y crueles. Algunas, para salvar
algo de su pasada autonomia, se retiraron a unos lugares por entonces
inaccesibles. Oras, inmovilizadas por su propio tamajio, optaron por
negociar con los intrusos su porvenir mal encaminado
El despertar amargo de los “indios americanos” fue vivido, simul-
t4neamente o no y con las peculiaridades del caso, por todas las colecti-
vidades autéctonas a lo largo y lo ancho del continente “descubierto”
por los europeos. En mayor 0 menor medida, ellas sobrevivieron al
primer choque. Sobrevivieron también, pero con tremendas pérdidas, a
las guerras contra el invasor; a las guerras contra otras colectividades
autéctonas en que fueron involucradas por los europeos; a las guerras
que las facciones de europeos, con ejércitos fundamentalmente indige-
nas, se libraron. Con pérdidas mas tremendas todavia, sobrevivieron a
las enfermedades nuevas traidas por los conquistadores. Sobrevivieron,
XI
finalmente, a toda la brutal desestructuracién de su modo de vida (or-
ganizacidn social, economia, sistema politico, religién, cultura).
Después de Ia catdstrofe, las colectividades indigenas, mermadas,
debilitadas y marginadas, reorganizaron bien que mal su vida y su auto-
nomia —relativa— en el marco, ciertamente incémodo y desventajoso,
que les ofrecia un sistema colonial ya inamovible. No dejaron nunca,
pese a las apariencias, de actuar como sujetos en una historia que les
pertenecia sdlo en parte: en una parte a veces minima. Ya que la guerra
absoluta contra el invasor, cuando habjan intentado realizarla, se habia
frustrado siempre, optaron generalmente por una estrategia defensiva
que les permitiera conservar una autonomia relativa. Esta estrategia
combinaba la negociacién, casi permanente, con acciones guerreras, pun-
tuales y de alcance limitado, encaminadas ante todo a la defensa de la
autonomia amenazada, La expulsién militar de los europeos —para
no decir, mds tarde, la de los criollos— no iba a figurar mas al orden
del dia.
EL DISCURSO INDIGENA DESTINADO
A LOS "EXTRANOS”
EN EL INTERMINABLE proceso de “negociacibn” entre las colectividades
indigenas y las autoridades coloniales 0 criollas, el “alegato” de la parte
indigena, cuando Mega a desembocar en un documento escrito, suele
tomar la forma de un testimonio, de una carta, de un manifiesto. A
veces, la de un tratado o de una narracién historiogréfica. Escritos,
dictados 0 “dichos” por indios, estos textos forman parte de una tex-
tualidad “indigena”, pero no se deben confundir con la que se viene
Iamando, tradicionalmente, “literatura indigena”’
En todas las colectividades amerindias se atribuia (y se sigue atri-
buyendo) un prestigio indiscutible a ciertas practicas verbales, social-
mente estables y de cierto refinamiento, que podriamos calificar de
“literatura” —mas por su funcién, relativamente andloga a la de la
literatura en las sociedades occidentales, que por su apariencia—. Los
“textos” verbales producidos, no siempre auténomos, se suelen insertar
con frecuencia en unos “discursos” complejos que combinan los mas
variados medios y cédigos semidticos: medios propiamente verbales
(lenguajes, recursos narrativos y poéticos...), musicales (misica, ritmo,
entonacidn...) y gestuales (actuacidn teatral, coreografia, vestimenta,
XII
pintura corpérea...). Estas son, para las colectividades amerindias, las
practicas “textuales” bdsicas, su “tradicién”. Vinculadas a menudo a
determinados momentos sociales (rito, trabajo, ejercicio politico), ellas
contribuyen, en una medida importante, a afianzar y a demostrar su
cohesién socio-cultural. Si bien muchas colectividades amerindias dis-
ponian, desde antes de la conquista, de “escrituras” 0 sistemas de nota-
cidn, la existencia de “textos” escritos (pensemos, por ejemplo, en los
cédices “glificos” de Mesoamérica) no debe suscitar la idea de unas
practicas escritas autosuficientes, destinados a la lectura individual y a
su difusién mas alla de los limites de la comunidad. Latentes, los textos
prehispénicos “escritos” requerfan, para alcanzar su plenitud, su recita-
cién oral frente a un auditorio. La expresién literaria propia de los
colectivos amerindios fue, por lo canto, predominantemente “oral” e
“interna” [cf. Lienhard 1990: cap. I].
Ante la necesidad de “hablar” a sus interlocutores europeos o crio-
llos, las colectividades indigenas tuvieron que crear un discurso distinto,
capaz de llegar a los ofdos 0 los ojos de los “extrafios”, adversarios 0
posibles aliados: autoridades, personalidades y funcionarios metropoli-
tanos 0 coloniales, luego republicanos; jefes militares del campo adver-
so; pero también, desde el siglo XVIII, la “opinién publica” local, na-
cional o internacional. Provistas de este discurso nuevo, ellas aprendie-
ron, también, a moverse en el universo de la escritura al estilo europeo:
sea como testigos orales, pero conscientes de los mecanismos de la
comunicacién escritural, sea como autores 0 “dicta-dores” de cartas,
manifiestos y otros textos andlogos. Creado para hacer frente a las
necesidades que imponia la situacién colonial, el discurso indigena des-
tinado a los “extrafios” se inscribe en la relacién conflictiva entre el
“colonizado” y el “colonizador”.
Instrumento de la negociacién, el discurso que estructura los testi-
monios, las cartas o los manifiestos indigenas ostenta, aunque no siem-
pre, rasgos marcadamente "diplomaticos”. Por un lado —caracteristica
general del sistema de comunicacién elegido— el discurso sobreentien-
de més de lo que dice y exige, por lo canto, un desciframiento —un
“dectiptaje”— cuidadoso. Por otro lado, para adaptarse al horizonte
cultural de su destinatario, el texto se sirve, en mayor o menor medida,
de los recursos que ofrece el arsenal poético-retérico de los “extrafios”
—europeos o criollos—. Epistolar, historiogrdfico 0 testimonial, este
nuevo discurso indigena implica, pues, la practica de un didlogo inter-
cultural. En los textos realizados se desarrolla, de modo abierto 0 sub-
terraneo, un intenso enfrentamiento entre la cultura impuesta y la pro-
pia, desembocando a veces en una especie de esquizofrenia del sujeto
Xi
enunciador. De ahi, su interés para un mejor conocimiento de los pro-
cesos indo-hispanicos de interaccién cultural,
AREAS Y PERIODOS
INSTRUMENTOS de y para la negociacién, las cartas y los testimonios
indigenas suelen multiplicarse en los momentos Algidos del conflicto
étnico-social que opone a “indios” y “no indios”. Organizados segin
dreas hist6rico-culturales y momentos histéricos, los documentos reu-
nidos en este volumen permitiran seguir, hasta cierto punto, la diplo-
macia de diferentes colectividades indigenas marginadas y deducir sus
estrategias politico-culturales frente a los poderes colonial o republica-
no. Privilegiamos, a raiz de la relevancia continental de su historia
interétnica, tres grandes espacios: Mesoamérica, Andes centrales y Area
tupi-guarani. La breve seleccién de documentos procedentes de otras
areas (Andes septentrionales, Caribe continental, Pampa argentina) per-
mite una ojeada a algunos de los conflictos que se desarrollaron fuera
de los grandes espacios mencionados.
Si bien los testimonios, las cartas y los manifiestos indigenas ob-
servan, hasta cierto punto, las convenciones “literarias” establecidas,
en cada época, para tales escritos, una periodizacién basada en criterios
poético-retéricos tendria poco sentido: los textos no se inscriben, prio-
ritariamente, en una dindmica literaria, sino en determinadas situacio-
nes de conflicto. Aunque se refieran, como sucede a menudo, a proble-
mas muy concretos y locales, ellos remiten en definitiva a una etapa
determinada del enfrentamiento étnico-social entre sociedades indige-
nas marginadas y sectores hegeménicos. Algunos de sus autores —los
lideres andinos del siglo XVIII, los dirigentes campesinos mexicanos
del siglo XIX— se muestran perfectamente conscientes de la dimen-
sién regional o continental de su lucha.
Partiendo de la historia de las areas mds representativas, pode-
mos distinguir, muy aproximativamente, las grandes etapas siguientes:
1. Implantacién y consolidacién del sistema colonial/ resistencias indi-
genas.
2. “Paz” colonial/ resistencia cultural y movimientos locales de insu-
bordinacién.
3. Reestructuraciones coloniales del siglo XVIII/ movimientos insu-
rreccionales.
XIV
4. Expansién latifundista/ Iuchas indigenas contra el despojo.
5. “Modernizacién dependiente”’/ movimientos indigenas nuevos.
Dificiles de determinar a raiz de la propia complejidad de los
procesos histéricos [cf. Lienhard 1990: cap. III], los limites cronoldgicos
de estas etapas varian, en una medida importante, de un 4rea (0 sub-
rea) a otra. Varian, también, las plataformas politicas y la idiosincrasia
cultural de los movimientos que luchan, al mismo tiempo, por objetivos
—a veces, pero no siempre— coincidentes, A la hora de consolidarse
el sistema colonial en México central (mediados del siglo XVI), por
ejemplo, el Pert se halla —guerras interespafiolas y resistencia incai-
ca— en pleno caos, mientras que en Paraguay, los jesuitas no han
comenzado, todavia, su trabajo de “conquista espiritual”. Cuando Juan
Santos Atahuallpa lanza, en el Peri, su gran ofensiva contra la domi-
nacién espafiola (1742), hace apenas cuatro decenios que se conquistd
el Petén yucateco-guatemalteco. En estos mismos momentos, en el Ca-
ribe continental, los guajiros estan librando su ultima guerra contra la
conquista espafiola; cuarenta afios més tarde, debelada la gran insu-
rreccién colonial de los mismos guajiros, los espafioles de la zona fes-
tejan como suyo el triunfo que las huestes espafiolas del Pert: acaban
de alcanzar sobre la insurreccién tupacamarista. En pleno siglo XIX, la
lucha de los mayas yucatecos contra la expansidn latifundista, como 1a
de los indios de la pampa argentina, contiene aspectos de “guerra con-
tra la conquista”. En varias 4reas mexicanas, en cambio, los movimien-
tos coetaneos conera el latifundismo anticipan el agrarismo de inspira-
cién “socialista” 0 “cristera” que se manifestard en y después de la
revolucién mexicana. En resumen: no seria dificil multiplicar los ejem-
plos que demuestren la imposibilidad —y la falacia— de una cronologia
precisa.
Por motivos de espacio y de coherencia interna, nuestra documen-
tacién no incluye el ultimo periodo. En la etapa de la “modernizacién
dependiente”, el conflicto entre las colectividades “indigenas” y los sec-
tores hegeménicos evidencia una serie de rasgos nuevos (aunque algu-
nos de ellos se habian manifestado ya en los enfrentamientos agrarios
mexicanos del siglo XIX). Nos referimos a la penetracién cada vez
mas rapida del capitalismo en las areas rurales; la integracién socio-
cultural creciente de las comunidades indigenas tradicionales (que im-
plica, a menudo, su transformacidn en sectores urbanos marginales); la
adopcién, por parte de ellas —o ellos— de nuevas formas de lucha,
inspiradas en el sindicalismo, el socialismo o la teologia de la libera-
cién; el desarrollo de fuerzas politicas criollas més o menos solidarias
de las masas indigenas y marginales, etc. Al mismo tiempo, varios mo-
XV
vimientos indigenas modernos subrayan, con orgullo, los valores de su
cultura ancestral y la necesidad de su defensa. A todo esto subyace y se
agrega la internacionalizacidn creciente del contexto econdmico, politi-
co y cultural. En este contexto nuevo y dindmico, las formas del “testi-
monio” y del "manifiesto” —la practica epistolar tradicional dejé, prac-
ticamente, de existir— vinieron experimentando una renovacidn pro-
funda. A su difusién semiconfidencial sucedié su publicacién a través
de todos los medios modernos: periddicos y libros, tribunas parlamen-
tarias, radio, cine, televisién, video. Imposible en el marco de este vo-
lumen, una presentacién antolégica de todos estos materiales seria, sin
embargo, muy deseable.
LOS TEXTOS
COMO YA SE INDICO, los textos reunidos en este volumen se refieren,
en su gran mayorfa, a situaciones de conflicto locales 0, a lo sumo,
regionales. Las notas que introducen cada uno —o cada grupo— de
ellos, proporcionan toda la informacidn contextual necesaria para su
lectura y comprensién. Aqui no nos incumbe, pues, el estudio de los
documentos particulares.
A partir de una serie de ejemplos significativos, indagaremos el
funcionamiento —y las transformaciones histéricas— de los procesos
comunicativos que subyacen a los textos testimoniales y epistolares.
Analizaremos sucintamente las caracteristicas formales (“género”, etc.)
€ ideo-tematicas de los documentos, determinadas en buena parte por
la calidad de esos procesos y de sus protagonistas. El conocimiento de
los mecanismos generales de la produccién testimonial o epistolar per-
mitir4, luego, apreciar mejor los rasgos especificos de los documentos
particulares. Ayudard, también, a interpretar mejor las omisiones, los
rodeos, las "mentiras”, las imprecisiones y otros rasgos expresivos que
caracterizan el “discurso indigena destinado a los extrafios” —y su trans-
cripcién—.
1. LA “CITA” Y EL “TESTIMONIO DEL TESTIMONIO”
EN MUCHAS de las numerosisimas relaciones confeccionadas por los
conquistadores (militares o “espirituales”) durante 0 después de su ex-
XVI
pedicién, se ofrecen supuestas “transcripciones” de discursos que de-
terminados lideres indigenas dirigieron —o no— a los “extrafios”. A
menudo inverosimiles, tales “testimonios” se realizaron, a todas luces,
sin contar con una infraestructura técnica adecuada (intérpretes, escri-
banos, testigos) y —més grave atin— sin la participacién efectiva del
locutor indigena. Con frecuencia, el discurso indigena se “transcribia”
de memoria, afios o decenios después de haber sido pronunciado —en
un idioma frecuentemente ininteligible para el cronista—: mondlogos
de Motecuhzoma en la crénica de Bernal Diaz del Castillo, o de Atau
Huallpa en la de Pedro Pizarro. Aunque contenga a veces ecos com-
probables de un discurso que fue realmente pronunciado, su funcidn se
reduce en estos textos a apoyar, en tanto “prueba fehaciente”, un ale-
gato personal o de grupo. Facilmente “diabélicos”, tales discursos "trans-
critos” justifican, en muchas relaciones, la represién que se abatiria
sobre los indios. En otros casos —Montoya (doc. 104)— ellos ponen
de relieve la dificultad de la conquista espiritual y la intrepidez de sus
protagonistas.
En el contexto de ciertos juicios e “informaciones” legales se halla
una variante mds verosimil de la cita del discurso indigena: el “testi-
monio del testimonio”. Un testigo —no indigena— cita fragmentos
del discurso indigena para apoyar la argumentacién de quien o de quie-
nes lo convocaron. Si bien, en este caso, el protagonismo indigena no
resulta mucho menos dudoso que en el de las “citas” apenas menciona-
das, se puede suponer que el contexto legal favorece, hasta cierto punto,
una reproduccién més “cuidadosa”, mds fidedigna del discurso indigena:
la institucién a la cual se ditige la probanza pod, si lo desea, realizar
sus propias averiguaciones para controlar la autenticidad del “testimo-
nio de testimonio”.
Para demostrar la excelencia de sus servicios prestados al progreso
del cristianismo entre los indigenas, el ambicioso clérigo presbitero
Cristébal de Albornoz presenta, en 1570, 1577 y 1584, sendas “infor-
maciones de servicios”. Los documentos entregados por el eclesidstico
retinen, sobre todo, numerosos testimonios de colegas y otras persona-
lidades que lo vieron trabajar [Millones 1990]. El punto que mas des-
tacan los testigos es el papel decisivo que Albornoz desempefié en la
represién del movimiento nativista ayacuchano que se conoce bajo el
nombre de taki ongoy, “enfermedad de la misica y la danza”. Varios
de los testigos dan una descripcién relativamente detallada de este mo-
vimiento, y resumen incluso el discurso de sus predicadores-danzantes,
centrado en el retorno de las buacas. Este término designa, en el area
de los Andes centrales, los lugares sagrados y sus representaciones an-
XVI
tropomorfas. Segiin uno de los testigos invocados, el padre Gerénimo
Martin, los predicadores afirmaban
que ya estas huacas* llevan de vencida al dios de los cristianos [...], y que ado-
rando las dichas huacas y haciendo las cerimonias que los [...] maestros de las
dichas guacas les decian que hiciesen, les irfa bien en todos sus negocios y ten-
drian salud ellos y sus hijos, y sus sementeras se darian bien, y si no adoraban
las dichas huacas y hacian las dichas cerimonias y sacrificios que les predicaban,
se morirfan, y andarian las cabezas por el suelo y los pies arriba, y otros torna-
rian guanacos*, venados y vicufias* y otros animales, y se despefiarian desatina-
dos, y que las dichas huacas harian otro mundo nuevo y otras gentes... [op. cit.:
1990, 130]
La autenticidad de este “testimonio de testimonio” parece, a pri-
mera vista, mds que dudosa: ;cémo no tener la impresién de que el
testigo, amigo de Albornoz, subraya la peligrosidad y la indole demo-
niaca del discurso indigena para enfatizar la audacia del misionero cris-
tiano que se atrevié a combatirlo? Sin embargo, los conocimientos que
aportaron los estudios andinos recientes, mas que nada la etnohistoria
y la etnografia de las poblaciones quechuas del 4rea implicada, obligan
a tomar en serio ese discurso atribuido a los predicadores del taki on-
qoy: si bien su formulacién, repetida casi textualmente por otros testi
gos, puede parecer “fabricada”, sus elementos se integran perfectamen-
te a lo que se sabe de la cosmovisién andina de la época colonial.
Unos decenios antes (1539), en el juicio que la Inquisicién novo-
hispana siguié contra don Carlos Ometochtzin Chichimecatecuhtli, ca-
cique de Tetzcoco, un testigo —indigena— de la acusacién habia atri-
buido a este dirigente indigena un discurso radicalmente antiespafiol:
{Quignes son éstos que nos deshacen y perturban y viven sobre nosotros y los
tenemos a cuestas y nos sojuzgan? Oid acé: aqui estoy yo y ahi esta el sefior de
México, Yoanizi, y alli est mi sobrino Tezapilli, sefior de Tacuba, y alli est
Tlacahuepantli, sefior de Tula, que todos somos iguales y conformes, y no se ha
de igualar nadie con nosotros: que ésta es nuestra tierra y nuestra hacienda y
nuestra alhaja y posesién. ¥ el sefiorio es nuestro y a nosotros pertenece... [Me-
dina/ Jiménez Rueda 1951: 45]
No se trata aqui del testimonio de don Carlos ante el tribunal. El
testigo “reproduce” un discurso que don Carlos dirigié, supuestamente,
a sus secuaces. Resulta dificil pronunciarse acerca de su autenticidad:
por un lado, su argumentacién resulta perfectamente verosimil, por
otro, es precisamente la que necesitaba el tribunal para condenar a
muerte y ejecutar, como de hecho lo haria, a quien la empled. Cuando
se consideran las presiones que podia sufrir un testigo ante la Inquisi-
cién, no se puede descartar que este testimonio, por “auténtico” que
parezca, sea el resultado de una manipulacion.
XVIIL
A muchos lideres indigenas revolucionarios —por ejemplo a Juan
Santos Atahuallpa [docs. 80-82]— se atribuirdn declaraciones semejan-
tes, siempre imposibles de verificar: al dirigirse a los “extrafios” (si es
que se dignan hacerlo), ellos, conscientes de las reglas del juego [v.
infra], no manifestaran nunca opiniones definitivamente contrarias al
rey y al cristianismo.
2. LOS TESTIMONIOS INDIGENAS
MOTIVACIONES
EN OTRO TIPO de textos, el locutor indigena, real y perfectamente iden-
tificado, desempefia un papel activo, consciente € imprescindible en el
Proceso que desemboca en la presentacién —o “reduccién”— escrita
de un fragmento de discurso indigena.
Desde la época colonial, o quizés sobre todo en esa época, la re-
daccién de textos en los cuales “se da la palabra a los indios” ha sido
una practica muy comin. Pero no es, salvo en una serie de textos
excepcionales, una auténtica voluntad de conocer al otro la que mueve
al transcriptor. En la mayoria de los casos, la transcripcién del discurso
indigena obedece a motivos de orden mas practico.
Para imponer la racionalizacién de la explotacién colonial, el po-
der metropolitano necesitaba saber en qué medida las estructuras poli-
ticas, sociales y econémicas de los sefiorios prehispanicos seguian ofre-
ciendo una base operativa para la organizacién colonial, o si exigian, al
contrario, una transformacién mds 0 menos profunda. Para conocerlas,
una sola opcién: consultar a los representantes sobrevivientes de estos
sefiorfos. A raiz de esta voluntad politica central, centenares de funcio-
narios coloniales consignaron por escrito las declaraciones de miles de
antiguos y nuevos dignatarios indigenas acerca del funcionamiento po-
litico, econémico, tributario y religioso de sus sefiorios. Si bien muchos
de estos documentos no proporcionan sino unos datos de tipo técnico
© estadistico, otros recrean, a partir de las declaraciones de los infor-
mantes indigenas, el discurso indigena sobre la historia prehispdnica 0
la conquista, y permiten adivinar o reconstruir las diferentes actitudes
de los conquistados frente a la Colo
Pero no bastaba crear las instituciones que permitirfan el cabal
funcionamiento del sistema colonial. Habia que controlar también en
xIxX
qué medida el personal colonial, a menudo recalcitrante frente a las
exigencias del poder metropolitano, cumplia con sus deberes: tarea que
ejecutaran unos “visitadores” nombrados especialmente para este efec-
to. También ellos, sistemdticamente, se apoyaran en el testimonio de
los colonizados, creando asi otra documentacién que oftece un espacio
relativamente considerable a una expresién del discurso indigena.
La Colonia, mundo altamente burocratizado y dominado por am-
biciones personales poderosas y encontradas, fue una maquina de in-
terminables pleitos por tierras, dinero, titulos, honores, funciones poli-
ticas 0 eclesidsticas, puestos... Cada pleito suponia una “informacién”
con declaraciones de testigos. Implicados o interesados directamente o
no, los sectores indigenas se vieron solicitados a menudo para dar su
versién de los hechos. Para conmover o convencer a su destinatario
(representante de la autoridad metropolitana o colonial), el testigo in-
digena, mas o menos consciente de los problemas de comunicacién
intercultural, adoptaba una serie variable de elementos (recursos 0 c6-
digos expresivos, légica argumentativa, etc.) que formaban parte del
horizonte de expectativas de su interlocutor.
De este modo, numerosisimos fragmentos de discurso indigena
“colonial” accedieron a la hoja escrita. Los de apariencia mas “literaria’”,
los que conservan la forma de narrar o de cantar, las imagenes 0 inclu-
so el idioma de la cultura indigena [Sahagin 1979], han suscitado desde
siempre un interés considerable. En cambio, las transcripciones de frag-
mentos de discurso indigena destinado a los “extrafios” siguen dur-
miendo, en su mayorfa, en los archivos. Si no fuera por la actividad
cada vez mds intensa de los etnohistoriadores, ignorarfamos hasta su
existencia. Es probable que el origen administrativo 0 judicial de estos
documentos haya ocultado hasta ahora su interés cultural, para no decir
“literario”. Eminentemente hibridos, estos textos articulan una “mate-
ria prima” indigena con las exigencias formales de esos lugares “mar-
ginales” de la cultura letrada que son las cancillerias y los tribunales.
Los obstdculos o las pantallas deformantes que se interponen entre el
discurso indigena vivo y su reproduccidn en el documento escrito ame-
nazan, indiscutiblemente, su legibilidad. Ahora, no cabe duda de que un
conocimiento suficiente del funcionamiento de tales pantallas defor-
mantes puede permitir, hasta cierto punto, su neutralizacién, primer
paso para un rescate siquiera parcial de la voz indigena soterrada.
EL SECUESTRO DEL DISCURSO INDIGENA
INDEPENDIENTEMENTE de las circunstancias, las técnicas y los motivos
concretos de su transcripcién, los testimonios indigenas —en todo caso
XX
los de la época colonial— son el producto de un proceso de comunica-
cién muy particular.
En un acto de comunicacién normal, el emisor, movido por alguna
intencién, envia un mensaje al destinatario previsto. Tanto el emisor
como el destinatario puede ser un individuo o un colectivo. En cuanto
al mensaje, este puede tomar la forma de un canto, un baile, un texto
escrito, un cuadro, etc. La operacién comunicativa se ejecuta en un
contexto determinado, cuyas caracteristicas son, entre otras, el tiempo,
el espacio y la presencia o ausencia de testigos. Para trasmitir su men-
saje, el emisor elige un canal: término que puede remitir, por ejemplo,
a la comunicacién oral directa, la danza, el libro impreso o la pintura al
leo. Para dar forma a su mensaje, el emisor movilizar4 una serie de
cédigos: un lenguaje, un tipo o género de discurso, un tono, un acom-
pafiamiento o contrapunto gestual, etc. La recepcién del mensaje se
logra en la medida en que el destinatario conoce los cédigos empleados
por el emisor y sintoniza el canal elegido.
Los testimonios indigenas mencionados no se explican a partir de
un acto de comunicacién simple. Quiero explicitarlo a partir de un
ejemplo. En 1538, Pedrarias Davila, gobernador de Nicaragua, encarga
a Francisco de Bobadilla, fraile mercedario, la realizacién de una “pro-
banza” acerca del fracaso de las anteriores campafias de evangelizacién
de los indios. A fines de septiembre del mismo afio, el fraile reine en
Teoca a un grupo de indios para interrogarlos acerca de las cosas de la
fe. Tres intérpretes traducen las preguntas del mercedario y las res-
puestas de los autéctonos, hablantes del nahuatl. Un escribano apunta
el didlogo en espafiol. El resultado “suena” de este modo:
F, [Bobadilla]
You might also like
- The Subtle Art of Not Giving a F*ck: A Counterintuitive Approach to Living a Good LifeFrom EverandThe Subtle Art of Not Giving a F*ck: A Counterintuitive Approach to Living a Good LifeRating: 4 out of 5 stars4/5 (5814)
- The Gifts of Imperfection: Let Go of Who You Think You're Supposed to Be and Embrace Who You AreFrom EverandThe Gifts of Imperfection: Let Go of Who You Think You're Supposed to Be and Embrace Who You AreRating: 4 out of 5 stars4/5 (1092)
- Never Split the Difference: Negotiating As If Your Life Depended On ItFrom EverandNever Split the Difference: Negotiating As If Your Life Depended On ItRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (844)
- Grit: The Power of Passion and PerseveranceFrom EverandGrit: The Power of Passion and PerseveranceRating: 4 out of 5 stars4/5 (590)
- Hidden Figures: The American Dream and the Untold Story of the Black Women Mathematicians Who Helped Win the Space RaceFrom EverandHidden Figures: The American Dream and the Untold Story of the Black Women Mathematicians Who Helped Win the Space RaceRating: 4 out of 5 stars4/5 (897)
- Shoe Dog: A Memoir by the Creator of NikeFrom EverandShoe Dog: A Memoir by the Creator of NikeRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (540)
- The Hard Thing About Hard Things: Building a Business When There Are No Easy AnswersFrom EverandThe Hard Thing About Hard Things: Building a Business When There Are No Easy AnswersRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (348)
- Elon Musk: Tesla, SpaceX, and the Quest for a Fantastic FutureFrom EverandElon Musk: Tesla, SpaceX, and the Quest for a Fantastic FutureRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (474)
- Her Body and Other Parties: StoriesFrom EverandHer Body and Other Parties: StoriesRating: 4 out of 5 stars4/5 (822)
- The Emperor of All Maladies: A Biography of CancerFrom EverandThe Emperor of All Maladies: A Biography of CancerRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (271)
- The Sympathizer: A Novel (Pulitzer Prize for Fiction)From EverandThe Sympathizer: A Novel (Pulitzer Prize for Fiction)Rating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (122)
- The Little Book of Hygge: Danish Secrets to Happy LivingFrom EverandThe Little Book of Hygge: Danish Secrets to Happy LivingRating: 3.5 out of 5 stars3.5/5 (401)
- The World Is Flat 3.0: A Brief History of the Twenty-first CenturyFrom EverandThe World Is Flat 3.0: A Brief History of the Twenty-first CenturyRating: 3.5 out of 5 stars3.5/5 (2259)
- Devil in the Grove: Thurgood Marshall, the Groveland Boys, and the Dawn of a New AmericaFrom EverandDevil in the Grove: Thurgood Marshall, the Groveland Boys, and the Dawn of a New AmericaRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (266)
- The Yellow House: A Memoir (2019 National Book Award Winner)From EverandThe Yellow House: A Memoir (2019 National Book Award Winner)Rating: 4 out of 5 stars4/5 (98)
- A Heartbreaking Work Of Staggering Genius: A Memoir Based on a True StoryFrom EverandA Heartbreaking Work Of Staggering Genius: A Memoir Based on a True StoryRating: 3.5 out of 5 stars3.5/5 (231)
- Team of Rivals: The Political Genius of Abraham LincolnFrom EverandTeam of Rivals: The Political Genius of Abraham LincolnRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (234)
- Andrews Lynn V - La Mujer Chaman PDFDocument77 pagesAndrews Lynn V - La Mujer Chaman PDFpedro angel100% (6)
- On Fire: The (Burning) Case for a Green New DealFrom EverandOn Fire: The (Burning) Case for a Green New DealRating: 4 out of 5 stars4/5 (74)
- The Unwinding: An Inner History of the New AmericaFrom EverandThe Unwinding: An Inner History of the New AmericaRating: 4 out of 5 stars4/5 (45)
- Pierre Hadot Ejercicios Espirituales y Filosofia Antigua PDFDocument168 pagesPierre Hadot Ejercicios Espirituales y Filosofia Antigua PDFCorvus Deceptorius50% (2)
- Semillas de Grandeza Denis Waitley PDFDocument117 pagesSemillas de Grandeza Denis Waitley PDFpedro angel75% (4)
- Un Camino Hacia La Salud PDFDocument28 pagesUn Camino Hacia La Salud PDFpedro angelNo ratings yet
- Cruz Hernandez Miguel - La Filosofia Arabe PDFDocument410 pagesCruz Hernandez Miguel - La Filosofia Arabe PDFpedro angel100% (4)
- BOERI Los Estoicos Antiguos Sobre La Virtud y La FelicidadDocument86 pagesBOERI Los Estoicos Antiguos Sobre La Virtud y La FelicidadMatias Ignacio Ulloa ValdiviaNo ratings yet
- Zabta - El Simbolismo Oculto de Los Sueños PDFDocument180 pagesZabta - El Simbolismo Oculto de Los Sueños PDFpedro angel75% (4)
- Adoraciones y Afirmaciones PDFDocument67 pagesAdoraciones y Afirmaciones PDFpedro angelNo ratings yet
- Terapia de La Posesion Espiritual PDFDocument178 pagesTerapia de La Posesion Espiritual PDFpedro angel100% (1)
- Catecismo Resumido y Credo de La Nueva Era PDFDocument20 pagesCatecismo Resumido y Credo de La Nueva Era PDFpedro angel100% (1)
- Ver A Dios Con El Corazon PDFDocument40 pagesVer A Dios Con El Corazon PDFpedro angelNo ratings yet
- El Popol Vuh y El Origen de Las Culturas de Mesoamérica-Signed PDFDocument133 pagesEl Popol Vuh y El Origen de Las Culturas de Mesoamérica-Signed PDFpedro angelNo ratings yet
- Accion Tomas MertonDocument195 pagesAccion Tomas Mertonjos2001100% (2)
- Leal Rolando - El Santuario Interior - Experiencias Misticas PDFDocument143 pagesLeal Rolando - El Santuario Interior - Experiencias Misticas PDFpedro angelNo ratings yet
- Von Wobeser Gisela - Apariciones de Seres Celestiales Y Demoniacos en La Nueva España PDFDocument142 pagesVon Wobeser Gisela - Apariciones de Seres Celestiales Y Demoniacos en La Nueva España PDFpedro angel100% (1)
- Bucay Jorge - Rumbo A Una Vida Mejor PDFDocument140 pagesBucay Jorge - Rumbo A Una Vida Mejor PDFpedro angel100% (4)
- Leal Rolando - Posturas Del Yoga PDFDocument117 pagesLeal Rolando - Posturas Del Yoga PDFpedro angelNo ratings yet
- Leal Rolando - El Sepher Yetzirah PDFDocument122 pagesLeal Rolando - El Sepher Yetzirah PDFpedro angelNo ratings yet
- Los Diez Mandamientos para Niños PDFDocument34 pagesLos Diez Mandamientos para Niños PDFpedro angelNo ratings yet