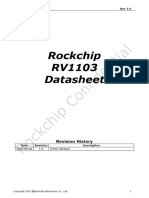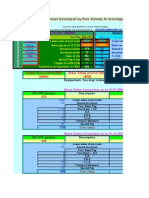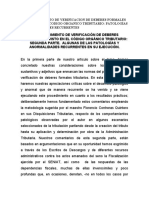Professional Documents
Culture Documents
Catharine MacKinnon - Hacia Una Teoria Feminista Del Estado
Catharine MacKinnon - Hacia Una Teoria Feminista Del Estado
Uploaded by
Yesenia Bonita0 ratings0% found this document useful (0 votes)
6 views223 pagesCopyright
© © All Rights Reserved
Available Formats
PDF or read online from Scribd
Share this document
Did you find this document useful?
Is this content inappropriate?
Report this DocumentCopyright:
© All Rights Reserved
Available Formats
Download as PDF or read online from Scribd
0 ratings0% found this document useful (0 votes)
6 views223 pagesCatharine MacKinnon - Hacia Una Teoria Feminista Del Estado
Catharine MacKinnon - Hacia Una Teoria Feminista Del Estado
Uploaded by
Yesenia BonitaCopyright:
© All Rights Reserved
Available Formats
Download as PDF or read online from Scribd
You are on page 1of 223
Catharine A. MacKinnon
Hacia una teorfa feminista
del Estado
Facultad de Fitosotia y Humantdades - 8
BIBLIOTECA “TLMA K. de ema
EDICIONES CATEDRA,
UNIVERSITAT DE VALENCIA
INSTITUTO DE LA MUJER
BIBLIOTECA FAG, FIL, Y HUMAN.
[EIVENTARIO S269
‘ecoHA.._—.
Feminismos
Consejo asesor:
Gila Colaizzi: Universidad de Minnesota / Universitat de Valéneia
‘Marta Teresa Gallego: Universidac AutOnoma de Madtid -
Isabel Martincz Benllock: Universitat de Valencia
Mercedes Roig: Instituto de ta Mujer de Madsid
‘Mary Nash: Universidad Ceetral de Barvelona
Verens Stoleke: Universidad Auténoma de Barcelona
"Amelia ValcSrcel; Universidad de Oviedo
‘Olga Quifones: Insitute de la Mujer de Madeid
Direcci6n y coordinacin: Lsabet Morant Deusa: Universitat de Valencia
FACULTAD DE FILOSOFIA
BIBL {OT ECA
“Traduceién: Eugenia Martin
Fe ivenais 2 Y 736 Fah se bina: Caos Pee Bemies
Reservas ndos ls derecho. De conformidud con fo dspuesio
Beye Shc bi del Codigo Pena vigete pod ser castgados
“on pemus Ge muta ypvese ce ber quienes reproderen : a
vepapare, en tao on pate, ura obra itera, aac =
cities fj on evsigue Spo de sopore m
Sina precepuva strizacin, :
NIRO:378-95-039-X
© 1989 Catharine A. MacKinnon
Published by uangement with Harvaré University Press
Ediciones Cited, S.A, 1995
Juan Ignacio Luca de Tena, 15. 38027 Modsid
‘Depsito leat: M.29.978-1995
SBN. 84376-13574
Printed in Spain
Impreso en Grifics Rogar, S.A. >
Pol. Ind. Cobo Callea, Fuenlsbrada (Madrid)
Para Kent Harvey
Prélogo:
Escribir un libro durante dieciocho afios llega a parecer
se mucho @ compartir su autoria con los yoes anteriores, Los
resultados en este caso son a un tiempo una odisea intelec-
tual compartida y un debate teérico continuo.
En este libro se analiza de qué modo el poder social da
forma a lo que sabemos y de qué modo lo que sabemos
a forma al poder social én cuanto a la desigualdad social
entre mujeres y hombres. En el sentido més general explora
el significado que la jerarquia de los sexos tiene en la rela-
cién entre conocimiento y politica. En otras palabras, colo-
ca la politica sexual en el ambito de la epistemologia.
El debate comienza con las respectivas afirmaciones del
miarxismo y del feminismo cuando analizan la desigualdad
como tal, pasa a reconstruir el feminismo en el campo epis-
temoligico a través de la sexualidad como algo basico para
la situacién de la mujer y termina estudiando el poder insti-
tucional del Estado en el terreno més particular de la inter-
pretacién social de la mujer y el tratamiento que le dala ley.
El marxismo es el punto de partida porque es la tradi-
cién teérica contemporinea que —independientemente de
sus limitaciones— confronta el dominio social organizado,
lo analiza en términos mis dinémicos que estéticos, identi-
fica las fuerzas’sociales que sistemticamente dan forma a
los imperativos sociales y trata de explicar la libertad huma-
9
na dentro de la historia y frente a ésta. Confronta la clase,
que es real. Oftece al mismo tiempo una critica de la inevi-
tabilidad y la coherencia interna de la injusticia social y una
teoria de la necesidad y las posibilidades del cambio.
Mi primera intencién era estudiar las relaciones, las
contradicciones y los conflictos que hay entre la teoria mar-
xista y la feminista de la conciencia, puesto que ambas son
la base del acercamiento de cada teoria al orden social y al
cambio social. Comparando la idea de cada una de la rela-
cidn entre las formas mental y fisica de ¢jercer el dominio,
{queria comparar la explicacién feminista del sometimiento
de la mujer, entendida como la situacion «compartida, inne-
cesaria y politica» que definid en 1972 Adrienne Rich, con
la explicacion marxista de la explotacién de la clase trabaja-
dora. Pensé que el movimiento feminista comprendia la
conciencia de un modo que podria servir para comprender
la hegemonia social y enfrentarse a ella.
Empecé tratando de distinguir, en la desigualdad que su-
fren las mujeres, las raices econémicas de las sexuales: jes
sexism 0 €s capitalismo? {Es una bolsa 0 una caja? De esta
forma no era posible resolver la cuestién, porque se referia
a unas realidades que se fundian en el mundo. El estudio se
convirtid en una pregunta sobre el factor que debia aislarse:
jes sexo 0 es clase? {Es una particula o una ola? Los ce-
pitulos 2, 3 y 4 estan escritos a mediados de la década de
fos 70 y tratan de estudiar la respuesta que cada teoria daa
las preguntas que plantea Ia otra sobre estos asuntos. Este
gjercicio de critica mutua despejaba el terreno, centraba los
problemas y descubria las incapacidades, pero no resolvia el
problema mundo/mente que cada teoria planteaba a la otra.
Por esenciales que sean para la teoria emergente, estos capi
tulos, por esta razon, pueden parecer inconexos y relative-
mente primitivos.
La primera estrategia que utilicé suponia que el feminis-
mo tenja una teoria del dominio masculino: una relacién ce
sus puntos clave concretos y de las leyes de su movimiento,
‘un anilisis de por qué y cOmo ocurria y de por qué (tal vez
incluso de cémo) podia terminar. En pocas palabras, supuse
10
que el feminismo tenia una teoria sobre los sexos igual que
el marxismo tenia una teoria sobre las clases. Cuando se
hizo evidente que esto no era cierto como yo habia creido,
el proyecto pas6 de localizar y explicar tal teoria a crear otra
através de la prictica feminista, de tratar de relacionar el fe-
minismo y el marxismo en términos de igualdad, a tratar de
crear una teoria feminista que pudiera mantenerse sola.
Sheldon Wolin habia descrito la «teoria épica» como
respuesta no a las «crisis en las técnicas de investigacion,
sino a las «crisis del mundo», en el sentido de que los «pro-
blemas del mundo» preceden a fos «problemas de una teo-
ria» y los deternminan. Una teoria épica identifica los princi-
pios basicos de la vida politica que provocan errores y equi-
vocaciones en las «disposiciones, decisiones y creencias»
sociales y que no pueden tacharse de episédicas. Las teorias
cientificas, afirmaba Wolin, buscan explicaciones y técni-
cas; las teorias épicas, por el contrario, proporcionan «un
cuadro simbélico de un todo ordenado que se descompone
sisteméticamente». Casi todas las teorias buscan cambiar
nuestra forma de ver el mundo; «s6lo la teorfa épica busca
cambiar el mundo» («Political Theory as a Vocation», Ame-
rican Political Science Review, 63 [1967]: 1079-80). La cri-
tica de Marx del capitalismo y la critica de Platén de la de-
mocracia ateniense son ejemplos de ello.
Visto desde esta perspectiva, el feminismo ofrecia una
via deseripein dels variable os escenaios del sexis-
mo y varias explicaciones posibles. Las obras de M:
Wollstonecraft, Charlotte Plrkins Gilman y ew. aA
Beauvoir son ejemplos de ello, También oftecia una pricti-
ca compleja y explosiva en la que pareeia inmanente una
teoria. Pero, exceptuando unos cuantos principios destaca
dos —como los trabajos de Kate Millett y Andrea Dwor-
kin—, el feminismo no explicaba el poder masculino como
un todo ordenado y al mismo tiempo descompuesto. El fe-
minismo empezaba a parecer una critica épica a la busca de
una teorfa, una teoria épica que necesitaba ser escrita,
Asi pues, el proyecto se convirtié en una metainvestiga-
cién de la propia teoria —jes feminismo 0 es marxismo?,
¢@s la relatividad 0 es mecénica cudntica?— que necesitaba
Ja exploracién del método que se presenta en la segunda
parte. Al desmenuzar el enfoque feminista de la conciencia
aparecia una relacion entre un medio de crear la desigualdad
entre los sexos en el mundo y el mundo a que da lugar: la re-
lacién entre la mujer convertida en objeto, la jerarquia entre
el sujeto que conoce ¥ el objeto conocido. La epistemologia
y la politica se presentaban como dos partes de la misma
moneda asimétrica que se reforzaban mutuamente. Se hacia
posible una teoria del Estado que fuese al mismo tiempo so-
cial y discreta, conceptual y aplicada cuando se interpreta
que el Estado participa en la politica sexual del dominio
masculino aplicando su epistemologia a través de la ley. En
un sentido muy real, el proyecto pas6 del marxismo al femi-
nismo a través de un método para analizar el poder paraliza-
do en su forma legal, y el poder estatal se presentaba como
el poder masculino
‘A medida que avanzaba el trabajo, la publicacién de las,
primeras versiones de algunas partes del libro (enumeradas
én la pégina 447) me concedié el beneficio de los malenten-
didos, las distorsiones y las interpretaciones equivocadas de
muchos lectores. Esta experiencia sugiete que es preciso de-
cir que este libro no pretende explicario todo, Busca un and-
lisis de la diferencia entre los sexos que pueda explicar el -
gar omnipresente y crucial que el sexo ocupa como dimen-
sién socialmente omnipresente y, en un sentido patticular,
estructural. Trata de comprender la diferencia de sexos
como forma de poder y el poder en sus formas sexuadas.
Buscar el lugar del sexo en todas las cosas no es reducir las
cosas a sexo.
Por ejemplo, no es posible hablar de sexo sin tener en
cuenta la experiencia de las mujeres negras. En la conside-
rable medida en que esta experiencia es inseparable de la ex-
periencia del racismo, es imposible hablar de muchos rasgos
del sexo sin referirse a la particularidad racial. He tratado de
evitar las abstracciones fetichistas de raza y clase (y sexo)
que con tanta frecuencia aparecen bajo el epigrafe «diferen-
cia» y de analizar las experiencias y las fuerzas divisorias,
12
que ocupan la sociedad de forma concreta y particular: por
ejemplo, «mujeres negras» en vez. de «diferencias racialesy,
Todas las mujeres poseen particularidades étnicas (y otras
particularidades definitivas) que marcan su femineidad; al
mismo tiempo, su femineidad marca sus particularidades y
es una de ellas. Reconocer esto, lejos de socavar el proyecto
feminista, lo incluye, lo define y establece en él unas nor-
mas. Tampoco reduce la raza a Sexo, sino que mas bien su-
sgiere que la comprensién y el cambio en la desigualdad so-
cial son esenciales para 12 comprensién y el cambio en la
desigualdad sexual, con implicaciones que unen la com-
prensién y el cambio en el sexismo con la comprensién y el
cambio en el racismo. Desde esta perspectiva, la prolifera-
cidn de «feminismos» (un feminismo racista blanco?) ante
Ja diversidad de las mujeres es el altimo intento del pluralis-
mo liberal por escapar del reto que plantea a la teoria la rea-
lidad de las mujeres, simplemente porque alin no estan crea-
das las formas tedricas que tales realidades exigen. Por otra
parte, este libro no pretende presentar un andlisis siquiera
incipientemente apropiado de la raza y del sexo, y mucho
menos de la raza, el sexo y la clase. Semejante trabajo
—que se apoyaria en los escritos de autores de color como
Jos citados en este volumen, en esfiverzos sorprendentes de
la ficcién y la critica literaria, en los avances del mundo so-
cial y en los desarrollos de la prictica y el andlisis politicos
y en las titimas contribuciones al terreno legal de mujeres
como Kimberle. Crenshaw, Mari Matsuda, Cathy Scarbo-
rough y Patricia Williams— llevaria por lo menos otros die-
ciocho afios.
Este libro tampoco es un tratado de moralidad. No se
‘ocupa de lo que esta bien y de lo que est mal ni de lo que
creo que estd bien o mal pensar o hacer. Se ocupa de lo que es,
del significado de lo que es y de cémo se impone lo que
es. Es un argumento tedrico con forma critica que apunta en
una nueva direccién; no expone un ideal (la igualdad de los
sexos, al menos nominalmente, se entiende como un ideal
social acordado) ni un camino para el futuro.
Algunos de los términos y conceptos clave que se utili-
B
zan en este Volumen parecen requerir una aclaracién mas
alla de su uso. Utilizo el verbo desconstruir en su sentido
corriente, puesto que lo empleé antes de que la escuela de la
desconstruccién le diera el significado que tiene ahora (a
pesar de la desconstruccidn, leer este prologo no es igual
que leer este libro). No defiendo la «subjetividad» sobre la
cobjetividad» ni antepongo las «diferencias» a la «igual-
dad», sino que critico el método que provoca estas antino-
mias simbiéticas. Decir que el feminismo es «postmarxista»
no significa que el feminismo se olvide de ias clases: signi-
fica que un feminismo merecedor de este nombre absorbe y
supera la metodologia marxista, dejando en el cubo de la bi-
sura liberal teorfas que no lo han hecho.
Se ha hablado mucho de una supuesta distincién entre
sexo y género. Se cree que el sexo es mas bioldgico y el gé-
nero mas social, y la relacién de cada uno con la sexualidad
varia. Creo que la sexualidad es fundamental para el género
y que es fundamentalmente social. La biologia se convierte
en el significado social de la biologia dentro de un sistema
de desigualdades sexuales del mismo modo que la raza se
converte en lo étnico dentro de un sistema de desigualdades
raciales. Ambas son sociales y politicas en un sistema que
no se apoya independientemente en diferencias bioldgicas
en ningin sentido. Desde esta perspectiva, la distincion
sexo/género se parece ala distincién naturaleza/cultura en el
sentido que criticaba Sherry Ortner en «ls Female to Male
as Nature Is to Culture?» Feminist Studies, 8 (otofio 1982).
Yo utilizo sexo y género de forma relativamente intercam-
biable.
Fl término sexual se refiere a la sexualidad, no es la for-
ma adjetivada de sexo en el sentido de género. La sexuali-
dad no se limita a lo que se hace por placer en la cama 0
como acto reproductivo ostensible, y no se refiere exclusi-
vamente al contacto genital, ala excitacién ni a las sensacio-
nes, ni se termina en el sexo-deseo, en la libido ni en el eros.
La Sexualidad se concibe como un fenémeno social mucho
‘mas amplio, nada menos que como Ja dinamica del sexo en-
tendido como jerarquia social, y su placer es la experiencia
4
nearer iecnneretentenaotntin nese lancer,
del poder en su forma con género. La valoracién del poten-
cial de este concepto para el andlisis de la jerarquia social
debe basarse en esta idea (que se desarrolla én el capitulo 9).
Las relaciones entre el amor cortés y la guerra nuclear, los
estereotipos sexuales y la pobreza de las mujeres, la porno-
grafia sadomasoquista y el linchamiento, la discriminacién
sexual y la prohibicién del matrimonio homosexual y del
mestizaje parecen més remotas si encerramos la sexualidad,
pero no tanto si invade sin freno la jerarquia social.
Este libro no es la afirmacién idealista de que la ley pue-
de resolver los problemas del mundo ni de que si los argu-
mentos legales estuvieran bien hechos los tribunales verian
el error de su proceder. Reconoce el poder del Estado y el
poder de la ley, que confiere conciencia y legitimidad, como
realidades politicas que las mujeres desatienden a su riesgo.
Reconoce el foro legal como algo particular, pero no singu-
larmente poderoso. No presenta una critica de los «dere-
chos» per se, sino de su forma y de su contenido como algo
masculino, y por tanto excluyente, limitante y limitado. Una
cosa es que los hombres blancos de clase alta rechacen los
derechos por intrinsecamente liberales, individualistas, int-
tiles y alienantes: los poseen de hecho incluso cuando fin-
gen renunciar a ellos en teoria. Otra cosa es volver a formu-
lar Ja relacién entre la vida y la ley sobre la base de la expe-
iencia de los subordinados, los menos favorecidos, los
desposeidos, los silenciados: en otras palabras, para crear
‘una jurisprudencia del cambio. En esto, como en todos Jos
demas sentidos, el témino hacia del titulo es un término
considerado
Para aquellos lectores que tal vez estén interesados, esta
obra se ha publicado antes en fragmentos y casi en el orden
contrario al que aqui tiene, Al mismo tiempo, buena parte
de mis otros trabajos en campos concretos de la ley presen-
tan propuestas practicas para resolver algunas de las defi-
ciencias teéricas que se han sefialado en estas paginas. El
anilisis que se ha convertido en el capitulo | —un intento
de concebir 1a relacién entre marxismo y. feminismo— se
escribié en 1971-92, se revis6 en 1975 y se publicé en Signs
15
en 1982. Las ideas del capitulo 12 acerca de la igualdad en-
tre Jos sexos nacieron casi todas en 1973-74, Presenta una
critica del «tratamiento igual» frente al «tratamiento distin-
to» en la ley sobre discriminacién sexual, una resolucién
que est relacionada con la teoria del acoso sexual publica-
da en Sexual Harassment of Working Women (New Haven:
Yale University Press, 1979) y aprobada por los tribunales
El capitulo 9, escrito casi todo en 1981 y publicado en Signs
en 1983, critica la ley de la violacién de una forma que ha
contribuido a una cierta reforma de la misma. El capitulo 10
analiza los conceptos actuales y la ley del aborto a la luz del
andlisis de la sexualidad y de a intimidad como dominio de
Ja desigualdad entre los sexos. El argumento de que el abor-
to legal es un derecho de la igualdad entre los sexos espera
atin un desarrollo afirmativo. El capitulo 11 critica las leyes
sobre la pornografia de un modo que, junto con el trabajo de
‘Andrea Dworkin, proporcioné fa base para la teoria que
subyace en las ordenanzas de los derechos civiles contra la
pornografia concebidas a principios de 1983. Una coleccién
anterior, Feminism Unmodified: Discourses on Life and
Law (Harvard University Press, 1987), presentaba las ver-
siones orales de algunos de estos argumentos en sus prime-
ras fases. Como dijo Lindsay Waters, editor de aquel volu-
men, hablando de la relacién entre ambos: «Ya has visto la
pelicula, Ahora lécte el libro.»
Este volumen presenta mi argumento en su unidad, su
forma y su orden originales. Es de esperar que consiga mos-
trarla coherencia del enfoque de las primeras publicaciones.
Puede que también contribuya a hacer frente a la tendencia
a reducir las consecuencias de una teoria sobre la compren-
sin politica a lo que se ha convertido en la practica legal.
Este libro no aspira a situarse dentro de la literatura, las
tendencias ni los discursos académicos. Aspira a crear, en
sus propios términos, una teoria feminista del Estado. Para
ello utiliza los trabajos itiles. Casi todas las contribuciones
decisivas a la teoria feminista fueron hechas por el movi-
miento de la mujer en la década de 1970 a traves de la prac-
tica, y algunas de ellas se publicaron en periddicos, en oscu-
16
heh can ama
ros boletines y en unos pocos libros. Las grandes contribu-
ciones intelectuales fueron hechas por mujeres que casi
nunca pertenecian a una universidad, por mujeres como An-
drea Dworkin, Audre Lorde, Kate Millett y Adrienne Rich.
Otras obras esenciales ajenas al mundo académico son de
escritores como Susan Griffin, Robin Morgan, Gloria Stei-
nem y John Stoltenberg. Algunos trabajos académicos han
sido cruciales para este proyecto, Sin las extraordinarias in-
vestigaciones de Diana E. H. Russell sobre el abuso sexual
no habria sido posible la teoria de la sexualidad tal como se
recoge en el capitulo 9. Otras feministas cuyos eruditos tra-
bajos han resultado especialmente titiles o estimulantes son
Kathleen Barry, Pauline Bart, Phyllis Chesier, Nancy Cott,
Mary Daly, Teresa de Lauretis, Marilyn Frye, Carol Gilli-
gan, Heidi Hartmann, Alison Jaggar, Gerda Lerner, Kristin
Luker, Carole Pateman, Barbara Smith y Elizabeth Spel-
man, La mayoria de estas mujeres han trabajado activamen-
te en el movimiento de la mujer y en los estudios, y se nota.
Algunos estudiosos han tratado de responder a algunos de
los desafios que se plantean en este libro sin haber logrado,
segiin yo lo veo, que las criticas resulten obsoletas. Sigue
siendo cierto el hecho de que, incluso cuando se reconocen
excepciones como éstas, la reformulacién académica de las
percepciones del feminismo pocas veces ha afiadido algo
de sustancia, sobre todo en el mundo legal. Por eso recojo
las expresiones originales (basadas en el movimiento) de las,
ideas que utilizo-siempre que es posible.
Algunos lectores se han preguntado cémo sera posible
hablar unos con otros si la perspectiva participa en la situa-
cién y si la situacién esté dividida por el poder. El hecho de
que a algunas personas no les guste un argumento 0 una ob-
servaciOn, 0 de que se sientan amenazadas o incémodas 0
que encuentren dificultades no hacen que aquéllos sean
equivocados, imposibles ni falsos. Muchos lectores (de la
tradicién kantiana) afirman que si un discurso no est gene-
ralizado, no es universal y aceptado, es excluyente. Pero el
problema radica en que lo generalizado, lo universal y lo
aceptado nunca ha resuelto los desacuerdos o las diféren-
7
cias, nunca ha dado cohesién a lo especifico ni ha generali-
zado las particularidades. Antes al contrario, ha asimilado
todo ello aun universal falso que ha impuesto el acuerdo, ha
‘ocultado Jo especifico y ha silenciado las particularidades,
La preocupacion por una teorfa comprometida es especial-
mente marcada entre aquellos cuyas particularidades for-
maban el universal anterior. A lo que se enfrentan en esta
critica no es a perder un didlogo, sino a empezarlo, un dié-
Jogo mis igual, mas amplio y mds inclusivo. Si se enfrentan
a perder la exclusividad de su reivindicacién de la verdad
desde su punto de vista, es decir, su poder. Seguiremos ha-
blando de ello.
Otros lectores antiguos han tenido un problema similar.
Aceptando la ciencia como norma para la teoria, han suge-
rido que los tedricos deben desligarse de los compromisos,
de la comunidad, de Ja experiencia y de los sentimientos
para conocer la verdad sobre la sociedad. Si el conocimien-
to es localizado en vez de una aceptacién critica de esos
mismos compromisos, un reconocimiento del contexto de la
comunidad, una comprensién escéptica de las raices y las
consecuencias de la experiencia y de sus limitaciones, un in-
tento de tomar conciencia de las determinaciones sociales
de las emociones, todos estos factores quedan al alcance de
la teoria, Tal teorfa no niega que los tedricos estén determi-
nados por los mismos factores que la teoria presenta a todos
Jos demds, La teoria se convierte en una tentativa social in-
separable de la situacién colectiva. La teoria situada es con-
creta y cambiante, no abstracta y totalizadora, y va pasando
del punto de vista de la impotencia a la comprensién politi-
ca en busca de la transformacién social. Esta postura coloca
al te6rico dentro de! mundo y del trabajo, no fuera ni por en-
‘cima de ellos, y a decir verdad es donde siempre ha estado
el tedrico.
Se dice que quien habla asi, desde dentro, corre el ries
go de no resultar inapelable para quienes ain no estin con
vencidos. Puede deberse a que muchas teorias anteriores
han adoptado la posicién de dominio y tenian que ocultarlo
para mantener la ilusién de que hablaban a todo el mundo.
18
Cualesquiera que sean sus carencias, no tiene ésta la teoria
que habla desde la subordinacién, En todo caso, asumo el
riesgo del teérico comprometido sin creer de verdad que asi
quedan excluidos muchos lectores. Con demasiada frecuen-
cia Ia alternativa no ha sido inapelable para nadie.
__ Miidea de que el método tiene algo que ver con las mu
jeres posiblemente cristalizé por primera vez en una broma
ingeniosa de Leo Winstein, del Smith College, que dijo que
«de verdad” es el término expletivo femenino». También
ensefiaba teoria politica y legislacién constitucional al mis-
mo tiempo, y se tomé en serio lo que yo escribia. Robert
A. Dahl, uno de los pocos pluralistas practicantes del mundo
y uno de los diez mejores hombres, participé en este proyee-
to paciente, comprensiva ¢ inteligentemente durante mucho
tiempo. Paul Brest fue el primero en pensar que merecia un
publico dentro del mundillo legal; Shelly Rosado fue la pri-
mera que decidié que merecia ser publicado. Los profeso-
tes, estudiantes, bibliotecarios y personal de las facultades
de derecho de Yale, Harvard, Stanford, Minnesota, UCLA,
Chicago y Osgoode Hall (York University) han contribuido
a su desarrollo. Superando mis objeciones 2 los libros teéri-
cos, Lindsay Waters me convencié para que publicara éste.
Ann Hawthorne ha sido la editora de manuscritos mas aten-
ta y mds discreta que ha habido jamés.
+” La intrépida Karen E. Davis, mi ayudante en las investi-
gaciones contra viento y marea, ha sido ingeniosa, delicada
y persistente hasta extremos increibles. Sus aportaciones,
Siempre cruciales, han ido haciéndose mas valiosas con el
paso del tiempo. Alison Walsh me ayudé mucho compro-
bando citas en un momento dificil. Suzanne Levitt siguié la
pista a una inmensidad de huidizas notas a’pie de pagina con
inteligencia, energia y un sorprendente buen humor. Anne
E. Simmon me ofrecié con vigor sus ideas siempre valiosas.
El trabajo no habria terminado sin la ayuda de Pat Butler,
Twiss Bulter, Phyllis Langer y David Satz. Mis colegas ca-
nadienses —especialmente Mary Eberts, Christie Jefferson
19
y Elizabeth Lennon— formaron un grupo intelectualmente
gratificante, humanamente sensible, receptivo y agudo en el
que pudimos explorar las implicaciones de estas ideas. Mis
padres, a quienes dediqué la primera versién de este trabajo
como tesis doctoral, siempre me han respaldado.
Kent Harvey y Andrea Dworkin han sido compaiieros y
amigos. Han contribuido a este trabajo en todos los ambitos.
El agradecimiento que les debo no puede expresarse: s6lo
puode vivirse
‘New Haven, Connecticut
Mayo de 1989
20
PRIMERA PARTE
Feminismo y marxismo
Sin duda era ef momento de que alguien
inventara un argumento nuevo, o de que el autor
saliera de la oscuridad,
Vizcinia Woote, Entre actos
Me imaginabs sentado al final de un rayo de
Juz y me imaginaba lo que veria.
Atover Eassren
Facultad de Filosolia y Humanidades «
‘BIBLIOTECA “ELMA K. de ESTRABOU"
1
El problema del marxismo
y del feminismo
Marxismo y feminismo son una sola cosa:
‘marxismo.
Heit Haxtwann ¥ Amy Briooes, «The Unhappy
Marriage of Marxism and Feminist
La sexualidad es al ferninismo lo que el trabajo al mar-
xismo: lo mas propio de cada uno, pero también lo mis ro-
bado. La teoria marxista afirma que la sociedad se constru-
ye firndamentalmente con las relaciones de las personas que
hhacen y fabrican cosas necesarias para vivir con dignidad.
EL trabajo es el proceso social de dar forma y transformar el
‘mundo material y el social, de crear personas que sean seres
sociales a’medida que crean valor. Es esa actividad por la
cual la gente se convierte en lo que es. La clase es su estruc-
tura, la produccién su consecuencia, el capital una forma
quieta y el control su lucha.
Implicito en la teoria feminista hay yn argumento para-
lelo: la formacién, direccién y expresién de la sexualidad
organizan la sociedad en dos sexos: mujeres y hombres,
Esta divisidn se encuentra en fa totalidad de las relaciones
sociales. La sexualidad es el proceso social por el que se
crean, organizan, expresan y dirigen las relaciones sociales
de género, creando los seres sociales a los que lamamos
23
mujeres y hombres, a medida que sus relaciones crean la so-
ciedad. Igual que el trabajo en el marxismo, la sexualidad en
el feminismo se ha construido socialmente, mas también es
constructiva, universal como actividad, pero histéricamente
especifica, esta formada al mismo tiempo de materia y de
mente. Igual que la expropiacién organizada del trabajo de
algunos en beneficio de otros define una clase, la de los tra-
bajadores, la expropiacién organizada de la sexualidad de
unos para el uso de otros define un sexo, la mujer. La hete-
rosexualidad es su estructura social, el deseo su dinamica
interna, el género y la familia sus formas quietas, los roles
sexuales sus cualidades generalizadas en la persona social,
la reproduccién una consecuencia y el control su lucha.
El marxismo y el feminismo ofrecen explicaciones de
cémo las disposiciones sociales de disparidad pautada y
acumulativa pueden ser internamente racionales y sistemé-
ticas, pero injustas. Ambos son teorias del poder, de sus
consecuencias sociales y de su injusta distribucién, Ambos
son teorias de la desigualdad social. En sociedades desigua-
les, el género y con él el deseo sexual y las estructuras de las
relaciones, igual que el valor y con é! Ia codicia y las formas
de propiedad, se consideran presociales, parte del mundo
natural, primordiales, magicos o intrinsecos. {gual que el
marxismo expone el valor como creacién social, el feminis-
mo expone el deseo como algo socialmente relacional, in-
ternamente necesario en drdenes sociales desiguales, pero
hist6ricamente contingente',
" Algunas tebricas feministas francesas contemporéneas han utili-
zado el término deseo de diversas formas. Véase Héléne Cixous, «The
Laugh of the Medusa: Viewpoint», trad. Keith Cohen y Paula Cohen,
‘Signs. Journal of Women in Culture and Society | (Verano 1976); 857-
893; ios trabajos de Xavitre Gauthier, Luce Ingaray y Annie LeClere
‘en New French Feminism: sn Anthology: ed. Elaine Marks e Isabelle de
Courtivron (Amherst, University of Massachusetts Press, 1980). En la
‘ayoria de Tos casos, el término no se emplea concretamente, como yo
hhago aqui, sino abstracta y conceptwalmente, como puede verse con
mas claridad en Julia Kristeva, Desire in Language (Nueva York, Co-
lumbia University Press, 1980), dedicado a la semiética del lenguaje.
24
La especificidad del marxismo y del feminismo no es
fortuita. Ser privado del control sobre las relaciones labora-
les en el marxismo o sobre las relaciones sexuales en el fe-
minismo es lo que define la concepcién de ausencia de po-
der per se en ambas teorias. No pretenden coexistir una jun-
to a la otra con pluralidad, ni garantizar que no se pasarin
por alto dos esferas independientes de la vida social, que no
se acallaran los intereses de dos grupos distintos ni que no
se omitiran las aportaciones de dos conjuntos de variables.
Existen para afirmar, respectivamente, que las relaciones en
Jas que muchos trabajan y pocos ganan, en las que algunos
dominan y otros estén subordinados, en las que algunos
joden y otros son jodidos y en las que todo el mundo sabe
Jo que significan estas palabras*, son el momento esencial
de la politica.
LY ‘si se toman con la misma seriedad las afirmaciones
de cada una de las teorias, cada una en sus propios térmi-
nos? {Pueden dos procesas sociales ser bstcos al mismo
tiempo? ;Pueden dos grupos estar subordinados de forma
contradictoria, o simplemente se cruzan? ;Pueden reconci-
‘También debe distinguirse de Gilles Deleuze y Felix Guattari, Anti-Oe-
dipus: Capitalism and Schizophrenia (Nueva York, Viking Press, 1977
(tad, esp, El antiedipo: Capitalismo y esquizofrenia, Barcelona,
Paidés, 1985) y de Guy Hocquenghem, Homosexual Desire (Londres,
{Allison & Busby, 1978). No se ocupan del proilema del deseo como
‘al, sino de su tepresién, sin ver que Sus determinantes son genéricos ni
ue la llamada represion es esencial para su existencia.
® No conozco ningtin verbo en inglés que elida le distincién entre
violecién y coito o amor y violacién como este verbo. Ades, tampo-
0 hay otros verbos para ia actividd de fa relacién sexual que permita
luna construccién paraleia a «Estoy trabajando», une frase que podria
aplicarse a casi cualquier actividad que se considere trabajo. Compara-
dda con el trabajo, la sexualidad se limita al dormitorio o al burde!. ES
lingiisticamente hermética y crea le usin de que la sexualided es una
actividad disereta y no una forma o tna dimension del ser que se expan-
de a toda la vida Social. Esta ilusién de discrecién contribuye a ocultar
su generalizacién. La falta de un verbo que signifique «actuar sexual-
‘mente» y que incluya la accién de la mujer es una expresién lingtistica
de las realidades det dominio maseulino.
25
liarse dos teorias que pretenden explicar la misma cosa, el
poder como tal? Si se enfrentan en igualdad de términos, es-
tas teorias, como minimo, plantean a la otra cuestiones fun-
damentales. ;Es el dominio masculino una creacién det ca-
pitalismo, oes el capitalismo una expresién del dominio
masculino? {Qué significa para el anélisis de clases que un
grupo social sea definido y explotado por unos medias que
parecen muy independientes de la organizacién de la pro-
duceién, aunque la forma sea adecuada? ;Qué significa
ppara un anilisis basado en el sexo que el capitalismo pudie-
ra no alterarse materialmente si estuviera plenamente inte-
grado en el sexo 0 incluso controlado por las mujeres? Su-
poniendo que la estructura y los intereses a los que sirven el
Estado socialista y el Estado capitalista difieren en términos
de clase, {se basan por igual en la desigualdad entre los se-
xos? En la medida en que sus formas y conductas se pare-
cen, podria el género ser su punto en comin? {Existe algu-
na relacién entre la riqueza de los hombres ricos y la pobre-
za de las mujeres pobres? {Existe alguna relacion entre el
poder que ciertas clases tienen sobre otras y el poder que to-
dos los hombres tienen sobre todas las mujeres? ;Existe al-
guna relacidn entre el hecho de que unos cuantos han gober-
nado a muchos y el hecho de que esos cuantos hayan sido
hombres?
En vez de hacer frente a estas preguntas, marxistas y fe-
ministas normalmente las han dejado de lado o, en la forma
mis activa de la misma cosa, han subsumido a la otra parte.
Los marxistas han criticado al feminismo por burgués en la
teoria y en la prictica, queriendo decir que el ferninismo tra-
baja a favor de la clase gobernante, Afirman que analizar la
sociedad a través del sexo es olvidar la primacia de la clase
y que disculpa la divisin de clases entre las mujeres, divi-
diendo asi al proletariado. Las exigencias del feminismo, di-
cen, podrian satisfacerse plenamente dentro del capitalismo,
y por eso su lucha mina y desvia el esfuerzo que busca un
cambio radical. Los esfuerzos para eliminar las barreras que
impiden a la mujer ser persona —los argumentos para acce~
der a las oportunidades que offece la vida independiente-
26
mente del sexo— se consideran liberales e individualistas.
Sea lo que sea lo que las mujeres tienen en comiin, se cree
que esta basado en la naturaleza, no en la sociedad. ‘Cuando
Jos analisis interculturales de la situacién social de la mujer
parecen no respaldar este anilisis, se dice que la situacién de
Ja mujer no es algo comtin ni compartido, y a los andlisis que
afirman serlo se les tacha de totalitarios y_antihist6ricos.
Cuando los andlisis interculturales de la situacidn social de la
mujer si respaldan este andlisis, se dice que la posicién de la
mujer es universal, y se considera que los andlisis que se ba-
san en ello carecen de especificidad cultural. La orientacién
del movimiento de la mujer en las actitudes, creencias y emo-
ciones como poderosos componentes de la realidad social se
critica por formalmente idealista; la composicién del movi-
miento de Ja mujer, supuestamente de mujeres cultas de cla-
se media, se presenta como explicacién de su oportunismo.
Las feministas acusan al marxismo de estar definido
masculinamente en la teoria y en la practica, queriendo de-
cir que se mueve dentro de la cosmovisién de los hombres y
a favor de sus intereses, Las feministas afirman que analizar
la sociedad exclusivamente en términos de clase es olvidar-
se de las experiencias sociales peculiares de cada sexo, os-
cureciendo la unidad de las mujeres. Las exigencias marxis-
tas, dicen, podrian satisfacerse (y en parte lo han sido) sin
alterar la ‘desigualdad entre mujeres y hombres. Las femi-
nistas han visto frecuentemente que los movimientos de la
élase trabajadora y la izquierda han infravalorado el trabajo
yy las inquietudes de la mujer, han despreciado el papel de
ios sentimientos y de las creencias por haberse centrado en
el cambio institucional y material, han denigrado a la mujer
cn la prictica y en la vida cotidiana, y en general no han lo-
grado diferenciarse de ninguna otra ideologia o grupo domi-
nado por intereses masculinos cuando se trata de justicia
para las mujeres. Marxistas y feministas se acusan mutua-
mente de investigar qué es para la otra parte la reforma
—aunas alteraciones que apacigtien y calmen y mejoren aco-
modéndose a las estructuras de la desigualdad— y donde es
precisa, también para la otra parte, una transformiacién fun-
2
damental. En su forma més extrema, la percepcién mutua
no es s6lo que el otro analisis esta equivocado, sino que su
victoria seria una derrota.
Ninguna de las alegaciones carece de base. Desde el
punto de vista feminista, el sexo, en el andlisis y en la reali-
dad, divide ciertamente a las clases, hecho que los marxistas
hhan solido negar u obviar mas que explicar © cambiar. Los
marxistas, de forma similar, han visto en ciertas partes del
movimiento de Ja mujer un grupo de presién especial para
favorecer a las clases privilegiadas: las mujeres cultas y pro-
fesionales. Al mismo tiempo, considerar que este grupo tie~
ne Ja misma extensién que «el movimiento de la mujer» im-
pide cuestionar el proceso social que confiere una presencia
desproporcionada al segmento con base menos amplia det
movimiento. La aceptacién de una definicién de clase
del movimiento de la mujer ha distorsionado la percepcién
de su composicién real y ha hecho invisibles las distintas
formas a las que muchas mujeres —sobre todo negras y tra-
bajadoras— han recurrido para luchar contra los determi-
nantes del sexo. Pero los defensores de los intereses de las
mujeres no siempre han tenido conciencia de clase: algunos
han explotado argumentos basados en la clase en beneficio
propio, incluso aunque asi se oscurecieran los intereses de
Jas mujeres, de las mujeres trabajadoras.
En 1866, por ejemplo, en una ley de la que muchas ve~
ces se ha dicho que inauguré la primera oleada de ferninis-
mo, John Stuart Mill pidid ante el parlamento inglés el voto
para la mujer con la siguiente justificacién parcial: «En
cualquier condicién y dentro de limites cualesquiera, los
hombres tienen derecho a votar. No existe la mas minima
justificacién para que las mujeres no tengan ese mismo de-
recho. No es probable que, en todas las clases, la mayoria
de las mujeres difiera en sus opiniones polticas de Ia ma-
yoria de los hombres de su misma clase»’. Tal vez Mill qui-
> John Stuart Mill, The Subjection of Women, en Essays on Sex
Equality, ed: Alice $, Rossi (Chicago, University of Chicago Press,
1970), pigs. 184-185.
28
Peabescingsc aston:
siera decir que, en la medida en que la clase determina las
opiniones, el sexo carece de relevancia. En este sentido, su
argumento se ajusta al propésito de eliminar el género
como restriccion del voto. Mill defendia personalmente el
suftagio universal. Y, de hecho, los hombres trabajadores
pudieron votar antes que las mujeres de cualquier clase.
Pero este argumento también puede justificar el limitar el
alcance de la concesién a las mujeres que «pertenecer» a
hombres de la misma clase y que ya ejercen ese derecho, en
cuyo caso es denigrante para todas las mujeres y va en de-
trimento de las subclases excluidas, también de usus» mu-
jeres.
Este tipo de razonamiento no se ha limitado a la cues-
tién del voto ni al siglo xrx. La légica de Mill se inscribe en
la estructura tedrica del liberalismo que subyace en buena
parte de la teoria feminista contempordnea y justifica bue-
na parte de la critica marxista. Su idea de que debia permi-
tirse a las mujeres participar en la politica era expresién de
su preocupacién por que el Estado no limitara la autonomia
del individuo, su libertad para desarrollar sus talentos por
ellos mistnos ni su capacidad dé aportar algo a la sociedad
por el bien de la humanidad. Como racionalista empirico se
resistia a atribuir a la biologia lo que podia explicarse como
condicionante social. Como variante de utilitarista, descu-
brid que la mayoria de las desigualdades entre sexos eran
inexactas 0 dudosas, ineficaces y, por tanto, injustas. Fl que
lds mujeres tuvieran libertad, como individuos, Para alcan-
zat los limites de su propio desarrollo sin interferencias ar-
bitrarias se extendia a la meta meritocratica de las mujeres
de Mill del hombre que se hace a si mismo, condenando lo
que desde entonces ha dado en Hlamarse sexismo como in-
ny irracional con la iniciativa personal y el laissez-
faire.
Es problemética la hospitalidad que tal andlisis puede
ofrecer a las preocupaciones marxistas. El argumento de
Mill podria ampliarse hasta incluir las clases como otro fac-
tor arbitrario y condicionado socialmente que provoca un
desarrollo ineficaz del talento y una distribucién injusta de
29
Jos recursos entre los individuos. Pero aunque esta extra-
polacién podria ser materialista en un sentido, no seria un
andlisis de clase. El propio Mill ni siquiera contempla la
igualacién de los ingresos. La distribucion desigual de la ri-
queza es precisamente lo que produce el laissez-faire y la
iniciativa personal no regulada. El concepto individual de los
derechos que esta teoria exige en el terreno juridico (espe-
cialmente aunque no s6lo en la esfera econémica), un con-
cepto que provoca la tensién del liberalismo entre la libertad
para cada cual y la igualdad entre todos, impregna el femi-
nismo liberal y justifica la critica de que el feminismo es
para unas cuantas privilegiadas.
La critica marxista de que el ferninismo se concentra en.
los sentimientos y en las actitudes también esta basada en
algo real: la importancia que para el feminismo tiene la per-
cepcién de la mujer de su propia situacién. La prictica de
concienciar, no s6lo ni siquiera basicamente como acto con-
creto, sino como enfoque més colectivo a la critica y al cam-
bio, ha sido técnica de andlisis, estructura de organizacién,
método de practica y teoria del cambio social en el movi-
miento de la mujer. En los grupos de concienciacién, co-
rientes en los Estados Unidos en la década de los 70, el im-
pacto del dominio masculino se descubrié concretamente y
se analizé a través de la expresién colectiva de la experien-
cia de las mujeres, desde la perspectiva de esa experiencia.
+ Las feministas ya han observado Ia importancia de la conciencia-
cién sin verla como método de la forma que aqui se desarrolla. Véase
Pamela Alien, Free Space: A Perspective on the Small Group in Wo-
‘mers Liberation (Nueva York, Times Change Press, 1970); Anuradha
‘Bose, «Consciousness Raising», en Mother Was Not a Person, ed. Mat-
garet Anderson (Montreal, Content Publishing, 1972); Nancy MeWi-
ifiams, «Contemporary Feminism, Consciousness-Raising, and Chan-
aging Views of the Politicab», en Women in Politics, ed. Jane Jaquette
(Nueva York, Jolin Wiley & Sons, 1974); Joan Cassell, A Group Called
Women: Sisterhood and Symbolism in the Feminist Movement (Nueva
York, David MeKay, 1977), y Nancy Hartsock, «Fundamental Femi-
nism: Process and Perspectiven, Quest; A Feminist Quarterly 2 (Oto-
Bo 1975), 67-80.
30
Dado que los marxistas tienden a concebir la impotencia
siempre como algo concreto e impuesto desde fucra, creen
que debe destruirse concretamente y desde fuera para po-
der cambiarla. A través de la toma de conciencia entendida
en un sentido mas amplio, se descubrié que la impotencia
de la mujer estaba impuesta desde fuera y profundamente
internalizada. Por ejemplo, la femineidad es la identidad de
la mujer para las mujeres y lo deseable para la mujer segin
Jos hombres: de hecho, se convierte en identidad para las
mujeres porque esta impuesta a través de los patrones mas-
culinos de fo que es deseable en la mujer. Desde esta anali-
tica prictica ha surgido un concepto claramente feminista
de la conciencia y de su lugar en el orden social y en el
cambio. No sustituye una serie de ideas aceptadas por otras
ideas ni declara el cambio al estilo del idealismo liberal
No obstante, fo que el marxismo concibe como cambio de
conciencia no es, dentro del marxismo, una forma de cam-
bio social en si mismo. Para el feminismo puede serlo,
pero es porque la opresién de la mujer no esté sélo en el ce-
ebro, de forma que la conciencia feminista no est tampo-
co séio en el cerebro. Pero para los que carecen de bienes
materiales, el dolor, el aislamiento y la cosificacién de la
mujer a la que se ha mimado y callado hasta robarle su
esencia como persona es dificil admitir que se trata de una
forma de opresién. En consecuencia, es también dificil ver
que cambiarlo sea una forma de liberacién més que en un
sentido muy reducido. Este modelo es particularmente di-
ficil de aceptar para las mujeres que munca Hlevarén male-
tin y para aquellas @ quienes ningin hombre ha puesto ja-
més en un pedestal.
De forma similar, el marxismo no ha sido meramente
mal interpretado. La teoria marxista ha tfatado tradicional-
mente de abarcar toda la variacién social en términos de cl
se. En este sentido, el sexo es ainilogo a la raza y a la nacién
como desafio indigesto, pero persistentemente destacado a
Ja exclusividad o incluso a la primacia de la clase como ex-
plicacién social. Los marxistas han ampliado habitualmente
la idea de clase para incluir a las mujeres, division ésta e in-
31
clusién que, para el feminismo, es inadecuada para la expe-
riencia divergente, diversa y comin de la mujer. Por ejem-
plo, en 1912 Rosa Luxemburg hablaba a un grupo de muje-
res acerca de! tema del suftagio:
Casi todas estas mujeres burguesas que se comportan
como ieonas en la lucha contra las «prerrogativas del
hombre» serian déciles corderitos en el campo de la reac-
cién conservadora y clerical si pudieran votar. De hecko,
sin duda serian mucho més reaccionarias que fa parte
masculina de su clase. Aparte de esas pocas que tienen un
empleo o una profesién, las burguesas no participan en la
produceién social. No son mis que consumidoras del ex-
ceso de produccién que sus hombres arrancan al proleta-
riado. Son los pardsitos de los parisitos del cuerpo s0-
cial’
Las simpatias de Rosa Luxemburg estin con las «muje-
res proletarias» que derivan su derecho a votar de ser «pro-
ductivas para la sociedad igual que los hombres»®. Su debi-
lidad por el género ocupaba en su perspectiva ef mismo lu-
gar en que la debilidad de Mill por la clase en la suya. Mill
defendia el sufragio de la mujer por razones de género con
una légica que excluia a las mujeres trabajadoras; Rosa Lu-
xemburg defendia el sufragio de la mujer por razones de
clase, aunque ei voto beneficiara a las mujeres independien-
temente de la clase
Las mujeres como tales, las mujeres no modificadas por
5 Rosa Luxemburg, «Women’s Suffiage and Class Strugglen, e
Selected Political Writings, ed, Dick Howard (Nueva York, Monthly
Review Press, 1971), pags. 219-220, No sé si serd cierto que el voto de
Jas mujeres es miss conservador que el de ios hombres en el espectr>
convencional izquierda-detecha. La sospeche de que asi sea puede ex-
plicar la ambivalencia de la izquierda en relacién eon el sufragio de la
‘mujer tanto como cualquier idea justificada del papel de una reform
‘como la del sufragio en una politica del cambio radical. Los conserva
ddores, sin embargo, no destacaron por su lucha a favor de! derecho al
voto de la mujer.
® Ibid. pag. 220.
las distinciones de clase y alejadas de la naturaleza, eran
sencillamente inconcebibles para Mill como para la mayoria
de los liberales, y para Rosa Luxemburg como para la ma-
yorfa de los,marxistas. La teorfa feminista pregunta al mar-
xismo qué es la clase para las mujeres, Rosa Luxemburg,
también igual que Mill y dentro de su propio marco de refe-
rencia, reconocia subliminalmente que las mujeres deriva-
ban su posigién de clase de sus alianzas personales con los
hombres. Esto puede ayudar a explicar por qué las mujeres
no se unen contra la dominacién del hombre, pero no expli-
ca esa dominacion que atraviesa las separaciones entre las
clases al mismo tiempo que adquiere algunas formas pecu-
Jiares de las clases. Lo que distingue a la mujer burguesa de
su sirvienta es que a ésta le pagan (aunque escasamente) y a
aquélla la mantienen (aunque contingentemente). Se trata
de una diferencia en productividad social o sélo en sus me-
didas, medidas que en si mismas pueden ser producto de la
infravaloracién de la mujer? Las tareas que realizan las mu-
Jeres y su disponibilidad para el sexo y el uso reproductive
son sorprendentemente similares. Rosa Luxemburg vio en
la mujer burguesa de su época al «parisito del pardsito»,
pero no tuvo en cuenta su posible relacién con la mujer pro-
Jetaria que es esclava del esclavo. En el caso de las mujeres
burguesas, limitar el andlisis de la situacidn de la mujer a su
relacién con el capitalismo y limitar este andlisis a su rela
cin con el capitalismo a través de los hombres es ver s6lo
su'aspecto indirecto. No hacerlo en el caso de la mujer pro-
Jetaria es pasar por alto su aspecto indirecto. En ambos ca-
sos, definir la situacién de las mujeres tinicamente en térmi-
nos de clase es pasar pot alto enteramente su situacién como
mujeres a través de las relaciones con los hombres, que es
una situaci6n relacional definitoria que comparten, incluso
aunque difieran, los hombres a través de los cuales la ad-
quieren.
Las observaciones feministas de la situacién de la mujer
en los paises socialistas, aunque no son concluyentes para la
contribucién de la teoria marxista a la comprensi6n de la si-
tuacién de la mujer, han respaldado la critica teérica femi-
33
You might also like
- The Subtle Art of Not Giving a F*ck: A Counterintuitive Approach to Living a Good LifeFrom EverandThe Subtle Art of Not Giving a F*ck: A Counterintuitive Approach to Living a Good LifeRating: 4 out of 5 stars4/5 (5810)
- The Gifts of Imperfection: Let Go of Who You Think You're Supposed to Be and Embrace Who You AreFrom EverandThe Gifts of Imperfection: Let Go of Who You Think You're Supposed to Be and Embrace Who You AreRating: 4 out of 5 stars4/5 (1092)
- Never Split the Difference: Negotiating As If Your Life Depended On ItFrom EverandNever Split the Difference: Negotiating As If Your Life Depended On ItRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (844)
- Grit: The Power of Passion and PerseveranceFrom EverandGrit: The Power of Passion and PerseveranceRating: 4 out of 5 stars4/5 (590)
- Hidden Figures: The American Dream and the Untold Story of the Black Women Mathematicians Who Helped Win the Space RaceFrom EverandHidden Figures: The American Dream and the Untold Story of the Black Women Mathematicians Who Helped Win the Space RaceRating: 4 out of 5 stars4/5 (897)
- Shoe Dog: A Memoir by the Creator of NikeFrom EverandShoe Dog: A Memoir by the Creator of NikeRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (540)
- The Hard Thing About Hard Things: Building a Business When There Are No Easy AnswersFrom EverandThe Hard Thing About Hard Things: Building a Business When There Are No Easy AnswersRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (346)
- Elon Musk: Tesla, SpaceX, and the Quest for a Fantastic FutureFrom EverandElon Musk: Tesla, SpaceX, and the Quest for a Fantastic FutureRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (474)
- Her Body and Other Parties: StoriesFrom EverandHer Body and Other Parties: StoriesRating: 4 out of 5 stars4/5 (822)
- The Emperor of All Maladies: A Biography of CancerFrom EverandThe Emperor of All Maladies: A Biography of CancerRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (271)
- Rockchip RV1103 Datasheet V1.0-20220406Document25 pagesRockchip RV1103 Datasheet V1.0-20220406microphythondevelNo ratings yet
- The Sympathizer: A Novel (Pulitzer Prize for Fiction)From EverandThe Sympathizer: A Novel (Pulitzer Prize for Fiction)Rating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (122)
- DSM 5 Completo PDFDocument1,000 pagesDSM 5 Completo PDFCindy Zurita90% (137)
- The Little Book of Hygge: Danish Secrets to Happy LivingFrom EverandThe Little Book of Hygge: Danish Secrets to Happy LivingRating: 3.5 out of 5 stars3.5/5 (401)
- The World Is Flat 3.0: A Brief History of the Twenty-first CenturyFrom EverandThe World Is Flat 3.0: A Brief History of the Twenty-first CenturyRating: 3.5 out of 5 stars3.5/5 (2259)
- The Yellow House: A Memoir (2019 National Book Award Winner)From EverandThe Yellow House: A Memoir (2019 National Book Award Winner)Rating: 4 out of 5 stars4/5 (98)
- Devil in the Grove: Thurgood Marshall, the Groveland Boys, and the Dawn of a New AmericaFrom EverandDevil in the Grove: Thurgood Marshall, the Groveland Boys, and the Dawn of a New AmericaRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (266)
- A Heartbreaking Work Of Staggering Genius: A Memoir Based on a True StoryFrom EverandA Heartbreaking Work Of Staggering Genius: A Memoir Based on a True StoryRating: 3.5 out of 5 stars3.5/5 (231)
- Team of Rivals: The Political Genius of Abraham LincolnFrom EverandTeam of Rivals: The Political Genius of Abraham LincolnRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (234)
- On Fire: The (Burning) Case for a Green New DealFrom EverandOn Fire: The (Burning) Case for a Green New DealRating: 4 out of 5 stars4/5 (74)
- Sosa RomanoUCASAL PDFDocument274 pagesSosa RomanoUCASAL PDFLibrospatodos75% (4)
- The Unwinding: An Inner History of the New AmericaFrom EverandThe Unwinding: An Inner History of the New AmericaRating: 4 out of 5 stars4/5 (45)
- Libro de Todos Los NinosDocument63 pagesLibro de Todos Los NinosOrtuñoMoniKaNo ratings yet
- 6th Central Pay Commission Salary CalculatorDocument15 pages6th Central Pay Commission Salary Calculatorrakhonde100% (436)
- SENA. Manual TécnicoDocument205 pagesSENA. Manual TécnicoAgue CruZz67% (3)
- BANETA. Fábulas, Palabras e ImágenesDocument14 pagesBANETA. Fábulas, Palabras e ImágenesAgue CruZz100% (13)
- Protocolo de Respuestas Del Dibujo de La Figura HumanaDocument2 pagesProtocolo de Respuestas Del Dibujo de La Figura HumanaAgue CruZz100% (3)
- 15 Blusas Muy Bellas para Tejer A Crochet Con Patrones Gráficos Paso A PasoDocument26 pages15 Blusas Muy Bellas para Tejer A Crochet Con Patrones Gráficos Paso A PasoAgue CruZz100% (5)
- Baneta Hoja de RespuestasDocument12 pagesBaneta Hoja de RespuestasAgue CruZz100% (8)
- El Manual Del BeagleDocument62 pagesEl Manual Del Beaglevcorream100% (6)
- McDermott, Adquisicion de Un Nino PDFDocument21 pagesMcDermott, Adquisicion de Un Nino PDFAgue CruZzNo ratings yet
- Declaração de MatriculaDocument1 pageDeclaração de MatriculaRobertoMendesBarbosaNo ratings yet
- Francisca Salas Baena Ejerccios de Atencion PDFDocument7 pagesFrancisca Salas Baena Ejerccios de Atencion PDFCaleeSoledadNo ratings yet
- Baneta Hoja de RespuestasDocument12 pagesBaneta Hoja de RespuestasAgue CruZzNo ratings yet
- BANETA. Plantillas de Calificación PDFDocument3 pagesBANETA. Plantillas de Calificación PDFAgue CruZz100% (3)
- El Cerebro Estresado Diego RedolarDocument469 pagesEl Cerebro Estresado Diego Redolarpepitacuesta100% (6)
- Tecnicas Estadisticas SPSSDocument295 pagesTecnicas Estadisticas SPSSAgue CruZz100% (2)
- Manual para PadresDocument9 pagesManual para PadresAgue CruZzNo ratings yet
- Ensayo Maternaje PaternajeDocument6 pagesEnsayo Maternaje PaternajeAgue CruZzNo ratings yet
- Compra Venta de EmpresasDocument8 pagesCompra Venta de EmpresasCheko MartinezNo ratings yet
- Los IncasDocument4 pagesLos IncasJulián PerezNo ratings yet
- Cosas CorporalesDocument2 pagesCosas CorporalesJOHNY NICOLAS PE�A PE�ANo ratings yet
- 06-Monografia - de - Demanda - y - Enplazamiento (1) Sallo Huertas - Pomayay - Sara LeivaDocument24 pages06-Monografia - de - Demanda - y - Enplazamiento (1) Sallo Huertas - Pomayay - Sara LeivaPatricia Del RosarioNo ratings yet
- Reservation in IndiaDocument12 pagesReservation in IndiaGunjan JoshiNo ratings yet
- Company Car Program ExampleDocument5 pagesCompany Car Program ExamplemickelllaaNo ratings yet
- Import InvoiceDocument1 pageImport InvoiceSultan Gamer 18No ratings yet
- Contract To Sell-DizonDocument3 pagesContract To Sell-DizonattyleoimperialNo ratings yet
- Etimologia de Hermeneutica yDocument2 pagesEtimologia de Hermeneutica yTesis PeruNo ratings yet
- Manual para Padres y MadresDocument60 pagesManual para Padres y MadresGustavo Andres OrellanaNo ratings yet
- Principio de Oportundad - Grupo 3Document26 pagesPrincipio de Oportundad - Grupo 3Bryan Uriel Castro ZapataNo ratings yet
- Está Actuando Una Fuerza o NoDocument2 pagesEstá Actuando Una Fuerza o NoSilvia Fueyo GonzalezNo ratings yet
- VMR Master Plan 2041 - Part2 - EnglishDocument1 pageVMR Master Plan 2041 - Part2 - EnglishVijaya Rama RajuNo ratings yet
- Act No. 2137, Warehouse Receipts LawDocument8 pagesAct No. 2137, Warehouse Receipts Lawraynald_lopezNo ratings yet
- Taller R 0312 de 2019Document4 pagesTaller R 0312 de 2019Miguel Angel Zuñiga RamirezNo ratings yet
- Manejo Residuos Biocontaminados.... 1Document1 pageManejo Residuos Biocontaminados.... 1J.alexander ayala gutierrezNo ratings yet
- Progresul Grup de Lucru IDEP-APIT-Calea Ferata Privind Valorificarea Rutei Feroviare Iasi Chisinau OdessaDocument74 pagesProgresul Grup de Lucru IDEP-APIT-Calea Ferata Privind Valorificarea Rutei Feroviare Iasi Chisinau OdessaGrant ProiectNo ratings yet
- Consideraciones de Demanda Ejecutiva Contractual 2014-662 2Document3 pagesConsideraciones de Demanda Ejecutiva Contractual 2014-662 2Boris Perea BerrioNo ratings yet
- Carta Al Banco AgrarioDocument2 pagesCarta Al Banco AgrarioLaura Lucia Meza MezaNo ratings yet
- Proyecto de Aula ContabilidadDocument4 pagesProyecto de Aula ContabilidadAlberto Guzman FerrerNo ratings yet
- Cross Cultural Understanding 2Document6 pagesCross Cultural Understanding 2Fadil ElliotNo ratings yet
- UntitledDocument77 pagesUntitledapi-163513145No ratings yet
- Ra 9262Document3 pagesRa 9262Edaj ResyelNo ratings yet
- Contabilidad Financiera Gerardo Guajardo 5ta Edicion Capitulo 4 Cuestionario Opcion Multiple EjerciciosDocument7 pagesContabilidad Financiera Gerardo Guajardo 5ta Edicion Capitulo 4 Cuestionario Opcion Multiple EjerciciosAna Hernandez100% (1)
- Philippine Right of Future GenerationsDocument4 pagesPhilippine Right of Future GenerationsCAi Panaligan OcampoNo ratings yet
- Cuestionario de Ingresos y GastosDocument3 pagesCuestionario de Ingresos y GastosGIGAAAANo ratings yet
- Elprocedimiento de Verificacion de Deberes Formales Previsto en El Codigo Organico TributarioDocument8 pagesElprocedimiento de Verificacion de Deberes Formales Previsto en El Codigo Organico TributarioAlberto NarvaezNo ratings yet