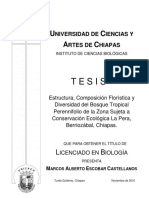Professional Documents
Culture Documents
Tomás Ibañez - Las Representaciones Sociales. Teoria y Método. CITADO
Tomás Ibañez - Las Representaciones Sociales. Teoria y Método. CITADO
Uploaded by
Anthony MG0 ratings0% found this document useful (0 votes)
33 views33 pagesOriginal Title
Tomás Ibañez - Las representaciones sociales. Teoria y método. CITADO
Copyright
© © All Rights Reserved
Available Formats
PDF or read online from Scribd
Share this document
Did you find this document useful?
Is this content inappropriate?
Report this DocumentCopyright:
© All Rights Reserved
Available Formats
Download as PDF or read online from Scribd
0 ratings0% found this document useful (0 votes)
33 views33 pagesTomás Ibañez - Las Representaciones Sociales. Teoria y Método. CITADO
Tomás Ibañez - Las Representaciones Sociales. Teoria y Método. CITADO
Uploaded by
Anthony MGCopyright:
© All Rights Reserved
Available Formats
Download as PDF or read online from Scribd
You are on page 1of 33
Capitulo IV
REPRESENTACIONES SOCIALES
TEORIA Y METODO*
1, LA CONSTRUCCION SOCIAL DE LA
REALIDAD COTIDIANA,
Imaginemos un partido de futbol en el que se produce una jugada
que parece perfectamente clara: un defensa del Real Madrid y el
delantero centro del Barcelona, que iba camino del gol, chocan
con tal violencia que se hace precisa la intervenci6n de los camitle~
ros para atender al maltrecho delantero centro. iCuil es la reac~
cin det pablico? {Gritos exigiendo la expulsién del defensa?
{Silbidos y protestas porque ei arbitro expulsa efectivamente al
defensa? Cualquier lector puede arriesgar una respuesta, pero
iverdad que nos sentiriamos més seguros si supiéramos en qué
campo se esté jugando el partido?
Ahora sentémonos cémodamente ante el televisor para ver
la grabacin de esta jugada, en compaiifa de un hincha del Real
Madrid y otro del Barcelona. Es facil predecir lo que, muy proba-
blemente, va a suceder: lo que para uno de los hinchas constituye
una clarisima y salvaje agresion que debiera ser sancionada con la
fulminante expulsién de! defensa, tan s6lo constituye para el 0:7>
Ja desafortunada consecucneia de una accién, a todas luces co-
recta, y en la que, ademas, la victima tiene su buena parte de res-
ponsabilidad... por no decir toda.
La imagen que aparece en pantalla puede ser acelerada, de-
secelerada, detenida, repetida tantas veces como se quiera....nin-
guno de los hinchas retrocedera un dpice en su descripcién de Io
que de verdad ocurrié en el estadio. caso 20 se les ha proyecta-
do el mismo video? Esto es, sin duda, lo primero que intentaria
+ Publicado en: Ibsiez, T, Meologias de Jo vida corideana, Barcelona, Sendai,
1988)
153
averiguar un ingenuo visitante del planeta Marte que desconociera
cltuthol y la complejidad de los fenémenos psicosociales que inc
slen sobre la psicologia de los hinchas. Pero pronto deberfa rendirse
ute la cvidencia: no hay duda, el video es, objetivamente, el mismo...
Hemos dicho que la jugada era clara y que, ademss, estaba
prabada, {Qué hubiese pasado si ésta hubiera presentado un fuerte
grado de ambigiicdad y no s¢ hubicra grabado? Lo mas probable es
que nuestro hipotético marciano habria tenido que renunciar 4 for-
marse una idea de lo ocurtido en el campo. Mas precisamente ha-
bria legado @ la interesante conclusién de que, eo el planeta
Ticrra, la realidad presenta la extrafia propiedad de existir en for-
ma duplicada, En efecto, la hipétesis de que uno de sus informado-
1€s, 0 ambos, padecieran graves trastornos perceptivos no resistiria
ante sencillas operaciones de comprobacién. Bastarfa una répida
‘encuesta para comprobar que ambas versiones de la realidad eran
compartidas por un respetable nimeto de personas. Ademfs, co-
nocedor de tas téenicas correlacionales, nuestro inteligente mar-
ciano no tardaria tampoco en percatarse de que Ja percepcion de
lejos de cons nomend aleatorio, est’
condicionada por Is adsctipeién de los individuos a ciertas agrupa-
clones sociales, como son por ejemplo las pefias deportivas.
Este ejemplo fulbolistico, sit dda trivial, nos acerca a un
problema que no ¢s por su parte nada trivial y que ha gute al
suefio a més de un psicélogo social: éc6mo se forma 1
fidianas? Es obvio que Tas miltiples cosas que hacemos o que nos
‘ocurren un dia cualquiera de nuestra vida cot
grabadas ni obedecen por lo general a reglas tan espeeificas como las
foro comoteriamos un grave error al
considerar que Ia claboracién de una visi6n personal de la reali-
dad constituye un proceso meramente individual ¢ idiosincratico.
Al igual que ocurria en nuestro ejemplo futbolistico, Jas insercio-
es del individu ed s categorfas sociales y su adscripcién a
os grupos constituyen fuentes de dctermiinacion que inciden
isa
_con fuerza en la elaboracién individual de la realidad social,
interpretaciones
Siinilares de los acontecin
~ Uni ejemplo, entresacado esta vez de los conflictos zenera-
cionales, ilustra perfectamonte la determinacién social del pensa~
miento individual. En efecto, quién de nosotros no ha tenido la
ocasién de escuchar en algén momento comentarios como el si-
quiente: «Créame, no hay quien entienda a los jévenes de hoy.
iCémo pueden soportar durante horas y horas el ruide infernal de
las discotecas? iSi eso es miisica, venga Dios y lo veal ¢Y los ha vis-
to usted bailar? Esto ya no es baile ni es nada. En mis tiempo el
baile era asunto de parejas y la masica era misica de verdad. Bue
no, esto sc podria achacar a fas modas que van cambiando, pero
lamentablemente la situaciOn es mucho mas grave. Hay momentos
en que me pregunto si soy realmente yo quien ha educado a mis
propios hijos... no creen en las cosas que a mi me parecen impor:
antes, no respetan nada... desde luego, no ven las cosas como yo
Jas veo, Pero no vayan a creer que esto sélo me pasa a mf. la ver-
dad es que parece que todas las familias a mi alrededor padecen
Jos mismos problemas... En algo habremos fallado, poraue desde
luego, nuestros hijos no parecen ser como nosotros...»
Este tipo de comentario, repetido generacién tras generacién,
con sus correspondientes variaciones circunstanciales, es posible-
mente uno de los més reiterativos en Ia historia de la humanidad.
Perplejidad, desilusion, incomprension... lo que los padres se re-
sisten a entender es que si sus hijos «no ven las cosas como ellos»
es, sencillamente, porque las cosas no som las mismas para sus hi
lo es lo mismo haber ai
progresiva penetracién de Tos microordenadores cx Has ecuclas y
en los hogates que haber nacido en un mundo «informatizadon.
Esto cambia sin duda la forma de ser de las «cosas» y cambia tam-
bign la forma de ser de las personas. No es que los jovenes de hoy
parezcan scr distintos de los de ayer, es sencillamente que son dis-
tintos. Es cierto que «no ven las cosas de la misma forma», pero
‘es porque ni las casas ni los ojos que las ven son ya los mismos. El
155
waeacn reutichesd
Lumentario, puramente ficticio, que hemos puesto en boca de una
«icterminada persona ¢s bastante frecuente entre las demas perso-
nay de Su goneracién, Cada una de ellas «inventa» ese comentario,
oalguno parecido, dé forma puramenté «individual», pero es ob-
irasciériden cada pers
Se puede objetar
cionales es un ejemplo demasiado facil y casi tautologico. En efec-
to, el simple trascurrir del tiempo conlleva cambios, y por lo tanto,
nuevas experiencias y mevas cealidades. Pero encontramos el mis-
mo tipo de fenémeno sin necesidad de recurris a una dimension
diacrOnica. Piénsese sino en las considerables diferencias que se-
paran las «visiones de la realidad» de un yuppi del Silicon Valley y
de un paria de Bangladesh, o on un mismo pais, de un jornalero en
parey de un directivo de una préspera financiera...
Es obvio que nuestros ejemplos no son inocentes. Tampoco
Jo pretendemos. No es casualidad si los microordenadores, los te-
levisores, 0 los anticonceptivos que hemos mencionados para ilus- |
trat los cambios generacionaleS, constituyen innovaciones técnicas
relacionadas con el desarrollo de ciertos saberes cientificos. Vol-
veremes mis adelante sobre la importancia que han adquirido los
saberes lenticos para ia caStarmaclan Te cai ‘percepeion de
tu TeaTlded cotdiana, Las reerencias alos paradox 97 Tor direc.
VaR Timposd constituyen ejemplos inocentes, pueden parecer tépi-
cas, € incluso panfletarias. Pero también volveremos mas adelante
sobre la importancia que tienen las ubicaciones socioeconémicas
y sooietilturales.parala construecidn de la realidad cotidiana,
El lector s¢ preguntara sin duda por qué estamos poniendo
tanto empefo en ilustrar algo que es sobradamente conocido por
todos. Quién duda, en efecto, de que la forma de ser de las perso~
nas, su identidad social y la forma en que perciben la realidad es-
tan influenciadas por el medio cultural en el que viven, por la
plaza que ocupan en el seno de la estructura social y por las experien-*
cias concretas con las que se enfrentan a diario? Probablemente na-
die. Como nadie dudaria tampoco en extraer las cousecuencias de
dichas influencias y Hegar a la conclusi6n de que la realidad no es la
misma para todas las personas, Ademds, hace tiempo que la antro-
pologfa cultural ha dejado las cosas claras al respecto, mostrando
‘corao influyen Ias categorfas lingbsticas y conceptuales propias de
cada cultura sobre las representaciones de la realidad tanto fisica co-
‘mo social, Dicho con otras palabras, es un hecho que la hipotesis_
156
Whorf-Sapir forma parte desde hace afios del bagaje cultural de
‘T6da PESUAT rafaimamente interesada ca las ciencias sociales (Sa~
, 1931; Whorf, 1938).
“Pero quizd no se alcanzasta la misma unanimidad si se plan-
tearan preguntas més precisas. Es probable, por ejemplo, que al-
gunas personas no dudarian en afirmar que Ja realidad tiene
propiedades objetivas que podrian ser descritas, en principio, por
“unobservader cull y no comprometido, ase un especialista en
cicncias sociales provisto de} suficiente conocimicnto cientifico y
de la suficiente objctividad. Estas mismas personas ns dirian que
las propiedades objetivas son «reconstruidas» de forma incomple-
ta y sesgada por los distintos protagonistas sociales en funcién de
sus intereses particulares, de sus posiciones sociales, de sus expe-
riencias conccetas y de sus influencias culturales. Ademés, es asf
‘como la realidad objetiva se vonvierte en las realidades persona:
les, siguiendo un proceso de distorsién que responde, él también,
a determinaciones perfectamente objetivables:
‘adelante que es precisamente este tipo de mterprétacion el
que subyace de facto en gran parte de las investigaciones realiza”
das por los psicélogos sociales de orientacién cognitivist
En desacuerdo con esta conceptualizaci6n, otras personas,
sin duda menos numerosas que las anteriores, no dudarfan en afir~
mar que la realidad presenta una serie de propiedades, que, atin
siendo «realmente» constitutivas de la misma, no dejan de ser, sin
embargo, bsolutamente oibjeivar. Son propiedades que confor-
man la redlidad.abjetva pero que resultan de las actividades-sos-
‘nitivasy,.on t6rminos mas gencrales, de las actividades simbélicas
sroliaias por los individuos. Este punto de vista impiica que la
“Fealidad tal y conto es csté patcialmente determinada por la reali
ad ial y como es para nosotros, pasando a ser, en Geta. medida, al
restiltad, 0 ef producto, de nuestra propia actividad de construc-
“Gin subjetiva de Ta misma. Esto conlleva por supuesto toda una
série de Consecuencias metodoldgicas de cara al conocimiento
cientifico de a tealidad social ¢ implica también una concepciéa
distinta de los mecanismos responsables de que la realidad se di-
versifique en funcién de las personas. No es que existan diferentes
realidades porque existan diferentes maneras de tatar a misma rea
ae
s
Tones que hemos descrito son, coma se
pucde ver, escasamente compatibles entre si. El consenso sobre
tos Factores responsables de que la realidad sea distinta para las,
islintas personas se ha roto en cuanto nos hemos planteado pro-
nuntas sobre la naturaleza de esa realidad, «Acaso seria més facil
‘anzar de nuevo la unanimidad antes mencionade si nos propu-
sigramos establecer las ieyes y la ldgica que rigen los procesos de
construcci6n de las realidades personales? Es muy probale que las
divergencias serfan atin més fuertes que en el caso anterior. Ast
pues, lo que en un primer momento parecia constituir una eviden-
cia escasamente problemstica y bastante trivial, la existencia de di-
vessas realidades subjetivas, aparece como una cuestién polémica
y harto compleja en cuanto noy proponemos acotar sus caracteris-
ticas o Ie Logica de su elaboraciéa.
Son precisamente estas cuestiones las que pretenden dilucidar
los investigadores que trabajan en el tema de las representaciones
sociates. El estudio que han emprendido sobre 10s ra
ueThacen las parsonas én su vida cotidiana y sobre la cateorias que
Uiilizan esporténieamente para dar Tuen@ del ‘ha pei
ir eonociende poco a poco las ses yf gle del ponsamonto se.
Bros do una Sociedad y de una cultura, para forjar avestra visiOn
de Jas personas, de las cosas, de las realidades y de los aconteci=
mientos que constituyen nuestro mundo, La importancia de esos
estudios es evidente. Qué duda cabe, en efecto, de que dificiimen-
te conseguiremos explicar fas reacciones, las conductas y, en defi
aitiva, le psicologia de los seres humanos concretos y reales, si no
conseguimos descifrar las condiciones de formaciéa del pensa-
miento social que le es propio, asi como los mecanismos de su fun
cionamiento y la estructura que adopta.
La preocupacin por entender esas formas diarias del pen-
samiento que, sea dicho sin el menor tono despectivo y simplemen-
te para diferenciarlo del pensamiento cientifico o del pensamiento
formal, calificaremos de pensamiento «ordinarion, no esper6, ni mu-
‘cho menos, a que aparecieran Ios estudiosos de las representaciones
sociales, Se trata de una preocupacién que viene de lejos y que no
158
ha cesado de estar presente en la psicologfa social desde s
aunque fuesen cambiando los enfoques tedricos y fas termi
utilizadas. Asf, por ejemplo, el temprano interés que manifestaron
los psic6logos sociales por el concepto de actitud y las inaumerables
investigaciones que dedicaron a ese fenémeno constituyen claros in-
dicios de la impoztancia que concedian a las estructuras cognitivas,
socialmente adquiridas, que orientan las reacciones de las perso-
nas ante los objetos de su realidad cotidiana. Bien es verdad que la
dimensién cognitiva de las actitudes no recibié tanta atencién co-
ma sus Componentes afcetivos, pero aun asf queda bastante claro
que la predieci6n y 1a expticaciéa de.las conductas pasaba, segiin
Jos psicdlogos sociales, por el conocimiento previo del sistema de
actitudes de las personas.
Por decirlo en pocas palabras, los psicélogos sociales pare
cen haber manifestado desde siempre una conciencia, mas 0 menos
explicita, de que las reacciones ante la realidad, lejos de responder
de forma directa y mecdniéa a sus car: as, estén
‘mediatizadas por una sefie de proces0s subjetivos gue consiruyen
Ia realidad ante Ta cual se reaccit
Constiiuye wna simple prolongacién del punto de viste fenomeno-
logico, En efecto, junto con Emmanuel Kant son muchas los pen-
sadores que han sostenido que la realidad «en so» no puede ser
conocida y que s6lo tenemos acceso a la realidad feadoménica. En-
tr¢ ellos, fos mas cientistas de los cientificns, es decir tados los po~
sitivistas. La afirmacion de que se reacciona ante la realidad tal y
comes para nosotros y no tal y como ¢s en verdad, aun admitiendo
que tenga algiin sentido hablar de la realidad en sf, les pareceria
ung afirmaciéa trivial y absolutamente obvia. Pero ia postura a la
que nos estamos refiriendo va més allé de esta afirmacién y no es
reductible al fenomenalismo. Lo que subyace en ella cs la idea de
que muchas de las realidades con las que se enfrenta la psicologia
social tienen un estado ontologico particular que ilustraremos con
un ejemplo para evitar digresiones demasiado abstractas.
El racismo existe «de verdad y sus efectos pueden ser su-
mamente materiales, nadie lo duda. Pero el racismo no existirfa si
no fuera porque una se
“en la cual ciertos objetos sociales, por ejemplo
‘ribuyen ciertos significados a elementos diferenciadores que
no tienen, en si mismos, ningiin significado particular. Por supues-
to, estas actitudes tienen determinaciones sociales, pero csto 20
159
moditics ef fondo de fa euestiu. Bi racismo ¢s un
You might also like
- The Subtle Art of Not Giving a F*ck: A Counterintuitive Approach to Living a Good LifeFrom EverandThe Subtle Art of Not Giving a F*ck: A Counterintuitive Approach to Living a Good LifeRating: 4 out of 5 stars4/5 (5819)
- The Gifts of Imperfection: Let Go of Who You Think You're Supposed to Be and Embrace Who You AreFrom EverandThe Gifts of Imperfection: Let Go of Who You Think You're Supposed to Be and Embrace Who You AreRating: 4 out of 5 stars4/5 (1093)
- Never Split the Difference: Negotiating As If Your Life Depended On ItFrom EverandNever Split the Difference: Negotiating As If Your Life Depended On ItRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (845)
- Grit: The Power of Passion and PerseveranceFrom EverandGrit: The Power of Passion and PerseveranceRating: 4 out of 5 stars4/5 (590)
- Hidden Figures: The American Dream and the Untold Story of the Black Women Mathematicians Who Helped Win the Space RaceFrom EverandHidden Figures: The American Dream and the Untold Story of the Black Women Mathematicians Who Helped Win the Space RaceRating: 4 out of 5 stars4/5 (897)
- Shoe Dog: A Memoir by the Creator of NikeFrom EverandShoe Dog: A Memoir by the Creator of NikeRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (540)
- The Hard Thing About Hard Things: Building a Business When There Are No Easy AnswersFrom EverandThe Hard Thing About Hard Things: Building a Business When There Are No Easy AnswersRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (348)
- Elon Musk: Tesla, SpaceX, and the Quest for a Fantastic FutureFrom EverandElon Musk: Tesla, SpaceX, and the Quest for a Fantastic FutureRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (474)
- Her Body and Other Parties: StoriesFrom EverandHer Body and Other Parties: StoriesRating: 4 out of 5 stars4/5 (822)
- The Emperor of All Maladies: A Biography of CancerFrom EverandThe Emperor of All Maladies: A Biography of CancerRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (271)
- The Sympathizer: A Novel (Pulitzer Prize for Fiction)From EverandThe Sympathizer: A Novel (Pulitzer Prize for Fiction)Rating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (122)
- The Little Book of Hygge: Danish Secrets to Happy LivingFrom EverandThe Little Book of Hygge: Danish Secrets to Happy LivingRating: 3.5 out of 5 stars3.5/5 (401)
- The World Is Flat 3.0: A Brief History of the Twenty-first CenturyFrom EverandThe World Is Flat 3.0: A Brief History of the Twenty-first CenturyRating: 3.5 out of 5 stars3.5/5 (2259)
- The Yellow House: A Memoir (2019 National Book Award Winner)From EverandThe Yellow House: A Memoir (2019 National Book Award Winner)Rating: 4 out of 5 stars4/5 (98)
- Devil in the Grove: Thurgood Marshall, the Groveland Boys, and the Dawn of a New AmericaFrom EverandDevil in the Grove: Thurgood Marshall, the Groveland Boys, and the Dawn of a New AmericaRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (266)
- Team of Rivals: The Political Genius of Abraham LincolnFrom EverandTeam of Rivals: The Political Genius of Abraham LincolnRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (234)
- A Heartbreaking Work Of Staggering Genius: A Memoir Based on a True StoryFrom EverandA Heartbreaking Work Of Staggering Genius: A Memoir Based on a True StoryRating: 3.5 out of 5 stars3.5/5 (231)
- On Fire: The (Burning) Case for a Green New DealFrom EverandOn Fire: The (Burning) Case for a Green New DealRating: 4 out of 5 stars4/5 (74)
- The Unwinding: An Inner History of the New AmericaFrom EverandThe Unwinding: An Inner History of the New AmericaRating: 4 out of 5 stars4/5 (45)
- Porta Dill ADocument195 pagesPorta Dill AAnthony MGNo ratings yet
- UNICACH - Psicología.Tareas y Criterios Del Curso. Ago de 2018Document5 pagesUNICACH - Psicología.Tareas y Criterios Del Curso. Ago de 2018Anthony MGNo ratings yet
- Tesis Final Dannya Ivonne SCDocument77 pagesTesis Final Dannya Ivonne SCAnthony MGNo ratings yet
- Tesis Con Asesoria de Profe LaraDocument71 pagesTesis Con Asesoria de Profe LaraAnthony MGNo ratings yet
- Formato de Practicas, Permisos Docentes y AlumnosDocument12 pagesFormato de Practicas, Permisos Docentes y AlumnosAnthony MGNo ratings yet
- Aguilar Martínez, Hada Larissa, Jiménez Rendón, Laura Patricia, 060618Document23 pagesAguilar Martínez, Hada Larissa, Jiménez Rendón, Laura Patricia, 060618Anthony MGNo ratings yet