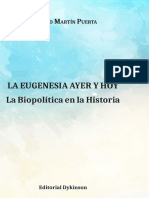Professional Documents
Culture Documents
Aculturación
Aculturación
Uploaded by
Arturo Orbegoso0 ratings0% found this document useful (0 votes)
4 views8 pagesCopyright
© © All Rights Reserved
Available Formats
PDF, TXT or read online from Scribd
Share this document
Did you find this document useful?
Is this content inappropriate?
Report this DocumentCopyright:
© All Rights Reserved
Available Formats
Download as PDF, TXT or read online from Scribd
0 ratings0% found this document useful (0 votes)
4 views8 pagesAculturación
Aculturación
Uploaded by
Arturo OrbegosoCopyright:
© All Rights Reserved
Available Formats
Download as PDF, TXT or read online from Scribd
You are on page 1of 8
248 fernando silva santisteban
pués de los estudios de Anthony Wallace y sus seguidores se considera
más bien a la cultura como mecanismo que organiza la diversidad indi-
vidual en matrices sociales viables.
11. El proceso de aculturación
El contacto de las culturas, mejor dicho, de grupos sociales con cul-
turas diferentes, es un fenómeno que ha preocupado a sociólogos, an-
tropólogos e historiadores que lo han estudiado, interpretado, definido
y descrito desde diferentes ángulos y puntos de vista. El término se
refiere a un tipo de cambio cultural, específicamente a los procesos o
acontecimientos que provienen de la conjunción de dos o más culturas,
en principio autónomas y separadas. Con criterio muy general e
inexacto se le ha denominado también “transculturación”, con el que
muchos se refieren a la difusión, infiltración o trasplante de los ele-
mentos y rasgos culturales de una a otra sociedad, como un traspaso
mecánico de dichos elementos. Entendido el fenómeno de esta manera,
desprovisto de la comprensión de su naturaleza y mecanismos, se con-
vierte en una muy vaga referencia a los préstamos culturales.
Aunque los antropólogos se refieren generalmente al impacto de la
aculturación sobre los participantes menores, menos poderosos o su-
bordinados en la situación del contacto, la aculturación embarga todo
tipo de cambio cultural, en una u otra dirección, en las culturas que en-
tran en contacto. Después de la conquista, por ejemplo, es un hecho
que el desarrollo de España dependió, en gran medida, del contacto
con los pueblos de América.
A partir de la consolidación de la ciencia antropológica, los antropó-
logos han venido interesándose por las situaciones que surgen de los con-
tactos sociales que entrañan no la simple adaptación de nuevos elemen-
tos a las formas culturales existentes, sino la significativa reestructuración
de las culturas que sufren tales contactos. Este tipo de proceso ha sido
denominado aculturación y el concepto nació de la reflexión sobre la
difusión cultural, preocupada por definir los mecanismos socioculturales
en ella implicados. En una definición ya clásica debida a Herkovits, Linton
y Redfiel la aculturación se refiere a todos los fenómenos que se producen
cuando grupos de individuos con culturas diferentes entran en contacto
directo y continuo, y a los cambios subsiguientes que se producen en los
patrones o rasgos culturales de uno y otro grupo.
El antropólogo mexicano Gonzalo Aguirre Beltrán ha reelaborado
este concepto y continuado con la preocupación de adoptar tal noción
estructura y dinámica de la cultura 249
en el estudio de las formas predominantes de los contactos y cambios
culturales. Alejándose de la tendencia difusionista de origen, Aguirre
compara los resultados de los trabajos de campo de varios investi-
gadores con las proposiciones teóricas y desarrolla una teoría coherente
de los fenómenos que resultan de los contactos de grupos con distintos
patrones, analizando en particular el fenómeno que se suscita con la lle-
gada de los españoles y la inmediata conquista y dominación de
América. Aguirre asume la definición de Herkovits, Linton y Redfiel,
pero agrega que el fenómeno aculturativo “se caracteriza por el desa-
rrollo continuado de un conflicto de fuerzas entre formas de vida con
sentido diferente, que tienden a su total identificación y se manifiesta
objetivamente a niveles variados de contradicción”.
El concepto de aculturación sirve para analizar sistemáticamente una
realidad social en cuya cultura se advierten diversos patrones, institu-
ciones y valores de raigambres culturales diferentes y, sobre la base de
este análisis, plantear las políticas de acción y desarrollo sociales con
criterios científicos. Por ejemplo, se ha observado que en el dominio
sobre el cual es mayor la diferencia entre las culturas tradicionales y la
cultura occidental es el que corresponde a los aspectos de la técnica y
la economía y, si bien es cierto que los efectos de un cambio técnicos
pueden tener graves consecuencias, también es cierto que toda socie-
dad que cobra conciencia de su realidad y de sus problemas puede de-
sarrollar estrategias que le permitan integrarse a la economía universal
sin renunciar a las formas esenciales de su vida tradicional, como lo han
demostrado Watson y otros investigadores. También Foster ha señalado
las técnicas que deben emplearse en programas de desarrollo y cambios
tecnológicos dirigidos.
Para comprender los procesos y resultados de los contactos cultura-
les, conviene definir las características de cada cultura antes del contac-
to, en su estado de autonomía, que se refiere a la ausencia de contac-
to entre culturas. Esta descripción es esencial tanto porque excluye del
error de confundir un rasgo o una práctica existente antes del contacto
con las que resultan de éste y, luego, porque algunas culturas o algunos
aspectos de la cultura son relativamente flexibles y abiertos a determi-
nados elementos nuevos, mientras que otras mantienen algunos límites
rígidos que restringen el flujo de los nuevos patrones.
La aculturación entraña formas, modalidades y variables diferentes,
cuya identificación y análisis se hacen indispensables para el entendi-
miento de la mecánica de esta naturaleza de fenómenos.
250 fernando silva santisteban
Entre las formas aculturativas consideramos las siguientes:
Adaptación. Cuando en el contacto cultural los elementos de una
cultura se ajustan a los de otra dentro de un equilibrio estructu-
ral tanto interno como externo. Se produce una selección espon-
tánea de aquellos elementos que son útiles y significativos. Aun-
que en la adaptación los cambios son lentos y afectan a un deter-
minado sector de la cultura, pueden continuar en los demás sec-
tores, tendiendo a la amalgamación. Esto se observa con más cla-
ridad en el uso de los objetos de la cultura material, aunque tam-
bién en los sistemas funcionales, como en la crianza y aprove-
chamiento de los animales y objetos de la otra cultura. Los vesti-
dos y la comida son los más adaptables.
Asimilación. Cuando por el contacto prolongado una de las so-
ciedades asimila los patrones o complejos de rasgos culturales de
la otra y con el tiempo se constituyen en elementos indiferencia-
bles. Se trata generalmente de una forma espontánea de proce-
sos que ocurre raras veces en cuanto se refiere a los grupos, pero
que es frecuente con respecto a los individuos. Buenos ejemplos
pueden darse en la música y en la moda.
Inducción. Cuando una de las culturas prevalece como dominante
mientras la otra pierde autonomía, pero persiste como subcultura
o estrato en el agregado social. Se advierte en todos los procesos
de dominación después de largo tiempo.
Extinción o aniquilamiento. Es más bien un fenómeno físico, social,
cuando una cultura va extinguiéndose por la desaparición de sus
miembros hasta que deja de funcionar. Las causas de la extinción
pueden ser las epidemias, la desadaptación, la transferencia de
los individuos a otras sociedades, la guerra u otras formas de
agresión social. Cuando la extinción es resultado de una agresión
violenta y sistemática de un grupo más poderoso sobre otro más
débil y de cultura diferente, hasta hacerlo desaparecer física y
culturalmente se llama etnocidio.
Dentro de las formas generales de los procesos de aculturación se
dan diversas modalidades, algunas de las cuales pueden producirse si-
multáneamente, otras son excluyentes. Las más identificables son las si-
guientes:
Sincretismo. Cuando los patrones, complejos de patrones, institu-
ciones o valores de una y otra cultura se combinan para formar
nuevas estructuras o subestructuras culturales. Es en cuanto a la
religión, aspecto de la cultura en que se usa más a menudo el tér-
estructura y dinámica de la cultura 251
mino, que se puede identificar el proceso con más claridad y se
refiere a la mezcla o interacción de elementos análogos de dos o
más culturas, cada uno de los cuales retiene su propio ser, como
se advierte en la coexistencia dentro de un mismo contexto de
las divinidades africanas y de los santos católicos en ciertos cul-
tos de Haití, como el vudú, o del Brasil como la macumba, o
como en las prácticas religiosas de los aborígenes andinos en las
que se mezclan las creencias y los ritos ancestrales sobre la
Pacha Mama y el rito y el culto a la Virgen y a otros santos
patronos del santoral católico. El catolicismo folk de los grupos
más aculturados es también una buena muestra de sincretismo.
Simbiosis. Se diferencia del sincretismo en que no se mezclan ni
combinan los elementos culturales, pero coexisten en el agrega-
do social cumpliendo sus respectivas funciones. Las figuras de
Santiago y el Wamani en la aculturación hispano-andina es un
ejemplo. Salvo en agregados sociales como en la India, donde
por los diferentes tipos de barreras sociales y estructurales no se
mezclan, estas formas simbióticas tienden a sincretizarse.
Procesos substitutivos. Cuando los elementos de una cultura substi-
tuyen a los de otra, desempeñando las mismas funciones. El cam-
bio estructural que se produce es poco significativo.
Adición. Cuando los elementos de una cultura no reemplazan a los
existentes de la otra sino que se añaden al contexto general de
la otra. Pueden significar un cambio estructural, según la ampli-
tud y funcionalidad de las que se trate. Muchas formas del cono-
cimiento, como las tecnologías y el uso de artefactos potencian
las posibilidades de desarrollo cuando se asumen funcionalmente
de otra cultura, siempre y cuando naturalmente sean funcionales.
Deculturación. Cuando en el contacto de las sociedades con distin-
tas culturas, por acción de la dominante se producen pérdidas
parciales de elementos culturales de la dominada y no son subs-
tituidos. Por ejemplo, en el aspecto económico cuando la intro-
ducción de géneros manufacturados ocasiona la pérdida de tec-
nología, como sucedió con la dominación española cuando por
la importación de los tejidos occidentales y por las nuevas formas
de producción se perdieron las técnicas del arte textil aborigen.
Más grave fue la pérdida de la tecnología agrohidráulica que
devino en la expansión de la aridez y en la enorme retracción en
la producción de alimentos.
252 fernando silva santisteban
Procesos creativos. Para hacer frente a las necesidades que crea la
propia aculturación pueden idearse nuevos patrones institu-
cionales o sistemas culturales que no tienen raigambre notoria en
ninguna de las culturas en contacto. Es en el lenguaje donde se
producen con mayor frecuencia, pero también cuando surgen
nuevos patrones culturales en la comida, el vestido, la música, la
producción, etc., cuando se aprovechan los elementos del grupo
dominante para crear nuevas formas culturales. La comida criolla
y la marinera son buenos ejemplos de procesos creativos.
Rechazos y respuestas recusativas. Los cambios culturales inducidos
por el grupo dominante pueden ser tan violentos que los miem-
bros de la sociedad sometida se niegan a aceptarlos y se esfuer-
zan por resistirlos. Las respuestas recusativas a las presiones de
la aculturación forzada son muchas veces reacciones conscientes
y dirigidas, como es el caso de rebeliones y levantamientos, pero
suele ser también muy alto el contenido inconsciente e irracional
en los movimientos recusativos en gran escala. En sus formas
más dramáticas el rechazo cultural puede ir acompañado del
aumento en el número de abortos provocados, infanticidios, sui-
cidios, tendencias de volver al pasado y movimientos mesiánicos
o revivalistas, como los cargo cult de las culturas del Pacífico o
el taki-onqoy de los indígenas andinos, que recusaba la domi-
nación española allá por la séptima y octava décadas del siglo
XVI. Dentro de estas formas recusativas se dan también los pro-
cesos llamados de aculturación antagónica, cuando las culturas
sometidas adoptan algún elemento de la cultura dominante como
medio de resistir más eficazmente su agresión, como sucedió con
los incas de la Resistencia cuando adoptaron el caballo para resis-
tir a los españoles, o la adopción del fusil en el caso de los indios
norteamericanos.
En períodos históricamente observables, los procesos aculturativos
no han producido entidades enteramente nuevas como resultado del
contacto de dos o más sociedades con culturas diferentes. Si bien se han
dado sincretismos y simbiosis en amplios aspectos de la cultura de una
sociedad (subestructuras culturales), siempre prevalecen los de las so-
ciedades dominantes, mas nunca se han llegado a formar culturas ho-
mogéneas como resultado de estos procesos. Mejor dicho, no se han
integrado armónicamente todas las formas de vida de una sociedad. Son
los individuos, no los grupos sociales, los que pueden ser asimilados
estructura y dinámica de la cultura 253
totalmente a una u otra cultura. Sin embargo, cuando se van resolvien-
do los conflictos, si desaparecen las estructuras de dominación, la ten-
dencia es al sincretismo y es el entorno natural el que condiciona, como
denominador común, determinadas formas de cultura, aunque las adap-
taciones ecológicas puedan presentar variables cruciales.
Todas estas formas y modalidades de la aculturación tienen diversas
variables, tales como:
Sentido. La influencia o inducción del proceso aculturativo puede ser
unilateral o bilateral.
Intensidad. Los contactos culturales pueden implicar sólo algunos
elementos o entrañar la totalidad de ellos. En el último caso se
trata de colonizaciones y contactos masivos. En este último caso
siempre son conflictivos.
Grado de diferenciación cultural. Se refiere a la disparidad o desi-
gualdad de los patrones, instituciones y valores entre los de una
y otra cultura y a la disfuncionalidad dentro de una u otra estruc-
tura cultural.
Naturaleza del contacto. Los contactos pueden ser amistosos, hosti-
les o simplemente de relaciones económicas, sin amistad ni hos-
tilidad especiales.
Duración del contacto. Los contactos culturales pueden ser even-
tuales, frecuentes y permanentes.
Igualdad o subordinación. Los contactos culturales pueden darse en
un plano de igualdad, pero con mayor frecuencia una de las cul-
turas se mantiene como dominante, lo cual puede deberse al em-
pleo de la fuerza, a presiones económicas, a la ubicación y exten-
sión territoriales, así como a la superioridad tecnológica y al pres-
tigio que se atribuye a la otra sociedad.
Naturaleza de los agentes aculturativos. Los individuos a través de
los cuales se produce y mantiene el contacto pueden ser solda-
dos, comerciantes, colonos, misioneros, funcionarios públicos,
etc. En el caso de la dominación total operan todos juntos. Esta
variable es dependiente de las anteriores, pero, en todo caso, es
preciso identificar siempre la naturaleza de los agentes del con-
tacto, pues de ella depende también la naturaleza de la acul-
turación.
La mayoría de los estudios llevados a cabo sobre la aculturación han
sido referidos a situaciones de contacto entre un grupo europeo y otro
nativo, bajo circunstancias de marcadas relaciones de superordinación-
254 fernando silva santisteban
subordinación, pero existe un sinnúmero de relaciones culturales de no
menos importancia a las que se ha prestado escasa atención. De allí que
la aculturación se haya apreciado con el movimiento hacia la asimi-
lación y apenas se haya hecho caso de los procesos sincréticos y adap-
tativos.
Es evidente que los aspectos de la aculturación no podrán ser com-
prendidos si no se establecen primero las diferencias y similitudes que
median entre las culturas en contacto. Cada grupo étnico o nacional
pondrá en acción mecanismos propios y peculiares de adaptación,
aceptación o bien de autodefensa, rechazo y lucha frente al contacto
con otras sociedades.
El concepto de mestizaje para dar a entender un proceso de mezcla
de razas o de “fusión cultural”, independientemente de las valoraciones
y de los prejuicios, resulta no solamente ambiguo y simplista sino falaz
e inconveniente como para tomarlo como referencia en un estudio serio
del proceso cultural. El mestizaje no pasa de ser una metáfora de gran
predicamento pero que no tiene asidero racional alguno, pues cuales-
quiera que sean sus connotaciones en el orden sociocultural resultan
falsas. Si se trata de una alusión a la mezcla de razas, mejor dicho a la
miscegenación, el concepto moderno y científico de raza —como hemos
visto en el capitulo correspondiente—, sólo se refiere a la raza como un
conjunto de determinados caracteres somáticos que nada tienen que ver
con las condiciones intelectuales, morales o espirituales de los indivi-
duos, ni con la capacidad creadora, ni con la cultura de los pueblos.
Han sido el aislamiento cultural de las poblaciones, los prejuicios, los
intereses, las creencias y los mecanismos de control y de dominación
puramente arbitrarios los que han determinado las diferencias sociales,
la estratificación de las sociedades e incluso de la esclavitud.
En cuanto a las culturas y si pueden fusionarse o mezclarse, como
se mezclan los líquidos, lo primero que hay que precisar es que la cultu-
ra no existe en sí, como una entidad per se, independientemente de las
acciones de los individuos, puesto que —no obstante su utilidad y fun-
cionalidad— se trata de una abstracción para referirse a determinadas
configuraciones de la vida social humana y, por lo tanto, no puede
mezclarse; sólo se integran sus elementos en determinadas estructuras
de comportamiento, siempre y cuando sean funcionales, es decir siem-
pre que tengan una función como resultado del contacto social, buena
o mala.
Como todos sabemos, como resultado de la conquista española se
denominó “mestizos” a los vástagos de españoles e indias y fue una de-
estructura y dinámica de la cultura 255
nominación peyorativa, los mestizos constituyeron un estrato social in-
termedio que fue en aumento hasta constituir un amplio sector de la so-
ciedad. Ya en este siglo se propuso el “mestizaje” como fórmula más o
menos alegórica para explicar la naturaleza social y cultural de los paí-
ses iberoamericanos, lo mismo que como respuesta homogeneizadora
frente a la sensación de diversidad y extrañamiento que se desprende
de cada realidad nacional y a la preocupación por encontrar un deno-
minador común de identidad. Pese a que se le invoca frecuentemente,
no ha significado una respuesta, ni mucho menos una explicación de la
problemática histórico-social, porque no ha podido configurarse un
solo estudio sistemático y racionalizado del “mestizaje”, pues todos los
conceptos, apreciaciones y premisas en torno a él son conceptos,
premisas, juicios y referencias de la cultura occidental. En la cuestión
del “mestizaje”, el problema no es que sea mezcla, sincretismo o inte-
gración; el problema es la ideología que han configurado las clases
dominantes.
12. Educación y cultura
En su más amplio sentido, la educación es el proceso sistemático
mediante el cual se inculca a los miembros de cada generación una
serie de conocimientos, habilidades y actitudes que son considerados
como necesarios para el desarrollo intelectual, físico y moral de los indi-
viduos. La educación forma parte del proceso general del aprendizaje
pero comporta una selección de aquellos elementos culturales que se
consideran necesarios de transmitir de acuerdo con los patrones, valo-
res y expectativas de cada sociedad. La educación puede incluir todos
los procesos, excepto el exclusivamente genético, que ayuden a formar
la mente, el carácter o la capacidad física de los educandos. Pero como
la educación está siempre referida a los patrones y valores del grupo,
comporta en su contexto toda su relatividad; es decir, la educación
puede estar sustentada en valores y premisas falsos e inauténticos.
La mayoría de la gente entiende por educación el tipo de actividades
que se desarrollan en las instituciones educativas, escuelas, colegios,
institutos o universidades, o por un género de actividades “no escolari-
zadas” que se llevan a cabo de acuerdo con una política educativa insti-
tucionalizada. Pero, para el científico social la educación constituye un
proceso mucho más amplio y de mayores alcances que comprende
todas las formas de enseñanza, institucionalizada o no, oficial o no,
cuyo resultado es la adquisición de cultura —esto es, de todo lo que sig-
You might also like
- Her Body and Other Parties: StoriesFrom EverandHer Body and Other Parties: StoriesRating: 4 out of 5 stars4/5 (822)
- A Heartbreaking Work Of Staggering Genius: A Memoir Based on a True StoryFrom EverandA Heartbreaking Work Of Staggering Genius: A Memoir Based on a True StoryRating: 3.5 out of 5 stars3.5/5 (231)
- Devil in the Grove: Thurgood Marshall, the Groveland Boys, and the Dawn of a New AmericaFrom EverandDevil in the Grove: Thurgood Marshall, the Groveland Boys, and the Dawn of a New AmericaRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (266)
- The Sympathizer: A Novel (Pulitzer Prize for Fiction)From EverandThe Sympathizer: A Novel (Pulitzer Prize for Fiction)Rating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (122)
- The Little Book of Hygge: Danish Secrets to Happy LivingFrom EverandThe Little Book of Hygge: Danish Secrets to Happy LivingRating: 3.5 out of 5 stars3.5/5 (401)
- On Fire: The (Burning) Case for a Green New DealFrom EverandOn Fire: The (Burning) Case for a Green New DealRating: 4 out of 5 stars4/5 (74)
- Team of Rivals: The Political Genius of Abraham LincolnFrom EverandTeam of Rivals: The Political Genius of Abraham LincolnRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (234)
- Elon Musk: Tesla, SpaceX, and the Quest for a Fantastic FutureFrom EverandElon Musk: Tesla, SpaceX, and the Quest for a Fantastic FutureRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (474)
- The Unwinding: An Inner History of the New AmericaFrom EverandThe Unwinding: An Inner History of the New AmericaRating: 4 out of 5 stars4/5 (45)
- Hidden Figures: The American Dream and the Untold Story of the Black Women Mathematicians Who Helped Win the Space RaceFrom EverandHidden Figures: The American Dream and the Untold Story of the Black Women Mathematicians Who Helped Win the Space RaceRating: 4 out of 5 stars4/5 (897)
- The World Is Flat 3.0: A Brief History of the Twenty-first CenturyFrom EverandThe World Is Flat 3.0: A Brief History of the Twenty-first CenturyRating: 3.5 out of 5 stars3.5/5 (2259)
- The Emperor of All Maladies: A Biography of CancerFrom EverandThe Emperor of All Maladies: A Biography of CancerRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (271)
- Shoe Dog: A Memoir by the Creator of NikeFrom EverandShoe Dog: A Memoir by the Creator of NikeRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (540)
- Grit: The Power of Passion and PerseveranceFrom EverandGrit: The Power of Passion and PerseveranceRating: 4 out of 5 stars4/5 (590)
- The Yellow House: A Memoir (2019 National Book Award Winner)From EverandThe Yellow House: A Memoir (2019 National Book Award Winner)Rating: 4 out of 5 stars4/5 (98)
- The Subtle Art of Not Giving a F*ck: A Counterintuitive Approach to Living a Good LifeFrom EverandThe Subtle Art of Not Giving a F*ck: A Counterintuitive Approach to Living a Good LifeRating: 4 out of 5 stars4/5 (5813)
- The Hard Thing About Hard Things: Building a Business When There Are No Easy AnswersFrom EverandThe Hard Thing About Hard Things: Building a Business When There Are No Easy AnswersRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (348)
- La Psicosis Ideas Sobre La Locura - NodrmDocument207 pagesLa Psicosis Ideas Sobre La Locura - NodrmArturo Orbegoso0% (1)
- Desarrollo Histórico de Las Ideas y Teorías Evolucionistas (2a. - NodrmDocument323 pagesDesarrollo Histórico de Las Ideas y Teorías Evolucionistas (2a. - NodrmArturo OrbegosoNo ratings yet
- The Gifts of Imperfection: Let Go of Who You Think You're Supposed to Be and Embrace Who You AreFrom EverandThe Gifts of Imperfection: Let Go of Who You Think You're Supposed to Be and Embrace Who You AreRating: 4 out of 5 stars4/5 (1092)
- Never Split the Difference: Negotiating As If Your Life Depended On ItFrom EverandNever Split the Difference: Negotiating As If Your Life Depended On ItRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (844)
- Las Ideas Políticas El Surgimiento Del Liberalismo - NodrmDocument161 pagesLas Ideas Políticas El Surgimiento Del Liberalismo - NodrmArturo OrbegosoNo ratings yet
- La Cara Oculta de Los Test de Inteligencia Un Análisis Crítico - NodrmDocument319 pagesLa Cara Oculta de Los Test de Inteligencia Un Análisis Crítico - NodrmArturo Orbegoso100% (1)
- El Absolutismo Las Ideas Políticas Ilustración Y Revolución - NodrmDocument161 pagesEl Absolutismo Las Ideas Políticas Ilustración Y Revolución - NodrmArturo Orbegoso100% (2)
- La Eugenesia Ayer y Hoy La Biopolítica en La Historia - NodrmDocument219 pagesLa Eugenesia Ayer y Hoy La Biopolítica en La Historia - NodrmArturo Orbegoso100% (1)
- La Semejanza de La Ambientación de Espacios ResidencialesDocument24 pagesLa Semejanza de La Ambientación de Espacios ResidencialesArturo OrbegosoNo ratings yet
- Concepto Características Orientaciones y Clasificaciones Del Deporte ActualDocument16 pagesConcepto Características Orientaciones y Clasificaciones Del Deporte ActualArturo OrbegosoNo ratings yet
- 0326 Dos Autores Italianos en La Psicologia PeruanaDocument6 pages0326 Dos Autores Italianos en La Psicologia PeruanaArturo OrbegosoNo ratings yet
- American Phrenological Journal (1848)Document24 pagesAmerican Phrenological Journal (1848)Arturo OrbegosoNo ratings yet
- La Creatividad en El CineDocument3 pagesLa Creatividad en El CineArturo OrbegosoNo ratings yet
- Capacitacion y Desarrollo de Personal 4eDocument167 pagesCapacitacion y Desarrollo de Personal 4eArturo OrbegosoNo ratings yet