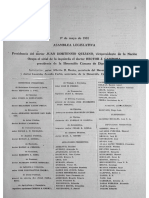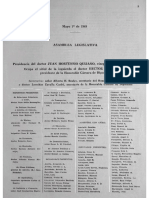Professional Documents
Culture Documents
Fubini, Enrico - El Siglo XX ..Debussy y El Simbolismo
Fubini, Enrico - El Siglo XX ..Debussy y El Simbolismo
Uploaded by
Osvaldo Suarez0 ratings0% found this document useful (0 votes)
104 views15 pageshistoria
Copyright
© © All Rights Reserved
Available Formats
PDF or read online from Scribd
Share this document
Did you find this document useful?
Is this content inappropriate?
Report this Documenthistoria
Copyright:
© All Rights Reserved
Available Formats
Download as PDF or read online from Scribd
0 ratings0% found this document useful (0 votes)
104 views15 pagesFubini, Enrico - El Siglo XX ..Debussy y El Simbolismo
Fubini, Enrico - El Siglo XX ..Debussy y El Simbolismo
Uploaded by
Osvaldo Suarezhistoria
Copyright:
© All Rights Reserved
Available Formats
Download as PDF or read online from Scribd
You are on page 1of 15
Debussy y el simbolismo
Es una polémica que ya dura cerca de cien afios: ;Debussy es un
miusico impresionista 0 es un misico simbolista? Puede parecer, y en
parte lo es, una tipica querelle académica de escaso interés, quizds Util
para fines clasificatorios de compiladores de una diligente historia de la
misica que teman correr el riesgo de situar al mtsico en la casilla equi-
vocada. Sin embargo, la duracién de la polémica hace nacer la sospecha
de que, tras ella, se guarde algo més relevante, un objetivo diferente del
que se muestra a primera vista: quizds la puesta en juego no es una mera
cuestién clasificatoria y va mds alla de la propia persona de Debussy.
En definitiva, lo que esta polémica pone en discusién es el modo de en-
tender la evolucién de la misica en nuestro siglo.
En la historia de la mtsica hay figuras que a lo largo de los afios se
han convertido en emblematicas, y a veces lo han hecho en el transcurso
de su vida: el juicio positivo o negativo sobre ellos supera su persona y
pone en juego categorias historiogrdficas, artisticas 0 ideolégicas cuyo
alcance va mucho mas alla de su obra. Sin duda, éste es el caso de De-
bussy: desde hace unas décadas, se ve cada vez més claro que inclinarse
a favor o en contra de Debussy representa una radical eleccién de bando
con implicaciones bastante complejas en el plano historiografico y artis-
Enrico Fubin
tico. Estar a favor o en contra de Debussy significa también pronunciarse
afavor del Debussy impresionista 0 del Debussy simbolista, por cuanto
la primera definici6n implica de algtin modo una limitacién de su figura,
relegarlo a su tiempo, circunscribiendo el alcance de su musica dentro
de limites estrechos y, con todo, bien definidos tanto desde el punto de
vista histérico como geogréfico: un episodio concluido, de indudable
valor, pero concluido en el tiempo y en el espacio. E] Debussy simbolista,
por el contrario, se abre a las mds amplias sugerencias posibles: mtisico
que mira hacia el futuro, cuyo valor todavia se tiene que explorar a fondo,
cuyas potencialidades se proyectan hasta nuestros dias; mtisico que no
cierra una época sino que, més bien, abre puertas que sdlo hoy podemos
pensar en superar.
Por lo tanto, es curiosa una disputa de este tipo sobre un muisico
que, por principio, rechaz6 siempre cualquier encasillamiento y sintié
horror por todas las escuelas que intentaban codificar, establecer de una
vez por todas, cdnones estéticos para la musica y, en general, para las
artes. Sin embargo, si la polémica sigue existiendo, no puede ser sim-
plemente ignorada como carente de sentido: quizds seria mejor intentar
penetrar en ella para entender su significado. Un reciente y sagaz critico
de Debussy, el polaco Stefan Jarocinsky, en un ensayo muy conocido,
traducido hace pocos aiios al italiano y que tiene el significativo titulo
«Debussy. Impresionismo y simbolismo», sostuvo que la figura del mi-
sico se tenia que situar exactamente en el inicio del simbolismo y que
sdlo en tal contexto cultural y artistico puede ser entendida; con todo,
después de haber dedicado més de doscientas paginas a demostrar la
congruencia entre los ideales simbolistas y los de la mtisica de Debussy,
curiosamente e inesperadamente conclufa que ni el impresionismo ni el
simbolismo eran categorias adecuadas para definir su musica:
Creemos que se debe respetar su rechazoa las etiquetas: nos pare-
ce realmente imposible atribuirle una. Conocia todo tipo de co-
trientes artisticas: el naturalismo, el impresionismo, el prerafae-
lismo, el divisionismo, el simbolismo, el sintetismo, el fauvismo,
el expresionismo. A parte del cubismo, cuyo nacimiento y de-
sarrollo vio sin entusiasmo, él obtuvo un poco de todas estas
corrientes, quizds sufrié profundamente su influjo (como en el
—— Debussy y el simbolismio —————
caso del simbolismo), pero no sometié completamente a ninguna
de ellas su personalidad artistica...'
Parece, pues, que incluso quien se pone decididamente de parte de
quien quiere mantener contra viento y marea el compromiso radical
de Debussy con el simbolismo, al final no se siente capaz de codifi-
car de manera perentoria esta pertenencia y prefiere prudente y diploma-
ticamente, optar por una ubicacién externa a todas las corrientes. Con
todo, de su estudio se deduce claramente que la polémica sobre Debussy
impresionista 0 Debussy simbolista no es tanto de naturaleza histérica
—es decir, un dato a comprobar de una vez por todas més alla de cualquier
duda-, como una polémica ideolégica tras la que se esconden implica-
ciones complejas que conllevan problemas que quizds tienen que ver
con Debussy de manera sélo marginal.
En la cultura alemana de la posguerra-y, tras los pasos de Adorno,
en la cultura italiana también— se hablé de la vanguardia relaciondndo-
la de manera bastante més estrecha con la escuela de Viena, con la ato-
nalidad, con la dodecafonfa, con el serialismo y no con las corrientes de
la misica contempordnea que, de algiin modo, imitan la tradicién fran-
cesa. Desde esta dptica, la linea Wagner-expresionismo-dodecafonia-
vanguardia ha resultado vencedora en todos los sentidos respecto a la
linea impresionismo-simbolismo-exotismo... A pesar de ello, el predo-
minio de este esquema interpretativo en nuestra cultura result6 pleno de
consecuencias y significé también que se destacaran algunas corrientes
de la vanguardia respecto a otras, lo que puede resumirse en términos
geograficos en el privilegioclaro de Vienarespecto a Paris. Si se interpreta
la historia de la mtisica de estos tiltimos cien afios como la historia de la
disoluci6n del wagnerismo y de la tonalidad a través de fases dialécti-
cas que han Ilevado a la serialidad integral y a la escuela de Darmstadt
—donde todo esta rigidamente controlado y predeterminado, al menos
desde un punto de vista tedrico y conceptual, pero en la que todavia
prevalece una concepcién intervalar-, se llega facilmente a una perspectiva
a
L I. Stefan Jarocinsky: Debussy. Impressionisme et symbolisme, Paris, Seuil, 1970.
Trad. it: Discanto, Fiesole, 1980, p. 192.
FAC. DE HIMANIDAOES Y AR
ne
wie
FZ Fit
historiografica que necesariamente pone entre paréntesis toda una amplia
franja de historia de la misica que incluye no sdlo a Debussy, sino también
a Ravel, Satie, Varese y quizds también a Bartok y a muchos otros miisicos
de la primera mitad del siglo, y atin a muchos otros de estas tltimas
décadas. Con frecuencia, se ha considerado a estos autores como margi-
nales o accidentales en una trayectoria obligada en la que los verdaderos
vencedores de la carrera de obstaculos eran otros; el que no seguia el
gran sendero de la historia resultaba automaticamente marginado y, por
lo tanto, perdedor, disperso en meandros inesenciales, en carreteras secun-
darias que no conducen a ningiin lugar. Por otro lado, la disattenzione
italiana y no sdlo italiana respecto a Debussy -mtisico que puede ser
considerado el simbolo que resume todo un sector de la misica del si-
glo xx-, es paralela a la falta de atencién respecto a sectores enteros
del pensamiento contempordneo. E] destacar el eje Wagner-Schdnberg-
Webern-Darmstadt lleva aparejado el destacar el otro eje del pensamien-
to del xix-xx: Hegel-Adomo-escuela de Frankfurt-neopositivismo légico,
etc. No es casual que Adorno, hasta la posguerra, haya sido traducido
ampliamente al italiano y hoy esté disponible en nuestra lengua incluso
su obra completa, mientras que tantos otros criticos, en particular los
franceses, nunca hayan sido traducidos ni hayan entrado a formar parte
de nuestra cultura musical.
Pero, desde hace unos diez afios, las cosas estén cambiando y, tam-
bién en Italia, criticos y filésofos como Jankélévitch, Bachelard, Valéry,
etc. empezaron a sentir curiosidad y aparecieron las primeras traduccio-
nes de estas nuevas voces que dan testimonio de que la atencién de los
historiadores, de los criticos e incluso del piblico empieza a dirigir la
mirada hacia otros terrenos. Por el contrario, se podria recordar que, en
Francia, Adomo era casi desconocido en la posguerra yy las traducciones
francesas fueron, hasta hace pocos afios, casi inexistentes. Por otro lado,
estas presencias y estas ausencias son extremadamente significativas
y se muestran como importantes indicios para descubrir las lineas direc-
trices de fondo de la cultura de un pais. Hace pocos afios, en 1985, cuando
aparecié en Italia la primera traduccién de Jankélévitch (La musique et
Vineffable, Paris, 1961), libro fundamental para tomar contacto con esta
vertiente antihegeliana y antiadorniana de la cultura europea de estas
Ultimas décadas, un recensor italiano destacaba con cierta ironia el pro-
—— Debussy el simbolismo —-————_——
vincialismo de un autor que no reconocia la centralidad de Viena y de la
escueladodecafénica. Se podria responder muy facilmente con igual iro-
nia, pero de signo contrario, recordando que para otros muy famosos
criticos (ver Adorno) quizas Paris parece no haber existido nunca puesto
que jDebussy y Ravel nunca fueran nombrados y el nombre de Bartok
no aparece ni siquiera una vez, ni tangencialmente, en la vastisima obra
del musicélogo alemdn! Asi pues, todos tienen sus errores, pero mas
que errores y razones es quizds mis titil comprender, como ya hemos
dicho, los motivos de estos olvidos, de estos espacios vacios. Ciertamente,
en Italia, en aquella posguerra, al menos hasta hace pocos aiios, se ha
hablado mas de Schénberg que de Debussy, y no por casualidad. Y no
s6lo eso; se ha hablado del Schonberg dodecafénico como unpunto cla-
ve para explicar la génesis de las vanguardias mientras que, cuando se
ha hablado de Debussy, en general ha sido en referencia, con pocas ex-
cepciones, a un Debussy impresionista, musico periférico que cierra una
experiencia asociada a la decadencia.
Este discurso critico, que ahora por comodidad expositiva puede
que hayamos simplificado excesivamente, estd perfectamente en con-
sonancia con el desarrollo de las vanguardias musicales en Italia y en
Alemania hastacerca de los afios setenta; pero el progresivo agotamiento
del impulso darmstadtiano en los tiltimos veinte afios, ha puesto en crisis
todo el aparato critico que servia para explicarlo y para justificarlo en el
nivel conceptual. Desde Viena se empezé a dirigir la mirada a Paris y,
tanto criticos como musicos, encierto sentido, casi descubrieron de repen-
te un mundo entero olvidado, o al menos descuidado, que asumia entonces
una nueva dignidad, casi nuevo punto de referencia para sus propias aspi-
raciones artisticas y estéticas. E] punto de partida fue wna radical revisién
critica respecto a Debussy, punto de confluencia de una tradicién fre-
cuentemente puesta entre paréntesis 0, mejor dicho, nunca bien iden-
tificada por la critica anterior; tradicién que confluye en su musica pero
que al tiempo constituye también una apertura hacia nuevos horizontes
para la misica occidental, anunciados sin clamores, sin proclamaciones
combativas, pero no por ello menos incisivos y llenos de nuevas pers-
pectivas de futuro. |
Durante muchos afios, Debussy se vio como un apéndice de una
tradici6n naturalista tipicamente francesa durante siglos dedicada a la
FAU.DE HUMANIDADES Y ARTES
ESCUELA DE MUSICA
oe Fitri Fait
descripcién delicada de la naturaleza, atenta al preciosismo de las armo-
nias y los timbres. Por ello ha sido encuadrado en el movimiento pictérico
de los impresionistas, donde parecia encontrar su situacién mds digna,
situacién ya rechazada en su tiempo por el propio Debussy. Pero por
esomismo se leexcluia del gran movimiento de las vanguardias histéricas
y se le confinaba en un 4mbito muy preciso destinado a extinguirse en
el plazo de pocas décadas, a caballo entre el siglo xix y el xx. La miisica
de Debussy, vista en clave naturalista como ejemplo de «pintura sonora»,
seasociaba--como confirma Jarocinsky- con «misica buena, ciertamente,
pero que no predispone para las emociones profundas, que no tiene el
peso de las obras de Bach o de Beethoven».? La nueva historiografia
musical, por lo tanto, se encuentra ante una operacién bastante mas
compleja que la rehabilitacién de un mtsico olvidado o la revaloriza-
cién del concepto de impresionismo: la operacidn tenia que ser mucho
mas radical y profunda, y tenia que conseguir captar el valor profunda-
mente revolucionario que esconde el propio concepto de obra musical
presente en la obra de Debussy. Por ello era necesario identificar nuevas
y diferentes coordenadas histéricas que pudieran ofrecer instrumentos
aptos para reinterpretar toda la trayectoria musical del siglo xx.
Este giro en la interpretacién naturalista de Debussy hacia un De-
bussy metaffsico y simbolista que proyecta la obra musical segin un
nuevo modo de concebir el flujo temporal, es paralelo no sdlo a una ma-
nera diferente de concebir la historia de nuestra miisica més reciente,
sino también a una visién filoséfica diferente de la hegeliano-adorniana.
Esta operacién historiografica esta todavia en marcha y ya tiene a sus
espaldas una literatura discretamente amplia, sobre todo en Francia. El
filésofo y musicdlogo Vladimir Jankélévitch ha estado, sin duda, en la
vanguardia de la toma de conciencia de esta perspectiva que se movia
por canales diferentes y alternativos respecto a los adomianos. Basta
recorrer algunos titulos de sus obras de cardcter musical para identificar
sus objetivos: es cierto que no dedica ningun trabajo ni a Wagner ni a
Schénberg, sino que sus objetivos se orientan a miisicos como Liszt,
Fauré, Ravel y, sobre todo, a Debussy; y entre los filésofos, a Schelling
ee
2. Ibid, p.5.
— Debussy ye simbolismo
y a Bergson. Sus prioridades se muestran muy claramente: Jankélévitch
identifica los factores incentivadores de un nuevo pensamiento en un
citculo de miisicos que, a través de un camino incierto y accidentado,
marcaron a sus contempordneos posibilidades inéditas de pensar la mtisica.
Estos détours -como los denomina con frecuencia Jankélévitch-, que
pasan a través de cierta liederistica del xix, el tiltimo Liszt y después
Fauré, Debussy y Ravel pero que incluyen también a mtsicos como Mu-
sorgsky, Albéniz, Rachmaninov, Satie y muchos otros misicos clave
del xx como Bartok -y otros menos importantes porque no se pueden
encuadrar dentro de los grandes canales de la més reciente historia de la
misica-, constituyen una alternativa no programada, no consciente para
el pensamiento musical de la escuela de Viena y para su evolucién, aun-
que, bien mirado, se pueden encontrar importantes e imprevisibles pun-
tos de encuentro e intersecciones con ella si no se estd anclado en una
visién dogmatica y maniquea de la historia. Dichos détours musicales
son, evidentemente, paralelos a otros détours filosdficos y estéticos. No
ya la genealogia Hegel, Marx y quizds Freud, sino también un conjun-
to de pensadores que pueden incluir en parte quizds a Schopenhauer y
al tiltimo Schelling como progenitores, y como punto de referencia mas
proximo a nosotros, sobre todo a Bergson y también Valéry, Giséle Brelet
y, entre los poetas, a Baudelaire y sobre todo a Mallarmé.
La idea de que algunas aspiraciones entre las mas importantes de
la vanguardia de esta segunda posguerra tienen su origen en la musica
de Debussy mas que en la de Wagner 0 Schonberg, se debe a la intuicién
de Pierre Boulez, que ya habia delineado en los afios cincuenta la ge-
nealogia Debussy-Stravinsky-Webern-Darmstadt, contrapuesta a la tradi-
cional Wagner-Schénberg-Berg- Webern-Darmstadt. En cualquier caso,
Darmstadt se encuentra en el final de una trayectoria que, sin embargo,
se identifica segin 6pticas distintas que proyectaban en laescuelaalemana
valores e intencionalidades diferentes. Pocos afios después, Giséle Brelet
profundizé en esta intuicién de Boulez trazando un camino de regreso a
la vanguardia que conducia de nuevo a Debussy y a los valores mas pro-
fundos de su mtsica; pero tenia que ser Jankélévitch el musicdlogo y
filésofo mds sagaz y audaz en profundizar en este camino.
La polémicarespecto a la razén dialéctica, respecto a una concepcién
progresista de la historia, sé ha convertido hoy casi en una moda y la
Enrico Fubini
encontramos divulgada en la pagina tercera del periddico, con frecuen-
cia bajo la etiqueta de «pensamiento débil», contrapuesto al viejo y ya
en desuso vicio del «pensamiento fuerte», lo maximo en el mbito de
un nuevo nihilismo, que aflora en el viejo tronco del nihilismo nietz-
scheano. El pensamiento de Jankélévitch no es en absoluto asimilable
ni al nihilismo ni al pensamiento débil ni a ciertas revoluciones faciles
contrala razon. El camino marcado por el filésofo y musicélogo francés
no se identifica con la invitacién a profundizar respecto a la tradicional
razon dialéctica, que no es adecuada para captar los estratos mds pro-
fundos de lo real; es verdad que la raz6n dialéctica, la que en la miisica
llevaineludiblemente primero el sello del estilo beethoveniano y después
el wagneriano, no es adecuada para captar las sutilezas; deja escapar los
aspectos més inaferrables y més inefables de lo real. Pero quizds preci-
samente para aferrar lo que el Logos no consigue darnos, debe subir mas
ala superficie, hacia zonas ms transparentes, mds ligeras, donde la den-
sidad del ser se hace mds fina y larealidad se hace més viva. Este aspecto
de lo real, sin duda, es menos seguro, menos estable que el que nos ofrece
laraz6n hegeliana: la mtsica puede ser el lenguaje que, por su particular
naturaleza, no nos permite aferrar -el término serfa realmente distor-
sionador en este contexto-, sino aflorar, aproximamos por un instante
huidizo a esta realidad, quiz4s menos corpérea, menos consistente, pero
no por ello menos importante y significativa para el hombre. El ser de
esta realidad es mds semejante al devenir que al Logos hegeliano. No se
trata de un devenir necesario, directamente emparentado con la idea tra-
dicional de progreso, sino, mas bien, de un devenir mas arriesgado, de
resultados siempre inciertos, mds expuesto a los riesgos de perder el ca-
mino y no volver aencontrarse mas. Pero precisamente en estos détours
se puedenhacer descubrimientos inesperados que pueden conducir aluga-
tes desconocidos y no encerrar grandes sorpresas. Para recorrer este cami-
no, hay que tener plena disponibilidad, un abandono a la inspiracién impre-
vista, a la aventura, ala sutil inquietud que nos depara el riesgo de perderse
en oscuros laberintos. La mtsica es el espejo mas fiel de este tipo de in-
vestigacién que puede parecer programéticamente inexpresiva, si por
expresién se entiende la confianza plena y dogmatica en la plenitud
expresiva del verbo y del lenguaje musical. Asi pues, la musica es inex-
presiva, pero no en el sentido stravinskiano del término, no como exal-
—— Debussy ye sbolisma
taciOn del sentido lidico de la forma, como puro juego neoclasico en el
que la expresin esta ausente para no turbar la serenidad apolinea de la
forma. Lamisica es inexpresiva—segtin Jankélévitch—porque su territorio
es lo que no se puede decir, lo que no se puede expresar, lo ambiguo. La
misica es ambigua, como ambiguo e inaferrable es el fluir del tiempo.
Estd claro que la polémica se plantea respecto a un cierto tipo de expre-
sividad, la que se muestra y se busca a toda costa, demasiado confiable
y segura de si misma, de sus propias capacidades afirmativas, por otro
lado, la inexpresividad a la que se hace referencia ciertamente no es la
tigidez neoclasica, sino la levedad de la expresi6n, las transparencias de
la sonoridad, la ligereza de los timbres, los silencios cargados de misterio
del bosque de Melisande, mas que el murmullo demasiado ruidoso del
bosque de Wagner.
Estd claro que este discurso musical y filosdfico al mismo tiempo,
aunque tiene un alcance general e intenta delinear una auténtica filo-
soffa de la misica, encuentra su ejemy
musica del Debussy simbolista y en la
Debussy, han buscado vias alternativas
atraviesa un camino demasiado orgullo:
La lectura de Debussy propuesta t
Jarocinsky tiene su mirada puesta en el
guardias postwerbernianas, pero vistas
ciolégico-dialéctica de sello adomiano:
lificacién mas apropiada en la
mitsica de todos los que, como
a la expresividad declarada que
samente prefijado.
anto por Jankélévitch como por
uturo de la misica y en las van-
en una clave diferente de la so-
no como extrema ramificacion
evolutiva de un proceso de desintegracién del lenguaje wagneriano y de
la clisis que ha impregnado todo el mundo del arte y no sdlo del arte,
sino sobre todo como unaalternativaal lenguaje musical del clasicismo,
al sentido cldsico de la forma y de la macroestructura. Bajo la caracteris-
tica levedad de las sonoridades inéditas, de los timbres evanescentes de
la miisica de Debussy, se oculta, por lo tanto, una concepcién nueva y
completamente revolucionaria de la propia obra musical. Jarocinsky afir-
ma en este sentido: «Gracias al movimiento incesante de las particulas
sonoras pequefias 0 mds grandes, siempre sucede algo en esta musica,
algo que vive y muere en ella, se forma, se renueva sin descanso...»;?
3. Op.cit, p. 14.
oe Zirico Fait
Wagner afiade: «Esta deformacién continua no es ni una evolucion ni
un devenir, sino una secuencia de flujos instantaneos. Es la sucesién de
las discontinuidades infinitesimales lo que forma la continuidad».* En
esta secuencia de instantes, como negacién de un devenir entendido como
articulacién arquitecténica de la obra y desarrollo dialéctico interno de
Jas partes, se ve el denominado naturalismo de Debussy. Imitar el eterno
didlogo del viento y del mar, escuchar los consejos «del viento que pasa
y nos cuenta la historia del mundo», ofrecer el ofdo «al juego de las
curvas descritas por las brisas mutables»® significa optar més por la eter-
nidad del instante huidizo que por el desarrollo, y significa, ademés, refun-
dar la armonia, el ritmo, la melodia sobre bases completamente nuevas.
De hecho, dirigir la mirada a la naturaleza como constante fuente de
inspiracién tiene un significado completamente especifico desde el punto
de vista musical: el acorde puede perder en Debussy su valor funcional,
el vinculo que en la armonia tradicional y también en la wagneriana lo
unia a los precedentes y a los siguientes, para asumir un significado tim-
brico y colorista. Se ha destacado con acierto que, a partir de Debussy,
se puede empezar a hablar de agregaciones sonoras mas que de acordes;
lo que significa atribuir un nuevo peso al sonido individual, a la mas
pequeiia y no relacionada particula sonora o también a conjuntos de so-
nidos que pueden ser disfrutados como entidades autosuficientes en si
mismas sin necesidad de vincularlas a la idea de un desarrollo. Asi, en
e] 4mbito de esta nueva légica musical, Debussy rompié nuevamente el
vinculo que durante tres siglos unié la armonia y la melodia, dejando
libre a la melodia para navegar en mar abierto, movida por el soplo irre-
gular del-viento.
Cuando se habla de herencia del pensamiento musical de Debussy
en las vanguardias es necesario hacer algunas precisiones. En primer
lugar, gde qué vanguardias se habla? ;De las vanguardias histdricas, de
las postwebernianas 0 quizds de los mds recientes movimientos deno-
minados neorroménticos o postmodernos? Se corre el riesgo de caer en
confusiones notables si no se llevan a cabo las necesarias distinciones
4. Cfr. Jankélévitch, introd. a op. cit. de Jarocinsky, p. 14.
5. Cfr. Debussy: Monsieur Croche Antidilettante.
6. Pierre Boulez: Relevés d’apprenti, Parts, Seuil, 1976.
— Debussy el simbolisio ————
también dentro de movimientos que en general se denominan incauta-
mente bajo etiquetas genéricas de vanguardias postwebernianas, como
si fueran un bloque homogéneo. Podria ser fruto de un incauto esque-
matismo pensar que en la musica contempordnea hay una derivacién
schénbergiana netamente separada en sus frutos respecto a los de una
hipotética corriente de derivacion debussyniana y simbolista. La musica
del siglo xx esta recorrida por varios estimulos, por hipétesis culturales
y lingiifsticas diferentes que se cruzan incluso dentro de un mismo autor,
y precisamente por ello es poco oportuno funcionar respecto a las van-
guardias con clasificaciones rigidas de estilos y corrientes. El famoso
articulo de Boulez «Schénberg est4 muerto»,’ comete un error justo al
querer establecer lineas netas de demarcacién entre el pasado y el futuro
sin tener en cuenta todo lo que, también en la musica de Schonberg, es
ambiguo e inclasificable.
La herencia debussyniana, en sentido amplio, recorre de manera
completamente irregular la mtisica del siglo xx, y ni siquiera Schonberg
es inmune a ella. Si, como afirma sagazmente Jankélévitch, una de las
caracteristicas mds originales de Debussy es haber abierto el camino al
pensamiento sonorial -es decir, a la pura busqueda de un sonido roto
por los tradicionales parémetros melodia-armonia— su musica puramente
sonorial representa de algtin modo un modelo que, a partir de él, recorrera
toda la vanguardia con mayor o menor fortuna. No se puede dejar de
observar algo mas que una simple huella de tal pensamiento musical en
muchas obras de Schénberg: la propia idea de una Klangfarbenmelo-
die® quizds no habria podido nacer sin la mtisica de Debussy y las Fiinf
Orchesterstiicke op. 16, algunas obras expresionistas como Die Gliickliche
Hand 0 Erwatung y quizas incluso la danza alrededor del becerro de oro
en Moisés y Aarén, no pueden sino hacer referencia a la bisqueda de la
sonoridad como nuevo pardmetro principal de la misica respecto al
prevalecimiento del tradicional pardmetro intervalar y melédico. Por lo
tanto, la idea de Boulez de que la genealogia Schénberg-Webern-escue-
Ja de Darmstadt debe ser sustituida por la nueva genealogia Debussy-
Stravinsky-Weberm-escuela de Darmstadt, tiene que ser aceptada sélo
7. Ibid.
& Melodfa de sonidos-color (Nota de la trad.).
Enrico Fubini
parcialmente, justo porque con ello establece una rigida e imaginaria
linea de demarcaci6n trazada por la musica de Schénberg. Para Boulez,
«Schénberg est muerto» significa precisamente que con él acaba una
época, la de la miisica que se basa en la confianza en la forma entendida
segtin los cdnones del clasicismo, entendida como construccién, como
estable equilibrio de partes, como macroestructura garantizada por el
hecho de que prevalecen los pardmetros intervalares y melddicos. Boulez,
al tiempo neéfito de la nueva poética darmstadtiana, consideraba que
era precisamente el concepto mismo de forma lo que tenfa que ser su-
perado por la nueva muisica. .
Hoy que ya podemos tener una visidn retrospectiva sobre la expe-
riencia darmstadtiana, no es dificil constatar que, justo en aquellos afios
de radicalismo, en realidad, la mtsica estaba llena de motivos que podian
llevar, como luego en efecto sucedi6, en direcciones diferentes e incluso
divergentes: por un lado, podia prevalecer la exageracién del aspecto
dogmiatico inherente a la serializacién integral de todos los parametros
del sonido de acuerdo con un juego abstracto y a veces mistico com-
pletamente independiente de nuestras facultades perceptivas; en cambio,
por otro lado, se podian abrir nuevas perspectivas en la biisqueda del
sonido percibido segiin nuevas dimensiones, también de acuerdo con el
punto de vista perceptivo. Personalidades muy diferentes como Stock-
hausen, Nono, Maderna, Berio se han encontrado préximas a veces a
este nuevo tipo de aproximacién al material sonoro en el que el sonido
individual no se entendia sélo como puente de paso funcional entre otros
dos sonidos, sino como valor en sf, como microuniverso autosuficiente,
como lugar de exploraciones inéditas para aventuras en un mundo toda-
via ampliamente desconocido. Sonidos individuales o conjuntos de so-
nidos o zonas de sonoridad méviles que, al fluir, proyectan la idea de
una armonja afuncional, atematica y obviamente atonal, pero no segtin
los dogmas del postwebernismo. Desde esta perspectiva, de algtin modo
se podria reescribir la historia de las vanguardias, ya no separadas
rigidamente en escuelas, tendencias, estilos, ideologias, sino recorridas
horizontalmente por motivos y por referencias culturales y musicales
diferentes que las ponen continuamente en riesgo en su aventurado
recorrido.
—— Debussy y el simbolistiao ————_—+_—
Hoy més que nunca se puede verificar, mirando hacia atrds el camino
de la misica en estas tltimas décadas, hasta qué punto la leccién de De-
bussy ha sido importante y fecunda, y sobre todo hasta qué punto falta
mucho para que esté acabada como episodio histérico ligado a un pasado
mas 0 menos remoto. Su pensamiento sonorial se muestra todavia como
una de las experiencias propulsivas més significativas de lanueva miisica
de estos tiltimos afios e incluso representa uno de los puentes unificadores
entre experiencias diferentes. Por ejemplo, las composiciones del tiltimo
Nono llevan claramente la marca de esta aspiracién a una misica en la
que el sonido, sentido como elemento vivo y principal, se convierte en
el centro de la investigacién musical, el nuevo nticleo estructural de sus
composiciones, mas alld de cualquier implicacién ideolégica y estética.
Muchas composiciones de las nuevas generaciones, a veces incluso in-
genuamente, muestran una referencia explicita a las delicadezas debus-
sinianas y también una atenci6n significativa a las investigaciones de
tipo timbrico para las que hoy los instrumentos electrénicos ofrecen
unaayuda valida y nueva.
«Trabajo en cosas que serén comprendidas sélo por los nietos del
siglo xx»,’ afirmaba con lticido conocimiento Debussy; y, en efecto, la
herencia de su pensamiento musical considerado en su globalidad y en
la multiplicidad de los aspectos en los que se articula estd lejos de ago-
tarse. Esquematizando quizds excesivamente, se podria afirmar que en
las vanguardias de nuestro siglo se han manifestado dos almas diferentes,
aunque a veces se entrelazan y mezclan de manera indisociable: por un
lado, existe una linea més radical que ha intentado disolver la expresion
y todo lo que ella implicaba de proximidad a cualquier sentido de la
forma como fuente de significado; por otro, emerge la btisqueda de un
nuevo sentido de la forma, de un nuevo tipo de expresién, en el rechazo
de las formas y de las expresiones altisonantes heredadas por el wag-
nerismo atin imperante a finales del siglo. En estecamino, la investigacion
musical se abre a horizontes vastisimos. Si en el primer caso el resultado
puede estar al limite del silencio o el refugio en la idea de la negacién
radical de la obra musical, en el segundo caso, los resultados pueden ser
i 9. Cfr. Comespondencia de Claude Debussy. Carta a René Landormy de 25 julio
de 1912.
FAC. DE HUMANIDADES ¥ J
ESCUELA DE My
CO ee
multiples y extremadamente variados desde el punto de vista estilistico
y lingiiistico. Quizds s6lo es comtin a las dos almas el rechazo de la ret6rica
formal clasica, la reticencia expresiva, el mantenerse lejos de aquel algo
mds de expresi6n de la que parecfa Ilena la miisica denominada clasica.
Pero, al ascético silencio al que podia tender la mtisica de Webern, no
se pueden dejar de contraponer, al menos en la via légica si no en la
hist6rica, las investigaciones sobre nuevas sonoridades orientadas a dar
nueva vida a la forma y a la expresién, una vida mas secreta, menos
vistosa, a veces mas modesta y sometida, pero no por ello menos signifi-
cativa: nuevos significados atin no erosionados por el desgaste, signi-
ficados mas sutiles, a veces més dificiles de captar, pero todavia en el
Ambito de las posibilidades perceptivas, sentidos como estimulos de nue-
vas posibilidades perceptivas en zonas todavia no exploradas por la con-
ciencia musical occidental. Esta segunda alma de las vanguardias del
siglo xx es la que remite mas de cerca a la leccién de Debussy, pero
ciertamente no del Debussy impresionista. La btisqueda de la pureza, de
la delicadeza, de lo apenas aflorado, de lo apenas apuntado, sin ampli-
ficaciones ret6ricas, sin supraestructuras intelectuales o formales que ha-
gan pesado el decir; todo ello puede pertenecer a la herencia que Debussy
dejé6 al mundocontempordneoy que, en su tiempo, Webern-sdlo ha reco-
gido en parte, al menos por cuanto aparece en su musica como vuelta a
la pureza originaria del sonido y del silencio. La emergencia del rigor
ascético ya en el propio Webern, de la voluntad explicita de negacién
de la expresion, de la autonegaci6n del lenguaje, no -entendamoslo bien—
de un lenguaje sino de la idea misma de lenguaje; es decir, la autodes-
truccién de cualquier tipo de comunicacién posible, abrié el camino a
aquella vocacién nihilista de las vanguardias, que se demostré tragica-
mente bloqueada y carente de vias de salida. Sdlo el abandono del radi-
calismo serial por una reapropiacidn del sonido en todas sus dimensiones
perceptivas se revelé como un camino practicable para salir del impasse
enel que habjan encallado las vanguardias de los afios setenta. Pero éste
no era un camino nuevo; mas bien, es el redescubrimiento y la reactivacién
de aquel hilo conductor que con mayor o menor fortuna recorre toda la
miisica del xx sacando a la luz las afinidades que también existen entre
corrientes aparentemente alejadas. Quizas la parabola de Debussy, el mui-
sico que, en él camino del simbolismo, buscaba «las correspondencias
—— Debussy y el simboliswo ———
misteriosas entre la Naturaleza y 1a Imaginacién», no estd del todo acabada
y no se puede dejar de oir el eco de tantas afirmaciones suyas en las
polémicas de las generaciones mas jévenes de miisicos respecto a sus
propios padres: «Es necesario que la belleza sea sensible, que nos procure
un goce inmediato, que se imponga 0 que se insintie en nosotros sin que
tengamos que hacer esfuerzo alguno paracaptarla»,'° 0 como dice también
Debussy, «La misica se hace dificil siempre que no existe, donde dificil
no es més que una palabra-paraguas para esconder la pobreza»: posi-
cionamientos que son asumidos precisamente por los jévenes rebeldes
de hoy como afirmacién de autonomia y de libertad respecto a cualquier
dogma y a cualquier doctrinarismo».
10. Cfr. «L’état actuel de 1a musique franeaise», La revue bleue, 2 de abril de 1904,
p.422.
IL. Cir. Revue musicale S.1M., febrero de 1913, p. 48.
You might also like
- Her Body and Other Parties: StoriesFrom EverandHer Body and Other Parties: StoriesRating: 4 out of 5 stars4/5 (822)
- The Sympathizer: A Novel (Pulitzer Prize for Fiction)From EverandThe Sympathizer: A Novel (Pulitzer Prize for Fiction)Rating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (122)
- A Heartbreaking Work Of Staggering Genius: A Memoir Based on a True StoryFrom EverandA Heartbreaking Work Of Staggering Genius: A Memoir Based on a True StoryRating: 3.5 out of 5 stars3.5/5 (231)
- Team of Rivals: The Political Genius of Abraham LincolnFrom EverandTeam of Rivals: The Political Genius of Abraham LincolnRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (234)
- On Fire: The (Burning) Case for a Green New DealFrom EverandOn Fire: The (Burning) Case for a Green New DealRating: 4 out of 5 stars4/5 (74)
- The Yellow House: A Memoir (2019 National Book Award Winner)From EverandThe Yellow House: A Memoir (2019 National Book Award Winner)Rating: 4 out of 5 stars4/5 (98)
- Devil in the Grove: Thurgood Marshall, the Groveland Boys, and the Dawn of a New AmericaFrom EverandDevil in the Grove: Thurgood Marshall, the Groveland Boys, and the Dawn of a New AmericaRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (266)
- Shoe Dog: A Memoir by the Creator of NikeFrom EverandShoe Dog: A Memoir by the Creator of NikeRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (540)
- The Unwinding: An Inner History of the New AmericaFrom EverandThe Unwinding: An Inner History of the New AmericaRating: 4 out of 5 stars4/5 (45)
- The World Is Flat 3.0: A Brief History of the Twenty-first CenturyFrom EverandThe World Is Flat 3.0: A Brief History of the Twenty-first CenturyRating: 3.5 out of 5 stars3.5/5 (2259)
- The Emperor of All Maladies: A Biography of CancerFrom EverandThe Emperor of All Maladies: A Biography of CancerRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (271)
- Hidden Figures: The American Dream and the Untold Story of the Black Women Mathematicians Who Helped Win the Space RaceFrom EverandHidden Figures: The American Dream and the Untold Story of the Black Women Mathematicians Who Helped Win the Space RaceRating: 4 out of 5 stars4/5 (897)
- Grit: The Power of Passion and PerseveranceFrom EverandGrit: The Power of Passion and PerseveranceRating: 4 out of 5 stars4/5 (590)
- Libro de Cnaciones de John-McLaughlin PDFDocument138 pagesLibro de Cnaciones de John-McLaughlin PDFleandronegrin100% (13)
- Elon Musk: Tesla, SpaceX, and the Quest for a Fantastic FutureFrom EverandElon Musk: Tesla, SpaceX, and the Quest for a Fantastic FutureRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (474)
- The Little Book of Hygge: Danish Secrets to Happy LivingFrom EverandThe Little Book of Hygge: Danish Secrets to Happy LivingRating: 3.5 out of 5 stars3.5/5 (401)
- The Subtle Art of Not Giving a F*ck: A Counterintuitive Approach to Living a Good LifeFrom EverandThe Subtle Art of Not Giving a F*ck: A Counterintuitive Approach to Living a Good LifeRating: 4 out of 5 stars4/5 (5811)
- The Hard Thing About Hard Things: Building a Business When There Are No Easy AnswersFrom EverandThe Hard Thing About Hard Things: Building a Business When There Are No Easy AnswersRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (348)
- Never Split the Difference: Negotiating As If Your Life Depended On ItFrom EverandNever Split the Difference: Negotiating As If Your Life Depended On ItRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (844)
- Peron - Libro Azul y BlancoDocument126 pagesPeron - Libro Azul y BlancoOsvaldo SuarezNo ratings yet
- The Gifts of Imperfection: Let Go of Who You Think You're Supposed to Be and Embrace Who You AreFrom EverandThe Gifts of Imperfection: Let Go of Who You Think You're Supposed to Be and Embrace Who You AreRating: 4 out of 5 stars4/5 (1092)
- Poulenc - FP-015 L Bestiaire Ou Le Cortège DOrphée (FS)Document10 pagesPoulenc - FP-015 L Bestiaire Ou Le Cortège DOrphée (FS)Osvaldo SuarezNo ratings yet
- Pass, Joe - Relaxin at CamarilloDocument8 pagesPass, Joe - Relaxin at CamarilloOsvaldo SuarezNo ratings yet
- Michel Petrucciani - Big Sur, Big OnDocument6 pagesMichel Petrucciani - Big Sur, Big OnOsvaldo SuarezNo ratings yet
- ConfirmationDocument1 pageConfirmationOsvaldo SuarezNo ratings yet
- Goodbye Pork Pie HatDocument1 pageGoodbye Pork Pie HatOsvaldo SuarezNo ratings yet
- Nicas DreamDocument1 pageNicas DreamOsvaldo SuarezNo ratings yet
- Bright Size LifeDocument1 pageBright Size LifeOsvaldo SuarezNo ratings yet
- Ravel - 35 (1902) String Quartet in F (FS) EDITDocument47 pagesRavel - 35 (1902) String Quartet in F (FS) EDITOsvaldo SuarezNo ratings yet
- CONCERT SCORES - Ellington - Take The A Train (1941) OS VersionDocument22 pagesCONCERT SCORES - Ellington - Take The A Train (1941) OS VersionOsvaldo Suarez100% (1)
- Arise, Her EyesDocument2 pagesArise, Her EyesOsvaldo SuarezNo ratings yet
- Chelsea BridgeDocument1 pageChelsea BridgeOsvaldo SuarezNo ratings yet
- Peron - 1951 Mensaje PresidencialDocument42 pagesPeron - 1951 Mensaje PresidencialOsvaldo SuarezNo ratings yet
- Peron - Cuadernillos - 3 - p2Document36 pagesPeron - Cuadernillos - 3 - p2Osvaldo SuarezNo ratings yet
- Peron - 1955 Mensaje PresidencialDocument17 pagesPeron - 1955 Mensaje PresidencialOsvaldo SuarezNo ratings yet
- Peron - 1950 Mensaje PresidencialDocument27 pagesPeron - 1950 Mensaje PresidencialOsvaldo SuarezNo ratings yet
- Peron - 1949 Mensaje PresidencialDocument27 pagesPeron - 1949 Mensaje PresidencialOsvaldo SuarezNo ratings yet