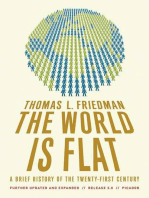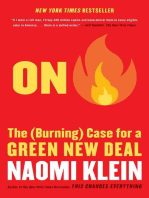Professional Documents
Culture Documents
Fragmento de Impureza
Fragmento de Impureza
Uploaded by
ignoto18100 ratings0% found this document useful (0 votes)
5 views4 pagesCopyright
© © All Rights Reserved
Available Formats
PDF, TXT or read online from Scribd
Share this document
Did you find this document useful?
Is this content inappropriate?
Report this DocumentCopyright:
© All Rights Reserved
Available Formats
Download as PDF, TXT or read online from Scribd
0 ratings0% found this document useful (0 votes)
5 views4 pagesFragmento de Impureza
Fragmento de Impureza
Uploaded by
ignoto1810Copyright:
© All Rights Reserved
Available Formats
Download as PDF, TXT or read online from Scribd
You are on page 1of 4
Impureza
Marcelo Cohen
La otra orilla
Grupo Editorial Norma
Ojeras.- Un atardecer de otoño dora la vida del suburbio Lamarta.
Visto desde cualquiera de los flaycoches que pasan por el cielo,
entre la ciudad capital y los barrios ajardinados, el paisaje es
chato pero cautivante como la vasta proyección en plano de un
cerebro que sueña. Hay minúsculos terrenos con sus casas
inconclusas en el medio, hileras de viviendas adosadas, un centro
comercial de insumos y baratijas, un pantallator de historias
relámpago, un quiosco de la organización Vecinos Sin Máscara,
templos sectarios de policarbonato y salones bailables de chapa
coloreada, una laguna con sus viejos pescando bagres mecánicos
y su festón de aromos, un baldío pisoteado donde no crece ni la
cizaña y, como un bagaje de residuos útiles en un armario
mohoso, la maraña de cuasicasas, estriada de barros eternos, que
los lugareños llaman Lafiera. Ahí se comercializa todo lo que los
impuros del barrio requisan en las zonas pudientes, y ahí se
atrincheran los impuros. Más lejos hay una fábrica de baterías,
otra de blísters para medicamentos y, como un mojón del estado
servicial, un infanterio educativo. Reinan una aceptable paciencia
y un solapado temor al aburrimiento. Mujeres de vuelta de
empleos domésticos arrastran maridos exhaustos a comprar algo
para la cacerola. Inhibidos, torvos, algunos policías derivan a nivel
de las cabezas en precarias garitas flotantes. Pululan chiquilines
pedigüeños, más ahora que llega un tranviliano al apeadero
elevado. Niñas pizpiretas improvisan una coreografía de videoclip
y por las ventanas les tiran monedas de caridad lujuriosa. Parte el
convoy. Por la escalera se derraman jóvenes desocupados y una
manada de perros hoscos, flacos, inocuos. El sol se pone un poco
más. Junto a una salida de la autopista que bordea el barrio, bajo
un techado de policarbonato, se encienden los impetuosos
reflectores de una explanada rica en espacio libre y en artefactos
competentes. Es una estación de servicio, la Gasomel de la zona;
el lugar donde trabaja Neuco.
Merigüel.- Varios coches ronronean ahí en sus vahos, atendidos
por los robots inyectores. Otros robots despachan cervezas y cafés
en el bar, adonde ya llegan varios de los jóvenes vagos que bajaron
del tranviliano. Un avejentado flaytaxi granate se deposita en la
rampa combustible para aéreos. La robotina repostadora no logra
conectarle el inyector. Neuco, uno de los supervisores humanos,
va hasta la consola de la unidad central y activa el programa de
averías. Mientras por fin emboca el fluido en el flaytaxi, la
robotina canta algo. Canta un conocido merigüel de Abrán “Chita”
Baienas: Yo me perdía bebiendo / el licor de tus caderas. / No sin
razón dicen todos / que te llevo en mis ojeras. / Era el deseo
imborrable / de tu boca inalcanzable. Los dedos del chofer
tabalean a destiempo en la burbuja de la cabina. Trapo y secador
en mano, Neuco se acerca a hacer lo que los robots no saben:
preguntarle al flaytaxista si quiere que le lave la burbuja. Sí,
bracho, dale.
Burbuja.- A medida que el secador retira la espuma del
parabrisas, alrededor de la cara de Neuco, distorsionada en primer
plano, se reflejan los inyectores de fluido, los coches, los gestos de
los muchachos tras las ventanas del bar, la pistola vibradora que
un policía ha depositado en una mesa, las nubes de mazapán
rosado, las fintas de los coches en la autopista, el meneo torpe con
que un verdulero mima el paso de una muchacha. Ese conjunto
autónomo, enorme en el centro, menguante hacia los bordes,
parece tan completo que más se nota lo que le falta, y a Neuco se
le atraviesa. Pero no le gusta el rencor y sigue trabajando. El
flaytaxi parte entre un vendaval de polvo. La robotina sigue
tarareando. Neuco enjuaga su trapo. El aire huele a metales acres
y chorizo chamuscado. Vendrán otros vehículos y él verá otros
reflejos, cuadros variados del mismo escenario, hasta que a las
diez de la noche pueda irse a su casa. Cenará pan de queso con
ensalada. Leerá Casos y cosas del idioma. Con suerte, se dormirá
pensando en las palabras. Y como todavía no logra creer en los
milagros, si bien se esfuerza, Verdey Maranzic ni su fantasma irán
a visitarlo.
Cintas.- El país se estanca en un largo rezongo y el barrio Lamarta
también. El compuesto de rezagos técnicos de otros países y
herencias propias desgraciadas es de una gran estabilidad,
incluso en su guerra de clases, aun en la tormenta de los sexos.
Parece que ha llegado el futuro. Con todo, falta algo. Neuco piensa
que falta amor. También falta Verdey Maranzic. No por mucho
tiempo. Ahí está, dice de golpe otro supervisor humano de la
estación Gasomel. Y, como todos los atardeceres, seis grifos
situados en los bordes de la autopista empiezan a disparar un
vapor blanco y espeso. Al tiempo que el sistema de sonido adjunto
al propulsor difunde otro melonche de Abrán Baienas, el vapor
forma una superficie vibrante; en esa suerte de pantalla un
proyector estampa una maleza de cintas sinuosas que poco a poco
se desenlazan, se yerguen. Bailan las cintas, plásticas pero no
incitantes, como si su ondulación sólo manifestara los ritmos
esenciales que sustentan la vida de todo paisaje. Como si fuera el
don de la vida: lianas, algas, juncos, serpentinas, pulsátiles
volutas, fulares y gusanitos flameantes, sinusoides que se alargan
sin llegar a la recta, espirales que tienden al despliegue y en el
límite de la tensión vuelven a enrollarse. Son de todos los matices
del verde, del esmeralda al berilo, del pulpa de aguacate al acelga
cruda. Son la memoria abstracta de Verdey Maranzic, y la letra de
la canción al compás de la cual bailan las origina y las celebra.
Una danza universal parte en dos el flujo de la autopista, pero no
lo frena. Subrepticias vetas doradas atisban entre el verdor como
puntualizándole a la memoria que Verdey Maranzic era rubia. Los
coches se precipitan en el vapor polícromo y salen en uno u otro
sentido más leves, dispuestos casi a alzar vuelo, como refrescados
por un rito de tránsito instantáneo y fácil. Los ojos de los
conductores destellan, algunos de llanto. Bailá, amor mío, bailá. /
Bailá, Verdey que tus pies / de las flores que les tiro / hacen amor
y hacen miel, se propaga por el barrio la voz de Abrán “Chita”
Baienas. En el cóctel machacón hay un componente subliminal de
frecuencia mnádex. El tempo básico que bailan las cintas /Verdey
es un activador de redes neurales. Reinstaura los pulsos
elementales que la ansiedad suele asfixiar, y el que oye la canción
queda alelado de empatía. La conexión es de ritmo a cerebro como
si no hubiera aire en el medio, le dijo a Abrán el profesor que
descubrió la frecuencia mnádex. Cuando la canción termina las
cintas se desmoronan de levedad. Los surtidores se apagan. La
pantalla de vapor se desvanece en un silencio que por poco no
sobrecoge. Sólo entonces los chicos del barrio siguen corriendo.
Un carnicero guarda cuadriles en la cámara de frío. En una
casucha de Lafiera se reducen zapatillas de contrabando,
repuestos de flaymóvil y frascos de Sinculpán. Los coches de la
autopista siguen pasando del afán veloz al desasosiego hogareño.
El bar de la estación de servicio empieza a vaciarse. La garita
policial flotante pierde el rumbo. Todos guardan en las retinas la
esencia del meneo de Verdey Maranzic. La guardan
voluntariamente, como si el recuerdo fuera una gran contrición,
un sacramento, y al mismo tiempo una prenda de perdón colectivo
por la muerte de Verdey. Pero sólo a Neuco le falta la Verdey real.
Esa porquería no es Verdey, masculla, y ni siquiera las hebras
doradas. Y además piensa que no todos tienen la culpa de que
Verdey muriera, y que si todo el mundo buscara una muerte de
que acusarse no habría ni un inocente sobre la tierra.
Precisamente eso le decía Verdey a Neuco cuando él le hablaba de
pureza.
Finado.- Se lava las manos y entra en el bar ya desierto. Las
golosinas del quiosco renuevan su parpadeo. Un expendedor
alarga el brazo articulado ofreciéndole una cerveza. Neuco pasa de
largo. Al fondo, mucho más allá del toilet de damas, hay un
anticuado musicalio que intenta disimular su caducidad
ofreciendo éxitos de Abrán Baienas, de Las Cleos, de Funkipapá,
de Loba en la Retama. Neuco sabe que hace un par de años su
amigo el finado Nígolo, de memoria gorda, se las ingenió para colar
en el aparato unas pocas piezas de poesía maníaca y música
conmovedora que hoy nadie escucha salvo él. Se llaman tangos, y
están entre el vértigo cenital de los ritmos contemporáneos como
una luz de amanecer lluvioso en la vereda de un café. A Neuco los
tangos le despiertan esa clase de imágenes. Le parecen muy
bailables. Verdey habría podido bailarlos. En los rótulos de las
teclas no hay títulos, como si los años hubieran obligado a los
tangos a simular mudez, o ceguera, pero Neuco ya sabe cuál es
cada uno y pone una moneda y aprieta una tecla. Clic. Chirrriac.
Uno busca lleno de esperanzas / el camino que los sueños
prometieron a sus ansias, se desata una voz apabullante,
homogénea en sus emociones. Neuco enciende un cigarrillo. Sabe
que la lucha es cruel y es mucha / pero lucha y se desangra / por
la fe que lo empecina. Da diez pitadas, tira el cigarrillo y lo aplasta
con la suela. Es un gesto que aprendió del viejo Nígolo y está
empezando a reventarle. No porque Nígolo también esté muerto,
sino porque es un gesto avinagrado. Si se deja influir por el tango,
hasta podría despachar vengativamente el recuerdo de Verdey:
Como pucho que se tira / cuando ya / ni sabor ni aroma da.
You might also like
- The Subtle Art of Not Giving a F*ck: A Counterintuitive Approach to Living a Good LifeFrom EverandThe Subtle Art of Not Giving a F*ck: A Counterintuitive Approach to Living a Good LifeRating: 4 out of 5 stars4/5 (5814)
- The Gifts of Imperfection: Let Go of Who You Think You're Supposed to Be and Embrace Who You AreFrom EverandThe Gifts of Imperfection: Let Go of Who You Think You're Supposed to Be and Embrace Who You AreRating: 4 out of 5 stars4/5 (1092)
- Never Split the Difference: Negotiating As If Your Life Depended On ItFrom EverandNever Split the Difference: Negotiating As If Your Life Depended On ItRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (844)
- Grit: The Power of Passion and PerseveranceFrom EverandGrit: The Power of Passion and PerseveranceRating: 4 out of 5 stars4/5 (590)
- Hidden Figures: The American Dream and the Untold Story of the Black Women Mathematicians Who Helped Win the Space RaceFrom EverandHidden Figures: The American Dream and the Untold Story of the Black Women Mathematicians Who Helped Win the Space RaceRating: 4 out of 5 stars4/5 (897)
- Shoe Dog: A Memoir by the Creator of NikeFrom EverandShoe Dog: A Memoir by the Creator of NikeRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (540)
- The Hard Thing About Hard Things: Building a Business When There Are No Easy AnswersFrom EverandThe Hard Thing About Hard Things: Building a Business When There Are No Easy AnswersRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (348)
- Elon Musk: Tesla, SpaceX, and the Quest for a Fantastic FutureFrom EverandElon Musk: Tesla, SpaceX, and the Quest for a Fantastic FutureRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (474)
- Her Body and Other Parties: StoriesFrom EverandHer Body and Other Parties: StoriesRating: 4 out of 5 stars4/5 (822)
- The Emperor of All Maladies: A Biography of CancerFrom EverandThe Emperor of All Maladies: A Biography of CancerRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (271)
- The Sympathizer: A Novel (Pulitzer Prize for Fiction)From EverandThe Sympathizer: A Novel (Pulitzer Prize for Fiction)Rating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (122)
- The Little Book of Hygge: Danish Secrets to Happy LivingFrom EverandThe Little Book of Hygge: Danish Secrets to Happy LivingRating: 3.5 out of 5 stars3.5/5 (401)
- The World Is Flat 3.0: A Brief History of the Twenty-first CenturyFrom EverandThe World Is Flat 3.0: A Brief History of the Twenty-first CenturyRating: 3.5 out of 5 stars3.5/5 (2259)
- The Yellow House: A Memoir (2019 National Book Award Winner)From EverandThe Yellow House: A Memoir (2019 National Book Award Winner)Rating: 4 out of 5 stars4/5 (98)
- Devil in the Grove: Thurgood Marshall, the Groveland Boys, and the Dawn of a New AmericaFrom EverandDevil in the Grove: Thurgood Marshall, the Groveland Boys, and the Dawn of a New AmericaRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (266)
- A Heartbreaking Work Of Staggering Genius: A Memoir Based on a True StoryFrom EverandA Heartbreaking Work Of Staggering Genius: A Memoir Based on a True StoryRating: 3.5 out of 5 stars3.5/5 (231)
- Team of Rivals: The Political Genius of Abraham LincolnFrom EverandTeam of Rivals: The Political Genius of Abraham LincolnRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (234)
- On Fire: The (Burning) Case for a Green New DealFrom EverandOn Fire: The (Burning) Case for a Green New DealRating: 4 out of 5 stars4/5 (74)
- The Unwinding: An Inner History of the New AmericaFrom EverandThe Unwinding: An Inner History of the New AmericaRating: 4 out of 5 stars4/5 (45)
- Actividad 4 Estrategias DiscursivasDocument3 pagesActividad 4 Estrategias DiscursivasEduardo Sanchez Mercado100% (2)
- Detail of Quantity of Hume Pipe Culvert Single ROW Input Detail For Quantity of Hume Pipe Culvert at Various LocationsDocument1 pageDetail of Quantity of Hume Pipe Culvert Single ROW Input Detail For Quantity of Hume Pipe Culvert at Various LocationsAjay Kumar GuptaNo ratings yet
- Polimeros Adhesivos y Conductores de ElectricidadDocument66 pagesPolimeros Adhesivos y Conductores de ElectricidadDAYANA ALEJANDRA LNPEZ LUJNNNo ratings yet
- Tarea Calificada N 1Document7 pagesTarea Calificada N 1Ruddy Arrascue CastilloNo ratings yet
- Bitacora de Control de Glucosa Indice Glucemico AlimentosDocument3 pagesBitacora de Control de Glucosa Indice Glucemico AlimentosGabriella de JesusNo ratings yet
- Hyspin 4004Document1 pageHyspin 4004MarcinNo ratings yet
- Cotizacion 2022-017 Luminaria LedvanceDocument1 pageCotizacion 2022-017 Luminaria LedvanceRuth NadiiaNo ratings yet
- Chuquilin LAM-SDDocument116 pagesChuquilin LAM-SDSimón López PascualNo ratings yet
- Tarea Crucigrama de PotencialesDocument7 pagesTarea Crucigrama de PotencialesStefania Carpio ZamoraNo ratings yet
- 7to. Inf Campo MagneticoDocument8 pages7to. Inf Campo MagneticoGabriel ChoqueNo ratings yet
- Ebook Flitsen MacrofotografieDocument19 pagesEbook Flitsen MacrofotografiezakskenNo ratings yet
- Examens Corriges PDFDocument60 pagesExamens Corriges PDFFarid KadoumNo ratings yet
- PLAN 3 - 2º y 3º GradoDocument51 pagesPLAN 3 - 2º y 3º GradoJacquelineNo ratings yet
- Química de Los Alimentos - BaduiDocument649 pagesQuímica de Los Alimentos - BaduiEmelina CB100% (10)
- Product Information: Valvoline™ Heavy Duty Gear Oil Pro 75W-80 LDDocument2 pagesProduct Information: Valvoline™ Heavy Duty Gear Oil Pro 75W-80 LDTiago FreireNo ratings yet
- RTK TopografiaDocument3 pagesRTK TopografiaLADY GUTIERREZNo ratings yet
- Giant Omphalocele With OEIS Complex - A Case ReportDocument3 pagesGiant Omphalocele With OEIS Complex - A Case ReportIOSRjournalNo ratings yet
- TP Practico Hombre MuertoDocument1 pageTP Practico Hombre MuertoIGNACIO PAVLICICHNo ratings yet
- Ensayo Sobre La Agresion El Pretendido MalDocument4 pagesEnsayo Sobre La Agresion El Pretendido MalChristian RomeroNo ratings yet
- CatalogueDocument148 pagesCatalogueManu BioNo ratings yet
- Brake Level Sensor ApplicationDocument2 pagesBrake Level Sensor ApplicationM Abdul JamadNo ratings yet
- Trabajo de TitulaciónDocument181 pagesTrabajo de TitulaciónOrquestas y Coros Provincia de Río NegroNo ratings yet
- Conversion de UnidadesDocument7 pagesConversion de UnidadesMarcos LChNo ratings yet
- Swami Ramanand Teerth Marathwada University, NandedDocument15 pagesSwami Ramanand Teerth Marathwada University, Nandedsharad94210No ratings yet
- Simpsons 1/3 & 3/8 Rule. Cabajes ReportDocument7 pagesSimpsons 1/3 & 3/8 Rule. Cabajes ReportRbcabajes ButalonNo ratings yet
- Biología Origen de La VidaDocument4 pagesBiología Origen de La VidaChelsea Camila Bravo PortugalNo ratings yet
- Astm D6038 - 2014Document4 pagesAstm D6038 - 2014alferedNo ratings yet
- Histoire Des SciencesDocument258 pagesHistoire Des SciencesLakhdar HadjarabNo ratings yet
- Análisis de Puesto de Trabajo Con El Método OwasDocument2 pagesAnálisis de Puesto de Trabajo Con El Método OwasLuis Eduardo MaresNo ratings yet
- POWER8 Overview v50 PDFDocument262 pagesPOWER8 Overview v50 PDFJohansen LeeNo ratings yet