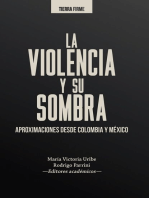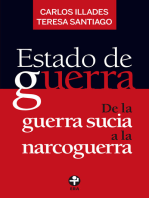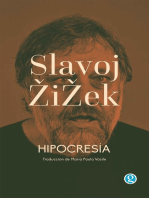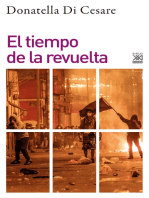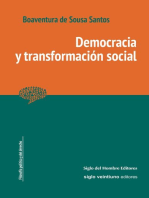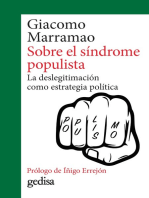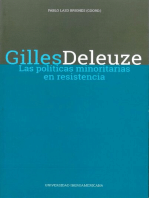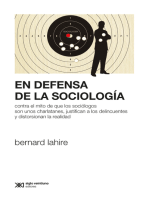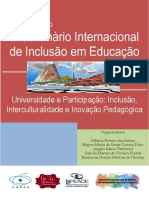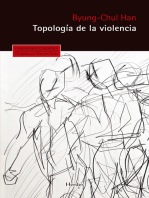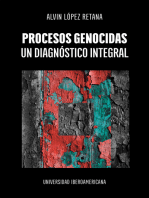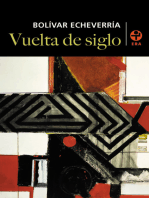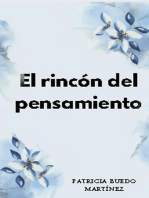Professional Documents
Culture Documents
Violencia Urbana
Violencia Urbana
Uploaded by
Melina Escayola0 ratings0% found this document useful (0 votes)
1 views3 pagesCopyright
© © All Rights Reserved
Available Formats
DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
Share this document
Did you find this document useful?
Is this content inappropriate?
Report this DocumentCopyright:
© All Rights Reserved
Available Formats
Download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
0 ratings0% found this document useful (0 votes)
1 views3 pagesViolencia Urbana
Violencia Urbana
Uploaded by
Melina EscayolaCopyright:
© All Rights Reserved
Available Formats
Download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
You are on page 1of 3
VIOLENCIA URBANA
La violencia urbana no es una novedad del siglo XXI. La organización social en
ciudades requirió desde sus albores un control de los comportamientos humanos
mediante leyes y ejércitos ante la necesidad de establecer límites a la violencia. Pero
lo que caracteriza a la violencia urbana del nuevo paradigma es la ausencia de
objetivos en esa violencia, de un medio se transforma en un fin en sí mismo, en
tiempos en que el ocio se vuelve angustiante y el aburrimiento ocupa lugar
predominante, esa sensación de tedio se resuelve en enfrentamientos, contra otros o
contra sí mismo. La vieja violencia era una violencia histórica, violencia crítica en
respuesta a la violencia unilateral de la dominación, una violencia con origen y final.
Hoy ya no estamos frente a esa violencia histórica ni de clase, sino frente a una
violencia de reacción, una violencia histérica, una violencia de raíz socio-económica y
cultural. La violencia de raíz social o ideológica del Viejo Paradigma estaba asentada
en la ira; a diferencia de esto la violencia urbana de la Sociedad Red carece de
objetivos y tiene su expresión en el odio. La diferencia estriba en que mientras la ira
es un sentimiento superficial y pasajero que se resuelve en la acción, el odio es
profundo y persistente; la ira moviliza hacia el objetivo que la provoca, el odio
petrifica y se divorcia de todo fin, hace zapping de violencia sobre cualquier objeto
sin importar a cual afecta, carece de pasión y no se agota en la acción.
Paradójicamente mientras la vieja violencia se daba en un escenario de opresión y
conflicto, típico de la cultura de la modernidad, dice Baudrillard, la nueva violencia se
produce en un marco de consenso y tolerancia que nos propone la cultura
posmoderna. Sin embargo ambas violencias, la vieja o la del nuevo tipo, coinciden en
un punto, responden a una violencia desde arriba, de dominación, pero a diferencia
de aquella ahora la dominación es más sutil, una sociedad de control, una violencia
del consenso. Y aquí es donde se agrega el factor cultural, porque si bien la cultura
posmoderna pregona la tolerancia, la multiculturalidad y el consenso; esa misma
tolerancia no suma al otro sino que lo anula disolviéndolo en la aceptación acrítica y
evitando la posibilidad de reconocerse en el otro. Y si no hay otro al que reconocer, si
todo es diverso e indiferente y los valores se vuelven difusos, no hay bien ni mal, no
hay pues “enemigo”. La sociedad tolerante genera indiferencia y en esa indiferencia
se anula al Otro, y entonces hay que recrearlo, y en esa tarea el odio aparece como el
sentimiento ideal para volver a crear al enemigo. Mediante el odio se resucita al otro,
aunque más no sea para convertirlo en su víctima. Ese otro se encuentra en la
sociedad, en el extremo opuesto de la sociedad. Pierre Bourdieu expresaba que era
fácil reaccionar violentamente contra la disciplina y el orden del viejo paradigma
porque se era conciente de ella, se hacía visible; pero si hablamos de la dominación
simbólica que opera en el nuevo siglo (dominación hecha en base a símbolos y a
comunicación, ese Poder que teorizó Castells) es mucho más difícil oponerse porque
es algo que no presiona, una dominación que está pero no se siente, que se
encuentra en todas partes y en ninguna.
El filósofo esloveno Slavoj Zizek reconoce tres tipologías en la violencia actual:124 1)
Violencia subjetiva: la violencia más visible y obvia. 2) Violencia sistémica: las
consecuencias sociales provocadas por el accionar de los sistemas económicos y
políticos. La violencia del desempleo, de la desigualdad, de la discriminación. 3)
Violencia simbólica: encarnada en el lenguaje y sus formas. La habitualmente
expuesta desde los medios de comunicación creando sentido en la población,
ligando ideas como pobreza y delito por ejemplo. Zizek plantea que estas tres
categorías de violencia interactúan, ya que la Violencia Simbólica es la que expone y
hace visible de manera espectacular a la Violencia Subjetiva, mientras esconde y
silencia los efectos de la Violencia Sistémica. Michela Mazzaro a apuntar que “lo que
no se ve, no se contempla”. El atrincheramiento en el gueto voluntario es una manera
de sobreponerse al miedo que inspiran los otros, pero “las barreras consolidan las
diferencias, propician el egocentrismo y generan más miedo. La presencia de los
muros da pie a una idea, la de el enemigo que está por todas partes, de que es
peligroso y anónimo, y de que todas las medidas defensivas que se tomen son
legítimas". Es la Violencia Simbólica la que pone en visibilización al Otro como
protagonista de la Violencia Subjetiva, poniendo al infraclase, al individuo por
defectoi en el lugar del enemigo. Se alimenta la idea del “extraño”, el desconocido en
el paisaje urbano, lo que agrega incertidumbre y miedo ante la variopinta cantidad de
personajes que circulan por las calles y los barrios. Si hay extraños hay iguales, si
hay otros hay nosotros, la comunidad de semejantes que actúa como un refugio
frente a la presencia del extraño. Otro factor que predispone al clima de violencia en
la ciudad es la pérdida del espacio público, Ya habíamos planteado como en el siglo
XXI lo público ha desaparecido para dar paso al dominio de lo privado, y una de las
grandes víctimas de ese cambio es el espacio público. En los espacios públicos de
las ciudades se expresaban las normas de convivencia y se las aplicaba, era el lugar
de encuentro social por excelencia; en cambio una ciudad despojada de espacio
público, como nuestras ciudades actuales, brinda escasas oportunidades para
debatir, encontrarse, confrontar o negociar.125 El hombre público ha caído y nace en
las ciudades el enemigo interior, las murallas ya no se levantan alrededor de la urbe
sino que las murallas se levantan ahora dentro del espacio urbano al que dividen
fragmentándolo. Y las murallas tienen dos lados, dividen un espacio en un “afuera” y
un “adentro”, pero de modo reversible lo que es “adentro” para los que están de un
lado de la muralla es “afuera” para los que están del otro lado. Frente a este
panorama complejo de violencia en la ciudad posmoderna la respuesta que el
sistema ha dado confluye en un mismo objetivo: la represión, un procedimiento de
éxito relativo ya que lo que se reprime es el acto violento sin atacar las causas. Pero
la violencia urbana no está solo motivada por factores sociales, sino también por
elementos culturales del nuevo paradigma. Magalí Sánchez e Yves Pedrazzini
realizaron un estudio sobre bandas venezolanas e identificaron un factor persistente
al que llamaron “cultura de la urgencia”. La cultura de la urgencia es la del fin
inmediato de la vida, no la negación de la vida, sino su celebración extrema. Se vive
el instante a pleno, todo debe probarse, todo debe sentirse, todo debe
experimentarse hoy, porque no hay mañana. La angustia de la urgencia debe
obturarse con actos seguros, y el único acto seguro de nuestro tiempo es el
consumo, ya que el consumo es la seguridad de atrapar el presente por un instante.
La cultura del siglo XXI promueve el consumo como un acto esencial de nuestra vida,
un derecho ciudadano; y ese valor del consumo no está restringido a las clases
pudientes sino que se hace carne incluso en los sectores de más bajos recursos y los
marginados. Lo que sucede, según apunta Z. Bauman, es que no todos son
consumidores plenos, sino que existe un conjunto de “consumidores imperfectos”,
no poseedores que sienten el vacío del no poder acceder a lo que el mundo actual
considera el acceso a la dignidad, generándose “campos minados” sociales en los
que la desigualdad puede generar potenciales estallidos de violencia.126 La
combinación explosiva de consumismo y desigualdad es una bomba de tiempo en
nuestras ciudades ya que no hay diferencia entre las motivaciones de las bandas
juveniles y las de los grupos de alto consumo que se mueve de uno a otro centro
comercial. Las minas de los campos de los que hablaba Bauman, sembradas por la
desigualdad y la acción autónoma del mercado, son los consumidores imperfectos en
un campo lleno de consumidores plenos. A este panorama de la violencia urbana de
raíz socio-económica propia de la lógica de exclusión del sistema, y cultural que
celebra lo efímero y la ausencia de futuro, hay que agregarle aditamentos como la
creciente explotación infantil, una verdadera cultura de la portación de armas y los
fenómenos de criminalidad global como el narcotráfico y la drogadicción. Frente a
esta suma de factores de la violencia urbana del nuevo siglo el tema de La Seguridad
se convierte en una preocupación central de los ciudadanos en todo el planeta
You might also like
- Her Body and Other Parties: StoriesFrom EverandHer Body and Other Parties: StoriesRating: 4 out of 5 stars4/5 (822)
- A Heartbreaking Work Of Staggering Genius: A Memoir Based on a True StoryFrom EverandA Heartbreaking Work Of Staggering Genius: A Memoir Based on a True StoryRating: 3.5 out of 5 stars3.5/5 (231)
- Devil in the Grove: Thurgood Marshall, the Groveland Boys, and the Dawn of a New AmericaFrom EverandDevil in the Grove: Thurgood Marshall, the Groveland Boys, and the Dawn of a New AmericaRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (266)
- The Sympathizer: A Novel (Pulitzer Prize for Fiction)From EverandThe Sympathizer: A Novel (Pulitzer Prize for Fiction)Rating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (122)
- The Little Book of Hygge: Danish Secrets to Happy LivingFrom EverandThe Little Book of Hygge: Danish Secrets to Happy LivingRating: 3.5 out of 5 stars3.5/5 (401)
- On Fire: The (Burning) Case for a Green New DealFrom EverandOn Fire: The (Burning) Case for a Green New DealRating: 4 out of 5 stars4/5 (74)
- Team of Rivals: The Political Genius of Abraham LincolnFrom EverandTeam of Rivals: The Political Genius of Abraham LincolnRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (234)
- Elon Musk: Tesla, SpaceX, and the Quest for a Fantastic FutureFrom EverandElon Musk: Tesla, SpaceX, and the Quest for a Fantastic FutureRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (474)
- The Unwinding: An Inner History of the New AmericaFrom EverandThe Unwinding: An Inner History of the New AmericaRating: 4 out of 5 stars4/5 (45)
- Hidden Figures: The American Dream and the Untold Story of the Black Women Mathematicians Who Helped Win the Space RaceFrom EverandHidden Figures: The American Dream and the Untold Story of the Black Women Mathematicians Who Helped Win the Space RaceRating: 4 out of 5 stars4/5 (897)
- The World Is Flat 3.0: A Brief History of the Twenty-first CenturyFrom EverandThe World Is Flat 3.0: A Brief History of the Twenty-first CenturyRating: 3.5 out of 5 stars3.5/5 (2259)
- La violencia y su sombra: Aproximaciones desde Colombia y MéxicoFrom EverandLa violencia y su sombra: Aproximaciones desde Colombia y MéxicoNo ratings yet
- The Emperor of All Maladies: A Biography of CancerFrom EverandThe Emperor of All Maladies: A Biography of CancerRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (271)
- Shoe Dog: A Memoir by the Creator of NikeFrom EverandShoe Dog: A Memoir by the Creator of NikeRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (540)
- La ciudad de los excluidos: La invivible vida urbana en la globalización neoliberalFrom EverandLa ciudad de los excluidos: La invivible vida urbana en la globalización neoliberalNo ratings yet
- Grit: The Power of Passion and PerseveranceFrom EverandGrit: The Power of Passion and PerseveranceRating: 4 out of 5 stars4/5 (590)
- The Yellow House: A Memoir (2019 National Book Award Winner)From EverandThe Yellow House: A Memoir (2019 National Book Award Winner)Rating: 4 out of 5 stars4/5 (98)
- The Subtle Art of Not Giving a F*ck: A Counterintuitive Approach to Living a Good LifeFrom EverandThe Subtle Art of Not Giving a F*ck: A Counterintuitive Approach to Living a Good LifeRating: 4 out of 5 stars4/5 (5813)
- The Hard Thing About Hard Things: Building a Business When There Are No Easy AnswersFrom EverandThe Hard Thing About Hard Things: Building a Business When There Are No Easy AnswersRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (348)
- The Gifts of Imperfection: Let Go of Who You Think You're Supposed to Be and Embrace Who You AreFrom EverandThe Gifts of Imperfection: Let Go of Who You Think You're Supposed to Be and Embrace Who You AreRating: 4 out of 5 stars4/5 (1092)
- Estado de guerra: De la guerra sucia a la narcoguerraFrom EverandEstado de guerra: De la guerra sucia a la narcoguerraRating: 4 out of 5 stars4/5 (1)
- Política y Violencia en la España Contemporánea I: Del Dos de Mayo al Primero de Mayo (1808-1903)From EverandPolítica y Violencia en la España Contemporánea I: Del Dos de Mayo al Primero de Mayo (1808-1903)No ratings yet
- Magna Carta of WomenDocument34 pagesMagna Carta of WomenKrisrae Mogueis II100% (1)
- Estudios sobre necropolítica: Violencia, cultura y política en el mundo actualFrom EverandEstudios sobre necropolítica: Violencia, cultura y política en el mundo actualNo ratings yet
- La brutalidad utilitaria: Ensayos sobre economía política de la violenciaFrom EverandLa brutalidad utilitaria: Ensayos sobre economía política de la violenciaNo ratings yet
- Tiempos sombríos: Violencia en el México contemporáneoFrom EverandTiempos sombríos: Violencia en el México contemporáneoNo ratings yet
- Never Split the Difference: Negotiating As If Your Life Depended On ItFrom EverandNever Split the Difference: Negotiating As If Your Life Depended On ItRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (844)
- La violencia y sus huellas: Una mirada desde la narrativa colombianaFrom EverandLa violencia y sus huellas: Una mirada desde la narrativa colombianaRating: 2 out of 5 stars2/5 (1)
- Violencias y contraviolencias: Vivencias y reflexiones sobre la revuelta de octubre en ChileFrom EverandViolencias y contraviolencias: Vivencias y reflexiones sobre la revuelta de octubre en ChileNo ratings yet
- El proceso de paz en Colombia: disertaciones alrededor de una historiaFrom EverandEl proceso de paz en Colombia: disertaciones alrededor de una historiaNo ratings yet
- Constructores de paz en México: Perspectivas, procesos y acciones que desarticulan la violenciaFrom EverandConstructores de paz en México: Perspectivas, procesos y acciones que desarticulan la violenciaNo ratings yet
- Estudos Surdos-LIVRO IIIDocument299 pagesEstudos Surdos-LIVRO IIIAdriano Pontes100% (1)
- Delincuentes, bandoleros y montoneros: Violencia social en el espacio rural chileno (1850 - 1870)From EverandDelincuentes, bandoleros y montoneros: Violencia social en el espacio rural chileno (1850 - 1870)No ratings yet
- Caminos para La Inclusión en Educ Sup EquitasDocument362 pagesCaminos para La Inclusión en Educ Sup EquitasJARED JENNER SALINAS CABRERANo ratings yet
- De la necropolítica neoliberal a la empatía radical: Violencia discreta, cuerpos excluidos y repolitizaciónFrom EverandDe la necropolítica neoliberal a la empatía radical: Violencia discreta, cuerpos excluidos y repolitizaciónRating: 5 out of 5 stars5/5 (1)
- Radicalizar la democraciaFrom EverandRadicalizar la democraciaNo ratings yet
- Dando cuenta: Estudios sobre el testimonio de la violencia política en el Perú (1980-2000)From EverandDando cuenta: Estudios sobre el testimonio de la violencia política en el Perú (1980-2000)No ratings yet
- El Trabajo Social en Escuelas EspecialesDocument11 pagesEl Trabajo Social en Escuelas EspecialesFlor Mediną100% (1)
- El derecho a la rebelión y la lucha no violenta: (tercera edición)From EverandEl derecho a la rebelión y la lucha no violenta: (tercera edición)No ratings yet
- Sobre el síndrome populista: La deslegitimación como estrategia políticaFrom EverandSobre el síndrome populista: La deslegitimación como estrategia políticaRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (2)
- Los años setenta de la gente común: La naturalización de la violenciaFrom EverandLos años setenta de la gente común: La naturalización de la violenciaRating: 3 out of 5 stars3/5 (2)
- PT Manual Ministério Das PossibilidadesDocument24 pagesPT Manual Ministério Das PossibilidadesDaniele Nogueira100% (1)
- Totalitarismo y paranoia: Lecturas de nuestra situación culturalFrom EverandTotalitarismo y paranoia: Lecturas de nuestra situación culturalRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (2)
- Profetas del odio: Raíces culturales y líderes de Sendero LuminosoFrom EverandProfetas del odio: Raíces culturales y líderes de Sendero LuminosoRating: 5 out of 5 stars5/5 (1)
- Gilles Deleuze: Las políticas minoritas en resistenciaFrom EverandGilles Deleuze: Las políticas minoritas en resistenciaRating: 5 out of 5 stars5/5 (1)
- En defensa de la sociología: Contra el mito de que los sociólogos son unos charlatanes, justifican a los delincuentes y distorsionan la realidadFrom EverandEn defensa de la sociología: Contra el mito de que los sociólogos son unos charlatanes, justifican a los delincuentes y distorsionan la realidadNo ratings yet
- Pisetta, Maria Angélica A.M (2017) - Escuta de Professores de Autistas Na Educação Infantil. in ANAIS UP5 - Atualizado 14-11-2019Document322 pagesPisetta, Maria Angélica A.M (2017) - Escuta de Professores de Autistas Na Educação Infantil. in ANAIS UP5 - Atualizado 14-11-2019Angélica100% (1)
- Violencia: nueva crisis en México: Reflexiones y posibles interpretacionesFrom EverandViolencia: nueva crisis en México: Reflexiones y posibles interpretacionesNo ratings yet
- La conquista del sentido común: Cómo planificó el macrismo el "cambio cultural"From EverandLa conquista del sentido común: Cómo planificó el macrismo el "cambio cultural"No ratings yet
- Violencia, reconocimiento del otro e identidad: Una postura inspirada en Hannah Arendt y Emmanuel LevinasFrom EverandViolencia, reconocimiento del otro e identidad: Una postura inspirada en Hannah Arendt y Emmanuel LevinasRating: 5 out of 5 stars5/5 (1)
- La cultura del narcisismo: La vida en una era de expectativas decrecientesFrom EverandLa cultura del narcisismo: La vida en una era de expectativas decrecientesNo ratings yet
- Resumen de Fenómenos Sociales: RESÚMENES UNIVERSITARIOSFrom EverandResumen de Fenómenos Sociales: RESÚMENES UNIVERSITARIOSNo ratings yet
- Votos de riqueza: La multitud del consumo y el silencio de la existenciaFrom EverandVotos de riqueza: La multitud del consumo y el silencio de la existenciaNo ratings yet
- Fenomenología de la violencia: Una perspectiva desde MéxicoFrom EverandFenomenología de la violencia: Una perspectiva desde MéxicoNo ratings yet
- El liberalismo herido: Reivindicación de la libertad frente a la nostalgia del autoritarismoFrom EverandEl liberalismo herido: Reivindicación de la libertad frente a la nostalgia del autoritarismoNo ratings yet
- El declive del hombre públicoFrom EverandEl declive del hombre públicoRating: 3.5 out of 5 stars3.5/5 (32)
- Perspectivas sobre el nacionalismo en el PerúFrom EverandPerspectivas sobre el nacionalismo en el PerúRating: 2.5 out of 5 stars2.5/5 (2)
- Actuel Marx N° 31 Las Violencias: prácticas sociales, experiencias, teoríasFrom EverandActuel Marx N° 31 Las Violencias: prácticas sociales, experiencias, teoríasNo ratings yet
- La violencia en el continente americano desde el río Bravo a las Malvinas: ¿una semilla latente?From EverandLa violencia en el continente americano desde el río Bravo a las Malvinas: ¿una semilla latente?No ratings yet
- Antropología de la inhumanidad. Un ensayo interpretativo sobre el terror en ColombiaFrom EverandAntropología de la inhumanidad. Un ensayo interpretativo sobre el terror en ColombiaNo ratings yet
- El amor como praxis de construcción política: La potencial consolidación de un nuevo sujeto político: la comunidadFrom EverandEl amor como praxis de construcción política: La potencial consolidación de un nuevo sujeto político: la comunidadNo ratings yet
- Masala 49-Set-Oct 2009Document9 pagesMasala 49-Set-Oct 2009masala2012No ratings yet
- Crisis de La Democracia ColombianaDocument21 pagesCrisis de La Democracia ColombianaSuarez KT GamerNo ratings yet
- Dictamen de Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, PEF 2019.Document81 pagesDictamen de Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, PEF 2019.Daniel Rosemberg Cervantes PérezNo ratings yet
- Responsabilidad Social en Salud - Redbioética - UNESCODocument18 pagesResponsabilidad Social en Salud - Redbioética - UNESCODEIVI24No ratings yet
- Gentilli 2000 - Miradas, Voces y Silencios Cap 1Document6 pagesGentilli 2000 - Miradas, Voces y Silencios Cap 1juan Carlos MorenoNo ratings yet
- Seguridad Ciudadana Espejismo o RealidadDocument302 pagesSeguridad Ciudadana Espejismo o RealidadAlex NúñezNo ratings yet
- Formulario para La Solicitud de Colaboración Al GrupoDocument7 pagesFormulario para La Solicitud de Colaboración Al Grupodomenak.suxeNo ratings yet
- Fases OrientacionDocument3 pagesFases OrientacionJohn GonzalezNo ratings yet
- La Farsa Hegeliana 2Document9 pagesLa Farsa Hegeliana 2Anonymous x74roZytKUNo ratings yet
- Diversidad y Desigualdad Liliana Sinisi4Document6 pagesDiversidad y Desigualdad Liliana Sinisi4Aguus MartineezNo ratings yet
- Boletín Semanal de Empleo de CádizDocument10 pagesBoletín Semanal de Empleo de CádizfranciscomagopeNo ratings yet
- Como Prevenir La Violencia en Los AdolescentesDocument53 pagesComo Prevenir La Violencia en Los AdolescentesPedro LeyvaNo ratings yet
- Matriz BibliometricoDocument78 pagesMatriz BibliometricoDayanna Rodriguez DiazNo ratings yet
- Corrupción en La Práctica de La Medicina PrivadaDocument21 pagesCorrupción en La Práctica de La Medicina PrivadaJair García-Guerrero, MD100% (2)
- Galis Discriminación Por Clase SocialDocument18 pagesGalis Discriminación Por Clase SocialPaulinaGSNo ratings yet
- Reseña Del Libro Podemos Hacer Las Paces de Vicent MartinezDocument9 pagesReseña Del Libro Podemos Hacer Las Paces de Vicent MartinezYaravi Barrera PrietoNo ratings yet
- REGO ET EL TQUK Assessment Syllabus 5-15-2023Document41 pagesREGO ET EL TQUK Assessment Syllabus 5-15-2023Itz Lovaboi ChurchillNo ratings yet
- Tipos de DiscapacidadDocument24 pagesTipos de DiscapacidadAdela Torres De AlayoNo ratings yet
- Colombia Un País Por ConstruirDocument3 pagesColombia Un País Por ConstruirCarlos Alonso Cardenas Solano100% (1)
- The Elimination and Prevention of All Forms of Violence Against Women and GirlsDocument16 pagesThe Elimination and Prevention of All Forms of Violence Against Women and GirlsCentro de Culturas Indígenas del PerúNo ratings yet
- Higher Education Reforms and ResistanceDocument12 pagesHigher Education Reforms and ResistanceKanagu RajaNo ratings yet
- Cartilla Digital Inclusiva PDFDocument20 pagesCartilla Digital Inclusiva PDFMagaly ColmenaresNo ratings yet
- Periodismo para La DiversidadDocument46 pagesPeriodismo para La DiversidadColombiaDiversaNo ratings yet
- PraticaDocument6 pagesPraticaFlávia OliveiraNo ratings yet