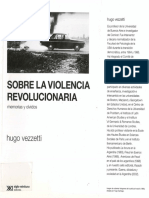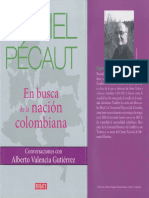Professional Documents
Culture Documents
Civilizacion y Violencia
Civilizacion y Violencia
Uploaded by
Anonymous lg8UvHK0 ratings0% found this document useful (0 votes)
15 views361 pagesOriginal Title
CIVILIZACION Y VIOLENCIA
Copyright
© © All Rights Reserved
Available Formats
PDF or read online from Scribd
Share this document
Did you find this document useful?
Is this content inappropriate?
Report this DocumentCopyright:
© All Rights Reserved
Available Formats
Download as PDF or read online from Scribd
0 ratings0% found this document useful (0 votes)
15 views361 pagesCivilizacion y Violencia
Civilizacion y Violencia
Uploaded by
Anonymous lg8UvHKCopyright:
© All Rights Reserved
Available Formats
Download as PDF or read online from Scribd
You are on page 1of 361
Cristina Rojas
Vitral
Civilizacion
y violencia
LA BUSQUEDA DE LA IDENTIDAD
EN LA COLOMBIA DEL SIGLO XIX
tte
norma
Cristina Rojas es graduada en Filosofia
de la Pontificia Universidad Javeriana de
Bogoti, con mister en Educaciin dela
Universidad Pedagoglea de Bogoti, en
‘Administracién, Planeacién y Politica
Social de Harvard University y doctorada
cen Clencia Politica de Carleton University,
en Ottawa,
Ha sido profesora de Tas nivesidades
Javeriana, Nacional, de los Andes y
Pedagégica de Bogots, Vistng Scholar
el David Rockefeller Center for Latin
‘American Studies de Harvard University,
Y actualmente e desempets como
Profesora Asistente de la Norman
Paterson Schoo! of International fairs y
€l Insitute of Political Bconomy de
Carleton Universi.
Es autora de numerosos aticulos
publicados en revistas especializadas y
‘colaboradora de los siguientes libros:
Desafios 9 utopias en politica social
(Pontiticia Universidad Javeriana, 1997),
‘Macroeconomi, Género y Estado (ONP,
Ministerio Alemén de Cooperacion
Econdmica y Desarrllo, BMZ, GTZ, Tercer
Mundo Eaitores, 1998), Cultura, Politica
Modersidad (Universidad Nacional de
Colombia, 1998), Relaciones
internacionales, politica social y satu
Desafios en la era de le globalizaciin
(Pontificia Universidad Javeriana, 1998),
Desde el Sur: Vistones de Estados Unidas
» Canadé desde América Latina a
principios del siglo XAT (Universidad
Nacional Auténoma de México, 2001),
Sociedad civil y gobernabilided
democriticaen los Andes y ef Cono Sur
(Pontificia Universidad Catlica del Per,
2001), Hstudias comparativas sobre
‘Plantropia empresaral en América Latina
(Fundacién Ford, Centro de Estudios
Universidad del Pacifico, prOxima,
publicacién).
El presente libro serd publicado en
inglés por la Universidad de Minnesota,
bajo el titulo Civilization and Violence
Regimes of Representation in Nineteenth
Century Colombia, con prélogo de Michel
4. Shapiro,
COLECCION VITRAL
CRISTINA ROJAS
CIVILIZACION
Y VIOLENCIA
LA BUSQUEDA DE LA IDENTIDAD
EN LA COLOMBIA DEL SIGLO XIX
‘Traduceién
Elvira Maldonado
GRUPO EDITORIAL NORMA
hessfiwwwenorma com
Hogots Barcelona Buenos Aires Caracas Guatemala
Lima México Panama Quito San ose San Juan
San Salvador Santiago Santo Domingo
Rojas, Cristina
‘Givilizacion y violeneia: la bdsqueda de ta identidad en el
siglo Xik en Colombia / Cristina Rojas px6logo de fess Martin Rarbero,
“Rogneé: Eivorial Norma, 2001.
‘356 23 em. ~ (Coleccion Viral}
ISBN: 958-.04-6523.9
1, Vilenela-Aspectos cultures - Colombia Siglo X0X 2. Violencia«
Colombia Siglo XX 3, Sociologia de la Cultura - Colombia - Siglo Xi
4, Colombia - Civiizaci6n - Siglo XOX 1. Martin Barbero, Jest, GL.
“Tit. Serie 308.65 cl 19 ed
AHGOSI5
[CEP-Bibliotecs Luls-Angel Arango
Copyright © 200% por Cristina Rojas
Publicado originalmente en inglés
por University of Minnesota Pres.
Copyright © 2000 de lo uaduccién, Elite Maldonado
‘Copyriht © a00r pata América Latina
or Baril Norma, S.A.
Apartado uéren $3550, Rogots, Colombia.
Reservados tos los derechos
Probibida ls reproduceion total o parcial de este libro,
por enalquier moto, sin permiso everito de la Editorial.
Publicado segin scuetda con la Poutifila Universidad Javeriana,Faculted de
Ciencias Poitiess ¥ Relaciones Internacionales.
[sta publicacién cont con la colaboracin fnanclera dela Fundacion para la
romocién de ls Investgaciday la Tecnologia del Banco de la Replica,
Inpreso por Cargrphics S. A.-Impresisin digital
Ampreso en Colombia - Printed in Colombia
isedo: Camilo Unaia
Hustracion de eubierts: “Atuenda eampesino’, Acuarela de Edward Walhouse
‘Mark, 1847-Cortesia del Banco da Repablicg, Biblioteca Luls Angel Arango,
Bogots.
Este Mbto 40 compuso en caracteres Trump Mediaeval
Isa: 958-04-6525:9
Contenido
préroco
INTRODUGCION
La civilizacién como historia
El deseo eivilizador
carituso 2
Civilizacién y violencia
cariture 3
La economia politica de la civilizacién
cariture 4
Las voces subalternas
carituro 5
E] deseo eivilizador y su encuentro
con el laissez-faire
cAriTuLo 6
Representacién, violencia y desarrolo desigual
del capitalismo
cariruLe,7
Nacin, Estado y violencia
carirure &
Civilizacion gchoque o deseo?
Bibliografia
Indice
15
4a
2B
ns
143
173
au
277
317
333
349
Para mis hijos,
Gonzalo y Rodrigo Ferro.
Ala memoria de “mis viejos”,
Emesto Rojas y Magdalena de la Torre
CIVILIZACION
Y VIOLENCIA
Prilogo
En pocos paises las ciencias sociales conviven con una sitwa-
ida nacional tan desafiante y tan estimulante, pero al mismo
tiempo tan opaca y desgastadora como la colombiana, ¥ junto al
desaliento que acarrea el asesinato de investigadores sociales y
su exilio creciente, cunde la sensacién de desgaste por la dificul
tad en entender Ja diferencia, aquello que hace de Colombia el
pals mas violento de Latinoamérica y quiz4 del mundo. Las bus
quedas de explicacion se multiplican, se enredan y se estancan
Porque, como insistentemente afirma Daniel Pécaut, las lecturas
sobre el conjunto de los fenémenos de violencia sélo logran alsu-
nna convergencia ala hora de la denuncia, pero son incapaces de
compartir una minima interpretaciGn de las causas 0 el reconoci-
‘miento de los limites entre lo tolerable y lo intolerable, con lo
que acaban alimentando la polarizacién del pais.
Frente a esa situacion de desgaste y polarizacion, este libro se
artiesga.a abrir eaminos y construis puentes. ¥ contra el “malen-
tendido antropoldgico” que durante afios impedia hablar de culta-
1a de la violencia -como si ese concepto hablara de una natural
predisposicién de los colombianos a la violencia cuando de lo que
habla Ia cultura es siempre de historia-, Cristina Rojas investiga
fa tama cultural de las violencias eolombianas del sigio x1x, y
con ello emprende por primera vez-en este pais el proyecto de pen-
sar las violencias desde Ia cultura. El déficit de historia cultural
y de sociologfa de la cultura que padecemos ha sido evidenciado
por Jorge Orlando Melo en la “Introduccién” a la edicién en 1995
de Colombia hoy cuando escribe: “El estudio del cambio cultural
no ha alcanzido un nivel minimo de desarrollo en el pais, y esto
ha hecho que sea imposible incluir un articulo en el que se tratara
de ofrecer una primera visidn ce como ha evolucionado, en susen-
‘ido mas general, ese mundo de intercambio de signos, de las ereen-
cias y las formas de comportamientos colectivos, de la produccién
de bienes culturales, ideas y discursos”. A impulsar como estra-
16gico el émbito de la investigacién cultural se dedica el libro que
prologo, ya que aunque tematiza las violencias del siglo xx, la
renovacién en los modos de pensar la violencia nos ayuda deci-
sivamente a comprender las de hoy.
10
CIVILIZACION ¥ VIOLENCIA
CCaracterizada como una nacidn sin mito fundacional, no pocos
hiistoriadores se han preguntado si esa ausencia no babria marcado
2 Colombia con algin tipo de frustracién originaria. La autora de
este libro desplaza esa cuestién y la reubica en su verdadero esce-
nario: para explicar las fallidas expectativas civilizadoras de la
expansién del eapitalismo alos paises del hasta hace poco llamado
‘Tetcer Mundo, ta racionalidad occidental ha hecho recacr sobre
«estos pafses la responsabilidad de ese fracaso. O see, siel comercio
no ha sido portador de civilizacion en América Latina ello es re-
sultado de la incapacidad de estos paises para insertarse en las
dinémicas del capital. Es ese mito -seatin el cual Occidente seria
‘Uno y el resto seria Diverso, una diversidad que es imperfeccién-
cl que propalan las “interpretaciones metropolitanas” (Mary
Pratt} con las que el imperio unificé la mirada europea proclamén-
dola universal. En la construccién discursiva de la diferencia que
identifica a nuestros pafses se halla ya la legitmmacion / justifica-
| cidn de las violencias de la dominacisn; sera
| una barbarie que frustr6 Ia accién civilizadora implicada en las,
leyes de expansidn del capitalismo. Es con esa tramposa “fstra-
ién” con la que se halla émparentada la fundacién de este pais,
al igual que los del resto de América Latina, Asia 0 Africa “civil
zados” por el capital.
Adonde, segiin este libro, remiten entonces las peculiaridades
del proceso colombiano de nacionalizacién del paises ala violen-
cia de Ia representacién. Tanto al estigma con que, desde fuera,
{a propia tacionalidad de la dominacién -hajo el nombre de “divi-
sidn internacional del trabajo"-mare6 a nuestros paises, como a
Jos regimenes dle representaci6n que en la Colombia del siglo xix
‘Gijaron las identidades” de los blancos, los negros, os indios, las
-mujeres, legitimando todas las formas de exclusién. Apoyandose
en Ia sociologfa polftica y cultural mas avanzada como la que
evan a cabo los trabajos de Ernesto Laclau, René Girard, Edward
Said, Pierre Bourdieu, Chantal Moulfle Slavoj Zizek-, la auto-
ta ttaza cl mapa de las violencias no representadas para poder des-
pués detallar las violencias de Ja representacién,
Como nacisn, Colombia tiene sus cimientos en una represen-
tacién que demarca nitida y tajantemente aquello que la consti-
tuye—blancos, hombres con propiedad en el haber y en el hablar
Prélogo
de aquetlo que excluye: los indios, los negros, las mujeres, Es en
la representacién de s{ misma como nacién donde se halla la
“violencia propia de la exclusién”. De otro lado, el dualismo
ontoldgico entre el individuo soberano del liberalismo y el sujeto
moral del conservatismo impidié la formacién de un Estado con
capacidad de representar el interés general. Y seran esa tajante
cexclusin nacional y esa incapacidad estatal las que encontraran
en la “identificacion partidista” el dispositivo de representacién
que oscurecié cualquier otra diferenciacién / divisién sociocul-
tural, Estamos ante una correspondencia estructural entre el no
reconocimiento de las identidades ~negros, indios, mujeres, que
son Jas de la mayorfa de la poblacién ~y la ineapacidad del Estado
para constrair una unidad simbdlica de la sociedad. Cristina Rojas
elabora aqui una comprensidn conceptual ¢ historica del antago-
nismno como régimen de representacidn del otro en Colombia, que
va al fondo de las intolerancias del pais. Su figura mas visible y
determinante, pero no a tina, es Ia del antagonismo de los pat-
tidos. El antagonismo partidista es la tepresentacién del otro
partido como “mi doble", y por tanto como perversin y simula
cidn a destruir. Asi coneebido y practicado, el antagonismo niega
aexistencia del minimo “espacio comin” en el que adquiere sen-
tido la diferencia entre los partidos, y el indispensable recono-
cimiento por el otro partido. Privados de la reciprocidad que
posiblilita / exige aquel “espacio comtin’, y por tanto de la post-
bilidad de resolver los conflicts mediante “pactos de recono-
‘cimiento", los partidos no tienen otra manera de dirimir sus
conflictos que la violencia, En todas sus formas, desde las discur
sivas -como las finamente analizadas por Carlos Mario Perea en
Cuando la sangre es espitiru—hasta las més visibles y corporales
estudiadas por Marfa Victoria Uribe en Matar y rematar, De ese)
antagonismo s6lo se ve salids através de la violencia que destruye
al otto oa través de la autodestruccién de los dos: desde este en:
foque se empieza a entender por qué el Frente Nacional, més qu
un pacto de reconocimiento, result siendo la desinstitucionali-
zacidn / anulacién de ambos partidos, su vaciamiento ideolégico
‘su definitiva sustitucién por maquinarias clientelistas y electo-
Pero el antagonismo no fue s6lo a forma de identificacién par
Py
CIVILIZACIGN ¥ VIOLENCIA
tidaria, ha sido también el régimen de representacién del mesti-
zaje como “blanquedmiento”, esto es, le anulacién del no blan-
0, Pues Jo que en el proceso de absorcidn del indio y el negro {y
sus derivados: el zambo, el cuarterén, el tente en el aire| por Io
blanco resistiera, no desapareciera, debia ser excluido, estigma-
tizado. Los indios y los negros -y también las mujeres~ se vieron
ast privados de aquel minimo espacto comtin con Ios blancos /
machos, desde el que era reconocible su alteridad. Pero a diferen-
cia de lo sucedido con el antagonismo politico, el antagonismo
racial se vio en todo momento resistido desde dentro por las vo-
ces subaltermas. Aunque en el pais se ha hecho historia de los
““rebeldes primitivos”, esos estudios han seguido un camino pa-
ralelo, no integrado a la comprensidn de Ia trama nacional de las
violencias, que es justamente el objetivo de este libro: pensar las
violencias de manera diferenciada pero pensatlas juntas, articu-
ladas histéricamente, es decir, articuladas por sus contextos his-
t6ricos pero haciendo parte de una misma narrativa nacional, Es
lo que le falta al pafs, y lo que ha sido sustituido por un encade-
namiento del presente al pasado segtin el cual [a violencia se ins-
cribe no en una historia sino en una “inirahistoria de catastrofes
y desastres cuasi naturales” (D. Pécaut] que no puede narrarse
sino miticamente y que, aunque recuerda, no puede dar Ingar a
una “memoria comin", ni mucho menos movilizar un imagina-
rio que proyecte un horizonte de futuro para el conjunto de la s0-
ciedad.
‘Mas que de mito fundacional de lo que hay auseneia en Co-
lombia es de un “selato nacional”. ¥ ello no remite a ninguna
incapacidad congénita sino al muy histérico acallamiento de las
voces subalternas, ésas a cuya escucha se dedica un capitulo
crucial en este libro. Crucial porque apunta a otra ausencias la
de unos estudios iterario / culturales que en Venezuela y México,
en Brasil 0 Uruguay, estén haciendo visible el entretejido de la
nacién con la narracién, con las narraciones literarias en las que
se ha metaforizado el conflictivo proceso de formacién de la na-
cidn, Algo hay de ese tipo de estudios en algunos trabajos publica-
dos en los iltimos afios, pero asiladamente, y mas como trabajos
de investigacién literaria que como parte de un proyecto de rees-
critura plural de la historia nacional Esa que emerge en los poe-
Prologo
‘mas de Candelario Obeso, develando el deseo de los blancos hacia
los negros, que se esconde y se dice en la estigmatizacién de su
raza como salvaje e ignorante y su brutal disciplinamiento, al
mismo tiempo que en sus contradicciones personales al sentirse
atrapado entre a cultura negra a la que pertenece y le escritura
blanca” desde la que se express. En las novelas y cuentos de
Soledad Acosta, expresando la trasgresiOn que implicaba pensat-
se mujer y escritora, y las contradicciones que implicé para las
mujeres ilustradas el cardcter de género de la lucha por la inde-
pendencia, una lucha en la que la patria signifteaba Ia iberacién
politica de la Colonia pero dejaba intocada la dominacién social
el macho, En Marfa, donde el imposible amor metaforiza el mie-
ddoa las ambigiedades del mestizaje, quella amalgama racial de
Ia que podis salir una progenie monstruosa, O en Manuela, ese
relato de violeneias y seducciones en Ja muy social y culturalmen
terepresentativa Ambalema, donde Ia resistencia que opone una
mujer negra al deseo blanco de los hacendados terminaré en "la
destruccidn del objeto del deseo”: la muerte de Manuela el dia
en que iba a casarse ~Eugenio Diaz no podfa hablar mas ciaro-,
jel 20 de julio!
Este libro se cierra en el mismo lugar donde se abre: la violen- )
cia noes lo contrario del orden sino los conflictos que genera cual-
quier orden, yen especial aquel orden absoluto que se Hamn6 asf
mismo civifizacion o, como lo denomina la autora, el deseo ci- )
vilizador: “Aquel desco mimético de set europeos transformado
en principio organizador de la Republica”. ¥ por tanto en consa-
srador de las diferencias raciales 2 nombre de su incapacidad de
integracién al orden del capital, orden cuya libertad economica
presuponfa contradictoriamente, o exigia, una fuerza de trabajo
indiferenciada. Entre las dinémicas homogeneizadoras del capi-
talismo y las légicas excluyentes del deseo civilizador no habia
reconciliacién posible. Pero para dar cuenta de esa contradiccién
fundante de la nacién colombiana es necesario poner en escena
2 otto actor sociocultural: las regiones. Pues “en Colombia la
historia le dio a la raza una estructura regional” (Peter Wade) que
fue transformando la geografia racial en una construceiGn ima-
sinaria de legitimaciones del terror y fabulosos diablos mediado-
res en el Cauca, de comerciantes natos y desaparicisn ficticia de
B
4
CIVILIZACION ¥ VIOLENCIA
Jo indigena en Santander, de purezas originarias y ancestros judfos
en Antioquia. Construcciones en las que se recargaron las afilia-
iones partidistas instrumentalizando miedos, cteencias religio-
sas, identidades étnicas y pertenencias de clase, y que se expresaron
‘muy especialmente en las diversas culturas disciplinarias de los
ccuerpos y las almas en las que se plasmaron las diferentes maneras,
de organizar una produccién que se queria capitalista pero conser-
‘vando un precapitalista y excluyente deseo civilizador. Solo en
Antioquia, una muy compleja mezcla de construccidn imaginaria
‘con marcados rasgos socioculturales —valoraci6n de la individua-
liad y del trabajo ~posibilit6 resolver la mas aguda contradiceién
entre conservatismo politico y libre comercio mediante la hege-
‘monia aglutinadora y movilizadora de una patria antioquena.
No serin pocos quizas a los que la densidad tedrica de ciertas
partes se les convierta en pretexto para acusar a este libro de usar
Tenguajes o temas “postmodernos”, con todo lo que ello implica
hoy de descalificacién, ode seguir la “moda de los estudios cultu-
tales”, acusacién fatal como pocas en un pais con la academia mis
disciplinar y diseiplinada de América Latina, Pero esas reticen-
cias ~ previsibles ante lo que este libro tiene de provacacién-, no
podrén impedir el debate de fondo que plantea a las ciencias so-
ciales en Colombia, un debate que éstas no pueden darse el Lujo
de esquivar si quieren superar el desencantado desconcierto que
sufren en los dltimos aftos, y seguir ayudando al pais a construir
elespacio publico y el relato nacional en el que alguin dia quepa-
‘mos todos los colombianos.
JESUS MARTIN-BARBERO
Guadalajara [México}
INTRODUCCION
La civilizacién como historia
Si-se trata de comprobar cual es, en realidad, la
funcién general que cumple el eoncepto de
“civilizaciGn” y cual es la generalidad que se
pretende designar con estas acciones y
actitudes al agruparlas bajo el término de
“civilizados", legamos a una conctusién muy
simple: este concepto expresa la
autoconciencia de Occidente.
NORBERT ELIAS,
I proceso de Ia civilizacion!
1. Norbert Elias, The Civilizing Process. The History of Manners and
State Formation and Civilization, Oxford & Cambridge, Blackwell,
1994, P3,
L usonIA de Norbert Elias sobre la eivilizacion en Europa
‘occidental sefals uno de los mayores dilemas confrontados,
porlos académicos dedicados al estudio de a violencia y a civil
zaci6n en paises del Tercer Mundo. Hacia finales del siglo xvi,
‘cuando consideraron que sus sociedades habfan aleanzado la civ
lizacién, las naciones europeas se percibieron a s{ mismas como
“portadoras de una civilizacién existente 0 acabada, como por-
taestandartes de una civilizacion en expansién”, El mismo pro-
ceso que produjo la “civilizacién” como wna autoconciencia
nacional de Occidente, autorizé la violencia en su nombre. Dicha
autoconcieneia permitid extender la civilizacién a otros lugares,
por métodos violentos, al como lo pregonaba Napolesn al partir
para Exipto en 1778: "Soldados, ustedes estan emprendicndo una
conquista con consecuencias incalculables para la civilizacién”*.
La conguista europea hecha en nombre de Ia civilizacién implies
que su control sobre Ia superficie de la tierra aumentara de un
35 por ciento en 1800 a un 8¢ por ciento en 191%
La civilizacion no se extendi6 exclusivamente con métodos
violentos, sino también mediante el constructo ideoldgico de lo
que Mary Louise Pratt denomina “conciencia planetaria”, signi-
ficados a escala global con los que el planeta es reordenado segtin
tuna perspectiva europea “unificada"’, Una vez en contacto con
las realidades locales, los significados globales son transformados
y adaptados a proyectos nacionales de dominacién por parte de
las elites locales. También son impugnados por los grupos stbor-
dlinados. Como resultado de esta lucha surgen nuevos significados
los viejos aparecen bajo nuevas formas, La América hispana no
es la excepeién; la lucha entre la civilizacton y la barbarie ha ron-
dado la imaginacién de América Latina desde la Independencia
hasta el presente’,
aid, pat.
3- Citado en Ibidem,
4. Samuel P. Huntington, The Clash of Civilizations, Remaking of
World Onder. New York, ‘Touchstone Book, 1996, p. 5
5. Mary Louise Pratt, Imperial Eyes. Travel Writing and
Transculturation, London y New York, Routledge, 1992.
6. La publicacién mas conocida es Domingo F. Sarmiento,
18
CIVILIZACTON ¥ VIOLENCIA
La dominacién europea en nombre dela civilizacion tuvo eon-
secuencias incaleulables para la comprension de la violencia en
el Tercer Mundo. Por ende, civilizacién y violencia acaso no sean
rnecesariamente los antagonistas que los académicos han supuesto
~una civilizacién que domestica la violencia y:una violencia que
destruye la civilizacién-. En la historia de la colonizacién, la civi-
lizacion y la violencia se entrelazaron y apoyaron mutuamente
Las narrativas de la civilizacién y de la violencia cumplen un papel
crucial en la formacién de identidadles raciales, de pénero y de cla-
se; ademas, proporcionan una légica cardinal tanto para la forma-
‘iin de la nacién y del Estado como para los procesos de desasrollo
capitalista.
En este libro se argumentard que las representaciones que defi-
‘en jerarquias, ejercen autoridad y definen la legitimidad,aquellas
que apoyan la dominacidn y silencian a los dominados, son inhe-
rentes ala produceidn y reproduccién de la violencia. El andlisis
dela violencia presentado en este libro pone en tela de juicio aque-
las perspectivas que la reconocen s6l0 en su manifestacidn exter
nay fenoménica -como la guerra, los conflictos manifiestos 0 la
violencia fisica-, La violencia también existe en la representacin.
Por ende, esta perspectiva se reflere tanto a natrativas, interpre-
taciones y significados, comoa la violencia en el sentido restrin-
sido en que normalmente se entiende.
Violencia y desarrollo
Un anélisis de la literatura sobre el desarrollo proporeiona los
fundamentos para estudiar la forma como la violencia “se expresa
en el discurs0" y los efectos de este discurso sobre las relaciones
de poder y dominacién’. Virtualmente, todas las corrientes de pen-
samiento que analizan Ja econom(a politica global identifican
‘como caracteristica central de la diferencia del funcionamiento
Civilizaci6n y barbaric. Vida de juan Francisco Quiroga, México,
Editorial Porria, 198s.
7. Este anilisis debe mucho la eomprensién de Foueaule de
“qormalizacién”, es decir, la divisién sistematica de sujetos en
categorias dicotémicas tales como euerda y loco, enfermo ¥ sano,
delincuentes y buenos muchachos. En su opinion, el aislamiento y la
La civilizacién como historia
Bn este libro se sugiere que el periodo posterior ala Indepen-
{ deneia en Colombia (2849-1878) se caraeteri26 por el deseo civi-
lizador de la elite criolla ilustrada. En el siglo xx colombiano, el
+; deseo civitizador estaba relacionado con el proyecto que buscaba
| la desaparicidn de los viejos sistemas de jerarquia y poder, y con
| elsurgimiento de nuevas formas cuyo modelo era el dela civiliza-
| cign europea, Este deseo civilizador se materializ6 en el impulso
| de ciertas practicas econdmicas, en determinados ideales religio-
| sos y educativos, en costumbres y habitos del vestir, yen el suetio
|, de una “civilizacién mestiza” en la que se darfa un blanqueamica-
43. Los aranceles a las tmportaciones se redujeron y simplificaron en
Ta reforma de 1847 y en refotmas subsiguientes cealizadas en 1861,
1870¥ 1873, En 1847 el gobierno fomenté la privatizaciéin del tabaco,
«que habia sido monopolio estatal desde la épaca colonial, El gobiemo
Liberal que acced6 al poder en 1849 accleré el ritmo de la reforma, La
cesclavitud se aboli6 mediante legislacion aprobada el ax de mayo de
1851. La ley de descentralizaciGn de las tierras comunales indigenas
|1850| autoriz6 a los indigenas a vender sus tierta. Estas medidas
‘eran eansideradas cruciales para libeear los fzetores de produceién, En
1850 y 1851 fueron aprobadas las leyes sobre "descentralizacion de
ingresos y gastos” en beneficio de las provincias. La mayorta de las
provincias abolieron los diezmos y los impuestos al aguardiente. Un
resumen de estas reformas se encuentra en Jorge O. Melo, “Las
vicisitudes del modelo liberal (1850-1899)", en: José A. Ocampo led.
Historia econdmica de Colombia, Bogots, Siglo x21, 1987. Vease
también: G, Malina, Las idoas liberales en Colombia 1849-1914,
Hogota, Editorial Tercer Mundo, 1970, y Frank Safford, "The
Emergence of Economic Liberalism in Colombia”, en: Lave y
Jucobsen feds, Guiding the Invisible Hen, op. et.
La civiliza
n como historia
jro de la herencia negra e indigena, El deseo civilizador no obstacu
‘izaba Ja violencia; més bien se fue realizando de la mano con
_guerras civiles, con el uso de la fuerza en las relaciones laborales y
| conciertas practicas sexuales y racistas brutales. Este libro inten-
ta procisamente analizar las relaciones entre civilizacién, violen
cia y desarrollo capitalista, Parte bien importante de este empeiio
es seguirles la pista a las practicas discursivas: como se estable-
cen las diferencias, qué contradicciones se generan y qué efecto
produce tanto To que se dice como lo que se silencia,
La construccin de identidades (raciales, de género, religiosas,
regionales y de clase} fue un componente importante del proyecto
civil desaparicidn de la esclavitud estuvo acompanada
por el temor alos negros manumisos, considerados como amena-
za para la poblacién blanca. Este temor se reflei en el intento por
controlar a la poblacién negra mediante la Ley de la Vagancia de |
1843. La libertad religiosa avanzaba simulténeamente con pro-
testas contra la amenaza potencial que significaban los curas para
las instituciones republicanas; esto se tradujo finalmente en la
expulsidn de los jesuitas de la Nueva Granada decretada por el
presidente liberal Jos¢ Hilario Lopez, El hecho de que los jest
formaran parte de una orden de earicter internacional era consi¢e-
rado como una amenaza para la construceién de un orden nacio-
nal yliheral. También se temta la pérdida de identidad propia por
parte de la elite criolla, temor que se reflejé en los debates sobre
In adecuacién del modelo del libcralismo britanico para reempla-
zar las instituciones coloniales que habian sido defendidas por la
seneraci6a liberal de 1849", Por el contrario, los conservadores
{Ge Los represenantes de mayor importancia del partido liberal de
festa generacion son Miguel Samper (1825-1899), su hermano Jose
‘Maria Samper (1823-1888], José Hilario Lopez (1798-1869), Manuel
‘Ancizas (1812-188a}, Florentino Gonzalez (1805-1874), Salvador
Camacho Roldan (1827-1900), Anibal Galindo (1834-1901), Manuel
‘Mutillo Toro (1816-1886) y José Maria Rojas Garrido (1824-1883), Esta
fgeneracién es conocida también como los radicales del siglo xxx por
su contribucién tanto politica como ideoldgica al periodo de
tadicalismo liberal relacionado con Ia Constitucion de 1863. Los mas
importantes representantes del partide conservador son José Eusehio
Caro 2817-1853}, Miguel Antonio Caro 1843-1909), Sergio Arholeda
(1822-1888) y Rafael Nunez (1825-1594)
37
38
CIVILIZACION ¥ VIOLENCIA
defendian que el legado espafol en cuantoa la religiGn y ala moral
constituia el pilar de Ja civilizacién, Un temor mas extendide
entre la elite de mediados del siglo xrx fue el miedo al pueblo.
El miedo a los mestizos, alos indios y a los blancos le dio forma
al proyecto de la clite colombiana. Estos temores estuvieron siem-
pre presentes en Ia formacién tanto de las bases econémicas como
de los mitos fundacionales de Ia nacién, el Estado y las constitu-
ciones.
El partido liberal y el partido conservador, recien creades, estu-
viieron de acuerdo en que la meta més importante era la promocién
yla defensa de la civilizacion, la que se consideraba fundamental
para el progreso material. Los lideres de los partidos proclamaron
tunanimemente que Ia fuente de la civilizacién se enconttaba en
el continente europeo y que la Independencia obtenida en 1810
‘no marcaba el inicio de una nueva civilizacién. Concordaban en
‘que las civilizaciones no podian inventarse o improvisarse. La
civilizacién europea proporcioné el modelo, mientras que las
“pricticas de los indigenas se consideraban como vicios que debian
ieradicarse.
V// El consenso al que Hegaron los liberales y los conservadores
noinctuia el cémo foriar la civilizacion, Los iberales, que legaron
4 alla presidencia en las elecciones dle 1849, consideraban al indivi-
| duo soberano como la meta de Ja eivilizacién. Se inspraban en
la imagen del individuo que estaba en el corazén de las doctrinas
| del laissez-faire, EL individuo soberano era la persomificacién del
“guefio de una civilizacién mestiza, en la que los colores de los in-
dios y de los negros se difuminarfan en su encuentro con sus des-
cendientes. En cl plano econdmico, los liberales respaldaban la
division del trabajo segun la cual Europa producia los bienes ma-
nufacturados y Colombia se especializaba en la exportacién de
productos agricolas. Politicamente pata ellos la meta de la civi-
445: Segin el historiador Fabio Zambrano, este miedo al pueblo es
Disieo para comprender las contradicciones del sistema politico
ccolombiano y explica una de as caraeteristicas dela politica en
‘Colombia: una democracta sin pueblo. Fabio Zambrano Pantoja, "EL
miedo al pueblo”, en: Anélisis. Conflicto social y violencia en
Colombia, Documento 53, Cinep, 1989; "Contradicciones del sistema,
politica colombiano”, Documento 53, Cinep, 1988.
La civil
n come historia
lizaci6n sugerfa la necesidad de llegar a una democracia ilustrada
cn la que tanto la inteligencia como el bienestar fueran gufa del
destino del pueblo, El partido liberal, que logrd mantenerse en el
poder durante casi tres décadas despues de las elecciones de 1849,
introdujo reformas encaminadas a lograr la soberanta del indivi-
duo: la abolicisn de la esclavitua, el establecimiento de normas
vestrictivas del castigo corporal la libertad de prensa, la libertad
religiosa, el libre comercio, la abolicién de monopolios estatales
y la limitacién de la intervencién del Estado.
Para los conservadores, el ideal del camino hacia la civiliza-
‘in se encontraba en la moral cristiana, en la ilustracién y en el
bienestar, en este orden de prioridades. Para los conservadores la
bisqueda de Ia civilizacién tenta como eje la difusion de las doc
trinas "buenas", que eran precisamente las provenientes de los
principios de la moral cristiana. El laissez-faire y el énfasis en el
individuo soberano se convirtieron en Ia personificacién de las
doctrinas més perniciosas cuya difusi6n amenazaba la civiliza-
cidn cristiana. Los conservadores eran mas propensos que los li-
berales a restringir la circulacién del material impreso y para ellos
la Gnica religion verdadera y permitida era la catdlica romana;
ademas, cran partidarios de wna mayor intervencidn gubernamen-
tal, Al igual que los liberales, tendian a apoyar el libre comercio,
aunque abogaban por una fuerte centralizacion del poder
Por iltimo, el analisis del periodo 1849-1878 es vital para com-
prender las relaciones entre la violencia y la formacién del Estado-
nacion, Por esta época los colombianos estaban comprometidos
con la tarea de imaginar la naci6n: ya habian transcurrido cua-
renta afios desde la Independencia en 1810 y existia la sensacidn
You might also like
- Her Body and Other Parties: StoriesFrom EverandHer Body and Other Parties: StoriesRating: 4 out of 5 stars4/5 (822)
- The Sympathizer: A Novel (Pulitzer Prize for Fiction)From EverandThe Sympathizer: A Novel (Pulitzer Prize for Fiction)Rating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (122)
- A Heartbreaking Work Of Staggering Genius: A Memoir Based on a True StoryFrom EverandA Heartbreaking Work Of Staggering Genius: A Memoir Based on a True StoryRating: 3.5 out of 5 stars3.5/5 (231)
- Team of Rivals: The Political Genius of Abraham LincolnFrom EverandTeam of Rivals: The Political Genius of Abraham LincolnRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (234)
- On Fire: The (Burning) Case for a Green New DealFrom EverandOn Fire: The (Burning) Case for a Green New DealRating: 4 out of 5 stars4/5 (74)
- The Yellow House: A Memoir (2019 National Book Award Winner)From EverandThe Yellow House: A Memoir (2019 National Book Award Winner)Rating: 4 out of 5 stars4/5 (98)
- Devil in the Grove: Thurgood Marshall, the Groveland Boys, and the Dawn of a New AmericaFrom EverandDevil in the Grove: Thurgood Marshall, the Groveland Boys, and the Dawn of a New AmericaRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (266)
- Shoe Dog: A Memoir by the Creator of NikeFrom EverandShoe Dog: A Memoir by the Creator of NikeRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (540)
- The Unwinding: An Inner History of the New AmericaFrom EverandThe Unwinding: An Inner History of the New AmericaRating: 4 out of 5 stars4/5 (45)
- The World Is Flat 3.0: A Brief History of the Twenty-first CenturyFrom EverandThe World Is Flat 3.0: A Brief History of the Twenty-first CenturyRating: 3.5 out of 5 stars3.5/5 (2259)
- The Emperor of All Maladies: A Biography of CancerFrom EverandThe Emperor of All Maladies: A Biography of CancerRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (271)
- Hidden Figures: The American Dream and the Untold Story of the Black Women Mathematicians Who Helped Win the Space RaceFrom EverandHidden Figures: The American Dream and the Untold Story of the Black Women Mathematicians Who Helped Win the Space RaceRating: 4 out of 5 stars4/5 (897)
- Grit: The Power of Passion and PerseveranceFrom EverandGrit: The Power of Passion and PerseveranceRating: 4 out of 5 stars4/5 (590)
- Elon Musk: Tesla, SpaceX, and the Quest for a Fantastic FutureFrom EverandElon Musk: Tesla, SpaceX, and the Quest for a Fantastic FutureRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (474)
- The Little Book of Hygge: Danish Secrets to Happy LivingFrom EverandThe Little Book of Hygge: Danish Secrets to Happy LivingRating: 3.5 out of 5 stars3.5/5 (401)
- Sobre La Violencia RevolucionariaDocument283 pagesSobre La Violencia RevolucionariaAnonymous lg8UvHKNo ratings yet
- The Subtle Art of Not Giving a F*ck: A Counterintuitive Approach to Living a Good LifeFrom EverandThe Subtle Art of Not Giving a F*ck: A Counterintuitive Approach to Living a Good LifeRating: 4 out of 5 stars4/5 (5811)
- The Hard Thing About Hard Things: Building a Business When There Are No Easy AnswersFrom EverandThe Hard Thing About Hard Things: Building a Business When There Are No Easy AnswersRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (348)
- Never Split the Difference: Negotiating As If Your Life Depended On ItFrom EverandNever Split the Difference: Negotiating As If Your Life Depended On ItRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (844)
- The Gifts of Imperfection: Let Go of Who You Think You're Supposed to Be and Embrace Who You AreFrom EverandThe Gifts of Imperfection: Let Go of Who You Think You're Supposed to Be and Embrace Who You AreRating: 4 out of 5 stars4/5 (1092)
- Alabados Sean Nuestros SeñoresDocument477 pagesAlabados Sean Nuestros SeñoresAnonymous lg8UvHK100% (2)
- 20221116121726174Document29 pages20221116121726174Anonymous lg8UvHKNo ratings yet
- El Pais Mas Hermoso Del Mundo La Lectura Una TravesiaDocument16 pagesEl Pais Mas Hermoso Del Mundo La Lectura Una TravesiaAnonymous lg8UvHKNo ratings yet
- 20221116120310876Document29 pages20221116120310876Anonymous lg8UvHKNo ratings yet
- DietaDocument2 pagesDietaAnonymous lg8UvHKNo ratings yet
- Listo Libro Ahora22Document24 pagesListo Libro Ahora22Anonymous lg8UvHKNo ratings yet
- 20221116133053442Document25 pages20221116133053442Anonymous lg8UvHKNo ratings yet
- 20221116123203326Document29 pages20221116123203326Anonymous lg8UvHKNo ratings yet
- Colombia La Construccion Nacional Tomo 2Document349 pagesColombia La Construccion Nacional Tomo 2Anonymous lg8UvHKNo ratings yet
- Retratos de La ViolenciaDocument145 pagesRetratos de La ViolenciaAnonymous lg8UvHK100% (1)
- Informacion Documentada Camilo Cobos Iso 9001Document5 pagesInformacion Documentada Camilo Cobos Iso 9001Anonymous lg8UvHKNo ratings yet
- Las Violencias Inclusión CrecienteDocument332 pagesLas Violencias Inclusión CrecienteAnonymous lg8UvHKNo ratings yet
- Tratamiento de SeñalesDocument3 pagesTratamiento de SeñalesAnonymous lg8UvHKNo ratings yet
- Lucha Armada El PRT - Erp y Las Condiciones RevolucionariasDocument314 pagesLucha Armada El PRT - Erp y Las Condiciones RevolucionariasAnonymous lg8UvHKNo ratings yet
- Aquella Republica Necesaria e ImposibleDocument429 pagesAquella Republica Necesaria e ImposibleAnonymous lg8UvHKNo ratings yet
- EfetaDocument41 pagesEfetaAnonymous lg8UvHKNo ratings yet
- Movimiento PedagogicoDocument321 pagesMovimiento PedagogicoAnonymous lg8UvHKNo ratings yet
- Colombia Crisis Imperial e Independencia Tomo 1Document351 pagesColombia Crisis Imperial e Independencia Tomo 1Anonymous lg8UvHKNo ratings yet
- Colombia La Apertura Del Mundo Tomo3Document401 pagesColombia La Apertura Del Mundo Tomo3Anonymous lg8UvHKNo ratings yet
- Las ReputacionesDocument143 pagesLas ReputacionesAnonymous lg8UvHKNo ratings yet
- Viajes Con Un Mapa en BlancoDocument207 pagesViajes Con Un Mapa en BlancoAnonymous lg8UvHKNo ratings yet
- La Tentacion de Lo ImposibleDocument237 pagesLa Tentacion de Lo ImposibleAnonymous lg8UvHKNo ratings yet
- El Puño InvisibleDocument495 pagesEl Puño InvisibleAnonymous lg8UvHKNo ratings yet
- En Busca de La Nacion ColombianaDocument455 pagesEn Busca de La Nacion ColombianaAnonymous lg8UvHKNo ratings yet
- Delirio AmericanoDocument614 pagesDelirio AmericanoAnonymous lg8UvHK100% (5)
- Frente Nacional Politica y CulturaDocument393 pagesFrente Nacional Politica y CulturaAnonymous lg8UvHKNo ratings yet
- El 68 y Sus de InterpretacionDocument384 pagesEl 68 y Sus de InterpretacionAnonymous lg8UvHKNo ratings yet
- Colombia La Busqueda de La Democracia Tomo 5Document349 pagesColombia La Busqueda de La Democracia Tomo 5Anonymous lg8UvHKNo ratings yet
- El Arte de La DistorsionDocument233 pagesEl Arte de La DistorsionAnonymous lg8UvHKNo ratings yet