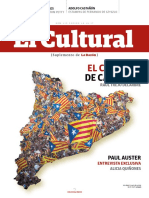Professional Documents
Culture Documents
5.2 El Zen y El Haiku
5.2 El Zen y El Haiku
Uploaded by
Celso Grande0 ratings0% found this document useful (0 votes)
11 views12 pagesOriginal Title
5.2-El-zen-y-el-haiku
Copyright
© © All Rights Reserved
Available Formats
PDF or read online from Scribd
Share this document
Did you find this document useful?
Is this content inappropriate?
Report this DocumentCopyright:
© All Rights Reserved
Available Formats
Download as PDF or read online from Scribd
0 ratings0% found this document useful (0 votes)
11 views12 pages5.2 El Zen y El Haiku
5.2 El Zen y El Haiku
Uploaded by
Celso GrandeCopyright:
© All Rights Reserved
Available Formats
Download as PDF or read online from Scribd
You are on page 1of 12
Coteccion Los Nuestros
‘Serie Cuaprivio
Este libro fue realizado gracias a un apoyo
de Proyectos y Coinversiones del roxca.
Victor Sosa
Et ORIENTE EN LA POETICA DE Octavio PAZ
Secretaria
Ciiltura
PUEBLA
SECRETARIA DE CULTURA/GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA
30° Victor Sosa
de arte chino— pasando por Catulle Mendés —el primero en in-
troducir el tema japonés en la poesia francesa—, los hermanos
Goncourt —uno de ellos, Edmond, nos deja de los primeros estu-
dios de arte japonés en Occidente: L ‘art japonais du xrue, Siecle:
Outamaro et Hokusai— hasta José Maria de Heredia —parna-
siano cubano educado en Francia— y Judith Gautier —hija de
Teophile—y Pierre Loti —eterno viajero que incluso legé a re-
sidir en el Jap6n—, el vinculo con el Extremo Oriente se susten-
ta, sobre todo, en el exotismo que la lejania impone a la mirada
eurocéntrica y en el erotismo de las estampas del grabado japo-
nés (ukiyo-e), por ese entonces popularizadas en Europa. Se tra-
taba, mis bien, de una invencién del Oriente que de un auténtico
conocimiento ¢ interés profundo por el mismo. El énfasis en lo
decorativo, en el artificio de lo superficial, queda ejemplificado
en este soneto de Heredia traducido por José Juan Tablada y pu-
blicado en El florilegio, lamado “El Daimio”
Bajo la negra fusta guerrera que restalla,
relincha y belicoso saciidese el bridén,
y el acerado peto y el bronce de la malla
de sables que se chocan imitan férreo son.
Quitindose la hirsuta mascara de batalla,
el Jefe envuelto en hierros, en laea y en crespon,
mira el volcan en cuya palida nieve estalla
sobre un purpiireo cielo la aurora del Nippon.
Pero mira hacia el Este surgir glorioso el Astro
cen la fatal mafiana dejando un dureo rastro,
deslumbrante emergiendo por detris del estero;
y amparando sus ojos del hostil arrebot
jabre de un solo golpe su abanico de acero
en cuya blanca seda se inflama un rojo Sol!
EL ORIENTE EN La poeTICA DE Octavio PAZ 31
Otro cubano, Julién del Casal, sera el primero en introducir la
temética japonesa en la poesia latinoamericana. Lo haré par-
tiendo de los canones parnasianos y simbolistas vigentes en Eu-
ropa; la necesaria biisqueda de exotismos como un intento por
huir de la decadente realidad queda plasmada en estos versos
Ver otro cielo, otro monte
tra plaza, otro horizonte
otro mar,
otros pueblos, otras gentes,
de maneras diferentes
de pensar.
‘También Dario y José Marti introducen, de manera indirecta, el
Oriente en sus composiciones, pero es, sin duda, el mexicano
José Juan Tablada quien rebasa el pintoresquismo modernista €
introduce el espiritu, 1a contencién y la sintesis de la poesia ja~
ponesa en nuestra lengua. Esa sintesis se llama haika.
Ex Zen y et Haiku
El haikt nace como un desprendimiento de la forma poética tra-
dicional del Japén, llamada tanka 0 waka (cancién corta), com-
puesta por 5-7-5-7-7 silabas, la cual tiene su mayor esplendor
durante el periodo Heian (794-1192). Ya en la antologia poética
Japonesa llamada Manyooshuu —o De las mit hojas— publicada
en el siglo vul, esta forma de versificacién se impone como do-
minante canon a seguir. Por otra parte, de acuerdo a las caracte-
risticas de la lengua japonesa, en el tanka no hay distincién entre
el singular y el plural, pocas veces se usan los pronombres perso-
nales, los verbos carecen de distincién temporal y el sujeto, por
Jo general, queda omitido. Donald Keene, a partir de estos datos,
traza una semejanza con la poesia simbolista —recordemos la
32 Victor Sosa
del yo poético en Mallarmé—; también
ee
desaparicién elocutoric
podriamos trazarlo con el imagism de los poctas anglosajon
ese tratamiento directo del objeto propuesto por Pound.
Del tanka tradicional se deriva el renga (cancién encadena-
da), que consta de una serie de tankas compuestos por varios
poetas. Es pertinente sefialar el caracter liidico, de pasatiempo
cortesano, que dicha actividad tenia en la sofisticada sociedad
del periodo Heian, “El renga del perfodo antiguo —nos dice
Masakazu Sasa— era algo que se enunciaba solo como diver-
sién, que convenia a una ocasién dada, y no habia de escribirse
como literatura para el futuro. Su fin era suscitar un aplauso mo-
mentaneo, hacer reir mas que ser emocionante, sorprender mas
que inspirar.” En dicho renga comienza a darse una independen-
cia entre los primeros versos del tanka (5-7-5) y los dos iltimos
(7-7), de ahi se deriva un énfasis en el hokku (primer verso) que
finalmente conducira a su autonomia y su conformacién como
haikai renga (poemas hidicos encadenados) y el haiki, El hokku
era el punto inicial de toda la cadena poética, establecia el ori-
gen temitico y la continuidad en los sucesivos estabones del
renga y contenfa el ki o palabra de estacién —elemento que se
mantendré en el posterior desarrollo del haikt.
El haikai renga fue el origen inmediato del haikt pero esta-
ba desprovisto de esa dignidad literaria que mas tarde Basho le
insuflaria. En efecto, Matiio Basho (1644-1694), el mayor re-
presentante poético del haiki, reconcilia la forma popular con la
inspiracién de los clasicos; eleva el haiku a la categoria poética
como antaiio sélo estaba reservada para el tanka, pero lo modula
con una nueva ampliacién tematica y con la admisién de pala-
bras ordinarias pero cargadas de sentido. En cuanto a las carac-
teristicas diferenciales entre el tanka y el haikii, Fernando
Rodriguez Izquierdo en su libro El haikié japonés, sefala:
Bashoo llega a ver una sintesis de la cultura del Jepdn. Tiene en sus
manos un magnifico instrumento de expresién literaria como es el
EL ORIENTE EN La poeTica DE Octavio Paz. ag
‘waka, y sobre todo el modelo de su poeta favorito, Sigyoo. Sin em-
bargo, Basho elige un medio de diccién popular, como es el haikt.
El waka apuntaba a la belleza, y a una belleza muy especial a ve-
ces, que excluia las cosas desagradables; el haiki no persigue la be-
Heza sino la significacién, y no excluye nada de su campo. El waka
cantaba més lo lirica, vago y emotivo; el haiku se centra en lo coti-
iano. El waka se extendia mis en premisas temmporales, era mas
explicativo; el haikii no considera ni el antes ni el después: se con-
fina a lo intemporal, cuando la vida se profundiza de pronto y todo
el universo esté presente en un instante de iluminacién, El waka era
més prolijo en palabras, y en muchas ocasiones tenia titulo; no asi
el haikt, euyo tema es la mayoria de las veces indefinible,
Por otra parte, el haikii de Bashoo no puede entenderse sin tomar
en cuenta la importancia de! budismo zen en la cultura japonesa
El zen se introduce en Jap6n en el siglo vi y no tarda en ser asimi-
lado por la aristocracia y, mas tarde, por la clase militar en ascen-
so —conformada por el bushi o samurai. El presupuesto bésico de
esta doctrina budista parte de la idea de iluminacién sibita (satori
en japonés) a partir de un conocimiento directo, no intelectual, de
a maturaleza iltima de todas las cosas, por medio de una discipli-
nada meditacién, Si bien el zen tiene sus origenes en China —con
la Ilegada de Bodhidarma desde la India—, podemos rastrear sus
origenes —tal vez legendarios— hasta unos de los sermones de
Buddha en Benarés, donde Sakyamuni alz6 una flor delante de su
discipulos y no pronuncié palabra. Uno de éstos, llamado Maha-
kasyapa, mir6 a Buddha y sonrié, Habia entendido el significado
liltimo de! silencio del inaestro. En esa ensefianza que disuelve el
lenguaje articulado y que evita la retérica de los Sutras, en esa
Percepeién directa de la verdad, personal ¢ intransferible, se basa
la doctrina zen, La naturaleza —la flor de Buddha— deviene
‘maestra suprema para el contemplativo monje zen. Eso explica la
apariencia nihilista y el absurdo metodolégico al que recurriran
los maestros zen en sus diferentes etapas de desarrollo. El profe-
34 ‘Victor Sosa
sor Chan Chen Chi, en su magnifico libro La practica del zen,
pone un ejemplo de didlogo entre maestro y discipulo:
‘Un monje pregunté: ‘Qué sentido tiene que el Bodhidarma venga
del Oeste?” (Es decir: “Qué es la verdad”) El maestro contesté: “El
ciprés que esti en el patio”. La misma pregunta, formulada a otro
‘maestro, fue contestada de esta manera: “Los dientes de la tabla tie-
nen pelos”. Estas contestaciones pueden ser interpretadas como alu-
siones a la omnipresencia de la Realidad, pues ta verdad esti en
todas partes y todo lo penetra: el ciprés 0 el ventarrén, el perro que
aiilla y hasta la tabla con pelos estan vibrantemente vivientes en el
“aqui y ahora” presentes, La razén de que el Bodhidarma haya veni-
do del Oeste es la necesidad de averiguar esta verdad universal. Asi-
mismo, es posible interpretar la respuesta: “Los dientes de la tabla
tienen pelos” como una intencién, de parte del maestro, de apartar al
discipulo de la rutina de su pensamiento habitual, trabado, y levar-
lo directamente al “estado de mas all” por medio de una respuesta
aparentemente ilégica y fuera de lugar. Es posible ir més lejos y de-
cir que el maestro zen no tenia la intencién de contestar a la pregun-
ta: no hacia més que declarar en forma simple y directa lo que veia
yy sentia en el momento en que le fue formulada la pregunta, En este
encillo sentimiento terreno”, en su estado primordial, genuiino y
natural, radica todo el secreto del zen”
Accién y contemplacién confluyen en el zen. La meditacién se
implementa como procedimiento activo para una gradual deses-
tructuracién del yo y de sus innumerables mecanismos ilusorios.
Para el budismo, los cinco sentidos (skandas) y la conseiencia
—ese cogito cartesiano— son responsables de nuestea falsa per-
cepcién de lo real, del velo de maya que nos impide ver la ver-
dadera naturaleza de lo real sustentada en sunyata —el vacio
pleno detras de lo aparente. La meditacién nos conduce a la ilu-
minacién y ésta al nirvana: el estado bidico donde cesa todo
deseo, todo dolor y toda reencarnacién. El zen —versién prag-
EL ORIENTE EN La POETICA DE Octavio Paz 35
matica del budismo canSnico— pone énfasis en que el nirvana
esta en el aqui y ahora, s6lo hay que descubrirlo con el despren-
Gimiento de nuestras pasiones y pensamientos y por medio de
una atenta disponibilidad de espiritu, Heredero también del
taoismo chino, el zen japonés desestima —al menos en teoria—
las jerarquias y rangos sociales y de casta; propugna la unién
con la naturaleza y la vica sencilla, No es casual que los monas-
terios budistas en Jap6n—a diferencia de los tempos shintois-
tas— se ubicaran en lo alto de las montafias, fuera del ajetreo de
las grandes ciudades,
Ya en su madurez, y luego de una vida de samurai, Basho
Se entregé al estudio y lz practica del zen. La indole sintética y
‘temporal del haiku se enlaza con el relampagueo paradéjico de
la frase zen y, por tanto, con la visiGn sibita o satori. En 1686
Bashoo compuso el ya célebre haiki que transcribo en la ver-
sién de Octavio Paz:
un viejo estangue:
salta una tana jzas!
chapalateo.
Es interesante detenernos en este haikt y en el comentario cita-
do por R. H. Blyth —de su libro Haikti— que Rodriguez Iz-
quierdo vierte al espaftol:
Se dice que Bucchoo, maestro del zen de Bashoo, de camino hacia
cl templo Chookeiji de Fukagawa, cerca de Edo, fue a visitar un dia
al poeta en compania de Rokusoo Gohei, Este ultimo, al entrar en
la ermita de Bashoo, exe amé:
—{Cual es el caminc de la ley de Buddha en este jardin tran-
quilo, con sus Arboles y hierbas?
Bashoo respondié:
Las grandes hojas son grandes, las peque’tas son pequetas.
Bucchoo, que entraba entonces, dijo:
36
‘Vicor Sosa
—Pasada ya Ia Iluvia, el musgo verde esti en su frescor.
Bucchoo le volvié a pregunta:
—{Cusl es la ley del Buddha antes de que el musgo verde
brotara?
En este momento, oyendo el sonido de una rana que saltaba ha-
cia el agua, Bashoo exclamé
Al zambullirse una rana, ruido de agua,
Bucchoo se admird de esta respuesta, considerindola como una
prueba de! estado de iluminacién de Bashoo, Entonces Sanpua
(discipulo de Bashoo) felicité respetuosamente a Basho por haber
compuesto este verso, reconocido por Bucchoo , que afadia al arte
la gloria de la religiOn. Ransetsu (otro discipulo de Basho, tam-
bin presente) dijo:
—Fista frase del sonido del agua puede decirse que representa
plenamente el significado del haikit; con todo, la primera parte de!
verso falta, Por favor, completadlo.
Bashoo respondi:
+ También yo he estado pensando sobre eso, pero me gustaria
cit vuestras opiniones primero, y después decidiré.
Varios de sus discipulos lo intentaron, Sampuu sugirié para el
primer verso (5 silabas)
—Tinieblas de crepiisculo...
Ransetsu:
—En la soledad...
Y Kikaku:
—La amarilla flor de la montafa,
Bashoo, considerando todo esto, dij:
—Todos y cada uno de vosotros habéis expresado en vuestro
primer verso un aspecto del asunto, y habéis compuesto un verso
que sobrepasa lo ordinario, Especialmente el de Kikaku es brillan-
te y enérgico, Sin embargo, apartindome del estilo convencional,
voy a componerlo asf esta tarde:
EL OrteNTE EN LA portica DE Octavio PAZ 37
—Un viejo estanque..
A todos sobrecogié una profunda admiracién, En ese verso, el
‘jo del haikti se abre plenamente, Mueve al cielo y la tierra y a to-
dos los dioses que lo habitan a admiracién, Este es en realidad el
camino de Shikishima, igual a la creacién de un Buddha. El
Dharani de Hitomaru, la alabanza de Saigyoo ante la llegada de
Buddha, estén contenidos en estas diecisiete silabas
Mas alla de la verosimilitud historica de esta anécdota, lo que im-
porta es la vital relacién que se entabla entre espiritu zen y haikG.
Se diria que todo enunciado zen es intrinsecamente poético por-
que desdice la realidad fenoménica y se carga de significacidn en
ese més all que se abre una vez superado el sentido comin, Pa-
radéjicamente, la trascendencia radica en el instante puro y sim-
ple del acontecimiento natural. La ley de Buddha es naturaleza y
su revelacién esta dada en su incesante y silenciosa elocuencia,
Octavio Paz nos ha dejado un luminoso y sintético comenta-
rio de este haikis:
Nos enfrentamos a una casi prosaica enunciacién de hechos: el es-
tanque, el salto de la rana, el chasquido del agua. Nada menos “poé-
tico”: palabras comunes y un hecho insignificante. Bashoo nos ha
dado simples apuntes, como si nos mostrase con el dedo dos 0 tres
realidades inconexas que, sin embargo, tienen un “sentido” que nos
toca a nosotros deseubrir. El lector debe recrear el poema. En la pri-
mera linea encontramos el elemento pasivo: el viejo estanque y su
silencio, En la segunda, la sorpresa del salto de la rana, que rompe
la quietud, Del encuentro de estos dos elementos debe brotar Ia ilu-
minacién post
del que partié el poema, sélo que ahora cargado de significacién. A
la manera del agua que se extiende en circulos concéntricos, nues-
tra consciencia debe extenderse en oleadas sucesivas de asocia-
ciones, El pequeio haikit es un mundo de resonancias, ecos y
cortespondencias.
. ¥ esta iluminaeidn consiste en volver al silencio
38 Victor Sosa
No es casual que los términos que definen la escuela poétiea de
Bashoo sean cambio y permanencia. Como la accién y la con-
templacién en el budismo zen, ambos términos no son sindni-
mos pero si son complemeniarios. Para Basho, permanencia y
cambio debian ser los dos complementos necesarios de un buen
haiki, Esa sintesis, esa indiferenciacién final de ambos comple-
mentos, esa resolucién integradora, es sindnimo de satori. La
iluminacién budista es una indiferenciacién, una superacién de
Jas antinomias que el pensamiento racional impone, una entrada
cn la verdadera naturaleza de las cosas mas alld del lenguaje. En
efecto, el lenguaje es quien impone las categorias y comparti-
menta y atomiza la percepcién de lo real. El lenguaje, para el
budismo, no es la consciencia trascendente, es un agregado de
‘andas, un ilusorio artificio, Dice el maestro Deshimaru:
los
El dharma (la ensehanza de! Buddha) puede Hegar a ser un lengua-
jje més claro alin que el Lenguaje, pues esti ms alla de las eatego-
rias conceptuales. No se puede explicar lo que es ku (la “esencia”
vacio ptimordie!). No puede explicarse con shiki (los fendmenos),
Podemos explicar lo que es shiki con el lenguaje, pero ku est mis
alld del lenguaje. Shiki es visible, ku es invisible, més alli de las ca-
tegorias. Si alcanzais, si podéis aleanzar los hechos verdaderos, e}
lenguaje se revelara inutil.
EI haik —en ese sentido— es un fendmeno postico (shiki) que
nos muestra, siibitamente, lo inexplicable y lo conceptwalmente
inasible: ku, el vacio primordial mis alli del lenguaje, Una sali-
da del lenguaje que es, también, una salida del tiempo hist6rieo
de los hombres. El haikit congela el tiempo en su minimo comin
miiltiplo, desvirtua toda linealidad y toda causalidad; estamos
ante un hecho —ante un momento— que es un algoritmo de la
unidad y de la eternidad; no una entrada en el mito —esa otra
instancia del tiempo detenido— sino una entrada en fo real, una
vez disuelto el velo de maya del lenguaje. Ciertamente, esta es
lla
EL ORiENTE EN La pottica De Octavio Paz 39
* is
dichs oansctstiea de toda buena poesia, pero el haikii potencia
scteristica al desbrozar el poema de toda ret6rica initil,
de todo barroquis bal y aquilat
ismo verbal iat
a aquilatarlo en el extremoso rigor
TABLADA: UN JAPOMIST# ESENCIAL
Si Tablada se interesa Por la Poesia japonesa,
un paralelo entusiasmo por las estampas del ukivone. 8
mente el poeta mexicano ya conocia el libro antes eltsdo say
Japonais au xme, Siécte: Outamaro et Hokusai, de Goncoan
ue fue de gran importancia para la difusién y conocimients tc
‘estos pintores en Occidente. En un articulo de 1899 Tablada ae
Presa su entusiasmo en estos érminos:
Jo hace a partir de
(-.) las imaginaciones obscenas y terorficas de Utamaro y las lar-
Nas ¥ los espectros de Okusai [sic] (..) y las monstruosas imagi-
Tra lones eréticas de Utamaro? Seria eseabroso describirlas aqui
Huysmans Ins califiea de “espantosas y admirables”. Edmundo de
Goncourt las tiene por maravillosas; Roger Marx emplea seis pi
nas en la deseripcién de una sola plancha .
Tablada se refiere,
Sobre todo, a las estampas pot a
ukiyo-e, donde los cteceeiee
seis Organos sexuales masculinos estin hipertro-
iados y los rostros expresan la tensién extatiea del acto sexual,
pero desprovistos de erotismo. Esta crudeza expresiva no podia
cian ndiferentes a los pintores y poetas occidentales que se en.
panaban 2 Ia pudorosa moralidad judeo-cristiana. El arte japo-
aia sate Cumplia con la necesaria cuota de exotismo sino
ién de transgresion moral i
nbi que los nuevos i
iia tiempos venian
x En efecto, el ukivo-e (ukiyo= mundo flotante, e= pintura)
© un arte irreverente, nacido al calor de Ia nueva burguesia
40 Victor Sosa
mercantil —Ilamada choonin— que comenzaba a perfilarse al
margen de la aristocracia y de la casta samurai a mediados del
siglo xvi. Por ese entonces —en el llamado periodo Toku-
gawa— el Japén vivia bajo el régimen militar del Sogin —fi
gura de poder que habia desplazado al emperador y a la corte a
tuna simple funcién decorativa. El budismo y el confucianismo
—heredados de China y sincretizados con la religién nativa, el
Shinto— fueron la base ético-religiosa de la clase gobernante y
de los samurais que las servian. A diferencia de estas jiltimas, la
clase choonin no estaba supeditada a los rigores morales pro-
pios del confucianismo, que imponian frugalidad y estricto de-
coro en las costumbres, pudiendo relajarse en la vida mundana
—en el llamado mundo flotante—, en la diversion nocturna y
‘en los placeres de la carne —donde la figura de la geisha habia
adquirido un papel fundamental dentro de la nueva sensibilidad
“decadente” de los comerciantes ricos. Grabadores como Mo-
ronobu, Utamaro, Hokusai e Hiroshige levaron esta técnica
xilografica a su maxima perfeccién a partir de carteles para tea-
tros, restaurantes y casas de geishas. Se entiende, entonces, que
en un comienzo dichos trabajos no fueran considerados artisti-
cos dentro de la refinada sociedad japonesa, dado el caricter
vulgar y efimero de los mismos. Resulta paraddjico que el
ukiyo-e haya sido reconocido antes en Europa —Van Gogh Ile-
20 a copiar al éleo algunos grabados de Hiroshige— que en su
pais de origen. Sin embargo, no es extrafo: la mirada de los ar-
tistas curopeos buscaba, por ese entonces, nuevas maneras de
representar la realidad, maneras que escaparan de los anqui-
Josados canones neoclisicos 0 realistas y que encarnaran el sen-
tido de la modernidad, Las formas de lo moderno fueron, en
gran medida, recicladas del arte primitivo europeo y de las
culturas periféricas, no supeditadas a las directrices raciona-
listas del Occidente ilustrado, El ukiyo-e cubria las expectativas
de otredad y de novedad tematica que los artistas europeos
anhelaban.
EL ORIENTE EN La Poérica DE Octavio Paz 4l
En 1919 Tablada publica el libro de haiki Un dia..., en 1920
aparece el libro de poesia ideogramatica Li-Po y otras poemas
at jaro de, Pores en 1922, Con estos libros Tablada intoduce o
aikti en nuestra lengua y rescata la imagen fi
do Pa— de las retéricas argumentales al Soeumo teen ae
demismo. En ese sentido, el mexicano se adelanta o participa
paralelamente en las innovaciones de la vanguardia y su com,
comitante sustantivacin de la imagen poética, Participa de la e
tética del fragmento, de lo discontinuo, de lo calidose6pico
prismatico, En Un dia... cada haikit va acompafiado por un dine
jo de su propia mano, articulando poesia e imagen visual —ins-
pirado en las pinturas japonesas— dentro de un mismo plano
expresivo. Veamos algunos ejemplos:
Tiemno ss
casi oro, casi émbar,
casi luz,
El “casi”, que Tablada repite tres veces, sustantiva la ternura, la
condicién de temprano desarrollo, de estar ain en proceso de
algo: haciéndose. Casi nada se dice del érbol, sin embargo, son
suficientes esos tres atributos —oro, émbar, luz— para construir
su presencia, una presencia que se impone por sutileza y por
transparencia, Hay una sensacién de ingravidez en el poema que
recuerda ciertas pinturas sumi-e donde lo tinico que pesa es el
vacio, la bruma que todo lo envuelve. Sin embargo, Tablada no
respeta la métrica original de 17 silabas en casi ninguno de sus
haikis, no lo cree necesari
.n , ya que se trata de una recreacién
del espiritu y no de las formas especificas de la métrica japone-
sa, De hecho, agrega un elemento también ausente en el haiki
Japonés: el titulo:
42 Vicror Sosa
La pasarera
Distintos cantos a la v
la pajarera musical
es una torre de Babel
Como sefiala Atsuko Tanabe, se trata de un haikii con temitica
biblica que sélo un occidental podria eseribir. Ademas, habré
que agregar que las reiteraciones de palabras —“pajarera” apa-
rece dos veces— como también sucede en el poema del saiiz, no
estan bien vistas en la estética hipercondensada del haikii —y,
en general, de todo el arte japonés. Tablada, en ese sentido, si-
gue siendo un poeta muy “espaiiol”, a veces demasiado explica-
tivo, como también se ejemplifica con este poema:
Pavo REAL
Payo real, largo fulgor,
por el gallinero demécrata
pasas como procesici
El contrapunto humoristico funciona: realeza y democracia en-
carnan respectivamente en e] pavo y en las gallinas. Recorde-
mos que este sesgo humoristico era caracteristico del haikai
anterior 2 Bashoo, pero Tablada le da un giro moderno e induda~
blemente occidental al género,
Masieosa NOCTURNA
Mariposa nocturna
‘ala nifia que lee “Maria”
tu vuelo pone tacituma.
Aqui se evidencia el elemento temitico occidental, concreta-
EL ORIENTE EN LA PoETICA DE Octavio Paz 43
‘mente hispanoamericano, al introducir la novela Maria de Jorge
Isaacs como recurso narrativo y, sobre todo, al recurrir a la rima
entre el primer y el tercer verso, recurso que en la poesia japone-
sa se desconoce. Sin embargo, no podemos perder de vista la
eficacia del poema en términos de sintesis y de atméstera: la no-
che, la nifia sola leyendo y la inquietante presencia de la maripo-
sa que, en su ciclico vuelo sobre la luz —que no aparece pero
{que se intuye entre lineas—, logra despertar un sentimiento de
tristeza en la protagonista. No hay nada més que agregar, como
en un clasico haiki importa més lo que no se dice y aquello que
Ja atmésfera logra transmitirnos més allé del lenguaje
El elemento lidico, humoristico y de gran frescura poética
que caracteriza estos haikiis de Tablada, reaparece en el célebre
poema Un mono:
El pequeio mono me mira.
iQuisiera decirme
algo que se le olvida!
{No es cierto que sentimos un escaloftio? —comenta Octavio
Paz ante este haikti—. Pues en esos tres versos Tablada ha in-
sinuado la posibilidad de que sea el mono quien se reconoce en
nosotros y él —y no el hombre— quien recuerda su pasado,”
Sin embargo —mis alla del escaloftio paciano y de las cargas de
insinuacién que le atribuye a Tablada—, lo que sentimos —y
aquello que nos transmite el poeta— es la frescura ingenua de
un encuentro de miradas entre el animal y el hombre, y la jugue-
tona humanizacién del simio realizada por el poeta al fantasear
en ese hipotetico olvido. No hay metafisica en Tablada, hay una
articulada conjuncién de estampas inconexas y también una
conciente relacién musical con los vocablos. “Un mono” es tal
vez. el poema mis recordable de este autor, no por su escalo-
Jriante profundidad y su interrogacién sobre la condicién huma-
na —como asi quiere verlo Paz—, sino por su musica y su
44 Victor Sosa
eficacia sintética que remeda o se homologa con los refranes
infantiles.
Esa frescura infantil —esa viswal frescura infantil—la en-
contramos también en el haikt titulado “Sandia”:
{Del verano, roja y fria
carcajad,
rebanada
de sandia!
Varios aspectos separan esta composicién del haikii tradicional
En principio, la estructura cuaternaria de la versificacion, la cual
se justifica por el uso de la rima —como ya sefialamos, no utili-
zada en la poesia japonesa, rica, sin embargo, en aliteraciones y
homofonias—, y lo mas importante, el desconocimiento de una
de las principales reglas del haiku: el Ai. Atsuko Tanabe nos ex-
plica la importancia del término:
el Ai es una de las reglas que rigen la versificacién del haikit 0
haikai; se Mama también kigo (palabra de las estaciones). Son
aquellos vocablos correspondientes a cada una de las cuatro esta-
cidnes del aio, que utilizadas en haikais, autométicamente sirven
para insinuar a qué estacion se refiere, A veces son nombres de flo-
res, de plantas, de frutas que se cosechan en tal o cual estacién, y
otras veces, son nombres de insectos, de animales o peces. Tam-
bién los fenémenos de la naturaleza 0 dias festivos relacionados
‘con ceremonias religiosas pueden ser el kigo que explicitamente
aacin,
Cuando comenta e! haikit anteriormente citado, Tanabe seffala
con acierto esta salida de la norma’
Desgraciadamente, en este haikai, tan ingenioso y tan cereano al
auténtico haikai japonés, comete una repeticién seméntica, un taba
‘EL ORIENTE EN LA POETICA DE OCTAVIO PAZ 45
de la técnica. La sandia es el ki del verano, por lo tanto se evitaria el
uuso de “Verano”. En Japén, al decir “sandia”, cualquier persona,
aunque no sea de alto nivel cultural, inmediatamente pensaré en
“rojo”. Ademds es una costumbre enfriar la sandia metiéndola en
luna bolsa, y colgéndola en el pozo. Alguien que ha experimentado
el verano del Japén y que escucha la palabra * instintiva-
mente se le ocurriran las tres palabras: “verano”, “rojo” y “fra”,
Esto no demerita el poema de Tablada que, como dijimos, apre-
hende mas el espiritu que la ortodoxia de la forma haikd, sin
desestimar las particularidades de nuestra lengua y la inherente
musicalidad de la misma.
En cuanto a miisica se refiere y al uso de homofonias en el
verso, Tablada nos ofrece este hermoso ejemplo:
PECES VOLADORES
Al golpe del oro solar
estalla en astillas el vidrio del mar.
Diez Canedo dice que hay algo gongorino en estos versos; tam-
bién, podemos agregar, hay algo dariano y modernista, pero se
trata de unas imagenes que tampoco bubieran desagradado a Vi-
cente Huidobro. Ya se ha dicho —pero es bueno repetirlo—, que
Tablada —como Lugones 0 Herrera y Reissig en el Rio de la
Plata— traza un puente entre el modernismo, agotado en sus
propios esplendores, y las vanguardias que se estaban gestando
a partir de una bissqueda de lo nuevo. No es casual que —como
sefiala Atsuko Tanabe— dos de las principales figuras del estri-
dentismo y contempordineos —grupos, como sabemos, antag6-
‘0s, Manuel Maples Arce y Carlos Pellicer, se consideraran
como “discipulos” de Tablada.
Pero los vinculos més cercanos de Tablada con la vanguardia
‘ay que buscarlos en los poemas ideogramiticos que conforman
46 Victor Sosa
Li-Po y otros poemas. Ya se ha sefialado la relac
co con los Caligrammes de Apollinaite —publicado dos afios
antes, en 1918— y, mas alld de las polémicas en torno a quién
fue el primero (Gonzalez de Mendoza —nos dice Tanabe— so:
tiene la paternidad de Tablada ya que “los prim \drigales
ideogrificos’ de nuestro compatriota habian sido escritos en
1911, en tanto que los caligramas de Apollinaire son coetineos
de la llamada Gran Guerra —1914-1918.") lo importante es re~
a preocupacién por el Oriente —y en particular
por los ideogramas— que particulariza al mexicano. Vemos al-
gunos ejemplos:
nde parentes-
10s
saltar la sustantiv
Ex ORIENTE EN LA Poenica DE Octavio Paz
47
48 Vicror Sosa
Aqui Tablada sobrepone al sentido sintético del ideograma —que
significa “felicidad” o “felicitacién’”, en kanshi— el discurso de
Ja escritura alfabética del poema en castellano. Se produce, en-
tonces, una simultaneidad semintiea y semidtica; el signo se
autonomiza del sentido —en el caso del ideograma, y sobre todo
para aquellos que no comprendemos su significado— y se mues-
tra en su atributo visual, pict6rico, en su simple belleza signica,
mientras que el texto alfabético, aun sin perder su grado de signi-
ficacién, de expresion articulada, se hace danza manuscrita
sinuosamente vertebrada dentro del ideograma. En ambos casos,
se impone una lectura ic6nica al sustantivarse el cuerpo mismo
de la expresion poemitica. La forma deviene contenido y asunto
del poema, Por otra parte, es interesante detenerse en la conjuga-
cién pictorico-conceptual que Tablada traza en el texto: e! simil
del pincel como gusano de seda que avanza y procrea forma que
a su vez es pensamiento magnifico y misterioso. El tema de la
pintura esta dos veces presente en esta creacién de Tablada ya
que, el ideograma es, en si mismo, un signo pictogrifico. En Chi-
na y Japén existe el arte de 1a caligrafia —Ilamada shodo en ja-
ponés— que sintetiza las funciones representativas y expresivas
del lenguaje escrito; arte que enfatiza tanto lo pictérico como lo
verbal, lo espacial como lo temporal —donde el movimiento del
pincel sobre el papel debe ser exacto, seguro y esponténeo, una
danza de tinta que nos habla—; escritura que es imagen represen
tativa del objeto y significado del mismo. Atsuko Tanabe explica
esta relacién desde sus mismos origenes
El efecto del ideograma consiste en que impresiona la visién en
forma simbolizada, al mismo tiempo que conlleva un concepto,
pues se origind en la imitacién de los objetos de la naturaleza,
como por ejemplo: el ideograma drbol y el de juna se han derivado
de la manera siguiente:
Et ORtENTE EN LA poérica DE Octavio Paz 49
@-f-#
~--j-- 8
Por esta razén muchos literatos insisten en la imposibilidad de tra-
ducir la poesia japonesa a idiomas indocuropeos. Y es que un poe-
ma escrito en japonés, al mismo tiempo que transmite al lector los
elementos semanticos y sonoros, presenta otros significantes que le
dan impresién visualmente, puesto que “el lenguaje suele ser un
vvestido casi transparente que no puede ser completamente quita-
do”. (..) Es decir, el ideograma tiene la gran ventaja de expresar si-
multineamente el concepto y la figura de los objetos, y cuando uno
sabe la manera de pronunciarlo, esta ventaja es triple: incluye la
forma visual, el concepto y los elementos fonéticos.
Desde ese punto de partida ideogramatico, Tablada salta hacia
otras biisquedas formales donde el lenguaje alfabético dibuja el
paisaje de la narracién, Un buen ejemplo lo tenemos en Impre-
sion de la Habana:
50 Victor Sosa Et. ORIENTE EN La pogtica DE OCTAVIO Paz St
Aqui la preocupacién formal se traslada al ambito de la re-
presentacion; querer representar con el cuerpo de la escritura
aquello mismo que se nombra en la palabra, Un intento de mate-
rializacion del lenguaje escrito proveniente de las palabras en
libertad futuristas y del simultaneismo cubista que Tablada in-
troduce en Latinoamérica. El recurso de tipografia disimil que a
Ja vez. que disefta se disefa en la pagina, introduce una lectura
1no lineal de! poema, una estética de collage que libera al lengua-
je de toda continuidad aprioristica, ordenadora. Sin embargo,
hay orden. La desarticulacién del lenguaje es meramente visual,
no conlleva una destruceién sintéctica del mismo —un cuestio-
namiento del valor de orden y de sentido que el discurso lingitis-
tico establece—, como sucedera mas tarde en algunas de las mas
radicales poéticas de la modernidad —en Altazor de Huidobro,
en Trilce de Vallejo, en Joyce, en Beckett, por ejemplo. Tablada
sigue apegado a un discurso postico, en el fondo, convencional,
pero re-vertebrado, oxigenado y abierto a una sensual corporei-
dad sobre la pagina.
En una “Carta a Lopez Velarde” —publicada en El Univer-
sal, en noviembre de 1919— Tablada hace una defensa de su
nueva poesia —a la cual su compatriota no ve con buenos
‘ojos— que da testimonio de sus preocupaciones tedricas:
Z
é
5
4
a
3
3
2
La ideografia tiene, a mi modo de ver, la fuerza de una expresién
“simulténeamente lirica y grifica”, a reserva de conservar el sect
lar eardcter ideofénico. Ademis, la parte gréfica substituye ven-
tajosamente a la discursiva 0 explicativa de la antigua poesia,
ddejando los temas literarios en calidad de “poesia pura", como lo
queria Mallarmé. Mi preocupacién actual es la sintesis, en primer
lugar porque sélo sintetizando creo poder expresar la vida moderna
en su dinamismo y en su multiplicidad... la sintesis sugestiva de los
temas liricos puros y discontinuos, y una relacién mis enérgica de
acciones y reacciones entre el poeta y las causas de emocién..
4OUrW 6p Vit] #1 82c08 eating
las. a
Pe tg 9? lity, 25, iol
tus @ Ing WEEDS iis wales
oe tay
s
a
a
El Adridtico azul de tu célido mar Ileno de luz,
ore tesa ont
Setee ts peda
You might also like
- The Subtle Art of Not Giving a F*ck: A Counterintuitive Approach to Living a Good LifeFrom EverandThe Subtle Art of Not Giving a F*ck: A Counterintuitive Approach to Living a Good LifeRating: 4 out of 5 stars4/5 (5814)
- The Gifts of Imperfection: Let Go of Who You Think You're Supposed to Be and Embrace Who You AreFrom EverandThe Gifts of Imperfection: Let Go of Who You Think You're Supposed to Be and Embrace Who You AreRating: 4 out of 5 stars4/5 (1092)
- Never Split the Difference: Negotiating As If Your Life Depended On ItFrom EverandNever Split the Difference: Negotiating As If Your Life Depended On ItRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (844)
- Grit: The Power of Passion and PerseveranceFrom EverandGrit: The Power of Passion and PerseveranceRating: 4 out of 5 stars4/5 (590)
- Hidden Figures: The American Dream and the Untold Story of the Black Women Mathematicians Who Helped Win the Space RaceFrom EverandHidden Figures: The American Dream and the Untold Story of the Black Women Mathematicians Who Helped Win the Space RaceRating: 4 out of 5 stars4/5 (897)
- Shoe Dog: A Memoir by the Creator of NikeFrom EverandShoe Dog: A Memoir by the Creator of NikeRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (540)
- The Hard Thing About Hard Things: Building a Business When There Are No Easy AnswersFrom EverandThe Hard Thing About Hard Things: Building a Business When There Are No Easy AnswersRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (348)
- Elon Musk: Tesla, SpaceX, and the Quest for a Fantastic FutureFrom EverandElon Musk: Tesla, SpaceX, and the Quest for a Fantastic FutureRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (474)
- Her Body and Other Parties: StoriesFrom EverandHer Body and Other Parties: StoriesRating: 4 out of 5 stars4/5 (822)
- The Emperor of All Maladies: A Biography of CancerFrom EverandThe Emperor of All Maladies: A Biography of CancerRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (271)
- The Sympathizer: A Novel (Pulitzer Prize for Fiction)From EverandThe Sympathizer: A Novel (Pulitzer Prize for Fiction)Rating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (122)
- The Little Book of Hygge: Danish Secrets to Happy LivingFrom EverandThe Little Book of Hygge: Danish Secrets to Happy LivingRating: 3.5 out of 5 stars3.5/5 (401)
- The World Is Flat 3.0: A Brief History of the Twenty-first CenturyFrom EverandThe World Is Flat 3.0: A Brief History of the Twenty-first CenturyRating: 3.5 out of 5 stars3.5/5 (2259)
- The Yellow House: A Memoir (2019 National Book Award Winner)From EverandThe Yellow House: A Memoir (2019 National Book Award Winner)Rating: 4 out of 5 stars4/5 (98)
- Devil in the Grove: Thurgood Marshall, the Groveland Boys, and the Dawn of a New AmericaFrom EverandDevil in the Grove: Thurgood Marshall, the Groveland Boys, and the Dawn of a New AmericaRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (266)
- A Heartbreaking Work Of Staggering Genius: A Memoir Based on a True StoryFrom EverandA Heartbreaking Work Of Staggering Genius: A Memoir Based on a True StoryRating: 3.5 out of 5 stars3.5/5 (231)
- Team of Rivals: The Political Genius of Abraham LincolnFrom EverandTeam of Rivals: The Political Genius of Abraham LincolnRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (234)
- On Fire: The (Burning) Case for a Green New DealFrom EverandOn Fire: The (Burning) Case for a Green New DealRating: 4 out of 5 stars4/5 (74)
- The Unwinding: An Inner History of the New AmericaFrom EverandThe Unwinding: An Inner History of the New AmericaRating: 4 out of 5 stars4/5 (45)
- El Cultural n108Document12 pagesEl Cultural n108Celso GrandeNo ratings yet
- El Cultural n129Document12 pagesEl Cultural n129Celso GrandeNo ratings yet
- El Culturaln 119Document12 pagesEl Culturaln 119Celso GrandeNo ratings yet
- El Cultural n127Document12 pagesEl Cultural n127Celso GrandeNo ratings yet
- El Culturaln 120Document12 pagesEl Culturaln 120Celso GrandeNo ratings yet
- El Cultural n109Document12 pagesEl Cultural n109Celso GrandeNo ratings yet
- El Culturaln 118Document12 pagesEl Culturaln 118Celso GrandeNo ratings yet
- PresenciaDocument20 pagesPresenciaCelso Grande100% (1)
- El Culturaln 117Document12 pagesEl Culturaln 117Celso GrandeNo ratings yet
- Filosofia LenguajeDocument26 pagesFilosofia LenguajeCelso GrandeNo ratings yet
- El Culturaln 116Document12 pagesEl Culturaln 116Celso GrandeNo ratings yet
- El Cultural 121Document12 pagesEl Cultural 121Celso GrandeNo ratings yet
- El Cultural 125Document12 pagesEl Cultural 125Celso GrandeNo ratings yet
- El Cultural 123Document12 pagesEl Cultural 123Celso GrandeNo ratings yet
- El - Mexico ContemporaneosDocument32 pagesEl - Mexico ContemporaneosCelso GrandeNo ratings yet
- El Cultural 122Document12 pagesEl Cultural 122Celso GrandeNo ratings yet
- El Cultural n150Document12 pagesEl Cultural n150Celso GrandeNo ratings yet
- El Cultural n113Document12 pagesEl Cultural n113Celso Grande100% (1)
- El Cultural 126Document12 pagesEl Cultural 126Celso GrandeNo ratings yet
- Studia-Heideggeriana IIDocument286 pagesStudia-Heideggeriana IICelso GrandeNo ratings yet