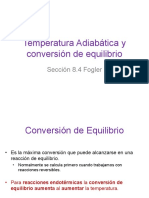Professional Documents
Culture Documents
Las Politicas de Ajuste y La Naturaleza Del Estado
Las Politicas de Ajuste y La Naturaleza Del Estado
Uploaded by
Michelle Salguero0 ratings0% found this document useful (0 votes)
5 views16 pagesOriginal Title
Las politicas de Ajuste y la Naturaleza del Estado
Copyright
© © All Rights Reserved
Available Formats
PDF or read online from Scribd
Share this document
Did you find this document useful?
Is this content inappropriate?
Report this DocumentCopyright:
© All Rights Reserved
Available Formats
Download as PDF or read online from Scribd
0 ratings0% found this document useful (0 votes)
5 views16 pagesLas Politicas de Ajuste y La Naturaleza Del Estado
Las Politicas de Ajuste y La Naturaleza Del Estado
Uploaded by
Michelle SalgueroCopyright:
© All Rights Reserved
Available Formats
Download as PDF or read online from Scribd
You are on page 1of 16
LAS POLITICAS DE AJUSTE Y
LA NATURALEZA DEL ESTADO
EN AMERICA LATINA
Jaime Ramirez Fatindez
LAS POLITICAS DE AJUSTE Y LA NATURALEZA DEL ESTADO,
EN AMERICA LATINA
EI mundo actual se caracteriza por una inédita y singular dindmica de
transformacién, la que subvierte, en forma fundamental, el orden y legalidad
de un mundo que hasta hace poco nos parecia inconmovible. Aun mas,
cuando todavia no acabamos de comprender a cabalidad la dimensién y
direccién de estos cambios, nuevamente nos encontramos sumergidos en otra
vordgine, en donde las ‘ciegas" fuerzas del acontecer histérico se apresuran en
‘cumplir otra tarea, con igual o mayor rapidez que las anteriores y con su ya
acostumbrada e implacable eficacia.
Sin embargo, en apariencia estos cambios y sus consecuencias son de algiin
modo efimeros: no pueden consolidarse. La propia dindmica con que esta
transformacién se desenvuelve, sus ritmos ¢ intensidades inusitadas, parecen
impedir la conformacién y consolidacién de nuevas estructuras productivas
—sociales y politicas— que reemplacen a las ya caducas, persistiendo enton-
ces una permanente sensacién de crisis —de precariedad— y una permanente
movilidad de la sociedad hacia un fin cuyo sentido y resultados finales todavia
no han sido definidos; o bien, no interesa definirlos sino como la recupera-
cién de las condiciones de los equilibrios macroeconémicos cuya sola existen-
cia posibilitarfa, a través del pleno despliegue creativo empresarial, un retor-
no a la senda del crecimiento econémico y el bienestar social.
Estos acontecimientos, que precipitan profundas modificaciones en todas las
manifestaciones de la vida social del mundo contempordneo, conmueven
nuestras conciencias remeciendo estructuras y formas de pensamiento, imagi-
nadas por (y para) la comprensién de un mundo cuyo orden y legalidad
parece hoy desmoronarse.
En este marco es que debe entenderse —creemos— la reforma del Estado en
América Latina, Con precarios esquemas explicativos nos enfrentamos a las
sustantivas modificaciones de las estructuras y tareas del aparato estatal. Las
razones te6ricas, bajo las cuales estas medidas se presentan como imprescindi-
bles y de importancia decisiva para evitar catastrofes sociales, no son suficien-
tes. Y lo son mucho menos estas medidas, concebidas para superar la crisis
que afecta a la mayor parte de los paises de la regién, pues ellas no han podido
establecer un nuevo paradigma de organizacién sociopolitica y econémica.
Sin embargo, esta postura parece no estar avalada por la realidad.
Los voceros gubernamentales de México y de Chile, paises latinoamericanos
que con mayor “éxito” remontan la crisis y que han logrado drasticas dismi-
nuciones de los desequilibrios financieros y de las tasas de inflacién y en
donde se ha logrado recuperar tasas positivas de crecimiento del PIB, procla-
‘man que los logros de sus programas econémicos de ninguna manera pueden
5
ser explicados sin la concepcién y Ia realizacién de cambios profundos y
radicales y de la puesta en marcha de procesos de readecuacién de lasestructu-
ras y las actividades estatales.
Esta misma conviccidn se encuentra en los organismos financieros interna-
cionales (BID, BANCO MUNDIAL, FMI), asi como en los distintos organis-
mos y agencias de desarrollo. Entre ellas destaca la CEPAL, que anteriormen-
te habia sustentado las bases tedricas de una concepcién de desarrollo
totalmente distinta: una industrializacién acelerada y autosuficiente, en el
marco de una integracién latinoamericana en donde el Estado jugaba un rol
estratégico fundamental y decisivo.
Ahora bien, pareciera existir un cierto consenso —al menos asi lo expresan los
programas econémicos de todos los gobiernos de la regién, con la tinica
excepcién de Cuba— en reducir en forma drastica las actividades estatales.
Incluso, muchos de estos programas apuntan hacia una redefinicién de la
naturaleza misma del Estado, tanto en lo que se relaciona con sus roles
econémicos, como en lo que tiene relaci6n con el conjunto de mediaciones y
articulaciones que, en los Ambitos sociales, politicos y culturales, se estable-
cen entre el Estado y la sociedad civil.
Cabria preguntarse, entonces, cudles son los efectos de estas readecuaciones de
las actividades estatales: ges de tal magnitud el cambio, que implique una
necesaria redefinicién de la naturaleza del Estado en los paises latinoamerica-
nos? Si esta pregunta es contestada afirmativamente: :cudles serian las carac-
terfsticas mas relevantes que tendrian la nueva sociedad y el nuevo Estado
emergentes de la crisis?
La pertinencia de estas preguntas y de sus respuestas reside en la serie de
problemas —tanto de indole tedrica como de resonancia practica— que
condicionan y definen el acontecer politico y social y su analisis incluye aun
niimero importante de cientistas sociales latinoamericanos, envueltos en un.
debate conocido bajo el genérico titulo: “los problemas de la gobernabili-
dad”.
Al amparo de esta tematica se desarrolla una extensa y profunda discusién,
que inicia su reflexién tedrica a partir de la busqueda de soluciones a los
problemas practicos ¢ inmediatos que enfrentan las autoridades guberna-
mentales de los paises latinoamericanos. La mayoria de estas soluciones se
derivan de la férrea aplicacién, por parte de estas mismas autoridades, de un
conjunto de politicas econémicas denominadas de “ajuste”, las que afectan
severamente a las finanzas publicas e imponen drasticas reducciones al tama-
fio del aparato estatal, limitando, por tanto, sus posibilidades de atender a las
demandas sociales. Estas demandas, como efecto de la misma crisis, tienden a
aumentar, exigiéndole al Estado la solucién de sus problemas con unamayor
vehemencia.
Paradéjicamente, tenemos entonces una situacién en donde los sectores socia-
les mas pobres de la poblacién reclaman mayor cobertura en la atencién de
sus problemas, al mismo tiempo que un significativo aumento en la eficacia
de los servicios pitblicos. Los empresarios, por su parte, exigen un rol estatal
més activo y eficiente en el aseguramiento de las condiciones generales de la
76
reproduccién y de los equilibrios macroeconémicos. A ello se agregan las
tareas de reinsercién de la economia nacional en los distintos bloques econé-
micos regionales; la inversién en tecnologia de punta; la formacién de cua-
dros técnicos; la calificacién de la mano de obra; etc.; en suma, la revision oe
reacondicionamiento de todas aquellas condiciones que permitan aumentar
la competitividad de la industria nacional.
En otro nivel, al Estado se le exige la mantencién de los equilibrios politicos y
sociales, la seguridad piblica y la inviolabilidad de la propiedad privada,
pero, al mismo tiempo, se le exige reducir su tamafio; mds iin, se construye
una imagen en extremo negativa de la accién estatal.
De alguna manera, el Estado aparece ahora representado por la fabula del rey
Midas, aunque radicalmente invertida: esta vez todo lo que el Estado toca
—alli donde interviene— no se convierte en oro, sinoen vacio y desorden. Asi,
el Estado se constituye en el paradigma de la ineficiencia, evocando la imagen
de un enorme bartil en donde se desperdician la energia y los escasos recursos
que la sociedad civil reclama le sean retornados, porque slo en ella los
individuos pueden, creativa y productivamente, utilizar estos recursos para
beneficio de toda la sociedad.
Este fenémeno no es privativo de los paises de la regién; por el contrario,
representa una tendencia global, que se inicia en los paises centrales (la
version mas popularizada es inicialmente el “‘thatcherismo”) y adquiere un
dominio mas acentuado a partir de las dramaticas transformaciones que su-
fren los paises del Este de Europa.
Todos estos sucesos le permiten afirmar a Francis Fukuyama: “somos testigos
no sélo del término de la guerra fria o de la transicién de un periodo
particular de la historia de la posguerra, sino del fin de la historia como tal,
que es el punto final de la evolucién ideologica de la humanidad y de la
univerzalizacién de la democracia liberal occidental, como la forma iiltima
del gobierno humano.” Por iiltimo, citando a Alexis Kojéve anuncia el
surgimiento del Estado universal homogéneo.
Es indudable que esta problematica no puede ser agotada en esta exposicién.
La pretensi6n de la misma se reduce a reflexionar sobre uno de los aspectos de
este problema. Me refiero a la peculiar situacién que se origina cuando la
racionalidad econémica, que justifica las politicas de ajuste y guia la redi-
mensién y reforma del aparato estatal, es fundamentada por medio de deter-
minaciones objetivas, provocadas a su vez por tendencias que se originan a
partir de la globalizacién econdmica; esto es, por fendmenos que se despl
gan en la esfera de las actividades econémicas, en una escala supranacional.
Sin embargo, los gobiernos encargados de la implantacién de politicas acor-
des a esta legalidad se enfrentan a la persistencia de formas de legitimidad
conformadas y justificadas en el ambito de racionalidades que van masalla de
Ia racionalidad econémica; es decir, en ningiin caso se agotan tinicamente en
los estrechos margenes de la racionalidad instrumental que el mercado mun-
dial le imprime a los Estados nacionales. Legados a este punto, se hace
necesario explicitar la hipétesis que anima este trabajo.
Creemos que los principales objetivos y funciones que caracterizaron funda-
7
mentalmente al Estado de los paises latinoamericanos durante el periodo que
media entre las dos grandes crisis (la de 1930 y la de los afios ochentas), se
mantienen, en lo esencial; sin embargo, se han transformado los medios y las
estructuras mediante las cuales estas tareas estatales se llevan a cabo. Cabe
advertir que son de tal profundidad estas modificaciones, que podrian alterar
Ja naturaleza misma del Estado en los paises de la region. La separacién entre
cambios cuantitativos y cualitativos es tan tenue, que facilmente los cambios
en las formas pueden afectar a los objetivos y funciones mismas del ambito
estatal que hasta ahora —al parecer— permanecen.
El fenémeno que necesita ser explicado aqui es el surgimiento de un nuevo
orden econémico mundial supranacional, el que busca realizarse e imponerse
en la figura de un Estado universal y homogéneo, representado y/o funda-
mentado casi exclusivamente a partir de una legalidad econémica. Sin embar-
g0, y aunque deseche otras “‘racionalidades” econémicas, este Estado no
puede —sin embargo— dejar de usarlas, pues ellas constituyen las bases que
posibilitan la reproduccién politica del sistema, el que continuamente recrea
y Teproduce —e inclusive, se nutre de— la heterogeneidad de los valores y
razones que la circundan.
La interpretacién tedrica del fenémeno que nos ocupa, esto ¢s, la naturaleza
del Estado en América Latina, se emprende mediante la identificacién de una
de las principales funciones del Estado capitalista, cual es la regulacién del
intercambio mercantil. De acuerdo a las categorias juridico-estatales del
Estado moderno, esta regulacién se presenta como un intercambio entre
equivalentes —individuos libres y auténomos—, en la basqueda incesante de
su interés personal. De esta manera se precipita la universalizacién de estas
relaciones de cambio en un proceso que, internamente, es regulado por el
célculo de la maximizacién del beneficio, racionalidad instrumental queasu
vez le imprime al Estado los rasgos esenciales de sus estructuras basicas. Esta
aproximacién nos permite —pensamos— explicar por qué persiste la natura-
leza del Estado, a pesar de las profundas modificaciones que éste ha experi-
mentado en los paises de la regién.
De aqui surge un fin explicativo. Buscamos comprender no s6lo los limites y
Ta naturaleza de esta readecuacién estatal, sino también el por qué ella se
presenta como un proyecto de caracter imprescindible, que no admite ningain
tipo de cuestionamientos ni tampoco permite la posibilidad de politicas
alternativas. Nos interesa saber cémo es que esta politica econémica es
considerada conveniente y apropiada para todos los paises: tanto para las
economias centrales como para los paises periféricos; para los gobiernos
conservadores 0 los gobiernos de centro; e inclusive, hasta considerada actual-
mente buena para los llamados gobiernos socialistas. Por tiltimo, buscaremos
comprender el por qué estas politicas de austeridad cuentan con el decidido
apoyo de grupos que, al menos en forma inmediata, no ven representados sus
intereses dentro de estas politicas y reformas del Estado.
Con el propésito de hacer explicitas algunas reflexiones sobre este tema,
hemos dividido este trabajo en tres apartados:
1) primero, buscaremos definir los rasgos basicos de la crisis;
78
2) posteriormente —y en relacién a los origenes de ésta y a las formas de
resolucién de la misma (las politicas de ajuste)— buscaremos establecer, en
una forma sintética, las funciones esenciales del Estado, lo que nos permitira
introducirnos en las caracteristicas ids relevantes del Estado que surge en
América Latina, por efectos de la crisis; y
8) por ultimo, finalizaremos con algunas conclusiones breves, las cuales,
aunque sea en forma parcial, pretenden dar respuestas a las interrogantes
sefialadas anteriormente.
I. Origenes y formas de resolucién de la crisis.
La mayor parte de los documentos que analizan la situacién de los paises
latinoamericanos califica la década de los afios ochentas como la “década
perdida”, Sin embargo, este solo término no ilustra la magnitud del retroceso.
econémico que han sufrido los paises de la regién, como tampoco registra las
dimensiones sociales de este deterioro. Por ejemplo, cabe destacar que el
producto interno bruto alcanzado en 1989 es inferior o igual al producto
interno bruto alcanzado en 1977: “En rigor, al final de 1989 el producto
interno bruto promedio por habitante, en la regién, fue inferior en 8% al
registrado en 1980 y equivalente al de 1977”.
Los efectos sociales de esta catéstrofe econémica se evidencian cuando se
observa que el porcentaje de la poblacién en situacién de pobreza (que
disminuyé en Ios afios setentas) subié desde un 41% a un 43%, entre 1980 y
1986, Estimaciones para 1990 calculan este porcentaje en alrededor del 50% y,
de continuar esta tendencia, para el afio 2000 sobrepasarfa el 60% del total dela
poblacién. En otros indices, los pafses de la regién inician la década de los
afios noventas: con enormes rezagos, en relacién a la estructura productiva;
con un enorme deterioro de la infraestructura basica, derivado de la casi nula
inversion publica; con desequilibrios macroeconémicos importantes; con
pérdida de dinamismo, en las exportaciones tradicionales; con la carga finan-
ra que impone el servicio de la deuda; y con fuertes demandas sociales,
retenidas durante las dictaduras militares que asolaron a la mayor parte de los
paises latinoamericanos.
Bajo este contexto de crisis se efectiia la readecuacién de las estructuras y
tareas estatales, en funcién de las politicas de ajuste. ¥ aqui conviene detener-
nos.un momento.
E] término “‘ajuste” se ha convertido en un término polisémico: unas veces se
Je utiliza en el sentido de la estabilizaci6n econdémica; y otras, es concebido
como los cambios estructurales portadores del crecimiento. Sin embargo, de
un modo muy general, se le puede definir como el proceso mediante el cual la
balanza de pagos se equilibra, después de una perturbacién. En un sentido
estricto, se distingue de la estabilizacién generalmente comprendida dentro
de los estrechos limites de la restriccién de la demanda global.
El ajuste estructural, en cambio, puede ser definido como el ajuste durable de
la balanza de pagos, obtenido por medio de la readecuacién global de las
estructuras econémicas de un pais y poniendo especial énfasis en sus estructu-
79
ras productivas; esto es, en el equilibrio obtenido por medios distintos a la
reduccién drastica de los niveles de las actividades econémicas.
Las politicas de ajuste puestas en practica desde el inicio de los afios ochentas
buscaban —entonces— modificar las estructuras econémicas a fin de reesta-
blecer los equilibrios financieros y el de la balanza de pagos, ademas de
restructurar el tejido econémico que permitiera el milagro de un crecimiento
sin desequilibrios macroeconémicos. Sin embargo, estas politicas, que ade-
mis incluyen la liberalizacién de los flujos comerciales externos, implican
también la modificacién de ciertas estructuras sociales y de relaciones corpo-
rativas de poder, reguladas y reproducidas a partir de la obtencién privilegia-
da de rentas, que la racionalidad econémica debe eliminar con el fin de
introducir la eficiencia y asegurar una éptima gestién de los recursos produc-
tivos.
Resumiendo, las medidas de ajuste se apoyan en tres puntos:
a) La apertura al mercado mundial.- Esta apertura se sustenta en los princi-
pios liberales de las ventajas comparativas y las ventajas competitivas; en la
libre circulacién de los factores productivos (excepto de la mano de obra); en
tasas de cambio equilibradas y realistas; en la desaparicién de los controles de
cambio; en la reduccién y eliminacién de proteccionismos y subsidios indis-
criminados; en estimulos al sector exportador; etc.; etc.
b) La liberalizacién interna.- Esta se lleva a cabo mediante profundas refor-
mas institucionales, tendientes a privilegiar el libre desenvolvimiento de las
fuerzas del mercado con medidas tales como la liberalizacién de monopolios,
en los sectores del comercio y del transporte; la reduccién de las actividades
estatales; la desincorporacién de las empresas piblicas; la desregulacién
econémica; la liberalizacién del sistema de precios; etc.; etc.; y
©) Una redefinicién de la naturaleza del Estado.- Esta redefinicin debe
hacerse en relacién a la sociedad civil y en el marco de las alianzas sociales y
politicas, asi como bajo las formas seguin las cuales se legitiman las autorida-
des gubernamentales, en el ejercicio del poder.
Sobre este tiltimo punto regresaremos mds adelante. Por ahora estudiaremos
estas modificaciones, lo que sin duda implica considerar a las politicas de
ajuste segiin una cierta definicién de las tareas estatales esenciales para la
reproduccién del sistema. Para ello utilizaremos un trabajo de D. Bernis,
quien definia la crisis como una crisis del sistema de regulacién. Veamos qué
significa esto.
La regulacién pone en juego tres conjuntos de variables, que son:
— las variables ligadas al movimiento de concentracién del capital;
— las variables ligadas a la acumulacién;
— las variables ligadas.a las formas de competencia y cuyas funciones consis-
ten en permitir que el proceso de acumulacién se realice eficazmente, en cada
una de las etapas y formas que asume Ia concentracién del capital.
La conjuncién especifica de estos tres tipos de variables de regulacién, que el
Estado realiza en funcin de asegurar la mantencién o el aumento de las tasas
de ganancias de los distintos sectores econémicos, dependera de las formas de
articulacién y expresién del poder social que los distintos agentes sociales
80
puedan acumular, en su relacién con las estructuras estatales de poder. En este
sentido, nos interesa destacar la acumulacién de poder social de las clases
asalariadas, expresadas en el poder de negociacién que muestren no séloen el
momento de la negociacién de sueldos y salarios, sino también a través de los
ritmos ¢ intensidades del trabajo. Estas medidas disminuyen, en forma impor-
tante, la eficacia de los mecanismos econémicos de coaccién y obligan a una
cierta productividad del trabajo, determinando, por tanto, las tasas empresa-
riales de las ganancias en funcién de los costos de la mano de obra.
Por las razones mencionadas cae el nivel de las gananciasempresariales ycon
ello se dificulta la acumulacién, la que no puede proseguirse en base a las
formas que hasta entonces habian asegurado el crecimiento de la posguerra.
Por ello, a escala mundial, estos procesos sufren dos tipos de transformacio-
nes:
— Una reasignacién espacial de las funciones productivas, en funcién de
ventajas comparativas (menor costo de la fuerza de trabajo) y la insercién en
nuevos mercados, aparte de la mantencién de los ya conquistados; y
— La racionalizacién de los procesos productivos, no s6lo mediante la
permanente innovacién tecnolégica fundamentalmente ahorradora de mano
de obra (pero también ahorradora de insumos y materias primas), sino
también a través de la instauracién de procesos productivos flexibles y con
una produccién diferenciada, dirigida a distintos segmentos del mercado
mundial.
Estas transformaciones afectan de forma inmediata a las actividades estatales
y se imponen, en tanto soluciones tnicas, para superar el estado de crisis que
aqueja a las economias nacionales.
En forma entusiasta, estas politicas se han Ievado a cabo por gobiernos
conservadores, liberales y socialdemécratas, contandoa veces —incluso— con
el apoyo de algunos partidos comunistas, como el caso de Italia. Elargumen-
to para la aceptacién de estas politicas era muy pobre, pero muy convincente:
escoger el mal menor. Este extrafio consenso conseguido para estas politicas
de austeridad también puede explicarse por el extraordinario aumento de la
desocupacién, lo que hace cada ver mas dificil la accién sindical y atomiza la
inconformidad social surgida frente a estas politicas, las que atacan directa-
mente a los niveles de bienestar de las mayorias por lo menos en términos de
sus ingresos, que se han visto reducidas a la mitad.
Otro punto que merece ser analizado, en relacién a esta “universal” acepta-
cién de las politicas de ajuste estructural, es el de la crisis de los paradigmas
econémicos keynesianos que dominaron ampliamente el periodo de expan-
sién econémica. Es sabido que la politica econémica derivada de Keynes
ofrece remedios deflacionarios para la inflacién o reflacionarios para el
empleo, pero se muestra impotente frente a fenémenos simultaneos de infla-
cién y recesién, Ademés de esta peculiar situaci6n, pareciera que los limites de
la aplicacién fructifera de las politicas keynesianas también se puede ubicar
en base a los siguientes factores:
— La creciente concentracién de la economia mundial, que hace disminuir
en forma significativa la competencia;
81
— La reciente incapacidad de los Estados nacionales para controlar y ejercer
una sustancial influencia reguladora en una economia globalizada, en donde
incluso ni los mecanismos multinacionales de concertacién politica ni finan-
ciera pueden influir decisivamente.
“Parece ser que la teoria de la demanda y del manejo de la demanda de Keynes
puede ser apropiada para el perfodo de expansién al final de una contraccién
y después de ella, cuando se necesita de la demanda efectiva adecuada para dar
incentivos a esa expansién. Pero, en las primeras fases de una contraccién
econémica importante, las exigencias primarias del capital no son incremen-
tar la demanda efectiva, sino reducir los costos de la oferta de la produccién
con el fin de proteger y reavivar las ganancias y estimular la nueva inversion,
en y mediante procesos de produccién de mayor eficacia sobre los costos”.
Por estas razones el cdlculo econémico privilegia, en época de crisis, la oferta
por sobre la demanda y, en la oferta, todos aquellos aspectos relacionados con
Iadisminucién de los costos y con el aumento de la productividad del trabajo.
Por esto mismo, quizas también se podria entender el actual predominio de
las teorias neoclsicas y monetaristas, las que, aunque son teorfas concebidas
en los afios veintes principalmente con los trabajos de Friedrich von Hayek y
de von Mises —a los cuales posteriormente habria que agregar los aportes de
J. Hicks y de Milton Friedman—, en las crisis econémicas cobran repentina-
mente una importancia decisiva para explicarnos fenémenos econémicos de
la crisis. Lo mas importante, sin embargo, es que constituyen un bagaje
te6rico, exclusivo y excluyente, para la conduccién de la politica econémica
que se encarga de desmantelar el grandioso aparato del Estado benefactor,
particularmente los gastos gubernamentales relacionados con los subsidios al
consumo y los servicios sociales (considerados éstos como un gasto improduc-
tivo), lo que afecta al conjunto de la actividad econémica ya que estos fondos
se excluyen de los flujos financieros del mercado y, por tanto, no son suscepti-
bles de ser utilizados como recursos de inversién sometidos a la férrea raciona-
lidad econémica, condicién imprescindible para que estos recursos se con-
viertan en inversiones productivas.
De esta manera se ve desplazada la teoria keynesiana, la que a pesar de su
exitosa aplicacién en el largo periodo que cruza desde la psguerra hasta
finales de 1a década de los afios sesentas, es desechada inclusive por los
gobiernos socialdemsécratas. La incapacidad de la teorfa keynesiana, para
gestionar la crisis, le quita a estos partidos la sustentacién econémica de sus
programas y le resta ctedibilidad a las continuas promesas de las alternativas
politicas antirrecesivas y antiinflacionarias. Por ello, los gobernantes elegi-
dos bajo estos programas répidamente abandonan sus promesaselectorales y,
con inusual entusiasmo, se apropian de los programas econémicos conserva
dores.
Ahondemos un poco en lo anterior. Los antecedentes del “thatcherismo” en
Inglaterra no fueron concebidos dentro de un gobierno conservador, sino por
Jos ministros laboristas Callaghan y Healey. Estos mismos programas fueron
aplicados en Italia, a finales de los afios setentas, por la coalicién demécrata-
82
cristiana y socialista, como también de igual modo puede ser caracterizada la
politica econémica del gobierno socialista espafiol de Felipe Gonzalez y en
Francia la politica de Francois Mitterand, asi como la de Mario Soares, en
Portugal, etc., politicas que no se diferencian en nada de los programas
econémicos de los partidos conservadores de oposicién.
‘Asi, se observa una envidiable continuidad de las politicas econémicas, pues,
aunque cambian casi en forma rotativa las autoridades gubernamentales
debido a los fracasos 0 a los reducidos éxitos de los programas econémicos, en
lo fundamental las politicas de ajuste se mantienen.
Los efectos recesivos y las tendencias regresivas del ingreso, provocadas por
estas politicas econédmicas, posibilitan que el poder politico sea capturado
por partidos que enarbolan posturas programaticas radicalmente distintasen
su campafia electoral; pero, cuando estos partidos de oposicién Hegan al
poder, declaran que prefieren continuar las politicas de ajuste, ain a costa de
su propia credibilidad.
Lo més extraordinario de todo esto es que el incumplimiento de las promesas
electorales concita, la mayoria de las veces, un apoyo mas extenso. Este
fenémeno se puede observar en los resultados electorales conseguidos por
Menen en Argentina, Fujimori en Pera y Jaime Paz Zamora, ex-jefe de la
guerrilla boliviana. Estos lideres no slo mantienen su base electoral, sino
que, por el contrario, parecen ampliarla
Il. La naturaleza del Estado en América Latina.
EI Estado, en América Latina, ha jugado siempre un rol esencial. Los orige-
nes de este peculiar papel provienen de las caracteristicas que impone el
Estado espafiol, mismas que se traspasan a los Estados nacionales que se
forman en los procesos independentistas.
Sin embargo, para nuestro andlisis, nos interesa destacar las formas de inter-
vencién que el Estado asume a partir de la crisis de los afios treintas, lo que
implica la ruptura con el modelo de desarrollo “hacia afuera” que caracteri-
zaba a las economias monoexportadoras de la regién desde finales del siglo
XIX. En una medida importante, las formas de intervencién estatal que
actualmente se est4n suplantando fueron resultado de reacciones guberna-
mentales ante los problemas de la crisis, acciones que se consolidaron— e
inclusive permanecieron— dentro de una inercia que iba bastante mas alla
del cumplimiento de los objetiyos que les dieron origen.
Aunque frecuentemente estas estructuras son explicadas a través del modelo
tedrico del “Estado de Bienestar”, ellas corresponden, mas que a la acumula-
cién circunstancial de acciones estatales concebidas como respuestas coyun-
turales, al disefio de un proyecto deliberado. A pesar de esta acotacién y, en
ausencia de un paradigma mejor, para el analisis que nos preocupa utilizare-
mos él modelo del Estado de Bienestar.
La expresién “Estado de Bienestar” (0 capitalismo regulado) hace referencia
a una serie de fenémenos que tienen, como relacién comin y determinante,
una singular fase del proceso de acumulacién, proceso que es posible indivi-
83
dualizar por lo menos a través de las siguientes caracteristicas:
— Un agudo proceso de concentracién del capital industrial, financiero y
comercial, que se concreta cn Ja aparicién de las corporaciones nacionales
—primero— y posteriormente de las corporaciones multinacionales, con la
correspondiente organizacién y distribucién de los mercados nacionales,
regionales y mundiales;
— Los limites, cada vez ms restringidos, impuestos a la competencia por
estas estructuras oligopélicas del mercado mundial, lo quea su vezinhabilita
los mecanismos de autoregulacién del mercado que tienen como misién
asegurar los equilibrios macroeconémicos y permitir la reproduccién, sin
grandes perturbaciones, del proceso de acumulacién. Esta creciente incapaci-
dad del mercado, para regular los procesos econémicos, provoca y obliga la
consolidacién del Estado intervencionista, el que entonces actiia por efectos
de “las numerosas lagunas funcionales del mercado”. Estas fallas del mercado
obligan al Estado a intervenir y a suplantar, de manera parcial, Ia racionali-
dad del mercado por otras racionalidades y valores normativos, expresados
por los intereses generales.
Deesta manera, el Estado se ve envuelto en una intervencién directa sobre las
actividades econémicas y asume la responsabilidad total de los resultados que
estas actividades expresen, en funcién de los intereses sociales mayoritarios.
Por esta razén —y en relacidn a la eficiencia mostrada—, el Estado de
Bienestar es calificado a la luz de las siguientes tareas:
— Las interrupciones coyunturales del proceso de acumulacién. Aqui el
Estado debe recuperar los equilibrios macroeconémicos (especialmente en lo
que se refiere a las tasas inflacionarias) y reducir los costos de produccién de
las empresas (contencién salarial y abaratamiento de los insumos industriales
y del costo del dinero), a fin de asegurar la recuperacién de tasas de ganancias,
adecuadas y suficientes, capaces de propiciar e incentivar la inversién empre-
sarial;
— En afrontar los enormes costos externos o las deseconomias que genera
una produccién privada que no se hace responsable de los problemas que
provoca. Entre dichos problemas, cabe mencionar: la excesiva concentracién
espacial de los factores productivos, lo que origina enormes concentraciones
urbanas y problemas de vivienda, servicios y seguridad publica, problemas
practicamente irresolubles; y el deterioro ecolégico, que se manifiesta en la
progresiva destruccién del medio ambiente y en el aumento de los niveles de
contaminacién, fenémenos que afectan severamente la salud de los habitan-
tes de las megapolis latinoamericanas y obligan, a las distintas agencias y
organismos estatales encargados de paliaren algiin grado los efectos de mayor
gravedad que generan estos problemas, al desembolso de enormes recursos
financieros; y
— EI problema de la concentracién excesiva de los ingresos en micleos cada
ver mas reducidos de la poblacién, sumado al creciente aumento de la pobre-
za, tanto en términos relativos como absolutos, lo que genera la creciente
inestabilidad social que irrumpe en un momento especial. Recién se esta
reconstruyendo el aparato institucional de los sistemas democraticos, por lo
que si el cumplimiento de estas tareas es un problema complejo en condicio-
nes normales, resulta extremadamente dificil en las condiciones actuales
caracterizada por la gran inestabilidad institucional por las que atraviesa la
mayoria de los paises de la regién.
Sin embargo, mediante la descripcién de estos conjuntos funcionales —con
los cuales hemos procurado caracterizar el modelo de Estado que existia antes
de la crisis—, no podemos visualizar las principales caracteristicas que se
pretende instaurar, mediante esta redefinicién del rol del Estado originado
por la implantacién de las politicas de ajuste. Debemos agregar al andlisis,
entonces, otros elementos. Uno de ellos se relaciona con la legitimidad del
poder politico.
Es notorio que las politicas de ajuste, aiin en el caso de lograr plenamente sus
resultados, no pueden generar una dindmica econémica que, ademas de
asegurar los equilibrios macroeconémicos, sea capaz de dar respuesta a los
problemas que hemos sintetizado en esos tres conjuntos funcionales; proble-
mas que, si bien antes de la crisis no pudieron resolverse, en el transcurso de la
misma su capacidad de resolucién sufre un deterioro mayor.
Esto se hace evidente —sobretodo— en el problema de la extrema concentra-
cién de los ingresos y en el de las desigualdades sociales: la degradacién de las
condiciones de vida de la mayoria de la sociedad, como consecuencia de la
crisis y de los programas de ajuste, ocurre en una época de transicién de
regimenes autoritarios a regimenes democraticos.
Las organizaciones de la sociedad civil que se despliegan en este nuevo ambito
democratico exigen un acceso mas amplio de la ciudadanfa en la definicién de
las politicas econédmicas y en la reorientacién del modelo econdmico, buscan-
do reemplazar los modelos de tipo discriminatorio por uno de corte mas
igualitario; o en el peor de los casos, buscando uno que al menos evite el
desmesurado crecimiento de la pobreza.
Asta situacién debe afiadirse que estas politicas de ajuste intervienen en la
climinacién de una serie de “rentas de situacién” y subsidios indiscrimina-
dos, en favor de grupos corporativos y clientelares que jugaban un rol
importante en el proceso de reproduécién politica del sistema y en la genera-
cién de consensos y de la legitimidad.
Estos grupos, al ser desplazados, debilitan los mecanismos tradicionales de
poder, provocando importantes reacomodos de fuerzas sociales y politicas,
que presionan frente a instituciones democraticas precarias. Asi, se implanta
un cfrculo vicioso: la democracia surge a partir de crisis de legitimidad de los
regimenes autoritarios y las politicas de ajuste no hacen mas que agravaresta
misma cris
Por esta situacién, el Estado que surge de la crisis —el Estado concebido a
partir del “ajuste”— vive una permanente inestabilidad, tanto por la preca-
riedad de las instituciones democraticas y de la fragilidad de las alianzas
politicas, como por los problemas de su legitimidad, como poder politico.
Veamos con mayor detalle este concepto de legitimidad.
En las teorias politicas mds recientes que pretenden explicar los problemas
del Estado democratico que surge de la crisis, teorias fundamentalmente
85
enfocadas hacia los problemas de “‘gobernabilidad”, se enumeran, como
principales problemas sistémicos del aparato politico estatal: el estableci-
miento de consensos; la generacién y reproduccién de la legitimidad; y los
problemas de la integracién social
En este caso, la legitimidad de un orden politico se entiende como la capaci-
dad de este mismo orden de generar el reconocimiento generalizado de que sus
acciongs y postulados son correctos y justos. La legitimidad seria, entonces,
una pretensién de valide7, justificada tanto por los argumentos que sustenta
como en el resultado de sus acciones (su eficiencia). Esta legitimidad es usada
por las autoridades politicas cuando éstas buscan demostrar cémo y por qué,
las instituciones existentes (0 las reformas que se proponen para esas institu-
ciones) son las mas adecuadas para asegurar la realizacién de los valores
constitutivos de la sociedad
El interés por el analisis de los recursos legitimadores de la accin guberna-
mental surge, precisamente, cuando la legitimidad de este régimen est en
cuestionamiento 0 cuando un cierto ordenamiento politico propone cambios
fundamentales en los medios estatales de regulacién de los procesos sociales y
econémicos, como ¢s el caso de las politicas de ajuste.
No debemos olvidar aqui, sin embargo, el objetivo de nuestro anilisis.
Buscamos conexiones tedricas que permitan explicar lo que sucede en tornoa
las posibles modificaciones de la naturaleza del Estado, en América Latina.
Pensamos que la elecci6n de las politicas econémicas y, por consecuencia, los
alcances y limites de la transformacién del aparato estatal, estén estrechamen-
te relacionadas con los problemas de legitimidad, en regimenes politicos
inestables. Por lo mismo, ahora relacionaremos el problema de la legitimi-
dad, con una de las principales tareas estatales: asegurar las condiciones del
intercambio.
La doctrina liberal no concibe al Estado mas que en su funcidn de juez 0
Arbitro de las relaciones entre los individuos, conformandose as{ esta idea del
“Estado Gendarme”. El Estado, a través de la monopolizacién de la fuerza,
vigila y asegura que el intercambio mercantil se realice con fluidez y que las.
obligaciones (los contratos) que emanan de estos procesos mercantiles se
cumplan en forma estricta. Esta funcién estatal —fundamental en el Estado
capitalista— se origina a partir de la universalizacién de las relaciones comer-
ciales, mismas que en los paises capitalistas avanzados se realizaron mediante
procesos histéricos seculares.
Como advierte Pierre Salama, en los paises subdesarrollados este proceso de
universalizacién de las relaciones mercantiles (el que indudablemente esta
determinado por la introduccién y el nivel de desarrollo alcanzado por este
peculiar sistema de produccién, cuyos bienes estan dirigidos hacia el mercado
yno hacia el autoconsumo) se impuso en periodos histéricos muy breves. Por
ello, las relaciones sociales que se determinan a partir de esta universalizacién
de las categorfas econémicas resultantes de una economfa de mercado, en los
paises subdesarrollados resultan ser precarias y, por lo mismo, deben ser
complementadas con otro tipo de relaciones, de normas y valores distintos —y
a veces contrapuestos— a la determinacién maxima del sistema de mercado:
86
Ja racionalidad econémica, que se iguala con la maximizacién de la tasa de
ganancias,
Esta funcién esencial del Estado —entonces— asi como la legitimidad de su
actuacién, en los paises subdesarrollados (que es el caso de los paises latinoa-
mericanos) adquiere connotaciones distintas, las que necesariamente deben
ser consideradas en el andlisis. Ademas de la racionalidad econémica, el
Estado latinoamericano se fundamenta a través de otro tipo de legitimidad,
principalmente determinado por los valores culturales propios de sociedades
tradicionales; aparte de esto, una fuente importante de este tipo de legitimi-
dad lo constituye también la presencia del Estado y la demanda de Estado, por
parte de los grupos sociales.
La debilidad 0 la ausencia de estos procesos productivos mercantiles ha
generado distintos ambitos —tanto sociales como regionales— de extrema
heterogeneidad, cuya articulacién sélo es posible a través de la mediacién
estatal, la que viene a suplantar o.a complementar estas relaciones mercanti-
les, Estas acciones estatales, precisamente, son las que determinan los proce-
0s econdmicos y sociales de integracién que tnicamente pueden ser reprodu-
cidos mediante esa intervencién estatal.
Este es el Estado que busca modificarse en América Latina, a través de las
politicas de ajuste. Se pretende establecer un Estado que supere la crisis
(recupere los equilibrios macroeconémicos y asegure las ganancias empresa-
riales) insertando ventajosamente a la economia nacional en el seno de la
economia mundial y generando en la clase empresarial, al mismo tiempo, las
virtudes creativas y emprendedoras que normativamente les han sido adjudi.
cadas
Debido a la fragilidad de las instituciones y a la gravedad de la crisis econémi-
ca, estos procesos se imponen en forma drdstica ya unos ritmos e intensidades
brutales, ya que no pueden ser asimilados y aceptados totalmente por los
valores existentes. Por ello, deben ser violentados y agresivamente mutilados.
Debido a que el proyecto que emana de las politicas de ajuste se presenta como
un proyecto modernizador, impregnado de esta racionalidad econémica que
se impone como el tinico y maximo valor de la sociedad y que exige una
répida universalizaci6n de las relaciones mercantiles y de las relaciones
sociales basadas tinicamente en el interés, evaluadas por estrictos calculos que
maximizan el provecho individual, las formas de legitimidad de la interven-
cién estatal que sean distintasa la legitimidad mercantil no pueden ser usadas
por este proyecto modernizador y reformador del Estado; al menos, no publi-
camente.
Sin embargo, en tanto que las politicas de ajuste y las reformas del Estado no
hayan solucionado los problemas fundamentales de las sociedades subdesa-
rrolladas, en donde se mantiene la extrema heterogeneidad de sistemas pro-
ductivos y aumenta la marginalidad social, la legitimidad del Estado refor-
mado por la crisis no puede ser éjercida y postulada mas que como una
legitimidad restringida.
En este contexto, la busqueda por eliminar o atenuar los grandes desequili
brios regionales, la heterogeneidad en los aparatos productivos y lasextremas
87
desigualdades sociales, que fundamentan las tareas programaticas del Estado
de Bienestar (0 las del Estado latinoamericano antes de la crisis), son abando-
nadas. Son sustituidas mediante ofertas restringidas a ciertos segmentos
econémicos y sociales, dependiendo de las necesidades coyunturales de legiti-
midad que requieran las autoridades politicas gubernamentales y de los
grados de legitimidad que estos agentes sociales restringidos puedan propor-
cionarle, a la accién estatal, Por ello, la oferta de Estado es variable, del mismo
modo como lo es la “demanda de Estado”, pues el proyecto modernizador
considera inicamente aquella demanda que pueda expresarse en el mercado
de la legitimidad; esto ¢s, s6lo atiende a la demanda “‘efectiva”.
Como vemos, el proyecto de universalizacién de las relaciones mercantiles es
consecuente consigo mismo. Por ello, la racionalidad econémica —tnico
fundamento de la legitimidad restringida— viene a ser la que determina las
formas y propésitos de la intervencién estatal. Sin embargo, el proyecto que
emerge de estas politicas de ajuste recomienda que esta intervencién estatal
sea utilizada en forma moderada; que no sea malgastada y que se aplique
prudente y moderadamente en la resolucién de los problemas de determina-
dos segmentos de la sociedad, ya que, definitivamente, este Estado no puede ni
quiere hacerse responsable de la resolucién de los problemas de toda la
sociedad. Mientras no se superen las condiciones del subdesarrollo, estos
problemas no podran ser eliminados; son irresolubles.
Esta legitimidad restringida explica por qué no se permite la expresién de
otras capas sociales —de otros proyectos—, sino tan s6lo de aquellas ideas que
justifican y conceden absoluta autoridad a los agentes que juegan un papel
protagénico en la sociedad, ya sea en la readecuacién de la base material (los
empresarios), como en la generacién de cuerpos tedricos, ideolégicos y nor-
mativos que afirmen y consoliden el proyecto estatal de legitimidad (intelec-
tuales y autoridades gubernamentales).
De aqui se deriva —también— esa apreciacién acerca de que la tinica posibili-
dad histérica (que sélo algunos paises podrian aprovechar) para la supera-
cién del subdesarrollo, es Ia integracién de la economia nacional a los
bloques econémicos regionales. Por esto, la inusitada respuesta de undnime
apoyo al Proyecto de Integracién de las Américas, vagamente definido por
Bush, busca eliminar la posibilidad de quedar excluidos de estos bloques
econémicos regionales y, por tanto, definitivamente marginados.
Como sintesis final, podriamos afirmar que estamos frente a un proceso de
segmentacion de la sociedad, originado tanto por los resultados de las trans-
formaciones provocadas por la crisis, como por efectos del proyecto de legiti-
midad que el Estado impone. Ante esta coyuntura, la intervencién del Estado
también se ve segmentada, diferenciada y parcializada, por lo que la naturale-
za del Estado que emerge de la crisis ha variado; sin embargo, el significado e
importancia de esta variacién todavia no puede ser interpretado cabalmente,
debido a la flexibilidad e inestabilidad intrinseca de esta nueva institucién.
REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS
1 Ver a Octavio Rodriguer: “La teoria del subdesarrotlo de la CEPAL". Ed. Siglo XX1, México,
DF,, 1980.
2 FAKUYAMA, Francis: ““The end of Histor)”.
+ CEPAL: “Transformacién productiva con afinidad”. Santiago de Chile, 1990, pig. 21
“CEPAL: “Notas sobre el desarrollo social en América Latina”. Santiago de Chile, junio de 1991,
pig. 19.
5G, DESTANNE de BERNIS: “Proposiciones para un andlisis de la crisisactual,en términosde
regulacién del capitalismo”. Documento mimeografiado. Seminario: ““Andlisis del funciona
‘miento del capitalismo contempordneo”. Facultad de Economia, UNAM, Depto. Doctorado,
agosto, 197.
A. G. FRANK, etal: “Dindmica de la crisis global" Ed. Siglo XI, México D.F., 1981, pag. 114.
7 HABERMAS, Jiirgen: ‘‘La reconstruccién del materialismo hist6rico”. Ed. Taurus, Madrid,
1983, pag. 41.
* MARQUES-PEREIRA, Jaime: ‘La legit
Revista: Tiers Monde, N®117, 1989.
# SALAMA, Pierre y VALIER, Jorge: “Legitimité, Democracie dans la crise Financiere”. Ponen-
cia presentada en el Seminario sobre Descentralizacién, UAM-I, Marzo, 1989.
it introuvable d'une politique economique”. En
89
You might also like
- The Subtle Art of Not Giving a F*ck: A Counterintuitive Approach to Living a Good LifeFrom EverandThe Subtle Art of Not Giving a F*ck: A Counterintuitive Approach to Living a Good LifeRating: 4 out of 5 stars4/5 (5810)
- The Gifts of Imperfection: Let Go of Who You Think You're Supposed to Be and Embrace Who You AreFrom EverandThe Gifts of Imperfection: Let Go of Who You Think You're Supposed to Be and Embrace Who You AreRating: 4 out of 5 stars4/5 (1092)
- Never Split the Difference: Negotiating As If Your Life Depended On ItFrom EverandNever Split the Difference: Negotiating As If Your Life Depended On ItRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (844)
- Grit: The Power of Passion and PerseveranceFrom EverandGrit: The Power of Passion and PerseveranceRating: 4 out of 5 stars4/5 (590)
- Hidden Figures: The American Dream and the Untold Story of the Black Women Mathematicians Who Helped Win the Space RaceFrom EverandHidden Figures: The American Dream and the Untold Story of the Black Women Mathematicians Who Helped Win the Space RaceRating: 4 out of 5 stars4/5 (897)
- Shoe Dog: A Memoir by the Creator of NikeFrom EverandShoe Dog: A Memoir by the Creator of NikeRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (540)
- The Hard Thing About Hard Things: Building a Business When There Are No Easy AnswersFrom EverandThe Hard Thing About Hard Things: Building a Business When There Are No Easy AnswersRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (346)
- Elon Musk: Tesla, SpaceX, and the Quest for a Fantastic FutureFrom EverandElon Musk: Tesla, SpaceX, and the Quest for a Fantastic FutureRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (474)
- Her Body and Other Parties: StoriesFrom EverandHer Body and Other Parties: StoriesRating: 4 out of 5 stars4/5 (822)
- The Emperor of All Maladies: A Biography of CancerFrom EverandThe Emperor of All Maladies: A Biography of CancerRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (271)
- The Sympathizer: A Novel (Pulitzer Prize for Fiction)From EverandThe Sympathizer: A Novel (Pulitzer Prize for Fiction)Rating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (122)
- The Little Book of Hygge: Danish Secrets to Happy LivingFrom EverandThe Little Book of Hygge: Danish Secrets to Happy LivingRating: 3.5 out of 5 stars3.5/5 (401)
- The World Is Flat 3.0: A Brief History of the Twenty-first CenturyFrom EverandThe World Is Flat 3.0: A Brief History of the Twenty-first CenturyRating: 3.5 out of 5 stars3.5/5 (2259)
- The Yellow House: A Memoir (2019 National Book Award Winner)From EverandThe Yellow House: A Memoir (2019 National Book Award Winner)Rating: 4 out of 5 stars4/5 (98)
- Devil in the Grove: Thurgood Marshall, the Groveland Boys, and the Dawn of a New AmericaFrom EverandDevil in the Grove: Thurgood Marshall, the Groveland Boys, and the Dawn of a New AmericaRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (266)
- A Heartbreaking Work Of Staggering Genius: A Memoir Based on a True StoryFrom EverandA Heartbreaking Work Of Staggering Genius: A Memoir Based on a True StoryRating: 3.5 out of 5 stars3.5/5 (231)
- Team of Rivals: The Political Genius of Abraham LincolnFrom EverandTeam of Rivals: The Political Genius of Abraham LincolnRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (234)
- On Fire: The (Burning) Case for a Green New DealFrom EverandOn Fire: The (Burning) Case for a Green New DealRating: 4 out of 5 stars4/5 (74)
- The Unwinding: An Inner History of the New AmericaFrom EverandThe Unwinding: An Inner History of the New AmericaRating: 4 out of 5 stars4/5 (45)
- Operación AdibáticaDocument12 pagesOperación AdibáticaMichelle SalgueroNo ratings yet
- Temperatura Adiabática y Conversión de EquilibrioDocument12 pagesTemperatura Adiabática y Conversión de EquilibrioMichelle SalgueroNo ratings yet
- Problemas Reactores No IsotérmicosDocument4 pagesProblemas Reactores No IsotérmicosMichelle SalgueroNo ratings yet
- Reactores Con Intercambio de CalorDocument8 pagesReactores Con Intercambio de CalorMichelle SalgueroNo ratings yet