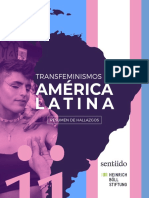Professional Documents
Culture Documents
La Irrupcion de Lo Impensado. Catedra Mi
La Irrupcion de Lo Impensado. Catedra Mi
Uploaded by
Catalina Rodriguez Rodriguez0 ratings0% found this document useful (0 votes)
33 views48 pagesOriginal Title
La_irrupcion_de_lo_impensado._Catedra_Mi
Copyright
© © All Rights Reserved
Available Formats
PDF or read online from Scribd
Share this document
Did you find this document useful?
Is this content inappropriate?
Report this DocumentCopyright:
© All Rights Reserved
Available Formats
Download as PDF or read online from Scribd
0 ratings0% found this document useful (0 votes)
33 views48 pagesLa Irrupcion de Lo Impensado. Catedra Mi
La Irrupcion de Lo Impensado. Catedra Mi
Uploaded by
Catalina Rodriguez RodriguezCopyright:
© All Rights Reserved
Available Formats
Download as PDF or read online from Scribd
You are on page 1of 48
&
m pensar
NUMERO 0
La irrupcion de lo impensado
os a CATEDRA DE ESTUDIOS CULTURALES MICHEL DE CERTEAU
General
ech.
La irrupcién de lo impensado : Catedra de estudios culturales Michel de
Certeau / editores Francisco A. Ortega, C:
y Gabriel Izquierdo Maldonado, S.J. — Bogoté : Editorial Pontificia Universidad
Javeriana, 2004.
346 p. — (Cuadernos pensar en pilico ; no. 0)
Incluye referencias bibliogtificas.
ISBN: 958-683-695-9
los Rincén, Jaime Humberto Borja
1, CERTEAU, MICHEL DE, SJ, 1925-1986 - COLECCIONES DE.
ESCRITOS, 2, CERTEAU, MICHEL DE, $,J., 1925-1986 ~
CRITICA E INTERPRETACION. 3, FOUCAULT, MICHEL,
1926-1984 - CRITICA E INTERPRETACION. 4. LACAN,
JACQUES, 1901-1981 - CRITICA B INTERPRETACION 5.
CULTURA - ENSAYOS. 6. VIDA COTIDIANA ~ ENSAYOS.
7, ENSAYOS FRANCESES. I. Ortega, Francisco A., Ed. IL.
Rincén, Carlos, 1940-, Ed. Ill. Borja, Jaime Humberto, Ed. IV.
Izquierdo Maldonado, Gabriel, SJ., Ed. V. Pontificia Universidad
Javeriana, Instituto Pensar. VI. Editorial Pontificia Universidad
Javeriana.
CDD 306 ed. 21
Catalogaci6n en la publicacién - Pontificia Universidad Javeriana. Biblioteca
Ago.2/2004
Disefio de caratula: Esteban Ucros
Prohibida la reproduccién total o parcial de este material,
sin autorizaci6n por escrito de la Pontificia Universidad Javeriana.
cereus “ €
JAVERIANA
Reservados todos los derechos
©Pontificia Universidad Javeriana
Francisco A. Ortega, ed., Carlos Rincén,
Jaime Humberto Borja
y Gabtiel Izquierdo Maldonado, S. J.
Gracias a la sesidn de los detechos de
teproduccién por parte de la Universidad
Theroamericana de Ciudad de México, fae
posible la publicacién de los textos de Michel de
Certeau que aparecen en este libro.
Editorial Pontificia Universidad Javeriana
‘Transversal 4* N° 42-00, primer piso,
edificio Rafael Arboleda, S.J.
Bogota, D.C.
Direcci6n:
Selma Marken Farley
Coordinacién editorial:
Alfredo Duplat Ayala
Coordinacién de autoedicién:
Fernando Serna Jurado
Correccién de estilo:
Leonardo Holguin Rincén
Primera edici6n octubre 2004
ISBN: 958-683-695-9
Numero de ejemplares: 500
Fotomecénica e impresién: Javegraf
Contenido
PRESENTACION
Carmen Millén de Benavides
InTRODUCCION
Francisco A. Ortega ...
CArepra Micuei, pe CerTeau
Carlas Rincén:
EL LUGAR Y LA PRODUCCION; DE CERTEAU Y LA HISTORIA
Jaime Humberto Borja ..
‘LA PRACTICA DE LA VIDA COTIDIANA
Gabriel Izquierdo Maldonado, 8.5. .
BIBLIOGRAFIA GENERAL ...
MICHEL DE CERTEAU. SELECCION DE TEXTOS
ESCRITURAS E HISTORIAS,
Ervo-oraria. La ORALIDADO 0 EL ESPACIO DEL OTRO: LERY
Et LENGUAJE ALTERADO? LA PALABRA DE LA POSESA ..
EL SOL NEGRO DEL LENGUASE: MicHet Foucault
LA INVENCION DE LO COTIDIANO ..
ANDARES DE LA CIUDAD...
LACAN: UNA ETICA DEL HABLA...
MISTICAS VIOLENTAS Y ESTRATEGIA NO VIOLENTA ..
LA LARGA MARCHA INDIA ..
INTRODUCCION
AVENTURAS DE UNA HETEROLOGIA FANTASMAL*
La irrupcién de lo impensado es pegrosa
para todo ‘especialista’ y para toda la nacién,
Michel de Certeau, Una revolucién simbélica.
T. Micuet DE CERTEAU: LA MIRADA TRANSVERSAL
Pensar en piiblico a Michel de Certeau, pensar en piiblico
desde Michel de Certeau, pensar en piblico con Michel de
Certeau. He ahi el reto que lanza el INsTITUTO PENSaR al establecer
la CAtedra Michel de Certeau en honor a la memoria del
fascinante pensador francés. La primera catedra fue ofrecida
por Carlos Rincon, profesor de estudios latinoamericanos de la
Freie Universitdt en Berlin, el miércoles 20 de agosto de 2003
en el Auditorio Luis Carlos Galan de la Universidad Javeriana,
sede Bogota. Las dos profundizaciones que Rincon Ilevé a cabo
en los dias subsiguientes, las respuestas del historiador Jaime
Borja y del filésofo Guillermo Hoyos hacen parte de este libro.
La primera pregunta, en todo caso, debe ser {por qué Michel
de Certeau? ;Se justifica, en esta época de modas efimeras y
pensadores fugaces insistir en el conocimiento de un nuevo cor-
Francisco A, Ortega, profesor de la University of Wisconsin, Madison; profesor asocindo de ta
Universidad Nacional de Colombis, Bogota.
14 (Cannes PENSAR EN PBLICD NOMEN 0
pus tedrico? {Valdra la pena, el tiempo y la energia invertidos
para acercarse al autor, conocer un nuevo lenguaje, familiarizar-
se con nuevos modos de hacer critica? ,Acaso no hay ya sufi-
ciente con la pléyade de autores posmodernos y poscoloniales
que ocupan el horizonte contemporaneo de la teoria? ;Qué tiene
Michel de Certeau, jesuita y amigo admirado de Jacques Lacan y
Michel Foucault y de quien Julia Kristeva dice que es uno de los
mis atrevidos, secretos y sensitivos espiritus de nuestro tiempo,
para que nos veamos obligados a pensar con él y desde él?!
Michel de Certeau, escribe Roger Chartier, “no era un histo-
riador corriente.”? Me atrevo a recalcar que mas que historiador
extraordinario era un pensador realmente excepcional y hoy en
dia, absolutamente necesario. Sus miltiples labores e inserciones
disciplinarias hacen dificil cualquier intento por definirlo:' histo-
tiador de las religiones y la mistica, antropélogo, psicoanalista,
semidlogo, socidlogo de la cultura, critico literario, tedlogo, ges-
tor cultural y polemista, para nombrar apenas algunos de sus que-
haceres mas conocidos y en los que se destacé con mayor noto-
riedad. La indeterminacién disciplinaria que habilmente convirtid
en condicién de productividad intelectual le sirvié para lanzar
libros que dejaron huellas profundas en lectores, disciplinas y
épocas diversas; La toma de la palabra (1970; trad. de La Prise
de la parole, 1968), La escritura de la historia (1993; L'Ecriture
de l'histoire 1975), La fabula mistica (1993; La Fable mystique
1982), y los dos voltimenes de La invencién de lo cotidiano (1996;
L'Invention du quotidien 1980). Su reflexién logra poner en jue-
go campos aparentemente disimiles que, a través de la mirada
transversal de de Certeau, se revelan absolutamente pertinentes:
Jas técticas secretas del mistico del siglo xvu y las del consumi-
dor del siglo xx; la expansién imperialista de Europa durante la
modernidad temprana y el despliegue de la historia como tecno-
logia para manejar la diferencia cultural; la desaparicin del cuer-
po y la emergencia del sujeto, etcétera.
La iavPCiON pi: Lo uaPENSADO: CATHDRA DI RsTUDIOS CUUTURALES Mice De Currey 15
Michel de Certeau nacié en 1925 en Chambéry, la antigua
capital de Saboya que para fines de la primera guerra mundial
era un pequeiio pueblo industrial en la regién alpina de Francia.*
En 1950 ingresé a la Compaiiia de Jests y en 1956 se ordend
sacerdote. Cuatro afios después, recibié de la Universidad de la
Sorbona el titulo de doctor en ciencias de la religion. Sus estu-
dios culminaron con la traduccion y edicién de Le Mémorial de
Pierre Favre (1506-1546), otro saboyano ilustre, acompafiante
de Ignacio de Loyola y Francisco Xavier, y uno de los fundado-
res de la Compafiia de Jestis.. Los estudios sobre religién que de
Certeau realizé en esta época se hacen cargo de un periodo histé-
rico dificil, cuando la unidad eclesidstica se fractura y la preemi-
nencia de Roma se ve duramente cuestionada.’ La atencion de-
dicada a las figuras del mistico y del hereje, dos temas recurrentes
en su obra, representa un intento por entender los significados y
los caminos de la espiritualidad privada en una sociedad que se
reorganizaba y se secularizaba accleradamente. Al privilegiar el
camino solitario de estos dos personajes, en el mismo momento
cuando las instituciones religiosas desempefian un papel
protagonico en la construccién nacional, y al procurar entender
los lenguajes religiosos peculiares en sus propios términos, Michel
de Certeau abre caminos inéditos en el analisis social, rescata un
aspecto hasta entonces completamente huidizo de la experiencia
histérica y cuestiona la vision teleolégica de la modernidad ilus-
trada. Como dice Luce Giard:
Certeau interroga (...) los caminos oscuros, no para juzgar a
unos 0 a otros, menos aiin para designar el campo de la verdad
y del derecho, sino para aprender del pasado cémo un grupo
social atraviesa la defeccién de sus ereencias y lega a sacar
provecho de las condiciones impuestas, para inventar su liber-
tad, para aprovechar su margen de movilidad.®
Las investigaciones posteriores de de Certeau se ocupan de
Jean-Joseph Surin, jesuita mistico del siglo xvu. En 1963 edité y
publicé su Guide spirituel pour la perfection y en 1966 su co-
trespondencia. Los estudios sobre Surin lo consagran como uno
16 CLADERNOS PENSAR HAY PUBLIC NDMERO 0)
de los mas importantes historiadores de la religiosidad moderna.
Desde ese entonces, de Certeau enuncia temas que posteriormente
desarrollara en su andlisis social mas contemporaneo: {.c6mo asig-
narle un sentido a una accién privada que es tanto transformativa
-en la medida en que opera una modificacién del sentido recibi-
do de una ortodoxia— y generativa —en la medida en que eviden-
cia un agenciamiento del sujeto? En efecto, tanto el mistico del
siglo xvi como el televidente secular del siglo xx son receptores
de signos de fuerza 0 hegeménicos. Sin embargo, tanto el uno
como el otro no aceptan de manera pasiva la interpelacién del
poder, sino que a través de su manipulacién privada construyen
un entomo y subjetividad activa y significativa.
Guiado por preocupaciones que lo sacan del estrecho circulo
de la historia religiosa barroca, Michel de Certeau, al lado del
polémico Jacques Lacan, hace parte de la Ecole Freudienne en
1964 donde particip6 activamente de los famosos seminarios psi-
coanalistas hasta 1980, afio en el cual el mismo Lacan decide
disolverlos.’ De Certeau comenzé a publicar en diversos y pres-
tigiosos medios intelectuales ademas de Christus y Etudes, las
dos revistas jesuitas en las que venia colaborando desde 1956,
también publicé en Annales zsc, Esprit, Politique Aujourd’hui,
Traverses— trabajos mas préximos a la sociologia cultural. Es
precisamente en Etudes donde publica, en junio de 1968, el pri-
mero de una serie de articulos que se convertiria en uno de los
analisis mas liicidos y penetrantes sobre los movimientos obrero.
y estudiantil de ese afio, eventos que el mismo de Certeau consi-
deré una “‘revolucién simbélica” en tanto conmovieron el rigido
ordenamiento social que imperaba desde la segunda guerra mun-
dial. Alli publicé la famosa frase que hacfa evidente sus simpa-
tias politicas y su decision de participar activamente en los even-
tos: En mai 68, on a pris la parole comme on a pris la Bastille en
1789 —en Mayo del 68 nos tomamos la palabra, como nos habia-
mos tomado la Bastilla en 1789. En 1974 consolida su reputa-
cién como uno de los comentaristas mas agudos de la escena
{4 IRUPGON OF Lo teENSADO: ChmeDeA De RSTUDINS CLETURALES MicHEL Du Cemmid 47
europea al sacar a la luz la coleccién de ensayos La cultura en
plural (1999; trad, de La culture au pluriel).
La publicacién del dossier sobre las posesiones diabélicas de
1632 en Loudun en 1970 y, cinco afios més tarde, de su impres-
cindible estudio historiografico La escritura de la historia que
junto a Cémo escribir la historia (1971) de Paul Veyne y
Metahistoria (1973) de Hayden White, constituyen la apertura
de la historiografia a una nueva sensibilidad—lo consolidan como
uno de los historiadores mas importantes de ese momento.* En
los afios siguientes aparecieron una serie de libros seminales que
harian de Michel de Certeau un nombre familiar en numerosas
disciplinas, contextos y paises. Asi, sus estudios sobre la cultura
mediatica y politica del decenio de los sesenta evolucionaron hacia
una meditaci6n sostenida sobre las “artes de hacer” o las tacti-
cas que el ciudadano ~incluso el consumidor aparentemente pa-
sivo- opera sobre su medio ambiente para vivir su realidad de
manera significativa. Los dos voltimenes de La invencién de lo
cotidiano (1980) representan el esfuerzo mas logrado aunque
incompleto de un proyecto absolutamente revolucionario para la
sociologia cultural, Muchos coinciden en sefialar que La fibula
mistica (1982) es su libro més bello, complejo y completo. Sea
esto cierto o no, lo indudable es que el ultimo libro de de Certeau
nos ofrece una sintesis magistral de sus reflexiones sobre la his-
toria de la religién, la semiética popular y el psicoanalisis, sinte-
sis que le da unidad a su obra polifacética y contintia operando
como influjo indudable en la renovacién de los estudios sociales.
El recorrido institucional de de Certeau refleja una extensa
variedad de intereses y especialidades. De Certeau empezé su
docencia en la segunda mitad de la década de los sesenta como
profesor de teologia en el Institut Catholique de Paris, En 1968
acept6 el reto de ensefiar psicoanalisis en la nueva y experimen-
tal Universidad Paris-vii. En 1978 se unié a la facultad de etno-
grafia que dirigia el polémico ¢ innovador Robert Jaulin en Pa-
ris-vii con el curso de antropologia cultural. Desde 1978 hasta
18, CONDHRNS PINAR EN POBLICO NUMERO
1984 fue profesor invitado y jefe del Departamento de Literatura
Comparada en la Universidad de California de San Diego. En
1983 fue elegido director de estudios de la Ecole des Hautes
Etudes con una silla de “antropologia histérica de las creencias,
siglos xvi y xvu.” Igualmente, de Certeau ocupé multiples car-
gos de consultoria y elaboré informes para el Ministerio de Cul-
tura francés (L'Ordinaire de la communication, 1983) y agencias
internacionales.”
Michel de Certeau murié de un cancer de manera imprevista
el 9 de enero de 1986. Aunque dejé una obra inconclusa, en
Francia fue rapidamente reconocido como uno de los pensadores
més licidos de su generacién, e incluso como el “francotirador”
mas certero de los tiltimos tiempos.* A su muerte, Luce Giard y
un grupo cercano de colaboradores se encargaron de editar su
obra y promover encuentros y coloquios sobre su legado. Ade-
més de la reciente reedicion de sus obras mas importantes, han
aparecido en los tltimos afios una serie de aproximaciones im-
portantes en francés. En primer lugar, es necesario mencionar la
obra editada y publicada por Luce Giard."' Por la misma época
en que Giard, Hervé Martin y Jacques Revel publicaron el im-
portante Histoire, mystique et politique (1991), Claude Geffré
edité un volumen en el cual participaron colaboradores y estu-
diantes, y donde se proponia una “visién plural de un hombre
que no ces6 de hacer pensable el cristianismo en una sociedad
poscristiana.” En el 2002 aparecieron dos obras monumentales.
Una coleccién de trabajos criticos editada por Christian Delacroix
y una biografia extensa de Francois Dosse, que expresan sin re-
serva el vigoroso interés existente por la obra de Michel de
Certeau.'*
Desdichadamente, la obra de de Certeau no viaja con la mis-
ma velocidad y entusiasmo con que lo hizo su duefo, infatigable
viajero. El inglés es quizd el idioma mas afortunado, fuera del
francés, al tener una relativamente amplia seleccion de textos
traducidos. A los ya existentes, se le agregé en el 2000 el famoso
La IRRUPCION DE Up tSOPENSADO: CATEDRA DF ESTUDIOS CULTURALES Micsta. of Crema 19,
~y atin no disponible en espaiiol— La possession de Loudun (Pa-
ris: Gallimard, 1970) para cerrar un importante ciclo que puso a
disposicién del pblico angloparlante gran parte de la obra de de
Certeau. Existen también dos importantes selecciones de textos
para el publico no especializado (Heterologia, 1986; The de
Certeau Reader, 2000), dos estudios globales de su obra —de Ian
Buchanan y Jeremy Ahearne— y una excelente antologia de inter-
vyenciones criticas sobre su trabajo.'’ En Alemania, donde existe
un publico especializado entusiasta, se edité el afio pasado un
estudio importante y se esta trabajando en lograr la traduccion
completa de su obra.'* En espaiiol, por su parte, sus obras apenas
comienzan a ver la luz gracias a la excelente labor editorial que
lleva a cabo la Universidad Iberoamericana de Ciudad de Méxi-
co y al trabajo de difusién de la revista Historia y Grafia, tam-
bién de México. Lamentablemente atin no se encuentra una bue-
na aproximacién a su obra en el mundo hispanopariante.'
Il. PENSAR CON Y DESDE MICHEL DE CERTEAU:
HETEROLOGIAS FANTASMALES
Durante la Catedra que se Ilevé a cabo en Bogota, se invité a
jos participantes a considerar los modos como Michel de Certeau
hace pensable el pais a la vez que éste hace pensable a de Certeau.
En estas primeras paginas he tratado de mostrar lo polifacético
de su trabajo, los muchos pliegos que lo animan y las diversas
direcciones en que se mueve. Indudablemente Ia pertinencia del
trabajo de de Certeau es muy amplia y sus aportes multiples, pero
me centraré en tres nodos de reflexién que me parecen esenciales
para enfrentar la crisis del conocimiento —mejor formulada como
crisis de los paradigmas disciplinarios, en especial de las cien-
cias sociales- y la crisis de legitimidad, propia de sociedades
desgarradas y en conflicto como la latinoamericana y, en particu-
lar, la colombiana. En primer término, deseo referirme al andli-
20
ClATERNos PENSAR BN PEBLICO NUMERO O
sis de de Certeau sobre el lugar y los modos de produccién del
saber; segundo, a su reflexién sobre las artes de hacer en la vida
cotidiana, y por Ultimo, a su propuesta en torno a una politica y
poética del saber que propicie la irrupcién de lo Otro." Los nodos
de reflexion que propongo han abierto caminos inéditos en las
ciencias humanas y nos proveen herramientas para re-examinar
y re-evaluar la relacién del saber con lo social, labor urgente en
sociedades donde la precariedad es el signo bajo el cual se vive
la cotidianidad.
La cuestién de la alteridad subyace los tres nodos de reflexién,
hasta el punto que la labor critica de de Certeau adquiere cierto
espesor en torno a su nocién de heterologia, 0 discursos en torno
al otro, Pero la alteridad en el analisis de de Certeau no se puede
confinar a lo que queda irremediablemente excluido, afuera y
diferente, sino que es una categoria de la experiencia, siempre
presente en el lugar del yo y constitutivo de la mismidad.'” En
cuanto a la operacién interpretativa, la alteridad se refiere tanto
al trabajo sobre una diferencia -el cuerpo que va a ser interpreta-
do- para producir un relato coherente y entendible desde la
mismidad, como a la imposibilidad que persiste en todo intento
por eliminar de manera completa la diferencia. En efecto, la ope-
raci6n interpretativa jamds logra aun en los intentos mas agresi-
vos- reducir el cuerpo del otro a lo enteramente familiar. Por eso
es posible decir que la interpretacion es siempre el lugar donde
se desplaza la diferencia y a donde regresa de manera fantasmal.
Hacer historia, por lo tanto, “‘exige que se dilucide siempre la
relacién mantenida entre el discurso del saber y el cuerpo social
que lo produce y en el que se inscribe.”"S Sin embargo, como el
aparato interpretativo no es reducible a sus condiciones materia-
les, igualmente se requiere de una atencién metodolégica a los
modos en que la practica logra llevar al limite los procesos disci-
plinarios. Por eso, cada uno de los nodos de reflexion presenta
retos disciplinarios diferentes. Si el primero necesita de un acer-
camiento epistemolégico y sociohistérico, el segundo requiere
Es IRRLEIOS DE Lo nerENSeDo: Canons Dp sruDids ClurURATES Mica pe Comme 2]
una antropologia cultural asentada en la lingiiistica y el tercero
exige un anilisis psicoanalitico que explore Ja relacién entre ex-
clusién y represién. A continuacién examinaré brevemente cada
uno de estos tres puntos.
A. INSTITUCIONES, PROCEDIMIENTOS, ESCRITURA:
LA OPERACION INTERPRETATIVA
Como cuerpo desnido de la india, el cuerpo del
mundo se convierte en una superficie abierta a
Jas inquisiciones de la curiasidad (e323).
La que esté cerca enmascara
J farinen.®
Yo también dudo de haber comprendido ese
“saber” (E14 234).
Como sus contemporaneos Miche! Foucault, Pierre Bourdieu
y Jacques Lacan, Michel de Certeau dedico gran cantidad de ener-
gia y tiempo a la reflexién epistemoldgica sobre los limites y
posibilidades de las ciencias del hombre. Si entre todas las disci-
plinas, de Certeau alguna vez prefirié identificarse como histo-
riador, posiblemente lo hizo porque pensaba que la historia re-
Presentaba un paradigma ejemplar de las ciencias interpretativas.”°
Discurso nervioso, necesariamente inserto entre la ciencia yla
ficcién, Ja historia se acerca a la posicion del psicoanilisis en
tanto ciencia que se ocupa del sujeto y de lo Real2' Como tal
esta rodeada de dos alteridades la presencia de lo ajeno encar-
nada en el objeto a descifrar y la subyacente al andamiaje que
constituye el lugar de interpretacién—que la circunscriben, la ase-
dian y le ofrecen el material para que cuente su historia y sobre-
viva, cual Scherezade, una noche mas. Su sustancia est no s6lo
en lo que dice, sino en e! modo como lo dice.”
Sin embargo, la historia —como gran parte de las ciencias
interpretativas~ ha querido borrar su relacién con el aparato
interpretativo en aras de una mayor legitimidad social” Asi, la
historiografia mas ortodoxa ha querido presentar la historia como
2 ‘Cuapemos riasshe ox pouice Noam O
una ciencia autonoma, cuyo acceso al objeto por descifrar es poco
problematico y cuyas circunstancias sociales son relativamente
poco importantes. Michel de Certeau afirmard todo lo contrario.
La historia ante todo se hace: no es ni ideal ni auténoma sino que
—como toda practica interpretativa— opera a partir de condiciones
materiales y responde a necesidades simbélicas que son propia-
mente histéricas. Aun mas, con el fin de captar mejor la eficacia
de estas practicas, su capacidad para proponer relatos compren-
sivos y construir visiones del mundo, es necesario estudiar e] acto
interpretativo en tanto labor social. Por eso, al analisis psicoana-
litico que da cuenta de los deseos, vulnerabilidades y alteridades
que subyacen ese proceso, de Certeau yuxtapone el Iéxico mar-
xista de trabajo productivo —en tanto toda labor tinicamente es
productiva si produce capital— para designar lo que hace el histo-
riador con el pasado (cH 28). Sélo en la complementariedad fe-
cunda de Marx y Freud, sugiere de Certeau, podemos llegar a un
analisis que dé cuenta apropiada de las economias libidinal y so-
cial del acto interpretativo.
Enefecto, aprehender la naturaleza propia del acto interpretativo
consiste en aceptar que es una operacién social, establecida en un
lugar, que re-organiza y transforma los materiales con los que fun-
ciona y que produce como resultado una autoridad social a través
de su textualizacién. Por eso mismo, de Certeau afirma que la
interpretacién como operacién se debe entender “como Ia relacién
entre un /ugar —un reclutamiento, un medio, un oficio, etcétera—,
varios procedimientos de andlisis una disciplina~ y la construc-
cién de un fexfo —una literatura—’ (zH 68). Cada uno de esos tres
momentos constitutivos de la operacién —institucién, practica y
escritura— es profundamente productivo: si el primero actualiza un
lugar social de enunciacién, el segundo transforma propiamente el
presente en material maleable para representar el pasado y el terce-
ro genera un relato que construye y justifica la autoridad. En cada
uno de esos tres momentos se lleva a cabo una lucha en la que la
Ley annurctony DE 1
DartNsADO: CARA pf USTUDIOS cUETUKALRS Michi be Curmeau 23,
voluntad de saber se topa con opacidades particulares del lugar, de
la operacién y del cuerpo que se resiste a ser inscrito.?*
El primer aspecto por considerar, asi sea brevemente, es la
manera como el acto interpretativo esta atado a un lugar y produ-
ce su propio espacio. “Por lugar —escribe de Certeau— entiendo
el conjunto de determinaciones que fijan sus limites en un en-
cuentro de especialistas, y que circunscriben a quién y de qué les
es posible hablar cuando hablan entre si de la cultura.”2> En
efecto, las practicas interpretativas no nos remiten a un lugar de
correspondencias armoniosas entre un cuerpo ajeno —en el caso
de la historia aquellos cuerpos que en su conjunto identificamos
como evidencias del pasado-, listo y dispuesto a ser reconstituido
y representado, y el lugar propio —en este caso, el presente—, des-
de donde se enuncia y organiza el acto interpretativo. De Certeau
seflala, en cambio, que la interpretacién es siempre una practica
localizada ~como toda produccién ocurre en un lugar~ y en tanto
producto, produce su propio lugar de produccién.
Atin mas, las operaciones mentales que la constituyen—reglas,
procedimientos, protocolos, eteétera— estén relacionadas con las
inserciones institucionales del autor —su posicién en la
universidad, membresia en una de las Academias, entre otras-,
las fuentes de financiacién que le permiten adelantar su trabajo
—institutos privados o estatales, fundaciones nacionales o
internacionales—, los modos de trabajo —privado, cooperativo,
etcétera-, las filiaciones ideolégicas -membresias en partidos
politicos, religiosos y demas— y cuanto otro determinante social
las habilite, sustente o limite. Aunque el proceso interpretativo
no se puede reducir a tales condicionamientos, éstos ciertamente
“no son accidentales, mas bien forman parte de la investigacién”’,
son la “trama de los procesos cientificos” (EH 77). Asi pues, no
se requiere de mala fe para que ciertas determinaciones afecten
el proceso de manera fundamental.
Es mas adecuado pensar que el /ugar estructura la operacién
interpretativa como el inconsciente estructura el lenguaje: en
24
Cuxpenoss pexsan ix pOmcD xomno 0
ambos casos el principio organizativo se halla determinado por
la forma social que el lenguaje o la operacién asume. Asi, por
ejemplo, la institucién histérica, es decir las normas corporativas
de los historiadores, han llevado a que la historia “‘se [haya] ins-
talado en el cireulo de la escritura” (EH 77), Sus temas, su escu-
drifiamiento, sus relatos privilegian aquellos circuitos donde la
cultura letrada regula y monopoliza la produccién de significado
de tal manera que la historia refuerza una “tautologia social.” El
resultado es una reproduccién —una expresién— de la cultura
hegem6nica consignada por los autores para un publico inclina-
do a apreciar una sensibilidad letrada.”* A la sombra de la cultura
hegeménica queda oculto el cuerpo y la oralidad de heterodoxos
e iletrados, marginados de la historia por un procedimiento de
lugar.” Asi pues, desde el momento cuando se escoge un tema y
se empieza ¢l acopio de material hasta el momento de la redac-
cin final, el lugar permite ciertas tematicas y lineas de investi-
gacién mientras que inhabilita otras.
Un segundo aspecto de la operacion interpretativa nos remite
al escenario en que propiamente se manufactura la evidencia,
materia prima de la interpretacién. El escenario constituye el
aspecto fundamentalmente modemo de la operaci6n interpretativa:
exhibe la sistematizacién propia de un lenguaje con aspiraciones
universalistas, la homogeneidad que la hace funcional en una
sociedad compleja y fragmentada, y la coherencia interna que le
da el prestigio y la autoridad social necesaria para convertirse en
el arbitro de las decisiones publicas. Su cardcter cientifico es
siempre el resultado de una practica por medio de la cual toma
un cuerpo ajeno y lo transforma en significacion social: “Un tra-
bajo es cientifico, si realiza una redistribucién del espacio y con-
siste en darse un lugar por el ‘establecimiento de fuentes’” (EH
88). Asi nos alejamos de toda idea positivista que postule el ac-
ceso directo e inmediato al cuerpo por interpretar. En efecto, cl
proceso modemo de convertir los fragmentos del pasado en rela-
tos plausibles, consiste en una serie de procedimientos analiti-
[La TRRLTCION OF Lo messAno: CArapaa DE ESTUDIOS CuLTURALES Mioma. De CeaTEN 25
cos, formales y sociales semejantes a cualquier otro proceso de
produccién —sea de carros, como dice de Certeau, o de otro pro-
ducto (HP 56),
Las operaciones principales de todo acto interpretativo
comprenden identificar la evidencia—fragmentos del cuerpo ausente
que proveen los indicios para su reconstruccién— y retirarla de los
sistemas en los que esta inserta —ya sean de archivos, museos, el
habla de las personas y demas-; someter estos fragmentos a las
operaciones analiticas necesarias que los convierten en materia prima
de significacién, y desplegar y preparar los fragmentos para el
proceso que les dara una coherencia narrativa (eH 87-9). Como
puede suponerse, estas operaciones son conflictivas y ambivalentes.
Si tomamos la historia como ejemplo, advertimos que los fragmentos
existen inscritos en sistemas de clasificacién del presente, aun cuando
no pueden ser reducibles a nuestra contemporaneidad. Para hacerlos
disciplinariamente legibles, es necesario efectuar sobre ellos una
serie de operaciones técnicas —por ejemplo, insertarlos y procesarlos
ensistemas de clasificacién ya preparados, interrogarlos bajo criterios
unificados, reducirlos a su minima expresi6n, etcétera. El objetivo
de estas operaciones es preparar los fragmentos para reconstituir,
de la manera mas econémica y a modo de simulacro, ese pasado
que ya no esta disponible para el presente.
Sin embargo, estos fragmentos preservan la huella del pasa-
do y resuenan con una diferencia perturbadora; esa es precisa-
mente la diferencia que los hace titiles para el historiador. El
proceso por el cual se disciplina el fragmento nos remite a un
choque entre su singularidad y el impulso homogeneizador de
los modelos analiticos. En otras palabras: si el objetivo ultimo
de la historia es la reconstruccién de un cuerpo a partir de si-
mulacros que nos resulten familiares, también es cierto que la
interpretacién pone en evidencia el limite del modelo tedrico
una vez que lo enfrenta a la singularidad del pasado (gu 88). El
encuentro con lo real no sélo resulta en una transformacién del
fragmento en evidencia, sino que inscribe dentro de la misma
26 CHADERNGS Pesan FX REMLICO NOseRO
operacién el valor singular de lo particular, la contingencia, en
suma, lo no-inscribible. La interpretacién -el simulacro~ re-
sulta de dirimir esa diferencia. Su manifestacién depende de
un equilibrio precario entre lo singular y lo general, lo espectral
y lo verosimil. Por lo tanto, la interpretacién es siempre un
problema politico (cr 111-12). Ese ‘trabajo sobre el limite’ es
precisamente la labor que abre la posibilidad genuina a la hete-
rogeneidad (eH 93-6). La interpretacién realiza su potencial
heterolégico cuando pone en evidencia el limite de los modelos
de interpretacién.™*
El tltimo término del andlisis operacional nos remite a la
escenificacién discursiva de la operacién técnica que se apoya
en un lugar social. En términos generales la produccién textual
implica una contradiccién fundamental e irreducible entre lo real
y el discurso. Ante todo nos oftece la ilusién de una sistematiza-
cidn original “al prescribir como comienzo lo que en realidad es
un punto de llegada” (zu 101). En efecto, mientras el trabajo
social del intérprete comienza por la institucién y procede por
los mecanismos de conversién de la evidencia, la escritura in-
vierte ese procedimiento y le impone una coherencia discursiva
al desorden propio de lo real. En cuanto a la operacién
historiografica, esta contradiccién se percibe en los dos modos
como el discurso le impone sus propias leyes a la investigacién:
el orden del relato y los modos de verificacién de 1a historia.
La historia “pretende dar un contenido verdadero —que de-
pende de la verificabilidad-, pero bajo la forma de una narra-
cién” (EH 109). Como tal, la informacién necesita ser organizada
de acuerdo con las leyes de! relato. La narrativa asigna un punto
de inicio —ya bien sea en términos de origen, causalidad o de
ambas—que establece una coherencia particular, En el caso de la
historia es la coherencia de la temporalizacién, marco de suce-
sidn lineal que formalmente responde a cuestiones de principio y
orden.” Simulténeamente, la temporalizacién de la historia par-
ticipa de un orden tropolégico, pues despliega la informacién a
Lac navrcioy bic Lo namessapo: CArmpas oF ssrupios curmimatis Micuut py Ceeretu 27
través de los recursos narratolégicos propios del relato, es decir
la trama, el suspenso, el desenlace, entre otros. (HP 56-9). Entre
semantizacién y narrativizacién, la historia es un discurso mixto
que se debate entre contrarios.*°
Por otra parte, la escritura necesita acreditar mecanismos
que certifiquen la relacién de la operacion técnica con aquello
real que quiere evidenciar. Es decir, es esencial que la escritura
produzca la coherencia interna y la autoridad social que la sus-
tenta como actividad cientffica. Las estrategias son miiltiples y
van desde borrar el lugar desde donde se habla y hacer como si
el referente hablara, hasta rellenar los huecos —las hiancias 0
vacios en términos lacanianos- que hay entre fragmento y frag-
mento para producir la ilusién de una totalidad recuperada y
usar un lenguaje familiar que exuda prestigio.’ Por medio de
estas estrategias se elabora un discurso didactico que “produce
un contrato enunciativo entre el remitente y el destinatario” cuya
garantia fundamental es que es razonable, coherente, plausible
y aclaratorio (cH 113). La estrategia de acreditacién mas im-
portante ~y la que decididamente hace de la interpretacion una
heterologia— es el uso de la voz del otro a través de la cita: la
voz es “un fragmento privilegiado que garantiza un cuerpo y
que anuncia que esto tiene sentido.”* Desde tal perspectiva,
podemos afirmar que si la operacién le puso atencién a la sin-
gularidad del evento a su opacidad-, la escritura se mueve por
la necesidad de producir una inteligibilidad. Pero la cita del
otro produce una escritura foliada que combina el lenguaje del
interpretado y el lenguaje del interpretante. Y si bien es cierto
que poner en escena la voz del otro logra un efecto de verosimi-
litud y extrae legitimidad (cH 110), también es cierto que trastoca
ese discurso al comprenderlo, es decir, al inscribir dentro de si
la opacidad del otro.
El punto no es tanto que los condicionamientos hagan la inter-
pretacién menos valida o menos necesaria. Al contrario, esos
condicionamientos hacen del acto interpretativo un saber
28
Cusnenyos PENSAA ES PIMC NOAH O
experiencial valioso y una intervenci6n politica necesaria. Lo im-
portante es sefialar que una practica interpretativa “accede a la
seriedad en la medida en que explicita sus limites, articulando su
propio campo con el de otro, irreductibles” (cp 180). Dos estrate-
gias se imponen: en primer lugar, es necesario confrontar la inter-
pretacién con lo singular de su objeto, incluso si eso significa man-
tener un grado de indeterminacién en la formulacién final: “Si la
‘comprensi6n’ (...) no se encierra en la tautologia de la leyenda o
no huye hacia la ideologia, tiene como primera caracteristica (...)
el nunca renunciar a la relacion que las ‘regularidades’ mantienen
con las ‘particularidades’ que se le escapan” (14 99), es decir, ejer-
cer siempre una practica de lo singular (Ic Vol. 2, 259-65).
En segundo lugar, sefialar los determinantes que subyacen la
operacién —por ejemplo, el sitio del origen, los procedimientos téc-
nicos, la textualizacién— y que nos abren a “la condicién de posi-
bilidad para una andlisis de la sociedad” (rH 81), Aquellas practi-
cas interpretativas que insisten en disimular su localidad —es decir,
su provisionalidad— despliegan lenguajes autoritarios sobre el cuer-
po social y buscan recubrirlo completamente, asimilarlo a sus nor-
mas y marginar a aquellos que se les resisten. Describir la opera-
cion interpretativa en sus componentes, nos permite entender los
modos como el proceso propicia una “socializacién de la naturale-
za y una ‘naturalizacién’ de las relaciones sociales” (rH 84). Esto
es, explicitar el proceso interpretativo, hacer mas dificil la
mistificacién que ocurre en aquellos lugares donde converge el
poder con sus medios legitimadores: el lugar que comimmente Ila~
mamos “ideologia”. La intencién es hacer evidente que la inter-
pretacién no es neutra ni espontanea ni auténoma, y que la objeti-
vidad es siempre un término acordado.
El contexto colombiano nos invita a preguntarnos por qué
la situacién ¢ historia del pais aparecen confusas, opacas, im- j
posibles de ser pensadas, Una reflexion desde de Certeau nos
debe aclarar que su opacidad no se debe a una supuesta natu-
raleza perversa del colombiano ni a determinantes raciales,
1A nennCiOn: De. (4) IAMENSADO: CATKDRS DW: ESTUDIOS cULTRALES Micu De CenTERD 29)
geograficos o climatolégicos, tampoco a una maldicién inve-
terada. Ante todo, la historia de Colombia es el resultado del
modo como la investigacién se ha acercado —o incluso no lo ha
hecho-— al fenémeno histérico. Desde el punto de vista opera-
cional, el analisis epistemolégico de de Certeau nos persuade a
indagar la raz6n de ser de la investigacién social en el pais —jes
cierto, por ejemplo, que la falta de apoyo para la investigacion
obedece a la escasez de recursos? {Seria esta carencia tal vez
mas comprensible como el resultado de una estructura defensi-
va por parte de las fuerzas hegeménicas del pais?—; \a relacion
de las instituciones que la albergan y sustentan con sus resulta-
dos —gqué significa la transferencia al sector privado, desde
universidades hasta centros de investigacién, de la agenda
investigativa?—; el tipo de investigacion social que se lleva a
cabo en el pais —zpor qué, por ejemplo, ciertos sujetos sociales
(mujeres, niftos, grupos étnicos) pocas veces ocupan un papel
protagénico en las investigaciones sociales?—; los temas gene-
rales que se proponen ~{gué consecuencias tiene enfocar casi
exclusivamente las maneras como la sociedad se degrada en ci-
clos de violencia cada vez mds complejos y ponerle tan poca
atencion a los modos como cotidianamente el colombiano esta-
blece lazos de solidaridad?-, y \a autoridad y funcién social
que ésta tiene —zqué tipo de autoridad interpretativa retiene
el sujeto estudiado (por ejemplo, los desplazados) en rela-
cién con el cientifico social que llevd a cabo la investiga-
cién? {Cémo determina esa relacion las politicas recomen-
dadas por los investigadores e implementadas por los
administradores? Las preguntas que ofrezco son apenas un
muestrario de la rica reflexién que emerge de la propuesta
certeauniana de donde muchas otras y diversas lineas de re-
flexién son posibles y necesarias.
30 CiApaRos HINSAR EN PORLICO NOMERO 0
B. Lo coripiano: EstRATEGIAS Y TACTICAS
Nos maravilla que nos falte tanto para enten-
der las innumerables astucias de los ‘béraes os-
cares’ de lo efimero, caminantes dela cindad,
habitantes de las barrios, lectoresy softadores,
pueblo ascuro de las cocinas (\c Vol. 2 265).
La obra de de Certeau también nos invita a pensar los modos.
de consumo cotidiano y, en particular, la manera como el ciuda-
dano comin y corriente recibe, vive, transforma y resiste las
inter-pelaciones hegemonicas del Estado, del aparato productivo
y de los medios masivos de comunicacién. En un momento cuan-
do la sociologia de la cultura desarrollaba una critica contunden-
te y necesaria, aunque unidireccional, dela forma como la socie-
dad de consumo y los medios de comunicacién inundaban todos
los rincones sociales y desplegaban una efectividad no vista an-
tes, de Certeau desarrollé una antropologia politica en la que exa-
mina los modos como estos consumidores se constituyen en agen-
cia de su propia vida.
Seria errado suponer que esta linea de reflexién existe en com-
pleta autonomia del andlisis certeauniano de la operacién
interpretativa. De hecho, la vision antropolégica de de Certeau
emerge como consecuencia de separar “‘el estudio fijado sobre
los productos [del] andlisis de las operaciones” de produccién y
consumo (cp 202). Siguiendo ese método y en el contexto de sus
estudios sobre la religion en el siglo xvu, de Certeau descubre
evidentes limitantes en el campo de los estudios de la cultura
popular. En estos estudios, de Certeau traza la emergencia del
concepto de cultura popular para designar aquellos sujetos so-
ciales que escenifican un tipo de légica social diferente y antagé-
nica a la que en ese momento se articula como racional y even-
tualmente moderna. Asi pues, lo popular es una tosquedad social
que necesita ser civilizada, un reticente arcaismo, un residuo so-
cial 0, como lo demuestra en La fabula mistica, una peligrosa
alteridad del espiritu." A pesar de todos los esfuerzos por con-
La mrvtcidN be Lo nmexssano: CATmbaA DR ESTUDIOS cirETURALES icin Cenreau 3]
trolarla, lo popular se configura como una alteridad que regresa,
una y otra vez, con un lenguaje que no siempre se deja entender.
En el cdustico informe titulado “La belleza del muerto”,
escrito en conjunto con Jacques Revel y Dominique Julia y pu-
blicado en 1970, los autores argumentan que a partir del siglo
xIX, momento cuando surge un interés cientifico por el tema,
“La ‘cultura popular’ supone una operacién que no se confie-
sa. Ha sido necesario censurarla para poder estudiarla. (...)
Una represién politica se halla en el origen de una curiosidad
cientifica” (cp 47). En efecto, el interés por el tema tiene que
ver con la urgente necesidad de vigilar y disciplinar el cuerpo
social, en especial aquellos sectores asociados con los trabaja-
dores urbanos y los campesinos, ambos grupos portadores de
légicas colectivas contrarias o divergentes a las propuestas por
a elite nacionalista del momento. Los estudios sobre la cultura
popular se gestan a partir de una necesidad de control y dan pie
a una alteracién policiva.
La consolidacién académica de los estudios sobre la cultura
popular supone un doble gesto: por un lado la exhumacién de
aquello que era peligroso, vulgar, efimero y opaco; por otro, la
constitucién del bello cuerpo remanente —el muerto del titulo del
ensayo- como fundamento para una historia de origenes y esen-
cias colectivas. “Desde entonces, [la cultura popular] se ha con-
vertido en un objeto de estudio porque su peligro ha sido elimi-
nado” (cp 47). Aun aquellos autores —dicen de Certeau, Revel y
Julia— que mas decididamente quisieron revindicar la cultura
popular terminan siendo cémplices en el proceso de subalter-
nizacién de los saberes populares. En efecto, la historiografia
cultural contempordnea heredé un lenguaje y unos objetos por
medio de los cuales cree acceder al caracter de lo popular. Al no
investigar sus propios modos operacionales reproduce la separa-
cién entre objetos constituidos por su perspectiva disciplinaria y
la vida material de los hombres y mujeres que hicieron, consu-
mieron 0 resistieron esos objetos. Asi, “la belleza del muerto”
32 Cuabeavos resin fn Pom ICO NOMTERO 0
serearticula en modos cada vez més sistematicos que invisibilizan
ciertos actores sociales: el nifio, la mujer, el cuerpo, etcétera.*
Michel Foucault madura por ese mismo entonces una novedosa
historia politica sobre la construccién de objetos disciplinarios,
en especial el loco y el criminal.** De manera andloga a como de
Certeau propone la emergencia de la cultura popular, la apari-
cién de la locura y la criminalidad moderna es consecuencia de
miltiples procedimientos tecnolégicos impersonales que pene-
tran el espacio social y lo forman a través de la catalogacién, la
vigilancia y la reubicacién de lo existente. Estos procedimien-
tos, gestados por una ldgica descentrada, constituyen lo que
Foucault denomina una microfisica del poder. El método
foucaultiano sirve tanto para describir la emergencia de algo nuevo
como para hacer evidentes —es decir, intervenir politicamente—
los procedimientos que la hicieron posible.
Asi pues, el método de Foucault le ofrecia a de Certeau herra-
mientas para emprender arqueologias de los procederes
hegeménicos, pero permanecia mudo ante las respuestas que ne-
cesariamente encontraba esta microfisica en sus consumidores. Ain
més, la perspectiva foucaultiana produce una visién totalizadora
de la realidad social que no permite ver o entender lo que ocurre
mas alla del horizonte del productor, en especial aquellos movi-
mientos fugaces e imperceptibles que animan el registro del con-
sumidor.* En un ensayo ya famoso, “Andares de la ciudad”, de
Certeau propone dos posibles entradas en la urbe.*” Por una parte,
la magnifica vista que se despliega desde lo alto de'un rascacielos
nos regala la belleza de una mirada totalizadora, visién pandptica
de la ciudad en la cual sus habitantes se hallan comprendidos aun-
que sus Idgicas no sean aprehendidas. Sobra decir que es una
perspectiva que produce la ilusién de entender. El modo de anéli-
sis propuesto por Foucault se asemeja a la vision pandptica.
Por otro lado, podemos caminar las calles de la ciudad, seguir
el libreto que escriben los transeiintes al caminarlas, actualizar
nosotros mismos su geografia con nuestros desplazamientos, en-
J. IRRURCION DE Lo DWENSADO: CATEDRA ne ESTUDIOS CAITURALES Mica, pe CERTEAY 33
trar en contacto con la heterogeneidad propia del rincon que la
mirada panéptica no penetra, acariciar sus graffiti, en fin, encon-
trar retéricas caminantes que hagan evidente ordenes diferentes al
funcionalista e hist6rico del movimiento (1c Vol. 1, 1 17). En efec-
to, para de Certeau “resta por saber qué sucede con los otros pro-
cedimientos, también infinitesimales, que no han sido ‘privilegia-
dos’ por la historia y que no ejercen una actividad innumerable
entre las mallas de las tecnologias instituidas” (1c Vol. 1, 57). Por
eso, a la microfisica del poder, de Certeau yuxtapone microtécnicas
de resistencia; el andlisis disciplinario lo complementa con un acer-
camiento a la poética de las practicas sociales:
Si se puede tener por verdadero que la red de vigilancia se
| extiende por todas partes y se precisa por procedimientos
miltiples y detallados, me parece mis importante descubrir
también como nna sociedad entera no se reduce a este aparato.
[Una vez que] los apatatos de vigilancia responden a los dispo-
sitivos de astucia, de mafias, que juegan con todos estos dispo-
sitivos y los arman, [es] necesario preguntarse cuilles son las
mindsculas pricticas populares; [con] qué manera de hacer res-
ponden del lado de los practicantes a los procesos mudos de la
“puesta en orden” socio politica por la “disciplina”
El reto certeauniano es penetrar la légica cifrada del practi-
cante y del consumidor, una dificultad que se hace evidente al
observar que el consumo constituye “una manera de pensar
investida en un modo de obrar, un arte de combinar, indisociable
de un arte de utilizar” (ur 64; mi subrayado),
Para enfrentar el reto, de Certeau invoca la lingiiistica: si la
mirada pandptica pone en evidencia la lengua —/engue-, el acto
de caminar la ciudad la actualiza en un enunciado ~parole-, tni-
co modo en que la ciudad deja de ser simple abstraccién. El
instrumental lingijistico le permite dirigir su mirada a los espa-
cios de “produccién secundaria que se esconde[n] detras de los
procesos de [recepcién]” (1c Vol. 1, xum) y sefialar las multiples
Maneras como la creatividad bulle donde cada uno dé nosotros
hace su cotidianidad. A la poética que se hace evidente en el acto
34 CChapensas passin nN ronco NiO 0
de la lectura, de la mirada, de Ja cocina, del andar y de tantas
otras actividades cotidianas, necesitamos hallarle el aparato reté-
rico que regla su produccién y nos oftece los elementos para ha~
cerlas descifrables 0, por lo menos, visibles.”
La ya famosa diferencia entre tactica y estrategia hace parte
de este dispositivo retérico. Si la estrategia es el lugar desde
donde el poder despliega su quehacer, la tactica es el modo como
los débiles responden:
Llamo estrategia al cilculo (0 a la manipulacién) de las rela-
ciones de fuerzas que se hace posible desde que un sujeto
de voluntad y de poder (una empresa, un ejército, una ciu-
dad, una institucin cientifica) resulta aislable, La estrate-
gia postula wn dagar susceptible de ser circunscrito como algo
propio y de set la base donde administrar las relaciones con
una exterioridad de metas 0 de amenazas (los clientes o los
competidores, los enemigos, el campo alrededor de Ia cit»
dad, los objetivos y los objetos de la investigacién, etcéte-
ra). (...) Llamo téetica'a la acciéa calculada que determina la
ausencia de un lugar propio. (...) La tictica no tiene mas
lugar que la del otro (,..), debe actuar con el terreno que le
impone y organiza la ley de una fuerza extrafia, (...) Apro-
vecha las ‘ocasiones’ y depende de ellas (...) Necesita utili-
zat (...) las fallas que las coyunturas: abren en la vigilancia
del poder propietario Caza furtivamente. (,..) Es.astuta. (..-)
[Es] un arte del débil (1c Vol. 1, 42-3).
El orden efimero y secreto de las tacticas replantea desde una
nueva perspectiva la cuestién de la agencia, pues alli donde otros
acercamientos encontraban el avasallamiento y la repeticién de
lo mismo, de Certeau propone creatividad, diferencia y reconsti-
tucién. El hombre corriente no carece de astucia, cultiva el “arte
sutil de [los] inquilinos astutos”, se yale del desvio, el escamo-
teo, la trampa, las transposiciones, la jerga, repertorio de accio-
nes simuladas por medio de las cuales se insinda y reapropia el
espacio del poder. Usa su ingenio para insinuarse en las fallas de
Ja ortodoxia cultural (1c Vol. 1, 185)."°
El valor de Ja tactica es irremediablemente opaco, pues es el
resultado de acciones que no se apoyan sobre un piso epistemo-
[Ly aiRURCION DB Uo IPENSABO: CAMHDRA De ESTUDIOS CtarruRAMIS Micr. 08 Cures 35
légico propio. En efecto, la tactica siempre es parasitaria, pues
ocurre dentro del espacio y las clasificaciones generadas por la
estrategia aun cuando no estén definidas por el lugar: la lectura,
el caminar, la jerga ocurren siempre en el espacio del libro, la
ciudad, el lenguaje. Su caracter es movil y efimero, pero sus
efectos son decisivos. Una vez desplegada, la tactica opera so-
bre el sitio que trabaja —Ia estrategia— para devolverlo ligeramen-
te alterado, una alteracién que escapa el control de los censores,
ya bien porque esta disimulada bajo un aparentemente permane-
cer intacto 0 porque se presenta como inevitable e irremediable
—por su fugacidad o por su irrevocabilidad. Como consecuencia,
su valor es mucho més performativo —alterar relaciones sociales,
aunque sdlo sea momentaneamente— que substancial —alterar los
contenidos conceptuales que reglan esas relaciones. La sabidu-
tia popular consiste en la capacidad de usar el aparato a modo de
saltos y trampas (1c Vol. 1, 22).*!
La atenci6n a las practicas cotidianas constituye un reto
metodoldgico y abre nuevo espacios conceptuales y politicos, El
problema metodolégico requiere un acercamiento interdisciplinario
ya vimos como la lingiiistica aporta un elemento decisivo en esta
antropologia de la cotidianidad. Precisamente uno de los retos mas
importantes de la empresa intelectual contempordnea es la de en-
frentarse a una division del saber en unidades cada vez mds peque-
fias que resulta en una “parcelizacién de experiencias demasiado
mintisculas” (cp 112). Nada puede ser més perjudicial para tal em-
presa que mantener, ignorar o reconstituir esas fronteras
institucionales y disciplinarias. No se trata de que cada disciplina
comience un proceso de colonizacién de las otras disciplinas en el
afan por organizar la totalidad de la experiencia humana bajo su
propia autoridad, tampoco sirve el eclecticismo indulgente que con-
funde métodos y fronteras. La interdisciplinariedad propuesta por
de Certeau significa ante todo didlogo, cooperacién y trabajo entre
equipo, algo de lo que él dio ejemplo continuo a lo largo de su vida.”
36 CuADEANOS PINEAL IES PoBIECE NENMEHOO
El objetivo es tratar “de captar constelaciones epistemologicas que
se dan reciprocamente, una nueva precisin de sus objetivos y un
nuevo estatuto para sus procedimientos” (EH 277); activar confron-
taciones productivas para buscar dilu-cidaciones epistemoldgicas que
nos permitan explorar las practicas, espacios conceptuales y politi-
cos atin adumbrados (cP 60).
La atencién prestada a las tacticas también resulta en la
politizacién de las practicas cotidianas, al reconocer la ingeniosi-
dad del débil sobre la razén del fuerte. Ante todo, este enfoque
inscribe el valor de la dignidad humana en tanto marca el lugar
preciso que no puede ser reducido a una légica totalizante, ya bien
sea ésta la econémica—del mercado-, la institucional —eclesial-, o
la politica -liberalismo, Mas que simple naturaleza desviada, en-
ferma, criminal 0 incivilizada, los sujetos subalternos constituyen
una “‘pululacion transversal y ‘‘metaforizante’’ de (...)
micro-actividades diferentes” (cr 68). La valorizacién de las prac-
ticas ordinarias nos permite entender el signo politico que caracte-
riza todo su trabajo, desde la reflexién epistemoldgica sobre la
operacién interpretativa, hasta los estudios sobre urbanistica, pa-
sando por sus investigaciones sobre la historia de la mistica y los
escritos en contra de las violaciones de los derechos humanos en
América Latina: “Una manera de utilizar los sistemas impuestos
constituye la resistencia a la ley histérica de un estado de hecho y
de sus legitimaciones dogmaticas” (1c Vol. 1, 22). No estaria
muy alejado pensar que la escritura, su escritura, representaba para
de Certeau una tactica por medio de Ia cual buscaba redistribuir el
espacio del poder.
‘La conexién entre labor intelectual e intervencién politica
~plasmada en libros como La toma de la palabra y La cultura
en plural entre otros— tiene un punto adicional de interés para
los colombianos. Los dos ensayos que abren la segunda parte
de la edicién revisada de La toma de la palabra —“Misticas
violentas y estrategia no violenta”’ y “La larga marcha india”—
siguen la experiencia indigena y de las comunidades de base
Lay RRUMCION DE LO MaPENSADO: CATEDRA DE sSTUMIOS ctleTURALES Mice, bx Commas = 37
en el pais. Esa experiencia de tomarse la palabra -tactica que
equivale a una “‘determinacién politica de la especificidad cul-
tural”, determinacién usada hoy por muchos movimientos
sociales del continente~ desvirtia el proclamado éxito de la
invasién europea y, en el caso de la teologia de la liberacién,
asume la palabra de Dios desde su diferencia. Es claro que
este proceso no comienza en los afios sesenta. La toma de la
palabra continia un proceso de alteracién de la conquista y
colonia, por medio de la cual los subalternos las “subvertian
desde dentro, no al rechazarlas o al transformarlas ~eso tam-
bién acontecia—, sino mediante cien maneras de emplearlas al
servicio de reglas, costumbres 0 convicciones ajenas a la co-
lonizacién que no podian huir” (ic Vol. 1, 38). Una situacién
que —respetando las diferencias entre uno y otro caso~ se repi-
te hoy en dia cuando los desplazados por la violencia, los fa-
miliares de los secuestrados, los amenazados por razones po-
litieas ~y todos aquellos que de una u otra manera son
silenciados, sometidos a actos de intimidacién o marginados
por aquellos poderes que se benefician de la crisis social— se
toman la palabra e inquietan la paz del piiblico.
C. HETEROLOGIAS: IRRUPCION DE Lo OTRO
éPara qué se escribe, pues, cerca del umbral,
sobre el taburete sealado por el relato de
Kafka, sino para luchar contra lo inevitable?
(rw 13),
Finalmente, y como ya debe ser evidente, Michel de Certeau
nos invita a pensar todo quehacer intelectual, en especial aquel
que tiene pretensiones cientificas mas pronunciadas, como in-
tervencién politica. Tomar y otorgar la palabra son modulaciones
politicas del conocimiento una vez que alteran o ratifican los
sitios institucionales del saber, los procedimientos de clasifica-
cién y aprehensién, y los modos y lenguajes de inscripcién para
CuNDERNOS PENSAR IBY PBLIGO NIOIEHO
propiciar o reprimir la irrupcién de aquella diferencia que
subyace a la tautologia. De manera sucinta, la lectura de de
Certeau nos invita a considerar el pensar, e/ Pensar, como labor
politica en por lo menos tres renglones diferentes: en tanto se
ocupa de trazar las formas de inscripcién de la diferencia, en
tanto procura modos de propiciar la diferencia y en tanto labor
de duelo.
En La possession de Loudun Michel de Certeau escribe
“D’habitude, | 'étranger circule discrétement sous nos rues”, por
lo general, lo extrafio circula disimuladamente en nuestras calles
(pL 7). Esta diferencia representa un gran capital simbdlico que,
sin embargo, nuestra sociedad desdefia, prefiriendo en cambio
expulsarla de su seno. El exorcismo, procedimiento imposible
sin la complicidad del saber institucional, continta siendo el modo.
mis frecuente de manejarla. Conocedor de esta complicidad, de
Certeau afirma que el historiador no deberia creerse capaz de
descifrar las figuras ocultas de la alteridad (pL 327-28), cautela
que explica la razén por la cual el impulso de su reflexion nos
remite menos a hallar el sentido verdadero de lo Otro que a trazar
los regimenes de verdad que lo inscriben y las operaciones
interpretativas que se lo apropian.**
Sin embargo, es imposible -ademas de cobarde~ renunciar a la
diferencia. Identificar el sitio de la identidad— “Yo no hablo como
analista ni como mistico” (up 122)— es apenas la condicién necesa-
ria para hacer de la interpretacién un encuentro productivo con la
diferencia. Por eso, si la tendencia principal de la operacién
interpretativa es reproducir lo mismo —tendencia que produce un
otro alterado-, una politica de la interpretacién busca alterar el
funcionamiento de la disciplina para propiciar la apertura a una
diferencia menos cémplice. No hay practica interpretativa verda-
deta que “no aspire a este encuentro, que no busque la resistencia
de los otros y que no pruebe o no fomente esa herejia del pasado
con relacién al presente.”*” Especificamente eso quiere decir que
Les IRV RCION i: 140 INPENSADOE
TDR DE IsTebIS ukrunALES MicHEL OF ©
39
ademas de diagramar los modos como se inscribe la diferencia, un
ejercicio heterolégico del saber debe ocuparse insistentemente de
trazar las figuras de su retorno y propiciar la irrupcién de lo Otro.
Es precisamente en la tensa relacién entre regimenes de verdad y
el retorno de lo reprimido que encontramos el modo de alterar la
operacién interpretativa y propiciar la diferencia.
Como vimos en el primer apartado de esta introduccion, el
andlisis de la operaci6n interpretativa demuestra que el here-
je, la monja mistica, el indigena no estan ahi para ser leidos
—desde el presente, la institucion, la disciplina— sino que ne-
cesitan ser producidos. La interpretacién es producto de una
voluntad politica de hacer lo Otro formaimente inteligible y
manejable, la manifestacién de una voluntad de saber que no
estd exenta de ser también —e incluso sobre todo- una volun-
tad de poder.** Sin embargo, lo Otro “‘no tiene la maleabilidad
que en un principio suponiamos y que a veces quisiéramos”
(mo 21). Como el pasado, la fabula, lo popular, la mistica y
tantas otras figuras del salvaje (Fm 243-47), lo Otro persiste
de dos maneras: en esa inscripcién mds 0 menos negligente
que producimos durante la interpretacién y en el residuo que
regresa fantasmalmente para asediar su sitio de produccién.
Desde esa doble presencia, lo Otro se insintia hosco, reticente
e indomable. No se deja producir a voluntad, recubre ese cam-
po intelectual que llamamos ‘evidencias’ y se proyecta ince-
santemente sobre sus intérpretes.
En efecto, los saberes especializados son interrumpidos por
lo extrafio que regresa. Lo extrafio se refiere a lo ajeno, lo que
aparece desviado en relacién con la mismidad, pero también al
unheimliche de Freud, lo inquietante y ominoso, incluso lo si-
niestro, pues es lo que regresa modificado levemente de tal ma-
nera que es familiar y ajeno a la vez.” El regreso puede estar en
una palabra o frase por ejemplo, /a Violencia— que acude una y
otra vez para designar fenémenos diferenciados guerra civil,
hostigamientos politicos, delincuencia, agresién familiar—, se
40 CLADRENGS PENA AX PORTICO NOMERO O
encarna en la figura marginal que escapa la explicacién global
—el desplazado, el desaparecido-, se congrega en torno a seme-
janzas formales que subsisten a pesar de diferencias ideoldgicas
~entre, por ejemplo, el ethos heroico masculino del subversivo y
el del militar 0 patriético-, se asienta en el enemigo que se ubica
mis alla de la comprensién —Ias fuerzas oscuras, los terroristas—
o simplemente aparece como una irrupcién brutal y ciclica —los
brotes periédicos de violencia que desmienten el control procla-
mado por las autoridades.*°
El retorno constituye ante todo la dindmica propia de la histo-
ria. Nace de la exclusién —por el poder, la interpretacién— y al
regreso se halla con una constelacién de fuerzas que ordenan su
manifestacién: “Las escenas primitivas habitan y determinan [el]
desarrollo. Bajo los desplazamientos culturales sobreviven las
heridas originales y los impulsos organizadores que han olvida-
do estas heridas y estos impulsos” (up 20).*! La interpretacién
produce siempre, por lo tanto, un cuerpo heteronémico una vez
que acoge formaciones diversas bajo la apariencia de lo mismo.
Alli donde creiamos reconocer la unicidad y singularidad positi-
va del momento, una segunda lectura nos revela el retorno y su
reconstitucién bajo la mirada de una escena originaria —o primi-
tiva~, organizadora del movimiento dividido de lo Otro. Aun
mas, una vez que el retorno se hace por y a través de nosotros
—los intérpretes-, la historia deviene nuestra propia escena origi-
naria: “Siempre leida junto con otros y delante de ellos, la histo-
tia se vuelve un psicoandlisis del presente: “escenas primitivas”
resurgen en el curso de este dialogo actual, y éste las cambia en
Ja medida en que nosotros descubrimos en ellas el condicionami-
ento de un nuevo riesgo” (Mo 20-1),
Identificar y hacer resonar las imagenes que regresan, es decir,
activar el potencial que tienen para perturbar el funcionamiento
de las escenas originarias y las identificaciones excluyentes que
engendran, es uno de los modos claves para propiciar la irrupcin
de lo Otro.
Lay maurady 26 10 npexsapo: CATEDRA DE ESTUDIOS cuETURALES Mica. pr Cekmay 4]
Activar esta resonancia, comunicarla a través del texto, re-
quiere de una poética de la interpretacién. Para ilustrar sus ele-
mentos necesarios, Michel de Certeau frecuentemente us6 la
metéfora del viajero.” La auténtica aventura intelectual nos lle-
va a parajes desconocidos, lugares donde lo que buscamos nos.
devuelve la mirada, nos despoja de las palabras precisas, nos nie-
ga el regreso al sitio de partida; “El en otra parte tiene cien for-
mas (...), De ese pais, al término de mis primeros viajes, no sé
sin embargo nada mas, y avanzo como un nadador mar adentro,
Yo ‘pensaba ver’. En realidad, por el efecto de una inversion
lenta, soy mirado. (...) Por todas partes la mirada del otro nos
acecha” (FM 89).
Toda escritura que se construye a partir de ese tipo de viaje
esta hecha de despojos: miradas ajenas, huellas de huellas, fabulas
impregnadas de la voz del otro. El mismo acto de escribir se
convierte en un éxodo, una marcha interminable “‘a través de
Jenguas extranjeras [pues el intérprete] no tiene mas recurso que
la elucidacion de sus viajes en la lengua del otro” (en 305; 314).
Tal poética no necesariamente consiste en decir mejor y mas
completo, sino en aprender a soltar el titubeo, el murmullo
indeciso, pero sobre todo a afinar el oido para escuchar el ruido
de lo Otro.
La apertura, que es una de sus preocupaciones centrales,
ocurre a través del lenguaje. El segundo tomo de La invencién
de lo cotidiano abre con una bella reflexién que constituye a su
vez una poética de la interpretacién:
Parciales y necesariamente limitados, estos anales de lo
cotidiano no pueden ser, en un lenguaje de la espera, mis que
efectos marcados por esos ‘héroes oscuros’ de los que somos
sus deudores y semejantes. El estudio, narratividad encantada,
no busca pues echar fuera de la casa a los autores vivos y
muertos que la habitan, para hacer de ellos sus ‘objetos’ de
anilisis, Se articula sobre la relacién que su extraiieza mantiene
con la familiaridad (I¢ Vol. 2, 1-2).
a2
‘CoADERNOS VENSAR EN ELACO NUMER O
Ejercicio de gratitud que reconoce una deuda impagable, la
interpretacién ya no es la intencion de manifestar un significado
oculto gracias a la destreza cientifica. Ahora la interpretacién es
escritura, trabajo sobre los significantes. Contrario al informe
que busca dominar la voz del otro, este lenguaje encantado se
deja marcar por aquellos héroes oscuros de cuyas agencias sdlo
tenemos noticia por las trazas de las’ trazas.
El concepto de fabula es fundamental para entender la reflexion
de de Certeau. Ya bien hablemos de historia, antropologia,
psicoanilisis, sociologia o cualquier otra ciencia heterolégica, la
fibula identifica la voz del otro, el lugar desde donde habla.
Designa asi dos rasgos principales: una oralidad que resulta de su
exclusién de la economia escrituraria -el salvaje, la posesa, el
pueblo, etcétera— y un saber imperfecto que resulta de su exclusion
de los regimenes modernos de verdad —el mito, la herejia, el rumor,
entre otros, Es decir, la fabula identifica un sujeto excluido y crea
la necesidad de corregir 0 completar y traducir su posicién, pues
la fabula nunca sabe lo que dice. De igual manera, la fabula es
simulténeamente cita que autoriza — “la voz hace escribir”, dice
de Certeau- y cuerpo ruidoso que perturba la tranquilidad
escrituraria, motor de la interpretacién y rapto ante lo enigmatico
(ic Vol. 1 “Citas y voces” 167-76).
Embeleso que existe en exceso a la escritura, la fibula es la
manera mas eficaz para que la narrativa se articule sobre la rela-
cién que la extrafieza mantiene con la familiaridad. Una practica
deliberada de la fabula reintroduce la voz del otro alli donde pre-
valecia la propia, deja que los fantasmas se cuelen y nos perturben,
traiciona el discurso cientifico y nos pasa al campo de los novelis-
tas y poetas (PH 157). La fabula opera como una tactica, es parcial,
trabaja sobre el terreno de la interpretacién, perturba el lenguaje de
su época ¢ instituye una alteracién de los discursos existentes.**
Su modo de operar es erdtico, pues despliega una relacién sensual
con su intérprete ~a la exclusién responde con el encanto—, consti-
tuye una pasién alterante y alterada que incita el deseo: “Hay del
Ls RRICION DE LO AOENSADE: CATEDRA DH EsTUbIOS CULTURA Meena bk Commas — 43;
Otro, pero no hay nada qué esperar de é1 sino el deseo que se instaura
por estar privado de él” (pH 142), Valga la pena aclarar que asi
como de Certeau no usa el concepto de fabula para designar lo
mentiroso o carente de racionalidad, igualmente por escritura no
se refiere exclusivamente al acto de notacién letrada. La escritura
es “(...) [el] rastreo de un deseo en el sistema de la lengua -esta
lengua puede ser profesional, politica, cientifica, eteétera, y no sim-
plemente literaria~ y por lo tanto también, como diriamos en dere-
cho, la ‘insinuacién’ en un cuerpo —un cuerpo de leyes, un cuerpo
social, el cuerpo del lenguaje— de un movimiento que la altera.”**
Erotizar la interpretacién no significa, por lo tanto, ajustar el cuer-
po ajeno al régimen de placer propio. Por el contrario, es una
intervencién sobre ese régimen —o economia escrituraria— para
propiciar la irrupcién de lo Otro, acto que viene siempre acompa-
fiado por el goce y no el placer.** Una interpretacién que escuche
la voz del otro y no hable por él.
La escritura como escenario de la diferencia hace efectiva una
demanda ética presente en toda operacién interpretativa.** Asi como
en la Invencién de lo cotidiano de Certeau nos propone que énten-
damos la lectura como una suerte de escritura transitoria, podemos
igualmente decir que la escritura heterolégica abandona la rigidez
y se convierte en lectura tactica: aprovecha, trastoca, desplaza los
materiales que encuentra en el camino, se convierte.en saber pro-
visional y se mantiene al acecho de una falla en la estrategia para
efectuar una ruptura instauradora (ic Vol. 1, 95). Ese trabajo sobre
el limite hace de Ja interpretaci6n un modo particularmente valio-
so de heterologia.
Consideremos brevemente el caso de la historia. Si en algo se
distingue de otras ciencias heterolégicas es que hace del pasado su
capital simbélico, del cual dispone y organiza para satisfacer nece-
sidades sociales muy profundas. En efecto, la historia constituye
nuestro procedimiento por medio del cual nos apropiamos de un
pasado, instituimos un presente y abrimos la posibilidad de un fu-
turo. Pero, como dice el mismo de Certeau, si el historiador “(_..)
44 COADERNOS PENSAR HA PORLICO HUamERO-O
tiene como tarea proporcionar para sus contemporaneos esta parte
necesaria y legitima de su ‘imagen’ social que integra un pasado al
presente, (...) descubre, progresivamente una misién mas esencial
y més dificil, que consiste en revelarles en un momento del pasa-
do, la negacién de esta imagen misma” (Mo 17). La demanda ética,
por lo tanto, se expresa en primer lugar en el cuestionamiento de
las unidades sociohistéricas de la comunidad para “descubrir en
ellas una soldadura superficial” (ex 108). Origenes y tradicién,
dos modos de sancionar la identidad y la autoridad, se revelan
heterogéneos, inciertos, evanescentes..”
Es por eso precisamente que la apertura al Otro no se puede
llevar a cabo sin una labor de duelo. “Los rechazos se afirman
en la escritura, pero la escritura les responde con un trabajo—una
elucidacién— contra la muerte” (cn 314). La interpretacién es
una “manera contemporanea de practicar el duelo.** Se escribe
partiendo de una ausencia y no produce sino simulacros, por muy
cientificos que sean. Pone una representacién en lugar de una
separacién” (FM 21). Mas concretamente y para regresar a nues-
tro ejemplo de la historia, en tanto escenifica los muertos, pode-
‘mos pensarla tanto como un rito funerario —exorciza la muerte al
insertarla en el discurso— como un ejercicio de simbolizacion que
“‘le permite a una sociedad situarse en un lugar al darse en el
Jenguaje un pasado, abriendo asf al presente un espacio” (cH 116).
La historia se escribe para no perecer, para luchar contra la muer-
te del éxtasis perceptivo.?
En Colombia, donde sucesivas guerras han dejado cuerpos
silenciados, mutilados y excluidos y un legado pertinaz de prac-
ticas autoritarias, esta funcién adicional del duelo cobra una
urgencia especial en las ciencias interpretativas. Ademds de
propiciar la irrupcién de lo inesperado, la fabula como practica
heteroldgica deliberada debe poner el saber al servicio de la
recuperacién de la memoria histérica, socavada por la intensi-
dad, complejidad y persistencia de una crisis social que frag-
menta lo colectivo y dificulta un relato abarcador. Ante Ja au-
La rRUPCON BE LO OMENSADO: CATEDRA DE ESTUDIOS CUNTURALES MicHEti De Canney AS
sencia de fabulas que registren la topologia secreta de los cuer-
pos torturados surge el estupor, el relato fetichista, el mediatico,
el paranoico, coherencias fantasmales que tienden a exterminar
el fragmento y a ratificar las practicas exclusionarias. Las ex-
periencias de los desplazados, entre las de muchos otros con-
temporaneos, necesitan ser fabuladas, pues ‘‘(...) alli donde los
relatos desaparecen —o bien se degradan en objetos muse-
ograficos—, hay una pérdida de espacio: si le faltan narraciones
(...) el grupo o el individuo sufre una regresién hacia la expe-
riencia, inquietante, fatalista, de una totalidad sin forma, indis-
tinta, nocturna” (1c Vol. 1, 136).
Dotar de palabras eso que ocupa el espacio abierto por la vio-
lencia, significa simbolizar lo que permanece desolado por el
horror de lo innombrable. Tal grado de restitucién necesaria sdlo
se consigue cuando el lugar de produccién discursiva comple-
menta su mirada cientifica con una prdctica auricular; es decir,
cuando despierta al murmullo de lo que persiste a//d, al otro lado:
cuando aprende a escuchar la oralidad que necesariamente se ha
infiltrado en la practica escrituraria (eH 231). En ese momento la
interpretacién en tanto mediacién —irrupcién y duelo— cumple
con la condicién de posibilidad para concebir una politica de la
memoria y la historia, Cuando lieguemos a ese punto, los saberes
académicos en Colombia estaran listos para ayudarnos a encon-
trar “las herramientas para abordar el pasado de guerras no re-
sueltas."
TI. ConcLusION: SELECCION DE TEXTOS
Y BIBLIOGRAFIA
Mas que intentar dar una visién completa sobre de Certeau, el
objetivo de este ensayo ha sido dar una visién introductoria de la
obra del autor. En particular, he querido examinar tres lineas de
reflexion concretas que sobresalen en el trabajo de Michel de
Certeau. El criterio que me guié es su pertinencia para la re-
46
CUsDIaNOS PENSAR EX eOMLICD NtaERO 0
flexion en el pais; es decir, que hicieran visible a Colombia de
manera novedosa. La manera como la experiencia particular del
pais ilumina la obra de Michel de Certeau daria pie a una rela-
cion mucho mas critica y menos expositiva con los textos, y aun-
que ello no se pueda llevar a efecto en estas lineas, me parece
que quedan esbozadas algunas lineas para futuras incursiones.
Adicionalmente, hay muchos otros senderos de reflexion que
sobresalen en el vasto campo del pensamiento certeauniano —por
ejemplo, en torno al urbanismo, la teologia, el psicoandlisis, en-
tre otros. Esos caminos merecen y deben ser explorados con
tranquilidad y precisién; sin embargo, en vez de alargar este tex-
to. excesivamente prefiero dejarle la palabra a nuestro invitado
Carlos Rincén, a sus respondents Gabriel Izquierdo y Jaime Borja
y, sobre todo, al mismo Michel de Certeau.
En la parte del libro correspondiente a de Certeau, que cons-
tituye mas un muestrario que una antologia completa de textos,
he querido ofrecer una variedad sugerente y pertinente de su pen-
samiento. Como ya ha sido mencionado, una de las dificultades
fundamentales para el conocimiento del trabajo de de Certeau es
la escasez de traducciones y la dificultad para conseguirlas.
Hasta hace poco s6lo se conseguia una edicién chilena de la co-
leccién de ensayos La Prise de la parole que llevaba el subtitulo
de la edicién francesa, Por una nueva cultura (Santiago de Chi-
le: Universitaria, 1971) y un pufiado de articulos desperdigados
por revistas en todo el continente y Espafia. Afortunadamente, la
editorial de la Universidad Tberoamericana en Ciudad México se
ha hecho cargo en los tiltimos afios de traducir las obras mas
importantes. Este volumen pone a disposicién del publico hispa-
no-parlante por primera vez una seleccién de textos que le per-
mita acceder a varias de las lineas de reflexién de de Certeau.
El capitulo introductorio de la Escritura de la historia —“Es-
crituras e historia” es, ademas de un ejemplo de belleza econd-
mica, un texto programitico. En él, de Certeau expone el con-
cepto de economia escrituraria y esboza los elementos principales
Laci raon De Lol MeRNSADO: CoTADEA DE STUDIOS CuETURALS Mice oe Cexresy 47
de la operacién historiografica. E] segundo capitulo de ese libro
es un clasico. Decidi sin embargo no incluirlo, pues es relativa-
mente facil conseguirlo, tanto en la Escritura de la historia, como
n una version anterior que aparecié en la antologia editada por
Jacques Le Goff y Pierre Nora, Hacer la historia (2da. ed. Bar-
celona: Editorial Laia, 1984). En cambio, elegi incluir los ensa-
yos sobre Jean de Léry y la posesa — ““Etno-grafia. La oralidad o
el espacio del otro: Léry” y “El lenguaje alterado: la palabra de
la posesa”—, porque hacen evidentes los analisis etnograficos y
lingitisticos aplicados al encuentro entre la oralidad y la cultura
escrita y demuestran la admirable continuidad existente en el tra-
bajo de de Certeau entre la reflexién metodolégica y los estudios
de casos.
El ya clasico ensayo “El sol negro del lenguaje: Michel
Foucault", tomado de Historia y psicoandlisis, ofrece uno de los
puntos de entrada teéricos mas completos y sugerentes a la obra
de de Certeau. El ensayo introductorio de La invencidn de lo
cotidiano — “Artes de hacer’ representa por su parte una expo-
sicién clara y sucinta de su acercamiento antropolégico a las prac-
ticas sociales. E] otro ensayo de ese libro, “Andares de la ciu-
dad”, es.uno de los mas bellos y fascinantes de los dos voltimenes
del estudio. El ensayo “Lacan: Una ética del habla” correspon-
de a una resefia de la obra del psicoanalista poco después de su
muerte y es uno de los textos claves de de Certeau, donde con-
vergen sus reflexiones psicoanaliticas, teolégicas, y una poética
del habla —del pensar como intervencién politica, Para aquellos
que cultivan el andlisis textual o la ética del lenguaje, éste es uno
de los ensayos mas sugerentes y bellos escritos en cualquier idio-
ma durante las iiltimas décadas. Por ultimo, inclui los ensayos
“La larga marcha india” y “Misticas violentas y estrategia no
violenta” de la Toma de la palabra, los cuales recogen sus pre-
ocupaciones teéricas para ponerlas al servicio del ensayo politi-
co, a la vez que demuestran su valiente compromiso con los mo-
vimientos sociales de América Latina.
48 CChABERNOS PHSAR FN DimLIoD StARRO 0
Debo igualmente constatar ausencias notables. Fue imposi-
ble conseguir textos provenientes de libros como La Possession
de Loudun, La Faiblesse de croire 0 L’Absent de l'histoire -to-
dos esenciales para una comprensién completa de de Certeau~, 0
sus articulos sobre mistica o relatos de viajeros publicados en
diversas revistas de Europa y Estados Unidos, pues son de dificil
acceso y no estan disponibles en espafiol. Me consuela saber que
el ptiblico colombiano y latinoamericano despierta inquieto al
pensamiento de Michel de Certeau y que esta seleccién de textos
avivara atin mas ~asi por lo menos lo espera el editor— la deman-
da por tan indispensable obra.
Finalmente, anexo una bibliografia de y sobre Michel de
Certeau con el dnimo de estimular la curiosidad de! lector y apo-
yar al investigador que busca las herramientas minimas para ini-
ciar una reflexion prolongada y fructifera.?
Notas
1 La eit de Kristeva en “Ticlirer la tradition mystique”, Liktiin (11-12 de enero, 1986), Aprove-
cho esta nous pura agradecer Ia lecum cuidadoss y generosa de Jaime Borja y Carlos Rinedn. De
igual forma, la asistencia editofial de Liliana Obregin y Laissa Rodriguez,
2 Roget Chartier, Heir at précis: Fomcuall, de Corkan, Marin, trac. Horacio Pous (Buenos Aires
‘Manantial, 1996) 58,
3 De hecho, de Certeau frecuentemente rehus6 el encasillamiente disciplinario. Sin embargo, como
‘08 recuerda Roger Chartir, de Certeau termina aeeptando el titulo de historiador can mis tin:
quilidad que cualquier otro. thid. 57-8. Ver, por ejemplo, Michel de Certeau, Li oma de la para y
‘res eres pois, reat lejandro Pescador, Historia y GraBa 2 (México: Universidad Teroame-
sicana ¢ Instituto Teenoldgios y de Bstudios Supetiones de Oceidente, 1995) 37.
4 Las fuentes mis valinsas sobre la vidh de Michel de Certeau sor: !) las varias obias editadas por
Luce Giatd, colega con quien celabotd en tumerosos proyectos y que a su muctte se hizo cargo de
kire-edidion de su obra. Ver Luce Giard, ed, Mice! de Certaw (Paris: Contre Georges Pompidou,
1987), en especial, “Ta Passion de Valterté® (17-38) y “Biobibliographie” 245-53); Luce Giard,
ed. Le Haynes mystique. Michel de Cereae (Pats: Recherches de seienees religieuses-Editions du Cerf,
1988); y Lace Giard, eal, Miser, meetique et poktique. Misbe de Certeau (Grenoble: Jéréme Millon,
1991), 2) Tguakmente es importante la extenta y meticulosa biografia escrita ior Francais Dosse,
‘Michel de Carte, ke marur besé Paris: La découverte, 2002). Fl libro fue traducido al espaol y
éditado en México por la Universidad Tberoathericana: Miche! de Cartan: ef caminante beri, trahuc
cin de Claudia Mascara (Mésieo: Universidad Bperonmericana, 2003). 3) Por dltimo, algunas de
Jas resis yarticalos que aparecieron ex el mero especial de Lidraton (enero 1986) que se hizo
en su memoria pooo después de su muerte,
5 Elconcepi ¥la gues de lx Scturi «fundamental en la obra de Michel de Cera, La fctura
representa el quielre-de un coherencin sistéica, ya bien on un determinaclo momento histérico
mayo det 1966 en Paris-, en la vida de wna instiucion —Heipfesia durante el siglo xv1 y xvt—o el
decurio de una prictica social ta evolnci6n lingistica de un idionn, ef proceso de tepresentacién
La turciON DE 10 IMPENSADO: CATEDRS DE ESTUDIOS CoRTURALES Micinia. BE Cheread 49.
de una diferencia. Ese quicbre designa simultineamente wna fuga que se eseapa ierevocablemente
Yun suegimiento—Ia vor del ot, la fibula que remplava lo que se escape y subvierte el regimen
de control de lv excritura ya ciencia. Asi, de Cerncau eseribits que “toda literatura heterokiyien (0
Giencia del otro como la antropologial puede considerarse como efecto de [url] fractuta.” Lar
Jmencin de le adie, trad. Alejandro Pescador, Lace Giasdl ed, vol. 1: Artes de hacer (México
DE: Universidad Iberoamericana, 1996) 174. A partir de este momenta, las referencias a ls Ineo
ede do eoticne tk en el texto principal, seguidas por ls sigias ic Vol. 1 (para el primer temo) 0
(c Vol 2 (para el segundo tomo), La figura adquiere mayor fuerza cuando os pereatamos que
‘uestro presente historico ~esta modernidad tardia et ersis~ sobrevive fractarad, tant social
como espiritilmente, Ver Michel de Certeuu y Jean-Marie Domenach, Lz Christiansen été (Paris:
Seuil, 1974), Ver mas adelante la seecitin “Heterologias:irrapeida de lo Ouro”.
6 “Abrir os posibles” Prefacio a Michel de Certeau, La culms ov plumih, traci. Rogelio Paredes, ed.
Lace Giard (Buenos Aires: Nueva Visién, 1999) 7.
7 Es importante notar que la partiipaci6n de Michel de Cerreau en polémicas psicoanaliticas 9 ru
‘compromiso don la escuela Icaniana es tal vee el aspecto menos explorado y menos conocido de
sulaborinelecraal, Recientemente, Frangois Dosse, Christian Delacroix y Patrick Garcia editaron
un datder goace el tema ent EspacesTenps (Nos. 80-81). En ese deste se exploran de riattera prelimi-
‘nar el uso singular que hace de Certeau de Frevd y Lacan (ver Claude Rabin y Nicole Edelinan) y
algunos de los temas fundamentales de su obra: la historia cormo mediadora entre un preseite
cexigente yun pasado ausente; la alteddad como constitutiva del yo; e) regreso de lo reprimide en
a prictica interpretativa; la prictica deliberada de alterucién’ eomo ética del saber; eteétera. Ver
Michid de Certeau, hctrel pychanabe, Mies @ Cépreme (Paris: ExpacesTemps, 2002), Elisabeth
Roudinesco, quien tiene un articulo et el deszer, ha phiblicado varios ensavos breves sobre el tena
~rer, por ejemplo, “Michel de Certem, icnnnclaste éclaii.” Le Monte 6 Septembre 2002. De los
trabajos que conovce, el estudio que abarca de manera mis sistematica este problema es el de
Carla Freceero, “Tirward a Psychaanalstcs of Historiography: Michel de Certeau’s Barly Modern
Encounters", Midd de Cereaw tr the Péral, ed. Yan Buchanan (Duthans: Duke University Press,
2002). Sobre cl mismo tema, Juan Alberto Litmnariovich publied Cound earcbive s bac act onto
dd froma, exe don ptcnanis¢ storia de Mie de Cerca y janes Lacan (México: Lidiiones de 1a
Noche, 20), Hbro, que a pesar de su pertinencia, me ha sido imposible consegui.
8 Michel de Cetteau deupa una posicin peculie en el campo dé Is historiogralia contemporinca
AAlganos erticos tender a asuciaelo eon la llamada tercera generac de los Annales -que compren:
de historiarlores como Philippe Ariés, Jucques Le Got y Le Roy Ladlurie~ mientras que ottos insisten’
cn ls distancia que median entre éstos ye Certeas Puss una discosién del contexte histatiogritico
francés ~y que paradéjicamente apenas menciona a de Certeau— ver Peter Burke, La revo
‘icra frmie. Lat ela de los Areas, 1929-1989, esl, Alberto Lis Bixio (Barcelona: Edito
tial Gets, 1993), Lo ciero es que la recepeiia de de Certeax en Francia como historiador tiene una
ddoble dimensiéns por una parw Le Goff y Pierre Nora le piden en 3973 un artealo sobre la opera-
You might also like
- The Subtle Art of Not Giving a F*ck: A Counterintuitive Approach to Living a Good LifeFrom EverandThe Subtle Art of Not Giving a F*ck: A Counterintuitive Approach to Living a Good LifeRating: 4 out of 5 stars4/5 (5814)
- The Gifts of Imperfection: Let Go of Who You Think You're Supposed to Be and Embrace Who You AreFrom EverandThe Gifts of Imperfection: Let Go of Who You Think You're Supposed to Be and Embrace Who You AreRating: 4 out of 5 stars4/5 (1092)
- Never Split the Difference: Negotiating As If Your Life Depended On ItFrom EverandNever Split the Difference: Negotiating As If Your Life Depended On ItRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (845)
- Grit: The Power of Passion and PerseveranceFrom EverandGrit: The Power of Passion and PerseveranceRating: 4 out of 5 stars4/5 (590)
- Hidden Figures: The American Dream and the Untold Story of the Black Women Mathematicians Who Helped Win the Space RaceFrom EverandHidden Figures: The American Dream and the Untold Story of the Black Women Mathematicians Who Helped Win the Space RaceRating: 4 out of 5 stars4/5 (897)
- Shoe Dog: A Memoir by the Creator of NikeFrom EverandShoe Dog: A Memoir by the Creator of NikeRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (540)
- The Hard Thing About Hard Things: Building a Business When There Are No Easy AnswersFrom EverandThe Hard Thing About Hard Things: Building a Business When There Are No Easy AnswersRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (348)
- Elon Musk: Tesla, SpaceX, and the Quest for a Fantastic FutureFrom EverandElon Musk: Tesla, SpaceX, and the Quest for a Fantastic FutureRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (474)
- Her Body and Other Parties: StoriesFrom EverandHer Body and Other Parties: StoriesRating: 4 out of 5 stars4/5 (822)
- The Emperor of All Maladies: A Biography of CancerFrom EverandThe Emperor of All Maladies: A Biography of CancerRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (271)
- The Sympathizer: A Novel (Pulitzer Prize for Fiction)From EverandThe Sympathizer: A Novel (Pulitzer Prize for Fiction)Rating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (122)
- The Little Book of Hygge: Danish Secrets to Happy LivingFrom EverandThe Little Book of Hygge: Danish Secrets to Happy LivingRating: 3.5 out of 5 stars3.5/5 (401)
- The World Is Flat 3.0: A Brief History of the Twenty-first CenturyFrom EverandThe World Is Flat 3.0: A Brief History of the Twenty-first CenturyRating: 3.5 out of 5 stars3.5/5 (2259)
- The Yellow House: A Memoir (2019 National Book Award Winner)From EverandThe Yellow House: A Memoir (2019 National Book Award Winner)Rating: 4 out of 5 stars4/5 (98)
- Devil in the Grove: Thurgood Marshall, the Groveland Boys, and the Dawn of a New AmericaFrom EverandDevil in the Grove: Thurgood Marshall, the Groveland Boys, and the Dawn of a New AmericaRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (266)
- A Heartbreaking Work Of Staggering Genius: A Memoir Based on a True StoryFrom EverandA Heartbreaking Work Of Staggering Genius: A Memoir Based on a True StoryRating: 3.5 out of 5 stars3.5/5 (231)
- Team of Rivals: The Political Genius of Abraham LincolnFrom EverandTeam of Rivals: The Political Genius of Abraham LincolnRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (234)
- On Fire: The (Burning) Case for a Green New DealFrom EverandOn Fire: The (Burning) Case for a Green New DealRating: 4 out of 5 stars4/5 (74)
- The Unwinding: An Inner History of the New AmericaFrom EverandThe Unwinding: An Inner History of the New AmericaRating: 4 out of 5 stars4/5 (45)
- Textos 15 - Obra y Teoria Del ArteDocument93 pagesTextos 15 - Obra y Teoria Del ArteCatalina Rodriguez RodriguezNo ratings yet
- Sentiido. Transfeminismos en America Latina 2022Document44 pagesSentiido. Transfeminismos en America Latina 2022Catalina Rodriguez RodriguezNo ratings yet
- Perec Georges Especies de EspaciosDocument147 pagesPerec Georges Especies de EspaciosCatalina Rodriguez RodriguezNo ratings yet
- Corporalidad, Corporeidad, CorpósferaDocument9 pagesCorporalidad, Corporeidad, CorpósferaCatalina Rodriguez Rodriguez100% (1)
- El Yo Saturado 2Document187 pagesEl Yo Saturado 2Catalina Rodriguez RodriguezNo ratings yet
- Facundo Rodrigo Lamemoriatienelugar COMPDocument110 pagesFacundo Rodrigo Lamemoriatienelugar COMPCatalina Rodriguez RodriguezNo ratings yet
- La Violacion en El CineDocument73 pagesLa Violacion en El CineCatalina Rodriguez RodriguezNo ratings yet
- Del Pozo Diego - Olvidados y Recreados (Niño de La Calle)Document14 pagesDel Pozo Diego - Olvidados y Recreados (Niño de La Calle)Catalina Rodriguez RodriguezNo ratings yet