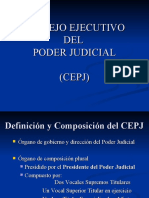Professional Documents
Culture Documents
Europa y Los Estados - Castellano
Europa y Los Estados - Castellano
Uploaded by
Will-Lee0 ratings0% found this document useful (0 votes)
11 views15 pagesOriginal Title
(1) Europa y los estados - Castellano
Copyright
© © All Rights Reserved
Available Formats
PDF or read online from Scribd
Share this document
Did you find this document useful?
Is this content inappropriate?
Report this DocumentCopyright:
© All Rights Reserved
Available Formats
Download as PDF or read online from Scribd
0 ratings0% found this document useful (0 votes)
11 views15 pagesEuropa y Los Estados - Castellano
Europa y Los Estados - Castellano
Uploaded by
Will-LeeCopyright:
© All Rights Reserved
Available Formats
Download as PDF or read online from Scribd
You are on page 1of 15
EUROPA Y LOS ESTADOS EN EL PENSAMIENTO POLITICO.
DE SAAVEDRA FAJARDO.
FUENTE: ;
Juan Luis Castellano -—-*1648 La paz de Minster
Hugo de Schepper
Universidad Carlos V, Granada Etltoral idea Books S.A.
Barcelona, 2001,
Pigs, 29-43
Europa a comienzos del siglo XVII es algo més que una noci6n geogrdfica, es
e] término que progresivamente va desplazando al de Cristiandad para signifi-
car ~paralelamente a ésta— la vasta patria humana de los cristianos.' El resto
del mundo, sobre todo el musulmén, es una contra-Europa,? una contra-Cris-
tiandad, que Europa (politicamente unida) tiene la obligacién de combatir. Por
cllo, la inmensa mayorfa de los teéricos politicos del Renacimiento ~a la cabe-
za de todos Erasmo- ven las guerras entre cristianos como guerras civiles,
‘pues se producen en una patria comin, desgarran a Cristiandad.
El desplazamiento progresivo de una palabra por otra no es fortuito.
La Cristiandad, al englobar al conjunto de los cristianos implica una unidad,
principalmente religiosa, pero también politica, no sélo porque alguna instan-
cia de poder (cl emperador) pudiera erigirse en el ordenador politico de la uni-
versitas christiana, sino fundamentalmente porque tenfan un enemigo comin.
Ahora bien, esta unidad hacfa tiempo que sc habja roto: en el nivel religioso,
cuando se constata que las diferencias entre unos cristianos y otros son insu-
perables, y en el nivel politico. Lo que importa no es que haya un poder politi-
o que se pretenda (0 lo pretendan algunos) universal; lo que cuenta en Ta rea-
lidad es que hay estados soberanos y, por tanto, iguales. Las relaciones de de-
echo entre las distintas entidades estatales, siempre que se les reconozcan s0-
beranos, es de igualdad; de hecho, la que le den sus fuerzas (0 la de sus alia-
dos). En consecuencia, en las relaciones internacionales lo que cuenta no es la
raz6n sin més, sino la raz6n de Estado, Y de acuerdo con ésta el Estado puede es-
tablecer las alianzes que considere oportunas para conservarse 0 para engrande-
cerse, sin importar en principio que el posible aliado sea cristiano 0 no.
Una vez que se constata esta diversidad es légico que la palabra Euro-
pa vaya sustituyendo a la palabra Cristiandad. Al fin y al cabo, aquélla tenia
connotaciones geogrificas ~y también culturales~ y ésta era una palabra cada
inde a Europa clésiea Barcelona, 1976) 19.
2B Braudel, Ciiizacin material, economia y capitalism, Siglos XV-XVIM (Madd, 1984) 39.
vyez més vacia de contenido, entre otras cosas, porque desde una y otra orilla
podfa preguntarse: ,qué Cristiandad? Todos dicen defenderla, pero en realidad
Jo que hacen es destrozarla con guerras continuas, en las que cada cual piensa
ser més cristiano que su enemigo y eo ipso tener a Dios de su parte. Europa
refleja mejor esta realidad, y por eso su uso se va imponiendo, Sin embargo,
quiz4 por inercia 0 porque muchos se resisten a abandonar la vieja nociGn de
Cristiandad, es relativamente frecuente que un mismo autor utilice indistinta-
‘mente una u otra palabra para designar la misma realidad: la Europa cristiana,
es decir, toda Europa menos Rusia y la zona ocupada por los turcos.
Es verdad que hay autores que resisten esta diversidad, quieren un
mundo, esto es: Europa unida; pero son los menos y siempre lo hacen des-
de postulados arceizantes. El caso més significativo es el de Campanella,
Escribe este célebre dominico que “todos los principes cristianos, en cuanto
cristianos, estén armados con la potestad de David y de la espada. Y el
pontifice, vicario de Cristo, es rey y sacerdote universal”? A él le corres-
ponde todo el poder, tanto espiritual como temporal, pero la espada ha de
ser manejada por principes laicos. ;Quién? El que tenga un poder que sea,
o pueda parecerlo, hegem@nico. Si en la Monarqufa del Mesfas y en la Mo-
narqufa hispénica lo es el rey catélico,! en las monarquias de las naciones
lo tiene que ser el cristianisimo rey de Francia, que ha de ser el brazo del
reino de Cristo en el Antiguo Mundo, tras haber provocado “el hundimien-
to del espaiiolismo”, después de aniquilar la Casa de Austria “con utilidad
para toda la Cristiandad”, reservando el Nuevo para Espaiia: “Dios les dio
el Nuevo Mundo, y ella traicionando la causa de Dios, combate por el Vie-
jo, y perderd el uno y el otro si no cae en la cuenta. Y que los franceses, por
benevolencia, les aprietan con guerra para que pasen al Nuevo Mundo”.>
En las antipodas de este pensamiento idealizante se sittia Saavedra Fa-
jardo. Como otros muchos personajes de la época, don Diego cree firmemente
estar trabajando desde su puesto diplomético por el bien de la Cristiandad. Pe-
ro cuando analiza la realidad internacional que le ha tocado vivir se refiere a
Europa. Conoce suficientemente bien esta realidad y ha teorizado con sufi-
ciente altura sobre el estado absolutista para saber que Cristiandad es una no-
cién casi vacta. Hay que poner remedio a “las enfermedades de Europa”,® no
de la Cristiandad, a esa Europa que ha enloquecido por obra de una guerra a la
que no se Ie ve el final.
3 La monarquia del Mesias (Madi, 1989) 34.
4 ‘el Rey de las Espaies debe hacerse seiior de td el orbe’, La monarguta hispainiea (Madrid, 1982)
2B.
5 Las monarquias de las naciones (Madrid, 1989} 250,
30
“Habiendo dado vuelta por Europa, me detuve, librado en la
suprema regién del aire, para comprendella toda junta con la
vista y la consideracién. En todas sus partes vi a Marte san-
gtiento, batallando unas naciones con otras por el capricho y
conveniencias de uno solo, que en ellas atizaba el fuego de la
guerra. Consideraba su locura en dejar las felicidades de la
paz, lo dulce de las patrias y los bienes de sus propios domi-
nios por conquistar los ajenos; que buscasen las nuevas po-
blaciones los que no eran bastantes a llenar las suyas; que
destruyesen y abrasasen las mismas tierras, villas y ciudades
que deseaban adquirir; que tantos expusiesen sus Vidas, per-
diendo con ellas mismas sus posesiones, porque esta 0 aque-
lla corona tuviese un palmo mas de tierra; que se ofreciesen
los soldados a los peligros del expugnamento de una plaza
donde no han de vivir ni atin de reposar un dia después de la
rendida; que ambicién de los principes los hubiese cegado
con el esplendor de la gloria y el honor; moneda con que te-
merariamente se venden a la muerte”.
El cuadro de Europa, que analiza en las paginas siguientes de este opdisculo,
no puede ser mas desolador.
Saavedra Fajardo tiene una percepcién clara de Europa -el mismo se
ceuropefza~. Pero ésta puede verse enturbiada, quiz4 no tanto para él, que ha
vivido préeticamente toda su vida piblica en distintas partes de Europa,’ pero
sf para muchos de sus contempordneos, por otras realidades politicas, también
multinacionales, también pluriestatales; fundamentalmente: 1) la Monarguia
hispénica y 2) lo que en Espaiia se Hama la Augustisima Casa y en casi todos
los dems sitios la Casa de Austria.
La Monarqufa es el vasto conglomerado imperial en el que no se pone
el sol (pocas frases gustan més a los contemporiineos), reunido bajo la corona
de Espafia, gracias a la prudencia de sus catdlicos monarcas.? “La fabrica de
© “Discursos de don Diego de Saavedra Fujarco sobre el estado presente de Europa’, en: Obras cample-
as (Madkid, 1946) 1.323,
Locuras de Europa. Didiogo entre Mercurio y Lucieno (Esta obra y las que sigues las eto por la edi-
clin de ly B.A.E..«. XXV) 411
Desde que en 1612 entra al servicio del cadena Borja, Sobre lava de don Diego puede verse el es
tudio prelininar de Angel Gonzélez Palencia a sus Obras Conpletas
9 ea de in principe politico-ristiano representa en clen empresas SA
31
la monarqufa de Espaiia crecié tanto porque el rey don Fernando el Catélico,
y después Carlos V y el rey don Felipe If, supieron cortar y labrar las pie-
Gras més a propésito para su grandeza”."° Por supuesto, el coraz6n de esta
monarquia es Castilla, y desde aqui sus reyes tal vez se habrian_alzado con
el dominio universal. “Si en Espaiia hubiera sido menos prodifide guerra y
mas econémica la paz, se hubiera levantado con el dominio universal del
mundo; pero con el descuido que engendra la grandeza, ha dejado pasar a
las demés naciones las riquezas que la hubieran hecho invencible”."! Sin du-
da, este inmenso poder tiene muchos émul2} lo que le Heva a continuas
guerras, causa a su vez de una decadencia que ya palpan todos. Pero en nin-
gn caso hay que alarmarse, por lo menos demasiado, pues su propia gran-
deza la sostiene.
“Las monarquias grandes no facilmente se rinden a los con-
tinuos asaltos del tiempo ni al descuido o ignorancia de los
que las gobiernan, porque su misma grandeza las sustenta,
bien asi como vemos a las viejas encinas, deshechos sus
brazos, comidos sus troncos, mantenerse sobre sus bien fun-
dadas raices”.'?
La Monarqufa hispdnica, que los franceses comparaban con la capa de un
mendigo por estar hecha de retazos,"? desde el punto de vista de las relacio-
nes internacionales no ofrecia en principio ningiin problema. Era un poder
soberano, personalizado en el monarca, como cualquier otro, © mejor," en
el que se encerraba una pluralidad constitucional que el propio rey no tenia
inconveniente en reconocer -otra cosa distinta es la practica politica. Hay,
sin embargo, dos elementos que pueden distorsionar esta imagen tan
normal. El primero, la concepeién de la monarquia como mayor. El
segundo, la presentacién que de sf misma hace la Monarquia como de-
fensora de la Iglesia, de la catélica, claro esté, tanto o mas que el propio
papa.
Que Ia Corona es el mayorazgo del principe es un hecho que en
10 bid. 157.
UL Did. 190.
12 Corona gética,castllana y austriacu 372,
13 LHL Elliot, La rebeliin de los catalanes, 1598-1640 (Barcelona, 1977) 177
14 Entanto que la monarqua se eonsideraha la mejor arpanizacn politica
32
Castilla se reconoce desde muy pronto, y siempre se tiene presente. El pro-
pio Felipe III, sin ir mas lejos, se lo recuerda a su sucesor en la clausula 34
de su testamento a propdsito de los estados de Flandes: en cl caso de que se
disuelva el matrimonio de la Infanta y el Archiduque, “los dichos estados
han de pertenecer a mi, y me han pertenecido por derecho propio y maio-
razgo antiguo, y por lo mismo an de ser y perteneger al Principe, y a los su-
cesores que por tiempo fueren en estos reynos, sin que se puedan dividir, ni
apartar dellos, antes les encargo y mando que, con las veras y fuercas posi-
bles, asistan y defiendan y conserven los dichos estados y cathélicos de-
llos”.'5 El mayorazgo, segdn la ley castellana, conlleva muchas obligacio-
nes, pero la més importante de todas es entregérselo tal cual, o si es posible
mejorado, al sucesor.
Es la raz6n por la que los reyes de Espafia protestan una y otra vez
que no quieren conquistar, al menos en Europa —otra cosa es el Islam-, lo
que quieren, porque tienen obligacién de hacerlo, es mantener lo que les han
legado sus antecesores para dejdrselo intacto a sus sucesores. Por estas cau-
sas la conservacién de la totalidad del territorio es un fin altamente ético. Es
el arte por excelencia de la gobernacién. Saavedra sabe verlo con su perspi-
cacia habitual. “El conservar el estado propio es obligacién; cl conquistar el
ajeno es voluntario”."* Para conservarla es necesaria la virtdd en el principe.
“Vuclva vuestra alteza sus ojos a sus gloriosos progenitores
que fabricaron la grandeza desta monarquia, y vera como no
los coroné el acaso, sino la virtud, el valor y la fatiga, y que
con las mismas artes las mantuvieran sus descendicntes, a
los cuales se les debe la misma gloria; porque no menos fa-
brica su fortuna quien la conserva que quien la levanta, ‘Tan
dificil es adquirilla como facil su ruina. Una hora sola mal
advertida derriba lo conquistado en muchos afios, obrando y
velando se alcanza la asistencia de Dios y viene a ser ab ae-
terno la grandeza del principe”.!7
Bien sé que detras de esta consideracién un tanto mistificadora habia razo-
nes politicas, pero no interesan ahora. Lo que importa retener es la concep-
cin misma, plenamente asumida por los que gobernaban, ¥ las consecuen-
15 C, Seco Serrano ed), Testamento de Felipe 1M (Madrid, 1982) 45. El subrayado es mio.
16 Mea... 158
7 hid 234-235,
33
cias politicas que de ella podfan derivarse. No se puede enajde ningtin te-
rritorio de la Monarqufa, Todo lo més que se puede hacer es enfeudG2p si lo
piden las circunstancias politicas, pues esto no implica la cesiGn de la sobe-
ranfa, con lo cual el rey queda sefior supremo. Valga un ejemplo por mil. En
marzo de 1643 se envia al secretario Galarreta para tratar, en secreto, la paz
con los holandeses y légicamente se le da una instruccién que, entre otras,
cosas, permite ceder en feudo al principe de Orange algunas de las provin-
cias rebeldes, obligéndose al principe “a entregarme y poner a mi devocién
Jas demas”, 'S algo que no podia consentir el principe y mucho menos los Es-
tados, que aspiraban a la soberania plena,!” a hablar de igual a igual a quien
antes era su sefior natural.
El otro elemento distorsionador de la Monarquia hispinica es su
asuncién de la defensa de la religién catdlica. Cierto que hay elementos po-
Iiticos en esta defensa.® Pero cuando el rey, y los espafioles, Iuchan en Eu-
ropa piensan (y creo que muy seriamente) que estin defendiendo los intere-
ses de la Monarqufa y, al mismo tiempo, los de la religién catélica, En la
Monarqufa ha de mantenerse en su acendrada pureza la religiGn romana, no
s6lo porque es una raz6n de buena politica:”! “perturbada la religiGn, nace la
mudanza de dominios y la ruina de los reinos”,?? también porque la Monar-
guia debe a la religién su grandeza. Poéticamente lo expresa Saavedra Fajar-
do: “La ReligiGn, habiendo peregrinado por varias regiones del mundo, mal
conocida y profanada dellas, llega a Espaia y el Tajo la venera y adora con
verdadero culto”. Los dioses, agradecidos, “concuerdan en que se le dilate al
Tajo su monarguia por los términos de Europa y costas de Africa”. Y Océa-
no pareciéndole corto el galardén “para nacién tan gloriosa”, propone “el
descubrimiento y conquista deste nuevo mundo... premio debido a la piedad
y valor de los espafioles” 23
18 CoDolnt, LIX, 208,
19 En septiembre de 1647, Pefaranda tiene may claro, porque se ko han dicho los plenipotenciarios ho~
Iandeses, que los ‘Seflores Estados no pueden ni deben consentir que se vaya disputando contra ellos
Ja dicha soberanidad, asi en lo ecesistico cama en lo temporal’, CoDpint. LXXXIT, $19,
20 El mismo pontifice 1p reconoce. Cit Ranke, Historia de los papas en la época madera (México,
1974) 476.
21 Che fea. 67 y 73.
bid, 246, ¥ en ts Corona... 351; “wo se pueden conservar los reinos sin la Concordia, ni €sta mantenes-
se sin Ja unidad de religion’
23 Ibid. 394,
34
Monarqufa y religiGn (cat6lica) estén, deben estar, intimamente uni-
das, La defensa de la una y de la otra corren inseparables. Dios esta con los
espafioles. Quienes estén contra éstos estan en contra de Dios. Bien “se puede
inferir cudn enojado estaré Dios contra el reino de Francia por las confedera-
ciones presentes con herejes para oprimir la casa de Austria”. Para tener fa-
vorable a Dios es del todo necesario reprimir la herejfa en los Estados patri-
moniales. Es lo que hicieron los Reyes Cat6licos, Felipe II y el propio Felipe
IV.
“En esto deja a ver a vuestra alteza piadoso ejemplo la majes-
tad de Felipe IV, padre de vuestra alteza, en cuyo principio
del reinado se trat6 en su consejo de continuar la tregua con
los holandeses, a que se inclinaban algunos consejeros por la
razén ordinaria de estado de no romper la guerra ni mudar las
cosas en los principios del reinado; pero se opuso a este pare-
cer, diciendo que no queria afear su fama manteniendo una
hora la paz con rebeldes a Dios y a su corona; y rompié Inego
las treguas”.*>
Este planteamiento, que podia hacerse desde el otro lado, desde cualquier Ia-
do, tenfa sus ventajas, sobre todo para la guerra. Saavedra Fajardo alaba en
Alarico precisamente que, “como politico”, hiciera “siempre de religiGn las
guerras de estado”. Pero también tiene sus inconvenientes. El primero, la es-
pecial dureza de la guerra por cuestiones religiosas. Hay que castigar dura-
mente al que se ha rebelado contra su sefior natural, trastocando el orden poli-
tico, pero sobre todo al que no sigue la religin verdadera, pues trastueca el
orden natural y divino del mundo. El segundo y principal inconveniente de es-
te planteamiento es la dificultad para hacer la paz.
Si todos los Estados son confesionales y soberanos es I6gico que los
principes pretendan la uniformidad religiosa de los mismos. El principio en la
préctica politica ya lo habfa confirmado la paz de Augsburgo y desde el punto
de vista te6rico Hobbes no deja lugar a ningtin tipo de dudas.2’ La dificultad
24 ea
25 bid. 67
26 Corona... 305. Conviene tener presente que Saavedra escrhe esta obra estando de plenipotenciario en
‘Minster para mostrar claramente los derechos legiimos en que se fund6 el reino y monarquia de Bs
pala, y los que tiene a diversas provincias,
27 Leviatin (Madtid, 1979) 272.293.
35
surgfa cuando para ajustar Ia paz. sibditos de una religién habfan de pasar a
serlo de un principe de religiGn distinta. Entonces se debfa procurar por todos
Jos medios que a tales siibditos se les dejara en el libre ejercicio de su religi6n,
cosa que el principe bajo cuyo poder cafan no podfa aceptar de buen grado. La
ya citada instruccién del rey a Galarreta es paradigmatica en este sentido. El
soberano recomienda al secretario que procure “cuanto fuere posible que el
principe consienta en todas sus tierras el libre ejercicio de la religi6n cat6liea,
insistiendo en esto, con veras”.28 Y afiade: “En cuanto a las plazas que se en-
tregaren a mi obediencia Hano es que se ha de poner la religién catdlica, dan-
do, si fucre necesario (y no de otra manera), el menor tiempo que se pudiere
para que puedan retirarse los herejes como sc estila en las plazas que se rinden
amis armas”?
Una y otra vez. los hombres de Estado espafioles dicen que hay que
conseguir la paz “a cualquier precio”. Pero todos se muestran reacios cuando
se trata de la religién, En mayo de 1646, el conde de Pefiaranda escribe al de
Castel-Rodrigo: “... ¥ lo que sobre todo me tiene mis encogido es el punto de
la religidn, siendo tan dificultoso poder cautelar enteramente con holandeses,
pues aunque mas prometan, sale luego la doctrina de sus predicantes, que no
s6lo le aseguran la conciencia de quebrantar la promesa y juramento, mas les
persuaden a que es pecado gravisimo el observarle, siendo contra el punto
esencial del estado y de la religién”.®° Con todo, en algunos casos hay que
transigir. Es lo que pasa en Minster. Pero los mismos que han hecho la paz
abominan de ella cuando ven que, usando a veces el propio tratado, los catéli-
cos son perseguidos. El 3 de julio de 1648, Pefiaranda escribe indignado al
consejero Brun: “Desde que pasé de Vessel no oygo otra cosa sino quejas y
lastimas y miserias y crueldades con los pobres catélicos, de suerte que tene-
mos escandalizado el mundo... y certifico a V.S. que a costa de quanto soy y
valgo en este mundo no quisiera haver tenido parte en este tratado. Esta no
s paz, ni puede ser paz, sino guerra de guerras y guerra de conciencia (que es
peor)”. Y pocos dias después desde Bruselas: “Aqui se desea la paz con Olan-
28 Aunque sigue: “Pero sin romper el tratado, y haciendo que de all se me consulte to que pareeiere
los tedlogos se ha de hacer en conciencia’
CoDolnt. LIX, 213-214
30 CoDoln t LXXXIL, 327-328, Poco después eseribe el mismo al mismo: ‘No dilataré concur [un
‘cuerdo con los holandeses] por escripus, aungue el de la religion (siendo Dios servido) procura-
1 salvatle porque esto de ime al infiemo por mi amo no pexlr€ ajustarme a ello. y estoy viejo y es
crupaloso” (335). ¥ todavia otra cita del de Petarande en el mismo fomo: “.. en atraveséndose pun-
toe religi6n, yo no tengo valor para er iberal’ (340), Ast se expresaba el mis importante plenipo-
‘enciario espaiiol en Muster, sin duda porque estaba imbuido de la concepeisn religiosa que he se
falado supra
36
da como VS. save, pero si yo he de juzgar por lo que veo no se ha hecho cosa
de menos importancia para estos estados ni més contraria al servicio de Dios y
del rey”. Desde Miinster, Brun le contesta: “Si allf juzgan la paz con Olanda
de tanto perjuicio... ai un remedio muy facil, que es romperla”*! No era tan
fécil, porque por encima del interés de un puftado de catélicos estaba el de la
Monarquia espafiola, que trataba de buscar una alianza con las Provincias
Unidas. Dios sabrfa perdonar.>?
Tgual que la Monarqu{a, la Casa de Austria podfa entorpecer, al menos
para ciertos sectores, una percepcién clara de Europa, Desde mucho tiempo
atrés se consideraba que las dos ramas de 1a Casa de Austria® debfan hacer en
todo lo posible una politica comtin, Habia para ello razones dindsticas, politi-
cas (Francia y el Turco) y religiosas. La defensa de la religién catélica era la
obligacién fundamental de la Augustisima Casa. Ahora bien, desde la década
de 1630, si no antes, muchos piensan que esta unién a la Monarquta le trae
més inconvenientes que ventajas, pues “el Imperio esta que ni puede levantar
gente, ni sustentalla, ni, con la que tiene, hacer la guerra”.* Sobre las espaldas
de Castilla recae la defensa del Imperio. “Compadecida Espafia de los males
del Imperio, le ha asistido con su sangre y sus tesoros; de donde le han resul-
tado las invasiones que Francia ha hecho en Italia, Flandes, Borgofia y Espa-
fia; y habiendo cafdo hoy sobre la monarquia toda la guerra, no Jo reconocen
algunos en Alemania, ni aun piensan que ha sido por su causa”.%> El Imperio
es la raz6n principal de las calamidades de Espafia, “Al fin, sefior, escribe Saa-
vedra Fajardo al marqués de Castel-Rodrigo en 1645, las guerras que hoy tie-
ne S.M. son por el Imperio. La flaqueza de Castilla es en parte por los gastos
y asistencia a Alemania, y hoy no tiene mayores enemigos Espafia que a los
principes de Alemania, y el dinero dado a los enemigos no es quien los con-
serva, sino el tener que darles”.2 Miis rotundo es el conde de Pefiaranda: “Se-
BAGS, Estado, eg. 8.462,
32. Ene otras cosas, porque desde haefa tiempo se habia impuesto la considerscién de “que las treguas
‘con Holanda se deben jurger por un esencialisimo punto para ta religion, supuesto que las armas det
rey, nuesteo seilor, que de aqui se desembarszan, y todo lo que se gasta sabemos que lo quiere el rey
para emplearl, como siempre ha hecho, para exalluci6n y defensa de Ia religcn catdica', CoDotn i
XXXL, 340-341, 1 argumento, por supuesto, es engfios0.
32. A. Dominguez Ortiz (ed), Testamento de Felipe IV (Madsid, 1988) 77: a casa de Austra, cua pri
mogenitura y maioria yo tengo’
34 “Discurso.” 1.324,
35 Hea. 18
CoDotnt LXXXUL, 555,
7
fior mio, esto es imposible mantenerse; el rey ha menester vivir por si, puesto
que no hay Imperio en Alemania, ni parentesco, ni sangre, ni honra, ni respe-
to" 7
Si el Imperio era una carga pesada para Espaiia y, como escribe el
conde de Pefiaranda, no parece haber razones para mantenerla, cabfa esperar
que se produjera un cierto distanciamiento entre las dos ramas de la Casa de
Austria. De hecho, se produce. Pero lo que ahora interesa retener es que los
mismos que denuncian el hecho se resisten a esta separacién. Saavedra Fajar-
do, tras manifestar en febrero de 1645 su temor a que los franceses traten por
separado con el emperador, haciendo “alguna proposicién que, aunque no le
estuviese bien al emperador ni a su Casa, le obligarfan a ella los estados y
principes del Imperio”, escribe rotundamente que ha de hacerse todo lo posi-
ble para que el emperador y Espafia corran una “misma fortuna”.>® Y Pefia-
randa en 1648 lo deja paladinamente claro:
* aunque yo haya dicho diferentes veces que la unién 0 se-
paracién del sefior emperador no trae a V.M. grandes conse-
cuencias, pero la ruina de S.M. Cesérea seria terrible cosa y
no podemos dejar de temerla mucho, considerando el término
en que se halla el duque de Baviera”.>°
Saavedra Fajardo ve mucho més lejos que la inmensa mayorfa de sus
contemporaneos porque teoriza con una altura a la que muy pocos Ilegan so-
bre la realidad politica que tiene delante. Y en esta realidad, lo que cuenta fun-
damentalmente es el estado soberano —mas 0 menos personalizado en el prin-
cipe-. “No sufre compaficros el imperio ni se puede dividir la majestad”.* El
principe es absoluto porque es soberano. Pero la soberanfa no la recibe por he-
rencia —“Casi todos los principes que se pierden es porque (...) se persuaden
que el reino es herencia y propiedad de la que pueden usar a su modo’’-, sino
del pueblo: “Sepa que el consentimiento comiin dio respeto a la corona y po-
der al cetro.., que el nacer principe es fortuito... que la dominacién es gobier-
no, ¥ no poder absoluto, y los vasallos stibditos y no esclavos”.*! Por tanto, el
37 351
38 Ibid S17 520,
39 CoDolnt. LXXXIV, 261-262.
40 Men. 193
4 Ibid. 54
38
reinar es més oficio que dignidad. Un poder “sujeto al bien puiblico y a los in-
tereses del estado”. “No ha de ejecutar todo lo que se le antoja, sino lo que
conviene, y no ofende a la piedad, la estimacién, la vergtienza y las buenas
costumbres”." Un poder basado en la justicia,’? en la ley ~“Por una sola letra
deja el rey de Hamarse ley’ y en las costumbres —“Son leyes, no escritas en
el papel, sino en el dnimo y memoria de todos, y tanto mas amadas cuanto no
son mandato, sino arbitrio y una cierta especie de libertad”; leyes que obligan
al sdbdito y al propio rey, bien entendido que “no obliga al principe la fuerza
de ser ley, sino de la raz6n en que se funda, cuando es ésta natural y comin a
todos, y no particular a los stibditos para su buen gobierno; porque en tal caso
a ellos solamente toca la observancia, aunque también debe el principe guar-
dallas si lo permitiese el caso, para que a los demds sean suaves”
El poder asi constituido es legitimo y, por tanto, es un poder en el que
la cabeza (el rey) y los distintos miembros del cuerpo politico estén unidos
por la razén y el amor. “Muchos principes se perdieron por ser temidos, nin-
guno por ser amado. Procure el principe ser amado de sus vasallos y temido
de sus enemigos; porque si no, aunque salga vencedor de éstos, morird a ma-
nos de aquellos... El amor y el respeto se pueden hallar juntos; el amor y el te-
mor servil no. Lo que se teme se aborrece; y lo que es aborrecido no es
seguro”. En consecuencia, este poder ha de ser aceptado porque a todos intere-
sa.
Desde la realidad del estado absolutista -que requiere un espacio
uniforme- hay que distinguir en la teoria politica de Saavedra Fajardo,
igual que en la de alguno de sus contemporéneos, un doble plano territorial:
el de Espafia, que con demasiada frecuencia puede confundirse con lo pura-
mente castellano, y el de los reinos de afuera. Si la monarqufa entendida
como mayorazgo ponfa trabas al rey para enajenar cualquier territorio, la
raz6n de Estado podfa aconsejar negociar practicamente de igual a igual,
con alguna de las provincias de la Monarquia que por las razones que fue-
ran se consideraran soberanas -es el caso de las Provincias Unidas— y, por
supuesto, con las que lo eran de derecho. Pero nunca con las que formaban
el Estado espafiol (ya sé que es una nocién harto anacrénica). Por eso, el
42 Bid 55,
43. {bid. 61: fundamento principal de la monarguia de Espaf, y el que (a levant6y la mantiene,e3 Ia
inviolable observacidn de la justciay el rigor con que bligaran siempre los reyes a que fuese respe-
tad’
4 Ibid. 39.
45° Bhd, 97,
39
rey y practicamente todos sus ministros se niegan a admitir como tal la re-
belién de Catalufia o la de Portugal. Cierto que es un hecho consumado,
mas en su representacién mental no tenfa cabida. Lo de Catalufia es pura y
simplemente usurpacién de los franceses. En cuanto a Portugal, el pueblo
ha sido engafiado por un poder ilegitimo, el tirano de Berganza de las fuen-
tes (o simplemente el Tirano). Tal es la raz6n por la que el Consejo de Esta-
do esté convencido que “el dnimo de V.M. no es de castigar los portugue-
ses, sino al Rebelde a quien han seguido por engaiio y violencia”! Y por
el mismo motivo el soberano se niega hasta més alld de sus fuerzas a admi-
tir ministros de una u otra provincia en los tratados de paz y jamas recono-
ce la independencia de Portugal.‘? ;Qué razones, podfan preguntarse el rey
y sus ministros, habia para que sibditos (te6ricamente) leales se rebelaran
contra su legitimo soberano? Tal vez hubiera alguna, pero el rey no podia
admitirlas, pues si lo hacfa, tenia que reconocerse a si mismo como tirano,
es decir, como poder ilegitimo.
La raz6n de Estado 0, si se personifica en el principe, “el arte de rei-
nar” —“sciencia es de las sciencias”, escribe Saavedra Fajardo~* implica la
conservacién del Estado, tanto en el interior (en relacién con los stibditos) co-
mo en el exterior, es decir, con el resto de los estados europeos. Porque en un
sistema de poder, el de cualquier Estado depende de los demas, tanto o mas
que de sf mismo. Hacia ya mucho tiempo que se trataba de distinguir entre
una verdadera raz6n de Estado y otra falsa, pero a la hora de la verdad, cuan-
do se trata de defender el interés del Estado, poco importan los medios. Todos
son validos si permiten la conservacién de tal estado, si le dan el suficiente
poder. Y éste se consigue fundamentalmente mediante la reputacién y una
adecuada relacién con otros estados.
Reputacién es uno de los términos que més aparecen en la teorfa
46 AGS, Estado, leg. 2.668. La consulta es del 7 de abril de 1644, Poco antes, coneretamente 6 de
enero de este mismo afl, dicho Consejo consulta al monarea se ‘ajuste algdn tratado en conveniente
forma con aquellos rebeldes’ de Holanda.
47 En una junta de Bstado celebrada en enero de 1646, el conde de Monterrey insinia que reducigndose
al de Bragaaza 00 se le casigue, sino que se le dejen sus bienes, incluso se le aumenten, pero fuera de
Portugal, déndole el ttlo de gran duque o gran principe de algén lugar mediterrineo y el ‘dominio
soberano del mismo’. ¥ el eande de Castillo: “En eusnto al punto del rebelde de Portugal. como no
se captule debajo del nombre del rey nt haya de quedar en Espafa se conforma con que se dé lugar a
‘satar de alguna comodidad para él, dcbajo de presupuesto que consisa en esto la consignacién de la
‘zy que francesesinsten con aprieto en los intereses del rebelde’. El rey decreta: ‘Vengo en lo que se
me propone de! Tirano de Portugal excluyendo totalmente ef nombre del rey, y debajo de presupuesto
fijo de que en esto conssta enteramente la consecucién de la paz", CoDoin i. LXXXII, 256 y 269. El
Aestino no pod ser otro que tala
48 Hea..20,
40
politica y en el lenguaje diplomético. Para Saavedra Fajardo es “el espiritu
que, como a los cuerpos, sustenta derechas las monarqufas, y si falta, caen
desmayadas en tan apresurado movimiento que apenas se interpone tiempo
entre su mayor altura y su mas bajo precipicio””? “La reputaci6n no estd en
el sujeto, sino en la opinién exterior que se tiene dél”.®° La opinién de to-
dos, pero fundamentalmente de los sibditos y del propio principe.5' Ahora
bien, en las relaciones entre estados “la reputacién de poder es poder”®? s6-
lo si se tiene poder, si se puede demostrar a Jos enemigos que la reputacién
no depende de la estima que ellos hagan del poder, sino del poder que uno
tiene en realidad, Pefiaranda se lo dice al rey con absoluta claridad: “Tengo
experiencia que todas las razones de consideracién y prudencia sirven de
poco si las armas no dan reputacion a las negociaciones”.$
La raz6n de Estado implica que el principe utilice todos los medios a
su alcance, sobre todo en tiempos de confrontacién, para mantener la reputa-
cién. “En siendo justa la guerra, son justos los medios con que se hace”S# Y
entre ellos, estén fomentar la rebelién de los stibditos de otros reinos contra su
sefior natural, promover alianzas con los protestantes e, incluso, mantener tra-
tos con los infieles. Todos desde Espafia reciben con alborozo las turbulencias
en Francia.55 Muchos abogan por el entendimiento con los parlamentarios in-
gleses, incluyendo Idgicamente all primer ministro: “Con los del Parlamento
de Inglaterra, escribe don Luis de Haro al consejero Brun, convendra mucho
que VS. procure pasar toda buena correspondencia, como estoy cierto que
VS. lo executard, conociendo V.S. las consideraciones de estado que ay para
ello”. Por los mismos motivos este entendimiento hay que mantenerlo, si es
49 Corona... 283.
50 Ri
inde Estado del rey don Ferando el Catdlico 440,
51 ea. 83
52 Hobbes, 2, 189,
53. CoDoin LXXXIV, 6. Lacartaes del 14 de octubre de 1647, Y también Gracida: “Es Ia potencia mi
litar basa de a repatacién; que un principe desarmado es un ledn muero, y a quien hasta las lebres
insultan’, I politico den Fernando ef Carden, en: Obras Compleras (Madd, 1967) 61
SM Mea 213.
Por importar tanto la desestabilizacicn de esta corona a princpios de 1650 Pefiaranda escrbe: ‘.. que
10 se hable en sise puede mds o no se puede ms, porque esta vex es menester poder més que fo ori-
nario’, CoDoln t. LXXXIV, 476
56 AGS, Estado, Jee 3461.
41
necesario, con otfos poderes no catdlicos. En 1643, Saavedra Fajardo, segdin
resume el Consejo de Estado, escribe al rey que mantenga correspondencia
con los esguizaros y, entre otras razones, da la siguiente: “V.M. no haze escri-
pulo de conciencia de scribir a los reyes y principes protestantes, ni el sefior
Cardenal Infante, que esta en gloria, le hizo”.*” Aun més, hay que llegar a es-
tablecer alianzas, todo lo estrechas que sean posible, si as{ lo pide la necesidad
~el caso més significativo es la que ya se intenta con las Provincias Unidas
antes de concluir La paz.
Para todo esto s6lo habia razones politicas. Las relaciones internacio-
nales en una Europa menos radicalmente cristianizada habia que establecerlas
a nivel de Estado, sin importar demasiado cual fuera su confesionalidad reli-
giosa. Porque la religién que habfa servido para justificar tantas guerras no
podia ser ya motivo suficiente para nuevos enfrentamientos. Saavedra Fajar-
do, en una obra que escribe en la ociosidad de Miinster, lo manifiesta con su
peculiar clarividencia: “La diversidad de religion no justifica la guerra, porque
no la debe mover un principe contra otro por solo la herejfa, cuando con ella
no perturba su religién o su reino”.5*
Mas dificil resulta justificar el trato con Jos infieles. Ellos son, como
sefialaba antes, la anti-Cristiandad, la contra-Europa. El Turco es “el enemigo
hereditario de la Cristiandad”®? y, como tal, hay que combatirlo. Sélo se podia
hacer si los principes cristianos lograban hacer la paz entre ellos, pero ni podi-
an ni querian hacerlo, porque por encima de los intereses de la Cristiandad es-
taban los de sus propios estados, Algo parece que se va a hacer cuando los
otomanos atacan Creta, aunque todo queda en puro artificio. Francia y Espaita
afirman, con toda la grandilocuencia de que es capaz el lenguaje dipiomético,
que estén dispuestas a defender con todas sus fuerzas la reptblica veneciana,
defendiendo asf la Cristiandad, pero al mismo tiempo afirman que la otra par-
te se lo impide porque tienen que emplear sus fuerzas contra el enemigo, que
no es el Turco (éste lo es para Venecia), sino Francia o Espafia, pues es impo-
sible alcanzar una paz satisfactoria. Brienne llega a acusar a los espafioles de
gue “estén més asidos al intento de atacar Portugal que al de preservar la Cri
tiandad y sus propios estados de la invasi6n otomana”.® Por su parte, desde el
Bid, leg. 2058.
58 Corona 304. La frase coneluye: 'O cuando el papa no le oréena, como pastor universal, que le haga la
guerra porque impide con la herejia la unidad de la Iglesia’, frase que, enigndo en cuenta los motivos
propagandisicos que Hlevaron a Saavedra Fajardo a escribir esa obra y 1a acid del Papado entonces,
Plenso no tiene mayor importancia
59 Carta del duque de Baviers al emperador, CoDotn t, LXXXI, 414,
© Wid, 301,
a2
lado espafiol todas las culpas caen sobre Francia. Algin jesuita insiniia que en
Ja armada turca vienen nada menos que 100,000 franceses y que por st conse-
jo se ha producido la invasidn. El castigo debe recaer sobre los franceses,®!
pues ellos ponen en peligro la Cristiandad, ese vocablo con el que todos se lle-
naban la boca, pero en realidad ya vacfo. Légico, porque lo que importa ahora
xno son los intereses abstractos de una Cristiandad que nadic sabe ya muy bien
ué es, sino los muy concretos de los estados. Saavedra Fajardo, por mas que
su pensamiento quede a veces preso dé ciertas categorias tradicionales, lo sabe
muy bien.
61 Cartas de algunos PP. de la Compotita de Jess, MILE. t. XVID, 8.
43
You might also like
- The Subtle Art of Not Giving a F*ck: A Counterintuitive Approach to Living a Good LifeFrom EverandThe Subtle Art of Not Giving a F*ck: A Counterintuitive Approach to Living a Good LifeRating: 4 out of 5 stars4/5 (5819)
- The Gifts of Imperfection: Let Go of Who You Think You're Supposed to Be and Embrace Who You AreFrom EverandThe Gifts of Imperfection: Let Go of Who You Think You're Supposed to Be and Embrace Who You AreRating: 4 out of 5 stars4/5 (1093)
- Never Split the Difference: Negotiating As If Your Life Depended On ItFrom EverandNever Split the Difference: Negotiating As If Your Life Depended On ItRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (845)
- Grit: The Power of Passion and PerseveranceFrom EverandGrit: The Power of Passion and PerseveranceRating: 4 out of 5 stars4/5 (590)
- Hidden Figures: The American Dream and the Untold Story of the Black Women Mathematicians Who Helped Win the Space RaceFrom EverandHidden Figures: The American Dream and the Untold Story of the Black Women Mathematicians Who Helped Win the Space RaceRating: 4 out of 5 stars4/5 (897)
- Shoe Dog: A Memoir by the Creator of NikeFrom EverandShoe Dog: A Memoir by the Creator of NikeRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (540)
- The Hard Thing About Hard Things: Building a Business When There Are No Easy AnswersFrom EverandThe Hard Thing About Hard Things: Building a Business When There Are No Easy AnswersRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (348)
- Elon Musk: Tesla, SpaceX, and the Quest for a Fantastic FutureFrom EverandElon Musk: Tesla, SpaceX, and the Quest for a Fantastic FutureRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (474)
- Her Body and Other Parties: StoriesFrom EverandHer Body and Other Parties: StoriesRating: 4 out of 5 stars4/5 (822)
- The Emperor of All Maladies: A Biography of CancerFrom EverandThe Emperor of All Maladies: A Biography of CancerRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (271)
- The Sympathizer: A Novel (Pulitzer Prize for Fiction)From EverandThe Sympathizer: A Novel (Pulitzer Prize for Fiction)Rating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (122)
- The Little Book of Hygge: Danish Secrets to Happy LivingFrom EverandThe Little Book of Hygge: Danish Secrets to Happy LivingRating: 3.5 out of 5 stars3.5/5 (401)
- The World Is Flat 3.0: A Brief History of the Twenty-first CenturyFrom EverandThe World Is Flat 3.0: A Brief History of the Twenty-first CenturyRating: 3.5 out of 5 stars3.5/5 (2259)
- The Yellow House: A Memoir (2019 National Book Award Winner)From EverandThe Yellow House: A Memoir (2019 National Book Award Winner)Rating: 4 out of 5 stars4/5 (98)
- Devil in the Grove: Thurgood Marshall, the Groveland Boys, and the Dawn of a New AmericaFrom EverandDevil in the Grove: Thurgood Marshall, the Groveland Boys, and the Dawn of a New AmericaRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (266)
- A Heartbreaking Work Of Staggering Genius: A Memoir Based on a True StoryFrom EverandA Heartbreaking Work Of Staggering Genius: A Memoir Based on a True StoryRating: 3.5 out of 5 stars3.5/5 (231)
- Team of Rivals: The Political Genius of Abraham LincolnFrom EverandTeam of Rivals: The Political Genius of Abraham LincolnRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (234)
- On Fire: The (Burning) Case for a Green New DealFrom EverandOn Fire: The (Burning) Case for a Green New DealRating: 4 out of 5 stars4/5 (74)
- The Unwinding: An Inner History of the New AmericaFrom EverandThe Unwinding: An Inner History of the New AmericaRating: 4 out of 5 stars4/5 (45)
- 2 Cepj - CNM - OcmaDocument15 pages2 Cepj - CNM - OcmaWill-LeeNo ratings yet
- Corte Penal Internacional y Justicia Universal 2014Document14 pagesCorte Penal Internacional y Justicia Universal 2014Will-LeeNo ratings yet
- 15 en Nombre de Los InocentesDocument66 pages15 en Nombre de Los InocentesWill-LeeNo ratings yet
- 1 Funcionamiento Del Sistema de JusticiaDocument12 pages1 Funcionamiento Del Sistema de JusticiaWill-LeeNo ratings yet
- Apuntes Procesal Priori 2017-IDocument23 pagesApuntes Procesal Priori 2017-IWill-LeeNo ratings yet
- Silabo - Grupo 1Document3 pagesSilabo - Grupo 1Will-LeeNo ratings yet
- Información Internacional de AlbertaDocument21 pagesInformación Internacional de AlbertaWill-LeeNo ratings yet
- Programa Puente de AlbertaDocument2 pagesPrograma Puente de AlbertaWill-LeeNo ratings yet
- 2020.11.09 Ficha-20-Tejidos-Artesanales PDFDocument2 pages2020.11.09 Ficha-20-Tejidos-Artesanales PDFWill-LeeNo ratings yet
- 2020.10.30 Primaria - Refrigerios Escolares CajamarcaDocument14 pages2020.10.30 Primaria - Refrigerios Escolares CajamarcaWill-LeeNo ratings yet
- 01 RTF #00637-2-2017Document11 pages01 RTF #00637-2-2017Will-LeeNo ratings yet
- 09-Aproximación Práctica A Los Convenios de AccionistasDocument9 pages09-Aproximación Práctica A Los Convenios de AccionistasWill-LeeNo ratings yet