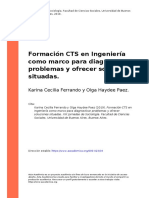Professional Documents
Culture Documents
Texto 1 MIGUEZ Universidad y Desarrollo en La Argentina
Texto 1 MIGUEZ Universidad y Desarrollo en La Argentina
Uploaded by
Laboratorio Alta Tension0 ratings0% found this document useful (0 votes)
17 views58 pagesCopyright
© © All Rights Reserved
Available Formats
PDF or read online from Scribd
Share this document
Did you find this document useful?
Is this content inappropriate?
Report this DocumentCopyright:
© All Rights Reserved
Available Formats
Download as PDF or read online from Scribd
0 ratings0% found this document useful (0 votes)
17 views58 pagesTexto 1 MIGUEZ Universidad y Desarrollo en La Argentina
Texto 1 MIGUEZ Universidad y Desarrollo en La Argentina
Uploaded by
Laboratorio Alta TensionCopyright:
© All Rights Reserved
Available Formats
Download as PDF or read online from Scribd
You are on page 1of 58
Eduardo Miguez
Critica
(y reivindicacién)
de la universidad
publica
3K) gerne
Ken
Gils Grete) de ured pin / Bando
‘Mique sed Cat Attnorn Se Baekoe Avr Siglo Xt
hops ts Figen. (acer aor)
Isms or80b7 6008557
{© 2018, Siglo Veinuno Eitones Argentina SA
SBN o7S8r500850-7
feimes de epee de ¥008
Hecho dep gu paren ey 1.728
Tipps cu hepsi 7 ae Arges
indice
Introduceién. Universidad y desarrollo
‘ena Argentina
4. Marco institucional, Gobierno, gestién
ce infraestructura de Ia universidad.
Los limites de la reforma
2, Algunas consideraciones sobre poliieas
tuniversitarias, Buenas intenciones,
pobres resultados
‘g-La programaction académica.
Entre el profesionaliamo y el academiciame
4-Docencia universitaria, Una actividad
Indefinida
is jon y transferencia. El divorcio
de la creacién y la ensesanza
6. Las universidades privacas. Una alternative
‘poco prometedora
7-gUniversidad para el desarrollo?
Notas
29
2
99
ass,
145,
158
169
Pr
i
Introduccién
Universidad y desarrollo
en la Argentina
La univetsdad estatal argentina no esté en crisis,
‘Desde 1084 hasta la fecha ha experimentado un crecimiento
sélido en cantidad y calidad. Hay muchas més universidades,
‘muchos mas alumnos en ellas, y la calidad de la educacion
jmpartida ha mejorado en la mayorta de las reas. Las con-
‘ducciones de las casas de estudio son conscientes de que hay
problemas ~"desaffor", en el lenguaje de las insttuciones de
‘eralaciGn-, pero estos no impiden que, a su modo, las unk
versidades argentinas satinfagan las necesidades de educacién
superior de la sociedad,
‘Si bien todo esto es cierto, también lo es que resulta in-
suficiente, La Argentina es un pais no desarrollado; habria
‘que decir con mis propiedad que esti “en vias de subdesa-
rrollo”, para parafriscar inversamente el eufemismo de los
aiios sesenta. Los historiadores econémicos, no sélo de la
‘Argentina, hemos discutido largamente las razones que ex
pllean que una de las economfas que en el primer tercio
del siglo XX estaba entre las més rieas del mundo se en-
‘cuentre hoy en el pelotéi de los paises que, sin ser pobres,
‘carecen de los equilibrios y la pujanza de lo que Tanamos
desarrollo, ¥ lo peor es que no s6lo no logra un avance en.
términos relativos que le permita alcanzar a los paises de-
sarrollados (lo que los economistas laman “converget"),
‘sino que, dentro del grupo de los que podriamos lamar los
“poco desarrollados’, va perdiendo posiciones. Si muchos
altos después de su momento de gloria todavia seguia sien-
do por bartante margen el pats mis rico de América Latina,
40 exITIca (¥ MHIVINDICACION) DE LA UNIVERSIDAD POREICA
hoy eso ha quedado atris. Mientras que en 1970 el PBI per
cépita argentino era un 77% mayor que el promedio de
Brasil, Chile, Colombia, México, Perd y Uruguay, en 2010
cra slo un 165% mayor, y pasd del primer al tercer higar,
detris de Chile y Uruguay. Convergencia Iatinoamericana,
pero mds por el fracaso argentino que por el éxito de los
¥ecines; 0, en todo caso, un poce de ambos
Aunque no es este el Iugar para plantear esta diseusin,
resulta claro que en la Argentina dejar que las cosas “sigan
‘su curso” es asegurarnos un progreso inferior al de los demas
palses. Es decir, que no haya tna mejoria en nuestra indices
de pobreza y de indigencia, que no te reduzca la mortalidad
infantil y que la expectativa de vida sea menor que lo espers-
bile, que la educacign y la salud no estén a la altura de las po-
sibilidades que brindan las nuewse teenologiss y que las com
diciones materiales de vida no mejoren tanto como podrian,
{odo lo cual, como siempre, afecta mucho mas los que me
nos tienen. Que el crecimiento de nuestro pais ni siqulera se
acerque al promedio de América Latina equivale a condenar
alos sectores menos favorecidos a extar, en términos relativos
+, en cierta forma, también absolutos-, cada ver peor. Si bien
1a universidad no es responsable de esta situacidn, tampoco
contribuye, tal como esti, a revertirla, Por es0, aunque no
puede decirse que esté en crisis, es una universidad para el
Subdesarrotlo.
Si observamos lo que ha ocurrido en la Argentina, se hace
evidente que subdesarrollo no es igual a pobreza, La pobreza
consiste en carecer de lo necesario para llevar una vida acor-
dea las expectativasindividuales y colectvas, El ibdesarrollo
Ia incapacidad para generar las condiciones que permitan,
satisfacer esas necesidades, Un pais puede set pobre, y sin
‘embargo poseer o adquirir las habilidades necesarias para
progresar, y eventualmente dejar de serlo, No seria correc-
to Tlamar subdesarrollados a esos palses. Es el easo de paises
icos devastados por la guerra (come Alemania o Francia en
1045) 0 de paises que, siendo pobres, encontraron el camino,
ermomucet6s 11
Gel crecimiento, como Japén a comienzos del siglo pasado y
fos Hamados “tgres asiticos" unas décadas ats
‘Desde luego, Alemania y Francia contaban con los recur
sos humans, la euluiray las experiencias pasadas dle insite
ones que propiciaban au desarrollo. Pero las experiencias
de los paiues que se han ido sumando al progeeso, y de los
fque avanzan hacia alli, muestra algo esencial: no es la falta
Ge recursos lo que impide que una nacién erezca y mejore
su calidad de vida, sino su mal uso, St se optimiza el aprove-
thamniento de los recursos disponibles, es posible superar las
Timitaciones de manera paulatina. No es ficil Las naciones
pobres tienden a hacer un uso inadecuado de sus recurtos,
eso contribuye al circulo del subdesarrollo. Para progresar,
por tanto, hace falta romper ese circulo vicioso y encontrar la
forma de hacer el mejor uso posible de los medios de que se
ispone.
Ta universidad resulta central en este punto, por dos mo-
tivos. Por un lado, porque experimenta la mala utlizacién
de recursos en su propio seno. Lo que ha ocurrido en la so-
‘edad argentina ha oeurrido también en su universidad. Ha
progresado, pero lo ha hecho en menor medida que las uni
versidades de otras naciones, se ha distanciado cada vez mas
de las mejores del mundo y ha perdido hasta cierto punto
‘ee lugar de referencia latinoamericana de que gozaba hase
ta hace unas décadas, Por supuesto, algunas faeultades de la
Universidad de Buenos Aires (UBA), y otros centros de exce-
lencia dispersos a Io largo de todo el pais siguen ecupando
tun lugar destacado en la regién. Pero el conjunto del sste=
mma ha ido quedando «la zaga del mundo, y de no reverts
situaciga, st camino de deterioro relativo no se detendré. Y
tho porque earezca de los recursos humanos 6 financieros, sino
por el mal uso que hace de ellos. Este es el tema central del
presente ibro.
El otro motivo es que si el subdesarrollo consiste en un uso
Inadecuacdo de lor recursos disponibles, nadie mejor que Ia
luniversidad para contribuir a superar ese problema. La edu:
1s sims (7m
{CACION) ORLA UNIVERSIDAD HORLECA
‘cacién desempesia un papel crucial en el bienestar de un is:
tema tocial,y la educacion se renuicva de arriba hacia abajo
[No es posible tener buenas escuelas primariss si no se dispo:
ine de buenos maestros, yn « posible contar con ellossin bic
nos proferores. Unia buena formacién de lor sectores profe-
sonales, cientifcos, éenicos y docentes es clave para resolver
él atraso en relacion con las otras naciones. Obviamente, no
todo depende de ellos; también es necesario que Ia sociedad
aproveche los recursos que la universidad esté en condiciones
dle brindar. Pero sila propia uniwersidad no puede garantizar
fe puede al menos aprovechar al maximo sus potencialida-
des para poner a disposicidn de la sociedad los mejores gra
‘uaddos posibles, los conocimientos cientificos y tecnicos de
avanzada, In asistencia mas efectiva para el desarrollo. Ese es
tl verdadero desaffo para cl sistema universtario de gestion
Plblics: contribuir a romper el efreulo viciowo y potenciar el
‘recimiento, para tatar de recuperar el dinamismo perdido,
para funcionar como un agente importante del desarrollo y
hho como un factor mas del estancamiento,
‘Lor problemas de li universidad argentina conciernen
al sistema y no a cada inssticion en particular, aunque, por
supuesto, cada universidad tene sus propias difcultades, En
Tadécada de 1900 se instal6 en nuestro sistema wniversieaio
In cultura de Ia evaluacion de las instinuciones, yla Comisiin
‘Nacional de Evaluacion y Acreditacin Universitaria (Coneau),
el Ministerio de Edueacion, l de Ciencia y Técnica (Mincyt),
¥ seguramente otras instancias, ast como las propias univer.
Sidades, han evaluado una y otra vez su funcionamiento en
diferentes dimensiones. La Coneau realiza diferentes tipos de
cevaluaciones; por un lado, acredita ls carreras de grado con
Sideradas de interés piblico (Ia acreditacién es wn requisto
‘obligatorio para estas carreras, yconsiste en certficar estinda-
res minimos), yacredita y categoriza ls carreras de posgrado.
Por ot, evalia la calidad institcional general de las univer:
sidades, requisito indispensable para habilitar a lis privadas
y obligatorio para las publica, que, sin embargo, carece de
rT
ereonucertn 13
consecuencias operativas EI Ministerio de Educacién cvala
fas carreras alas que otorga reconocimiento y los programas
‘Gpeciales que implements, El Mineyt ene un Programa de
rnluacién Institucional (PEI) al que se acogen las universi-
aes en forma voluntaria. A tavés de é, eval el desarrollo
cla funcidn de investigacién y apoya la implementacion de
planes de mejoramiento, Las evalsaciones insdtucionales de
fa Coneau, y en algunos aypectos las del Mineyt, oftecen un
iagndstico bisico de Ie situacin de las universidades exami
nando diferentes dimensiones (la investigacin, el desarrollo
teenolégico y la innovacién en el caso del Mincyt), son un
valioso aporte para detcctar los problemas © desaffos que
{debe enfrentar la institucion
Es trectente leer en esas evaluaciones ~yo mismo lo he es
crito en los informes- que determinada inaduucién no esté
fmalen talo cual aspecto -porcentaje de desercién, duracién
de las carreras, eantidad de docentes con posgrado o nivel de
ddedicaciGn- con relaciGn al sistema. cuando se evalta una
instituctOn individual, es justo sedalarlo asi, porque para me=
dirla es necesario tener tn parametro, y s6lo el resto del sis
tema puede sero, Una comparacién internacional diria algo
muy diferente, pero serfa inadeeuado pedirle a una insti
‘Gn en particular que haga por s sola lo que el sistema uni-
terstario argentino es imeapaz de hacer. Los problemas son
Inherentes al sistema como fl, por lo que lo que cada insticu-
ién haga en forma individual es insuficiente para abordarlos.
Esta situacion no es vin seereto para nadie. En fas nume:
rosas experienciae de evaluacion en que he participado, mu-
hos de mis colegas evaluadores, que son, al gual que yo i=
tegrantes de as comunidades universtaras,y que han tenido
fo tienen cargos de alta responsabilidad en ellas, a parr de
teayectorias y perspectivas diferentes, coinciden plenamen-
teen el diagndstico, o al menos en la deteecion de algunos
de estos problemas. Desde luego, no todas son coincidencia,
peto en general elaboramot informes en los que, de manera
Sxplicita 0 tits, acordamos en tin amplio conjunto de eri-
14 cntrtoa (7 merwnenicAciOn) nx a USHYERSIDAD POBLICA
terios bisitos. Numerosos programas generales para el con-
Junto del sistema, 0 especificor de cada universidad, apun-
fan a resolver algunas de las limitaciones que sefialaremos,
Pero aunque podamos llevar a cabo acciones fraymentarias
fen nuestras instituciones para mejorar en tal o cual specto,
los rasgos bisicos del sistema, esos que considersmos poco
convenientes, se reproducen y no se modifican. El presupues-
to univeritario erece, la cantidad de insttuciones se amplia,
Ia oferta académica se diversifca, los programas de posgrado
se rauluplican, pero Ia media de las universidades argendnias
continta estando lejos de poder hacer un aporte significative
‘como agente de cambio y desarrollo.
‘Si bien a titulo individual hay univessidades que estin en
condiciones de aportaren este sentido mucho mis que la me-
dia del sistema, no parece factible que en las universidades
pblicas pueda levarse a eabo de manera individual en un
perfodo fizonable la mejora sistemdtica y ereciente de los in-
Scadores bésicos que expretan ls imitaciones de desarrollo,
‘Vale decir, no parece factible que los problemas estructurales
del sistema universitario argentino puedan ser resueltos por
ln mejora de cada institucidn en particular, La mejora exige
‘un cambio profundo del conjunto del sistema. ¥ para levarlo
fa cabo, ex necesario ante todo un diagnéstico de los proble-
‘mas y algunas ideas para comenzar a buscar soluciones inte-
igrales para el conjunto, y no simples programas parciales de
zugjoramiento, que en sa marco yen el mediano plazo logran
cambiar muy poco.
‘Una experiencia parcial y limitada, levada a cabo hace ya
sis de dos décadas, pone de manifesto que programas cen
tuales dirigidos a cambios insitucionales pueden tener cierto
tfecto aun sin avasallar Ia autonomia de cada universdad,
LLucgo de Ia ereacién de la Secretaria de Polticas Universita.
‘as, a Coneau y otros instrumentos de cambio en las univer-
sidades, hubo un importance aggiomamentoen las insitucio-
nes de educaciGn superior. Muchos de los eriterios hoy gene
riliados (aunque eseasamente practicades) se difundieron
r
nermooucerOs 15
a partir de ese momento. Fi programa de transformaciones,
Sin embargo, se agots répidamente yno ha tenido nuevas ma
hifestciones 0, para ser precizo, las que han persistido han
sido muy débilesy sus efectos, muy limitados. No se wata de
pproponer un determinado sistema universario ya conocido,
{To que deberia estar en consideracién es cémo abordar los
‘problemas cstructarales de In universidad argentie
ina Problemas sobre los que, como veremos, hay importantes
Consensos y puntos a debair. Lo que ha falado desde enton-
‘esha sido la decsign polftica de avanzar en el mejoramiento
integral del sistema universcario argentino sobre la base de
lineamieatos elatos y con objetivos precisos, Cuando evaluar
mos universidades individuales, les pedimos que desarrollen
ft plan de mejoramiento, y que para ello establezcan metas
precinasy concretas El sistema, sin embargo, si bien acuerda
sobre ciertos objetivos, ha demostrado ser incapar de avanzar
hnacia ellos en forma definida ~objetivos tales como lograr que
Iaamplia mayoria de los integrantes de sus plantas docentes
tengan estudios de posgrado, una alta dedicacién a la docen-
cia y buena produccién clentifica en investigacion, y dismi-
hnuir Ia desercion ya relacin entre la duracion media real de
Ja carreras y las previsias en Tos planes de estudios~
Desde Inego, esto no e¢nicastalidad, ni cinismo, ni imperk
cia, Podemos estar de acuerdo en que deberiamos ineremen
tar, por ejemplo, la cantidad de docentes con alta dedicacién
y bajar la proporcién del gasto en personal (dos objetivos no
Contradictorios, pero tampoce ficiles de conciliar). Sin em-
Dargo, cuando lis universidades reclben un incremento de
[presupuesto, las personas que lideran las institaciones, aan
‘que a titulo individual compartan este criterio y lo apliquen
fen la evaluacidn de otras instituciones, terminan asignando
|i mayor parte de los recursos nuevos de manera tal que la
roporcién del gasto en personal se mantiene muy alta res-
pecto del gasto total, y el porcentaje de “exclusives” sigue
‘asi igual que antes del incremento. Esto se vincula con la es-
‘uuctura y la dinmica de Ine instituciones, yno con la inept
16 cxirtea (y mIVINDICACION) Dea UNIVERSIDAD PORLICA
‘ud o mala voluntad de as autoridades, Con el fin de afrontar
‘sta situacidn, los organisms presupuestaros suclen asignar
Fonds pata programas espectficos, por ejemplo, para exch
sivizaciones. Pero cuando se evalia el resultado, se observa
{que otras instanciasy mecaninmios dilayen los efectos de estos
Programas, y la estructura general no se modifica de maners
sustandal
1RASGOS GENERALS DE NUESTRO SISTEMA UNIVERSITARIO!
Aunque no es la intencién de este trabajo realizar un andl
fis cuantitativo de nuestro sistema Universitario, quizs sea it
‘ofrecer una idea general al lector que no esté famillarizado
con él. La Argentina es, por tradicién, un “pais de clase m
¥¥, como tal, su sistema Universitario es relatvamente grande.
Seqgin el Censo 2010, un 15,2% de la poblacién mayor de 18
aitos ha completado estudios universitarios 0 asiste a ese nivel
feducativo (esta proporcién trepa a mas del BO% en un pais
‘como los Estados Unidos). Al jgual que en el mundo, yen
pecialen América Latina, el niimero de estudiantes universiea
tos entre las personas de 18 a 30 afios ha ereeido de manera
muy mareada en este siglo (un 50% entre 2000 y 2018), lo que
implica un aumento a tn ritmo bastante mayor que el de la
poblacion en general (al 2.2% anual entre 2010 y 2014, east
el doble del estimado para el total de la poblacién). Ese cre-
{imiento ¢s mas rapido en la universidad privada (3,4 anual
fen esos afios) que en la pablica (1,8% anual en igual perio-
do). En 3010, sobre 1,72 millones de estudiantes universitaris,
'352 000 asistan a instiruciones privadas (e1 20,5%); en 2014,
sobre 1,87 millones, lo hacian 4085 000 (el 21,5%).
En 2016 habia en total 51 wniversidades nacionales (lle
‘gan 56 en el presupuesto 2018), nimero que incluye alg
‘as instituciones atipicas, como la Universidad Tecnolégica
Nacional (UTN), una instieucién con miilples sedes disper-
.
reermonvecten 17
sas en todo el pais ycon un rango de oferta académica cx
peatico (ingenteriaa), y la Universidad de lar Artes (UNA),
{ombign cow una ofers expecifica,con sede en Buenos Aires
[La mayor, sn embargo, son universidades teritorales, que
‘ds alld de la ammpivado lritaciGn de sa oferta, axpiran a
‘atsficer las necesidades educaivas de una region expec,
El sitema ha ido aumentando en ndmero de manera regular
y-desordenada, como se espeifcaré mis adelante, ya que no
Tot hecho segin un plan sno a partir de inicttas particu
lares,originadas en los territorion. En términos geograticos,
muchas universidades (al ver fa mayoria) funciona com di.
‘erst sees, en ener relatvanente prGimas entre #f, 0
{nel marco de una misma provinls, municipio © conjunto
‘de munkdpios,y ofeccu diferentes carreras en dittas1o-
‘alidades orepiten en ells parte de su oferta, Varias mucvas
Lniveridades han surgido de ia autonomizacién de algunas
‘de as aubedes
‘Como es previsible, ef Area Metropolitana de Buenos
Aires concentra Ia mayor cantdad relatva de instituciones.
‘Ademas de a UBA, la UNA y es sedes de la UTN en lacapi-
tal otras ues en focalidadescereanas, otras 13 universidades
funcionan en la regién, y dos mis, La Plata y Lujsn, en un
radio de unos 60 Kilémetros.Varias de esan eas son relat.
‘mente nucra y estén en proceso de organizaion. El resto de
Jas universidades funciona en localidades de diverso tama.
Toda lat capitaes provinciales eventan con su tniversidad
nacional (Resistencia y Corientes comparten la misma, que
lune amba orillas del Pavan), y hay muchas extablecidas en
localidades intermedias, que en gencral rondan Tor 100 000
habiantes (la universidad en la localidad mas pequei, sn
dda, es la Universidad de Comecbingones, ecientemente
‘etablecida en Merlo, San Luis una chudad que no llega a
tos 20 00 habitantes-, puesto que antes correspond ala de
Gilecto, La Rioja, caya poblacion asciende @60 000), aun
‘que varias denen subvedes on otras localidades,yabarean una
Poblacién mayor.
18 africa (¥ REIVINDICACION) DELA UNIVERSIDAD FERLICA
Como es natural, el tamao de ls institaciones es muy de
igual fn 2016 habia cas un mila y medio de estudiantes en
fl conjunto de las universidades nactonales argentinas, de los
‘ouales «1 23% estudiaba en la UBA (poco menos de 850 000),
1.8% en Cérdoba y otro tanto en La Plata (unos 120 000 en,
‘cada una), mientras que Rosario y Tucumsn tenian algo me-
nos del 6% y B% respecivamente (80 000 y 70 400). La UTN
ces ms grande que ellst, con 86 000 estudiantes, pero, como
‘mos, dsurbuider en un amplio espacio geogratico. Exas son.
Is universidades que suclen considerarse grandes. Hay otro
conjunto -Nordeste (Resistencia-Corrientes), Litoral (Santa
Fe), Cayo (Mendoza), Salta, Comahue (Neuquén-Rio Negro),
‘Mar del Plata y algunas de las més antiguas del conurbano
(La Matanza, Lomas de Zamora, Quilmes)~ que retinen entre
125.000 y 60 000 estudiantes, ysumadas alcanzan una propor-
‘cn siilar ala de Buenos Aires, Por sitimo, el conjunto de as
‘oniversidades pequelias, que en pocos casos superan los 20 00
alumnes, suman entre todas un ntimero similar. Ast el sistema
‘aparece dividido, en cuanto a su matricula, en cuatro partes
‘ds 0 menos iguales: lr UBA, las ous universidades grandes,
Jas medianas y las pequefas. Como veremos, os niimeros de
matricula deben ser tomados slo a modo indicative, ya que en
‘buena medida son hipotéticos. Pero como eso no varfa mucho
centre instituciones, las proporciones reales no son tan dliferen>
tes, Sise toma por parimetro el ntimero de graduados, mas
alli de variaciones que pueden responder a causis especiticas,
las proporciones también tlenden a ser similares.
El sector de gestion privada es decididamente menor, aun-
‘que muestra una tasa de crecimiento mis acelerada que ta del
festatal. Segsin el Anuario de etadisticas universitarias 2013, las
[50 universidades privadas y los 13 institutos universitarios®te-
_nfan casi 100 000 estudiantes ese aio, un 28% dela matrieala
de las estaales. Existen, ademas, cinco universidades provin-
cies, en general bastante pequetias.
‘Une de los problemas de la universidad argentina es la casa
ide graduacién. La informacién disponible no brinda un in-
Tr
rereonuccron 19
icador simple y claro de esta variable, ya que en los datos
fe mezclan fenGmenos distintos. Conocemos el mimero de
ingvesantes cada ho (unos 320 000 en 2018 para todas las
tuniversidades nacionales) el nimero total de estudiantes (en
fornoa 1,44 millones exe ao} y el mtimero de graduados para
‘ada universidad (algo mas de 80 000 en el conjunto). Pero la
felacidn entre estas cifras se ve afectada, en priruer lugae, por
diferente duracion de kas carveras. Las estadistcas dispo-
nibles lenden a incluir en fa misma categoria graduados de
‘arreras “de grado” (que son las carreras "normales", como
Ingenieria, Medicina, Contador Pablico), que en general de-
‘nen gna duracién prevista de entre cinco y seis afios, y de
fas Uamadas “de pregrado", carreras cortas como tecnicatu-
sas, en general de dos o tres afios de duraci6n, Por otro, es
tas duraciones “tedrieas” de las carreras, como veremos, no
son realistas, la media de alumnos tarda bastante mas de un
80% adicional en recibirse. Pero ademés, bastante mis de
‘un 60% de los ingresantes abandona antes de completar sus
cestudios.
‘Una investigaeién sobre este problema? que compars los
ingresantes de un aio con los graduaclos cinco aiios mas tar-
deen una misma carrera, sefialé que en promedio el ntimero
de graduacos en 2007 fue poco mis de tun 20% de los ingee-
antes de 2002, y los de 2012, un 27.5% de los ingresantes
‘de 2007. Pero ex probable que no se tate de las mismas per-
‘onas; una considerable cantidad de los egresidos en 2007
hrabrian ingresado mucho antes de 2002, ys de 2012, antes
de 2007. Por otra lado, los estudiantes cle pregrado, que po-
siblemente tiendan a desertar menos y a curnplir mejor los
tiempos previstos, mejorarfan la tasa de graduacién, lo que
ppuede en parte explicar Ia marcada diferencia en Ia porfor-
mance de diferentes universidades (en 2012, cuato universi-
dades graduaban menos del 11% de su matricula de cinco
aos atrés, mientras que tres estaban entre el 40 y el 50% la
Aamplia mayoria sc ubieaba entre el 115% y el 30%). En todo
‘aso, la cifras revelan el problema de la deserci6n (los datos
120 cxf (x RMVINDIEAEIC) BELA UNIVERSIDAD POMLICA
de Fanelli sugieren cifras de entre ol 10% y el 80%), que ana
Ilzaremos mis adetance.
‘En lo que respecta al nanciamiento, es complejo evaluar
Iainversion en educacin superior en la Argentina. Segin el
ppresupucsto 2016, el total destinado i las universidades na-
ionales era de unos 50 000 millones de pesos, que sein la
cofizacién del propio presupuesto, representaban unos 4700
iillones de délares, pero site tiene en cuenta la eotzacién
de mercado del délar en ese momento, Ia cifra era conside=
rablemente menor. Ia atignacién de exe presuptesto no es
‘strictamente proporcional al tamafio de las universidades, 10
‘que implica que existen desigualdades signifcativas. En pro-
Imedio, el presupuesto 2016 implicaba una inversion de unos
$100 délares por alumno —segtin el dolar oficial," pero mien-
tras quc la universidad de La Matanza no Megaba a los 1700, 1a
‘de San Jusn,histérieamente muy bien financiada, legaba casi
‘3 los 6900; las de La Pampa y Cuyo (Mendoza) estaban en el
‘orden d= los 5500 y la del Centro de la Provincia de Buenos
‘Aires (Unicen 0 Unepba, que abarca Tandil y regidn) ron
‘abs los 5000, para ela algunos ejemplos de universidades
relativamente “caras” En general, por "economn{as de escala",
ls grandes universidades esaaban entre las mis “econémi-
‘caren relacidn con st famafio, con valores de entre los 2300
(OBA) los 3000 délares (Rosario) por esuudiante,
Garecemos de analisis similares para afios mis recientes,
Los datos disponibles indican que, como porcentaje del PB,
[a inversion universitaria, que era del 0,58 en 2003 y habia
alcanzado et 1,03% en 2012, bajé al 0,76% en el presupuesto
[para 2016 aprobado en setiembre de 2015, en tanto el pres
‘Pucsto para 2018 la estimaba en 0,9% en 2017, y proyectaba
€10,8% para 2018." Eso nos estaria dando una media aproxi-
Imada de unos 3300 dalares por estudiante a valores corrien-
tes del délar.
“Ahora bien, geémo resulta ea inversion en términes in-
temacionales? Un estudio sobre Uruguay realizado en 2004
sefialabs:
Fr
Es nccesario tener en cuenta que los sistemas educa
tivor, fundamentalmente a nivel superior, son hete-
rogéneos en cuanto a la participacién del sector pr
biico ya la modalidad de financiamiento.Sin embar-
0, #156 consideran los casos de Argentina, México y
‘Costa Rica, qc son similares alos de Uruguay, salvo
Argentina en el nivel terciario, la proporcién de re-
‘cursos pablicos que Uruguay destina a la educacion
‘es baja on términos comparados.
‘Los datos que justfican Ia afimaci6n muestran que la inver-
‘sin por estadiant, en relacién con el ingreso per capita, era
desélo et 17,8% en la Argentina, contra el 24,6% en Uruguay,
11 35% en México, el 46% en Casta Rica y el 48,5% en Brasil,
En el mundo desarrollado, las variaciones no eran menores:
tan 21,59 en Espaiia, cerca de un 30% en Francia yel 69% en
Dinamarca
TLo primero que debe destacarse es que, tal como seftala
1a cita, los sistemas de financiamiento universtario son muy
dispares,y exo hace difciles las comparaciones internaciona-
les, Foeas naciones basan el grueso de su sistema universtario
‘en cl presiptesto pablico nacional; de all la comparacién
‘de Uruguay con la Argentina, Costa Rica y México. La otra
‘consideracién es que estos datos se presentan en relacién con
la riquera de cada sociedad; en tétmninos absolutes Ia inver-
sion en Espatia era similar ala de Brasil, y bastante me del
doble de la Argentina, que no legaba nial 10% de a danesa.
En todo caso, In Argentina y Uruguay mejoraron mucho su
Snanciacién universitaria desde entonees (ambos afectados
‘en aquellos datos por I erst de 2001), ¥en Ta actualidad el
‘costo financiero por estudiante en la nica universidad ¢5-
fatal unaguaya, que tiene alrededor de 150 000 alumnos,:no
difiere demasiado de universidades equivalentes del otro lado
‘del Plata, En Brasil, en cambio, la stwacién es muy diferente
Muchas de Iss mayores y nejores universidades dependen de
Ios estados, yno del gobierno federal, que sin embargo finan-
fee cxreca (# mavexptexciOn) DE LA UNIVERSIDAD POMIEA,
‘ia mis de 100 universidades en todo el pais. La inversion
por estudiante all también es muy desigual, pero mientras
fque en la Argentina y Uniguay tende a extar en el orden de
{ox 8000 0 4000 datares por estudiante, en Brasil mas que dux
plica exas cifras, La diferencia se genera en buena medida,
camo veremos, en las estructuras de las plantas docentes y
los mejores salarios en Brasil. La que tl ver sea la universi-
dad mis prestigioes de ese pais, I de San Pablo (USP), tenia
fen 2014 un presupuesto de casi 1600 millones de dares, y
{unos 60 000 estudiantes, lo que implica que el estado de San
Pablo invierte unos 26 600 délares por cada extudiance de esa
‘universidad.”
‘Las cifras de la USP pueden sorprende. Pero las diferen-
cias son menores si tenemos en cuenta que la tasa de graduse
‘cin de esa universidad es superior al 75%. Si el gasto por
‘estudiante e3 8,5 veces superior al de la universidad argenti-
tha, la diferencia en el costo por graduado, siendo ain muy
importante, ela mltad, es decir, cuatro veces mayor. Esto es
asi porque sla inversiGn media por estudiante en la univer-
‘dad estatal argentina esta en el orden de los tres mil y tan-
tos dolares, la inversin media por gradiado trepa hasta casi
557 000 délares segtin los datos de 2016. En algunas universi-
sdades, que no son precisamente las més prestigiosas,iguala el
‘conto de tn graduado dela Universidad de San Pablo.
La diferencia, naturalmente, emerge de la protongacién de
los estudlios y de la desercién, Sila tas de gradvaci6n fuera
del 75% y In duracién efectiva de las carreras la prevista en.
fl plan, el costa por graduado no deberfa exceder en mur
cho lor 20 000 dlares (un nimero no tan distante del de
las universidades mis “eficientes" en 2016: Rosario, Lomas de
Zamora y La Matanza estaban entre los 22000 ylos 31 500 dé-
ares), Pero.ema er sa forma poco realista de ver las cosas, yt
‘que buena parte de la matrictla es en realidad ilusoria, pues
Incluye alumnos que no lean a aprobar ni un par de ma-
terias de sus planes de estudio. Si tenemos esto en conside-
racién, el costo medio por estudiante estar en el orden de
rnermopuceson 25
to 5000 dolares,y ls universidadles ms earas aproximaria
fs costos por estudiante a lor de las universidadiesfederales
nds "caras” de Brasil, Pero no vale la pena seguir especulan-
fo. Antes bien, tratemos de entender eémo funciona este six
tema y por qué lo hace de esa manera.
‘Un dingnéstico de las dificultades de la universidad argenti-
na, de aquello que le impide ser un agente de cambio y ere
‘dimiento, no puede detenerse s6lo en sus manifestaciones.
Debe ademis reflexionar sobre las eausas. ¥en la medida de
lo posible, propoaer caminos para avanzar en la busqueda
desoluciones, Fs esto lo que nos proponemos en este ensayo
rae la pena subrayarlo, este texto es un ensayo~, Contames,
por fortuna, con estudios mas precisos sobre la evolucién y
1 estado de la educacién superior en la Argentina, con tex-
tos documentades, producto de serias investigaciones. Este
‘wabajo se distancia de ellos en su propésito, en la medida en.
{que lo que busea, nds que reconstruir un panorama exhausti
to, <# poner en discusin algunos problemas centrales del sis-
tema Universitario argentino. Problemas bien conocides por
ls conduceiones universitarias. No hace falta analiza cifras
de desercion © porcentajes de docentes con alta dedicacion
pata saber que estos con problemas decisivos. Desce nego,
fobviar las cifras puede conducir a imprecisiones, e incluso =
Injusticias, ya que los datos duros pueden permitiridentificar
instinciones cuyo rendimiento en algtin aspecto espectiico
sea mejor que lo que se observa en fa generalidad del sistema
Pero no es nuestro propésito considerar a las instituciones
en forma individual, De hecho, las referencias partieulares se
hari con el solo fin de destacar aspectos positivs.
Este libro se propone discutir los problemas de fondo de la
‘universidad argentina y los mecaniemios para comensar a supe-
_2g cnfrica (x mmVINDICACION) DE LA UNIVERSIDAD POBLIEA
ratlos. Aquello que las comisiones de evaluacién tenen stem:
[pre presente pero omiten en sus recomendaciones, porque
ho tendria sentido pedirle # una instimacién en particular que
hhaga algo que, das las circunstanciay, esi fuera de su alean=
ce. Tal propiisito surge de la experiencia acumulada alo largo
‘de toda tuna vida, Me cng en una institucion de educacién si
[perior (particular, por cierto, pero que en muchos aspectos era
Similar a otras facultades)y ya como militante estudiansi
fa Facultad de Filosofia y Letras de la UBA, me interesé por ls
imcjora de fa universidad, a la que siempre consideré mi dest=
ino. Desde chico, a través de mi padre, tave vinculos con otros
‘stemas universitarios, y mis studios de posgrado en Oxford
Acentuaron y expandieron esa perspectiva.
‘Cuando regresé a la Argentina, en 1981, con mi lamante
doctorado, tveun precozbaiiode realidad. Miprimerempleo
fue en una universidad pequetta, desquiciada ~especialmente
con el Srea de clencias socales~ por una estructura auoria-
fia y excluyente, Al inicio de la wansicién democrtica, y con.
“apenas 38 aitos, me tocé intentar normalizar la Facultad de
Humanidades de la Unepba. Junto con mis colegas en esa
{area, forzados por complejas Gircunstancias, intentamnos ad-
‘ministrar fonds escasos para mejorar la ensefianza, discutir
{Cl diseio de las plantas docentes, buscar apoyo estudiantit
para compensar la presién de docentes hostles,*incorporar
Teeursos humaziot con los exiguos fondos adicionales que pte
igramos conseguir o atraetlos para que participasen en los
Tnicié alli wna larga carrera de gestién universiasia,
[que sicmpre acompané mi labor de docenteinvestigador.
‘Ademas de decano normalizador, en la Unepba fui integran-
te del consejo superior, director de departamento e insituto
de investigacion, seeretario de ciencia y téenicay vicerrector.
Pudimos intentar muchas reformas, en especial como deca
no y desde estos dos tltimos cargos. Los Exitos y os fracasos
‘eterminaron los limites de lo que se podia logras. Como ve-
{einon mis adelante, una onda renovadora atravess la univer:
ermonvecrds 5
sidad argentina 4 mediados de fos afios noventa,y ella hizo
[posible muchas de Ise iniciaivas de cambio que tuvieron Iu
rr dentro de las insituciones, Cxiando esa cortiente se ex-
finguld, tambien las posbilidades de transformacién desde
{dentro se hicieron més remotas,
‘Parte de esa transformacién fe la ereacién de insticucio-
res que tenian por objetivo evaluar y mejorar el sistema unt
yersitario, Probablemente por mi experiencia en gestin, fui
Convocado con regularidad a participar en las comisiones del
Fondo para el Mejoramiento de la Calidad Universitaria ~el
Fomec, que financlaba proyectos presentados por las uni
versidades con miras « mejoras en equipamiento, formacién
{de posgrado, planta docente, ete, donde la evaluacion de
proyectos nos ponia en contacto con la realidad de las ea
is de altos extdios. Mis tarde partcipé en varias evaluacio
thes institucionales de I Cones, que me permitieron ver
lun mapa integral de diversas insttuciones universtaras. Ya
fen el siglo XX1, el Mincyt derarroll6 su propio programa de
‘evaluacion y mejora de las actividades, y cuando se incluy6 a
ies universicades nacionales, también tuve Ja suerte de par-
ticipar en varias evaluaciones, Si algo denen en comin estas
‘experiencias, es Ia seriedad y responsabilidad com la que en
igeneral se leva a cabo Ia labor, asf como la destacable soli>
{dez de los jévenes que integran (o integraron, en el caso de
once) los equipos técnicos de las instivuciones. Asf quie~
ries hemos partieipado en ellas hemos aprendido mucho en
fl proceso, Aunque ligado mas estrictamente a la investiga-
‘gn, mi trabajo en Ia coordinacin de rea en la Agencia
Nacional de Promacién Cientifia y Teenolégica asf como
la integracién ce comisiones en el Consejo Nacional de In-
vestigaciones Gientifias y Técnicas (Conicet) yla Fundacion,
Antorchas también me permitieron conocer el sistema acadé-
miico argentino.
‘Ror lo dems, apasionado por la vida universitaria, he ad-
quirido experiencia en el sistema a partir de numerosas sc
tividades, Ademés de Is Unepba, en la que trabajé desde mi
16 catmica (wmntvnetcacton) nx LA UMIvERSHOAD PORLICA
primer cargo universitario, yla Universidad de Mar del Plata,
‘onde ingresé por uno de los primeros concursos de la nor-
‘malizacin y atin permanezco, uabajé en varias universidades
ppblicas y en algtinas privadas, yen una de estas dltimas in-
fegeé el Consejo Directivo, Siempre he mantenido relacién
‘con mi alma mate, “Filo” de la UBA, y he recorrido un gran
‘numero de universidades piiblicas del pais como profesor in-
vitado, jurado de concursos, evaluador, asesor, ete. He tenido
‘bastante contacto con autoridades universitarias inclayendo
cexhecarios mios que han si deeanor, rectores 0 secretarios
dc universdad-, y he tatado de aprender de ellos y sobre sus
Instiuciones, Yen lor viajes porel mundo que los académicos
solemos hacer, visitando oes sistemas de edueacién supe
rior, siempre me interesé por su funcionamiento.
‘Aut en el trasfondo de este libro hay’ mucha informacién y
reflesion, Desde luego, nada de lo que digo compromete ni
4 los organismos que en alguna ocasién integré 0 asesoré,
Inia las inetir clones en las que he trabajado 0 con las que he
‘colaborado, 0 en uy evaluacisn participé. Es un ensayo, una
reflexion genérica, que se basa en una experiencia amplia y
variad, yen informacién basica que rara vez seri traida a co-
Iacién, porque no es ese el propésito de esta obra.
‘Para desarrollarl, me result til el modelo de los andll-
sis institucionales que ponen en préctica los onganismos de
fvaluaci6n, consistente en desplegar los diversos sspectos de
J dindmica universitaria: aqui tomaremos esos lineamientos
para orrlenar nuestra consideracién del sistema. En el primer
Capitulo abordamos sus formas institucionales y mecanismos
fadministrativos. Incluimos ademés el tema de la iniraestruc-
‘tra porgute, como se vers, carece en este texto de la entidad
sfciente como para ser tatado de manera independiente
El segundo eapitulo tiene un orden diferente al resto. En
tanto los otros se vertebran en torno a temas claramente de>
finidos, aqu abordamos una variedad de pollticas adoptadas
por nuestra sistema pabico, Su reunion es algo arbivaria,
pero se trata de algunos de los Fundamentos tanto materia
Tr
ermopvecion 27
les como simbélicos de nuestro sistema, y e¢ ttl tenerlos
fen cuenta al comienzo de nuestro wabajo, para referimmos &
‘los en los capitulos posteriores. Comenzamos por lis que
“lisicamente se definen como funciones de la universidad:
ddocencia, investigacion y extensién: pero como las dos pri-
eras merecen capitulos especificos, aqui nos centramos en
Iatercera, A coninaeidn, abordamos uno de los temas mis
‘controvertidos: sus mecanismos de financiaeiGn y su gratal-
‘dad. Un tercer aspecto, en parte vineulado con el segundo, e+
la internacionalizacién, tanto por la recepeicn de estudian-
tes externos, como por la integracidn de nuestro sistema con.
‘otros paises. Otro punto es el de los mecanismos de ingreso
ylaarticulacién con la escuela media, Por ttimo, el capitulo
Aborda el problema de la ampliacion del sistema universitaio
Imediante la creacién de nucras instituciones, o de centros
Universitario: dependientes de otras casas. Como se ve, aqut
‘se consideran temas variados y sélo parcialmente vinculados
entre sf, pero que resultan muy significativos en la evoluci6n,
‘de nuestro sistema universitario,
‘Los capieulos restantes tienen un ordenamiento mis sis:
temitico. Fl tercero trata de la programacion académica; I
oferta de carreras, su duracién yu yineulo con el mereado I
bora El euarto, sobre los cuerpos docentes dela universidad
pblica, en tanto el quinto aborda el winculo entre muestro
‘Sstema universiario y la produccién y transferencia de nue
vot conocimientos al medio social y productivo.
En cl sexto capitulo inchuimos una breve reflexién sobre lat
uunWersidades privadas, que apunta a mostrar que su nouble
‘expansiGn en los dtimon afios no parece ofrecer una via de so
Tueién a los problemas del sistema nacional staal. Finalmente,
‘en un capitulo final, vlvemos sobre varios de los problemas
‘desarrollados en el texto para poner a discusin ideas que bus.
‘ean mejorar diversos aspectos de nuestras universidades.
1, Marco institucional
Gobierno, gestién e infraestructura
de la universidad. Los limites de
Ja reforma
La universidad argentina moderna tiene un mito
fundacional Ia veforma de 1918, ¥ si ese acontecimiento his-
torico ha devenido mito, se debe a que, como suele suceder
{con ls tltos, su significado y valor han abandonado el terre
tne de a historia para tranaformarse en wna referencia simbé-
Tica, El mito de a reforma es la justificacion de una estructura
luniverstaria que no se corresponde con la que emergié de
laquel acontecimiento, pero que guaréa algunos rasgos deri-
‘adios de é1, nada menos que la base simbélica de nuestra es-
Tructura universtaria: en su centro, desde luego, el gobierno
tripartto, No viene al eao reflexionar sobre emo se constr
yo el mito, Baste sefalar que en realidad, hasta 1988, fueron
‘casas las etapas en las que la vida institucional se rigi6 por
sus principios (e6lo unos afios en Ia década de 1920, inte-
‘mumpidos con el golpe de 1920, y ego entre 1958 y 1966), y
‘eso contribuyé a elevar su prestigio simbslico. Por otra parte,
las formas institucionales de la reforma fueron cambiando y
[adaptindose a ciertas condiciones y procesos, por lo que no
tienen tin contenido preciso.
‘Dos cosas vale la pena destacar de esta tradicin, La refor
sma como movimiento respondia a una situacién concreta
de la universidad argentina en un momento dado, y estuvo
hlstéricamente condicionada." Por lo mismo, los fundamen-
tos simbalicosy los valores de democratimacién que contiene
I reforma te refieren a ete contexto. Desde luego, Ins for-
‘mas instiuucionales concretas de las wniversidades se han ido
Adaptando a la cambiante realidad, pero en una sociedad en
0 cxfriea (¥ REIVIEDICACION) De LA UNIVERSHDAD FOBLICA
_muchos aspectos tan conservadora como la argentina, el valor
indicative de aquel fenémeno ha servido para justifiear una
tcstructura universtaria que tiene mucho dle idiosineratico y
fe anacrénico, As, ls Argentina ha desarrollado y conserva.
ddo en sus wniversidades una estructura institucional que ha
aprovechad poco las experiencias ajenas, Si bien la reforma
repereutio en muchos paises de América Latina, en otras lati-
tutes la evolucion posterior fue modernizando las formas; en
Ta Argentina esos cambios se dan en mrgenes mis estrechos,
{algunos moldes te perpetian sin suficiente consideracisn,
Critica, Vale Ia pena, entonces, poner en discusién algunos de
los fundamentos del sistema institucional
Es imprescindible que la universidad tenga un grado de aw
‘tonomia y autarquia mayor que el de otras dependencias pi-
blicas, Depender dicectamente de otros poderes del Estado
restringiia la libertad necesaria para asegurar a pluralidad
Yel dinamismo que requiere wna instivucion universtaria,
Por otro lado, es evidente que la autonornia y la autarquia
son limitadas por las eyes, por el presupuesto, ete. Se trata,
fentonces, de Considerar cudl es ef mejor equilibrio posible
fentre la libertad y la responsabilidad ante los poderes de 1a
Sociedad civil. Por fortuna, el respeto a certa autonomia de
Tas universidades no ha motivado contflictos intensos desde
la recuperacién de Ia democracia. Sin duda, otros Srganos
cstatales se han inmiscuido en la vida de la universidad, pero
(sta nunca ha visto avasaliada si libertad. De hecho, siempre
than existide universidades de signo politic diferente al del
gobierno de turno, y mas alld de algunas quejasy acusaciones
de privilegios para clertas universidades, la dinémica de laau-
Conomnia no ha sido puesta en peligro deste el poder."*
"El punto a considerar, entonces, es ms bien el de los imi
tesde la sutonomia.Y esto leva a tener en cuenta dos cuestio-
hes. Porn lado, el espectro de temas que deberian incluirse
‘en una politica general para el sector. Por otro, los mecanis-
‘mos para adoptar c implementar las decisiones que deberfan
sfectar al conjunto de las institciones universtaras,
I
seanco mesreTUeIONL 51
“Analizarlo requiere recurrie a ejemplos, ¥sin dla el ms
obvi es el de Ia oferta académica. Hoy, cada universidad e-
te Ia libertad de ofrecer al medio las carreras que considere
‘pareuno, i bien el Ministerio de Educacién dehe reconocer
Tos tiilos para otorgarles valider nacional. Ya discutiremos
Inasta qué punto el resultado es conveniente. Lo que aqut
deseo subrayar es la inexistencia de una politica general, d-
sefiada centralmente para el conjunto del sistema, sobre la
‘earictira de ls oferta aeadémica. Una poliiea que tuviers en
‘eventa Ine camblantes necesidades de Ia sociedad (més que
conveniencias circunstanciales, que en ocasiones generan
ciertas ofertas, como se ver), la complementacicn entre las
Instituclones y las tendencias internacionales, para faciitar la
Integracién al mundo. Establecer acuerdos generales sobre
Ja duracién de las carreras, su estructura, st perfil, parece
ide razonable que dejar Ubrada a cada instiuucion la deter-
tminacién de estas variables con total liberendy que luego ne-
gocie su reconocimiento, en general. con bastante tolerancia
por parte del Ministerio. Desde luego, no se trata de que este,
una ley nacional, establezca los titulos universtaros, lo que
podria dar lugar a rigide2 y arbivrriedad. Pero serfa posible
ue algin organismo ~en el que sin duda deberian participar
{is propias universidades~ Qj criterios generalesy limites ala
oferta. Podsia asimitmo coordinar minimamente st localiza
cin, de manera tal de evitar, por ejemplo, que instituciones
préximas repitan ofertas de limitada demanda.
Fl ejemplo obvio son los seuerdas de Bolonia, que perm
Leron compatibilzar la oferta no sélo para el conjunto de
1a Comunidad Europea. Volveremos sobre ello. Lo que agit
‘importa destacar es que limitar Ia autonomia de las univers-
dades en temas como la oferta académica no implica avatallar
su libertad, sino racionalizar y optimizar el uso de recursos
piiblicos, para evitar que se dilapiden, muchas veces, en cons.
dderacién a intereses muy particulares y circunstanciales. Vale
Insistir,no se trata de imponer, pero sf de acordar y acatar en
funcida de los intereses generales de la comunidad,
1 enfrica (rREIVINOICACION) DE LA UNIVERSIDAD FORLIEA
Lo que acabo de ttustrar con la oferta académica se aplicn
‘a casi todos Tos temas mds relewantes. En Ta actualidad, las
‘iniversidades interpretan la autonomfa como la capacidad
{de decidir por f mismas en casi todo y de acordar con mini-
Ina participacion externa en algunos aspectos. Ese libertad
implica la posibilidad de utlzar los recursos disponibles de
manera arbitraria. Acuerdos obligatorios que encauicen tas
polities de cadla universidad serfan resstidos porque impli-
arian un limite al manejo discrecional de los recursos. No
hablo aqui de corrupeisn entendida como apropiacion i
debida de fondos pablicos, sino de desestimar Ia aplicacién
‘de sans principios administratvos toda vez que se priorizan
convenieniclas particulares por sobre el provecho de la comu-
hiidad. Por ejemplo, cuando se sobredimensionan areas do~
Contes en devimento de otras, por razones de amiguismo o
Clientelismo, o cuando, debido a los intereses de un rector
‘Con ambiciones politics, se privilegian actividades que resuk-
{an prestigiosas en la sociedad por sobre labores sustantivas
de la universidad y su calidad académica..
‘Uno de los ejemplos mis notables de como se interpreta
Ia autonomia universitaria, y sus efectos sobre el sistema, son
fas nucyas instituciones ercadas en el area metropolitana de
Bucnot Aires. Sin suds, era necesario ampliar Ia oferta en.
zonas densamente pobladas y desconcentrar la Universidad
‘de Buenos Aires (UIBA}. Como no exist consenso para una
“SubdivisiGn al estilo de la Universidad de Pars, se opto por
[a creacidn de nuevas casas en el conurbano. Pero aunque
parte del propésito de estas universidades era aliviar Ia de-
Thana en las facultaces més numerosas de la URA derecho,
‘Genecias econdiear, los proyectos que se desarrollaron fu
ieron diferentes légieas, que no necesariamente atendian
‘eet necesidad, y no siempre daban prioridad a la real deman-
{a edlucativa local Los proyectos en si podfan tener muchas
Girtudes pero, por cierto, no respondian a las motivaciones
por las que esis universidades habjan sido creadas. El resul-
ado fite la apariciin de tniversidades nuevas que carectan
MaMco INSTEEUCHONAL 85
de estatutos o reglamentos previos,cuyos rectores normaliza-
doves eran designados por el Ministerio y que priorizaban su
SSutonomia “de nacimiento” por sobre la logica de la politica
aque habia levado a su creacisn.
En las universidades ya establecidas, la estructura de 1a
conduccign se rige por su propio extaruto, Un hecho carac.
feritica de nuestra instituctonalidad es que aunque la ley de
Educacidn Superior de 1995 establece certs parémetros, es
tos se han cumplido s6lo en forma imitada, yen varios casos
s tavés de diferentes mecanisios se ha evitade adaptar los
status ala ley, aun cuando fos linearlentos de esta son bas.
{ante laxos. Tales ineamientos, que se inscriben dentro de la
tradicién de la reforms, extablecen una conduccién de la uni-
‘ersidad basada en la eleccin por claustros, aunque se aparta
tin poco de ella al ineluiral personal administrative como,
tun cuarto componente del “gobierno tipartto", junto con
docentes y estudiantes, y deja como opfativa Ia partcipacion
Ge graduados, que deberfan ser alenos ala institucion (lo que
ho siempre se cumple).” La ley exablece que no menos de
la witad de Ia representacin en las autoridades colegiadas
debe estar constituida por docentes, lo que tampoco se cum
ple en todos los casos.
Razones hist6rieat vinculadas al proceso de normalizacién
de las universidades en 1984 generaron una sobrerrepresen-
{acién estudianul en los conscjor de varias universidades.
Cuando asumicron Iss autoridades democraticas después de
Ia dictadura militar, resnlieron con sensatez que los inter-
ventores que gestionatian el proceso de narmalizacién de la
luniversidad debian respetar las plantas docentes exstentes y
‘que si era necesaria Ia renovacidn, esta se llevara a cabo a tra-
‘Es de concursos. Naturalmente, muchos de los doventes que
‘ocupaban cargos desde Ia gestién anterior tengan poca sim-
patia por las nuevas autoridades, Los estudiantes, en cambio,
tendian a alinearse con la nueva gestin. Si las autoridades
‘normalizadoras buscaban renovar a uaiversidad, debian apo-
yare en buen medida en los estudiantes. Yellos, con la matu-
4 onFTHCA (0 mRAVENDICACION) DELA UNIVERSIDAD PEBLICA,
ral ambicion juvenil, sotaan una repretentacion fuerte
Tos consejoe-Recuerdo con itider usa reunion de as ator
dices notmaliadaras en Tani en la que se dseulael fut
fontatuto de la uiversdad: la proper que elaborames las
Joridades tomando como modelo el etatuto dela Univers
‘ad de La Plata incuta cuatro representantes estudiantes en
tos consjonacadémiceny sei docentes (lo que hoy me pare
ce cxagerado, dos y sei seria una proporeion razonable). Los
Sheadiantes pein una represenacion igualtaria Yo mismo
Proptse, como solueldn, ue fueran sey cinco. deade en-
Tonees & at, Con dos graduador y el deeano, que debe ser
profenor en el conse habla siete profesoreseiual naimero
Xe persona que no lo eran. Lege, se decidié que parte de
ln sepresentacion docente fuera asumida por cargos de aux-
Tiaes de docencia,debide 2 que lo estudiantes se opontan 4
hu incorporacion con representacin nui, ya que eso dis
Tminata su peso relativo en los consejos, Conia meorporaciOn
dal personal adiintsrativo, los profesores pasaron a ser mit
sorta en los consejos aration “academicos'
Tate ejemplo no es excepcional en las universidades nue-
vas que eareclan de estos propios en 1884 (desde 1906
for erates no regian en las univeridade y las creadas con
Jerioridad a ess fecha no los tenfan), pero elas ms ate
fas, que tenn extator anteriores ala normalizacién, este
{Endmeno no se dio de esa manera Sn embargo, la Fefor-
fas posteriores a la normalvzaci6n han tendido en general
2 debit el peo de los profesores eh los consejos, pese ala
Uisposccin de I ey tad, que, por To dems, ambien tone
Smbighedades en este sentido, al incorporar Ia represent
Sim de admininraivos
‘As fa dindmica propia de la vida politica de las univers
dq ha levado a que el clausro estan tenga una fuerte
cpresentacion en los cuerpos colegados, en tao une lea
Social mimiza la particpacton detos graduados. En algunas
inattciones eve har es ocupedo por uaiiares de docencia
(contra la norma) yy en generals ia tepresentacién es rede
cida y poco notoria. La participacién electoral de graduados
suele Ser baja, ya que pocos se interesan por la via universi-
tari, y con frecuencia es producto de la moviliacién de es
fudiantes o docentes, que buscan apoyes para incrementar st
‘peso.en un consejo através de tna representacién afin en exe
{laustro. En unidades académicas que forman profesionales
‘en reas de fuerte tradicién coxporativa, la representacién de
luados siele ser una via de influencia de los colegios po
Iesionales" La participaciga de administrativor er en general
bj tiene poca centralidad, por lo que In conduccién efec-
tim se concentra en docentss, estudiantes y las autoridades
‘unipersonales (rector, decanos) que, como se vera, tienen un
papel protagénico.
‘Hace poco, en una reunién con integrantes de un con
sejo superior (Grgano colegiado méximo en Iz conduccién
Universitaria)” escuché a un estudiante congratularse, con
toda honestidad y buena voluntad, de que hubieran logra-
do incrementar su representacisn en érganos de conduecién,
‘hasta igualar, si mal no recuerdo, la representacién docente
{contra lo que establece Ia ley). Aunque no podia expresarlo,
pensé: spodrias decizme en qué beneficia al fancionamiento
de esta institcién y alos estudiantes mismos que un mtimero
‘mayor de personas sin una eapacitacién expecfica, sin haber
‘completado sus extudios, sn grant experiencia de vida, en go-
neral con poco conocimiento de los sistemas universitatios
ins alld de su Uimitada experiencia local, enga mayor peso
ens conduccidn? Cuando uno explica aun vsitante extran-
Jero Ia estructura de nuestra conduccién universitatia, no
[puede evitar sentir cevta vergiienza ante el habitual estapor
6 Ia socarrona sontisa que le genera al interlocutor conocer
I exeéntriea prictica de dar un peso tan importante a Ios
‘estudiantes en la conduceién de wna universidad,
Cabe reconocer que el resultado es mucho menos compro-
imetedor de lo que podria siponerse. El peso estudiantil en
las decisiones clave, en temas en los que poseen escasa com-
petencia, come ls extructura de sina planta docente, polities
36 cefrica ( mVNDICACI6)
entifca, vinculaci6n internacional, ete, es en general poco
Gaterminante, lneluso en temas en los que sueles involuerar
emus, come el dete curricular (un rea en que la transmi-
fon de Ia experiencia colectiva del claustro es valiosa, pero
{En laque su aporte también es Iimitado debido a que carecen
‘Ge conocimientos acerca del medio profesional local y mun-
Gal, de las innovaciones, de los avances centificsy tecnicos,
{ic}, Io habitual ex que el peso decisivo recaiga en docentes
Yautoridades, Entonces, gen qué incide In partiipacion est
unui nds alld de laa previsibles eonsignas ideol6gicas. en
Gepecal en la representacién de algunas facutades? A pesar
Gen que pudiera pensarse, los esuidiantes en la conduceién
‘constinyen un factor fuertemente conservador, ‘Teniendo
tn cuenta que su experiencia en el medio académico es muy
Timaitada, et poco probable que los consejeros estudiantiles
Coan capaces de promover ideas innovadoras 0 basidas en ex
porienelas ajenas, St se discute, por ejemplo, un sistema de
Botan, un tema de gran interés para ese claustro, sin duda
buseardn incrementar los fondos disponibles, pero es impro-
able que puedan aportar ideas para innovar en los meca-
hismos de funcionamiento sobre la base de experiencia de
‘tros palses o que pucdaa advertir los problemss recurrentes
(Que Hegan a detectarse a través de una larga vida wniversita-
ART er fuerte peso estudianti, entonces, no es en absolute
ton factor de renovacién de las universidades, Tiene, en cam
bio, un aspecto diddctico importante, No hay duda de que
th experiencia de participar de la vida concejil es un valioso
‘clemento formative para los pocos estudiantes que la atravie=
fan, y que luego podrin volear esa experiencia a una earrera
polfdca,¢ en la propia vida universitaria, o en otros &mbitos.
Pero exo tambien tiene costos importantes. En ocasiones da
fungar a concesiones poco razonables a intereses sectoriales
Co fancion de acerdon “pts” (por empl, canons
{ston para una actividad poco importante, a cambio de votar
Sherer sentido en un concurso docente impugnado).® Més
peligrosa atin ex I poribilidad de establecer vinculos elien-
Danco INEFEFUCIONAL $7
celars segulars con las auoridades, O que sector ieoto-
ffanes,teractuando con grupos docentes, pedan infair
Setmanera poco ravonableonla politica deta universdad o,
on mayor frectcncia, de alguna facta. A veces, la“
{id ideologies” de los docentes con los extughantes swe pars
eatar su escasacompetenca profesional
‘Dende luego, ampoco la represontacion docente ex libre
de ton peligne del lentligt o de ta defenea de Interess
fardculares ¥en general, donde a cepredutr lat condlcio
Reside la inaGrucion. En una unidad academicasdlida, con
Un clausro docente bien formado, con seguridad mis repre
{entantesy sutoridades descollain por su prenigioacadémt
fe. dPero que motiacion puede tener para clegit an re-
ferente academico de peso un clausro docente conformado
ta su mayoria por personas de calificacion muy moderada?
‘Sunque a seceet Heeraogo intelectual ee impone, ea i fe-
fuente que lo hagan los intereses propion. Es evidente que
Sqvellasauoridaies que extablecen alton estindares ¥ que
inh la competencia yt superacion son poco fancionales
pam cuerpos docentes Con una ealfleacion poco destcada.
En eats condiciones, el gobleruo por caustros slo garantzn
reproduccién dela mediocridad,¥ no et fecuente que lot
estudiantes alteren esta ecuacion, ya que difilmente ewer
ten con la experiencia o los conocimlentos neceraioe para
Icelo.Por eto lado, aunque la condcsion estéen manos
de autordade con impulo innovador, y aunque hayan le
gado hasta al por au propia capaci y Iiderago, muchas
‘cer deben rengnar eu ortonactn ante la resitencia de sce
tre que deen pon et Inia pols de ner.
jn deeano de una facultad que hace un gran exfuerzo
ttrjorar confer queen clerto departarento en los cone
tote vorecis de manera arbitrariaellocllsme de docentes
‘mediocre que 1 podia hacer nada por etarlo ya que de
AM proventa uno de us fuerte apoyo electorles.
‘ate andlse eva a dos conciusones mporantes, Por un
lado, ev dfell que la ronovacion de las dads acaémicas,
8 cxtiica (+ meivinptenct6s) DieL4 URIVEREIOAD POMIICA
cen especial de las menos favorecidas, se eve a cabo desde
Su propio seno, Por otto, es necesario repensar y poner en
ddiscusion la estructura de la conduceién universitaria. Dada
la wadicion y la cultura argentina, es indudable que la par-
ticipacién estudiantl continuars, aunque seria razonable
“Simensionarla de manera mas adeeuada. Si bien Ta presen
‘ia de personal administrativo ene algunos de los mismnos
problemas que la estudiantil falta de conocimiento y expe-
Frencia en la mayoria de los temas propios de Ia vida univer.
Stara, priorizaciin de intereses sectoriales su aporte en |
Ciertay Instancias puede resultar significative. El papel de la
representacion de graduados, asf como la postbilidad de par.
ticipacin de estudiantes de posgrado, becarios y auniliares
de docencia, merecen un andlisis detenido. Mas all de estas
‘onsideraciones, ex necesario pensar en una renovaciGn mis
‘reatva de las estructuras de conduccion, diferenciar roles ©
instancias, combinar eriterios tecnicos con la ampliad y di
ersidad de participacién. Una universidad tecnocrétics, por
‘jemplo, con rectores y decanos seleccionados por concur.
So. tendria tambien aus problemas. Lo sabernos, no existe un
Sistema de poder perfecto, Pero con imaginacién, esfuerz0 y
pprudencia, 7 mirando las experiencias ajenas, sin dejar de te-
ecen cuenta el peso dela tradiciones, es posible ynecesario
reconsiderar los fundamentos mismos de nuestro sistema de
conduceién universitario.
‘Vale la pena valver un instante a ponderarla funcién quicla
reforma asignaba a la representacién de graduados: era esta
Ih instancia de presencia de la comunidad ajena ala universi-
dad en sus Organos de conduecin, En la practica, raramente
funciona bien en ese sentido. En tempos recientes se ha ge-
hretilizado, en eazbio, en las universidades nacionales, Ia pre-
Sencia de consejos sociales." Se hallan integrados de diversas
inaneras: representacin de corporaciones empresariales y
profesionales, organizaciones sociales, gobiernos provinciales
¥y muniipales, Su papel, sin embargo, suele ser poco relevane
te. En algunas universidades, en especial en las eapitales pro-
arco nesrITUCIONAL. 39
sinciles,suce ser un espacio de contacto con los gobiernon
Tocales en cl que se expresanrelacones que se estechan en
‘ous otc, Pero a papel en lav Universitaria x mare
foal. En otros pales, en cambio, extor conejo tienen
Peroimportanteen lvida de las universidades (incluso de las
io que ocr enn en agon sen ms
mtejoa de esta naturaera slo pucden tener una
Edad de baa lntensidad ~reunirc una o das veces enc
{ho pero parecen canals posibles de representacion de fa
Comunidad mis dindmicos que el claire de graduads. Su
‘apel pede ser importante ar el logro de equlibrien, en la
Inedida en que pueden representa interess locales externas
2a univeroidad, que, st ertin bien dischador,balancecn Ia
tendencia a prorizar su propia lgica por sobre las neceidae
‘desde la comunidad. Desde nego, un peso muy alta también
tne nu pellgos. Pero dentro de la compleja estructura de
tna conden aniversitara, pueden contrbnir al necenaio
sitema de equlbviosyconteapeson
‘Desde lugo, node les peligron de et tpo de insttaciones
su partdizaion, que las agrupaciones poli partidaras
ttaten de tansformaria en wn area mis de accion: Algo que
fn general no he olmervado en los conseon que conezco,
Yau seria muy negative porque intoducria tn factor de
[ragmentacignyconflicto que poco aportarastvida univer-
siaria. Ocure lamentabemente qe esto ya ent presente
en las universidades sin que los consejos socnes tenga en
seneral responsabilidad en ll. La partidizacion proviene,
‘has que dela puja entre modelos diferentes de universidad
Ao que seria muy legit, de la licha por a alineacion
prtdaria en temas ajenon i vida nierserin, Fl Consejo
Interunversario Nacional (el CIN, integrado por los recto:
resde ns universidadesnacionales) ests divdido en bloques
de peronisas,radicalesy algunos “independientes" que, por
lo mismo, denden a tener poco peso en las declsiones del
Consejo. Em alineacion no responds cuestiones eopeetbeas
de poftica unversttatia, sino s a pardcipacion/ntomision
40 ERICA (© ARIVENDICACLON) DE LA ESIVERSIDAD POREICA
de ta politica partidaria en la vida universitaria, Bs més, con
frecuencia ls elecciOn de los rectores no responde a Iiness
partdarias, pero una vez clectos se encuadran ~a veces se ven
Bhligados a hacerlo- en lineamientos partidarios™
‘En el mundo suclen exist dos modelos diferentes 2 ta
hora de elegir lt “cabers” de una instuucién universitaria
(rector, presidente, cancller). Uno es el del gerente, el otro
‘elidel simbolo/lider académico. En la Argentina, sin duda no
prevalece cl segundo; come dijo ua rector en cierta ocasin:
Equi ne se llega con el curriculum’. Pero s bien prevalecen,
tas fanciones gerenciales, cn realidad el mecanismo de elee-
‘Gm y de funcionamiento del sistema favorece la presencia de
tin rector politico, Vale decir, un funcionario que responde
ims a los equilibrios de poder internos y externos de la ins
UtuciGin que a su desarrollo planificade segtin un modelo de
superacion, Las universidades suelen formular “planes estrae
tégicos” que operan mds como declaracin de principios que
‘como guias electiras de sus decisiones, Y seria excepcional
{que la evaluacion de la gestion de un reetor se efectara te-
Silendo en cuenta los lagros en fancidn del plan. As, los rite.
rios de conduecion no necesariamente privilegian Ia mejora
eudémica, El éxito ono de In autoridad depende de su habi-
Tidad polities para mantener adhesiones, mucho més que de
tos logros en teraninos del desarrollo institucional. ¥ esto 0
se debe a la incapacidad de los rectores, oa su cinismo, sino
Ta logica del sistema institucional.
{En general, la politica interna de Ia universidad no se de-
fine por la action de las facciones externas, aunque estas ine
‘uyen en algunos casos. Si bien no ha sido frecuente, se han
imanifesiado tensiones en este campo. Es este un tema deli
‘ado, Desde luego, lo partidos politicos tienen el legitimo
‘derecho de actuar en I vida de las universidades. Pero, por
‘Ouro lado, en una sociedad democratica estas no deben al
hearse poliicamente, porque ello atenta contra el necesario
pluralist, La convocatoria de algunas autoridades universic
Eirias wotar por un candidato determinado en las elecciones
seanco meeTETUCIONAL 4
de 2015, algo por fortuna excepcional en la vida politica
ryentina desde 1984, fue quad la mayor expresion de ree
thcein de In autonomia ualversitaria que hayamos suftdo,
y pareceria ser mas producto de la decision de las propias
2utoridades que de presiones externas. Por lo demas, como
jase sefialo, mae allt del desasosiego de integrantes de esis
Comunidades academieas, que se velan presionados nie
Dertad, la sitnacion no Hlegd a traducirse en el avasallamien-
to efectivo de Ia independencia académica o del pluralismo
inaieucional.
El peligro, sin embargo, existe, y en algunas instituciones
se sins como tuna amenaza no slo te6rica. Pero més allé
de ese riesgo, que sélo pride ter conjurado por el respeto a
las insttuciones y la semsatez de los actores, la parddizaci6n
de las universidadles parece una via muy poco fructfera. En
‘cl imundo, las universidades no tienden 1 ser pensadas como
Socialdemécratas 9 democrstianas; deméerats 0 republici-
has; aboristas o conserradoras, etc. Desde luego, sus rectores
‘Yotras autoridades pueden tener en otros niveles Ia ms ac-
{iva partcipacion en la vida poltiea de sus sociedades, pero
no intentan allucar mu institaciGn con una opeién partida-
Ha: Un rector puede ser peronista, radical 0 socalista, pero
en el CIN, yeh su tiniversidad, deberia ser sélo un rector.
Introducir el faccionalismo politico en la vida de la universé
dad, en especial cuando lo que se discute no son opciones de
politica universiaria, tiende a hacer ms débil a a insttucion
ong tal
Es curso que en general ex politizacin haya sido bastan-
te marginal. Si bien en los skims afos Ia exacerbacion de la
confrontacién politica lew la partdizacién a instancias ances
Impensadas*" en realidad, salvo en las agrupaciones estdian-
tiles en las facultades mis “poitizadas” (en otras predominan
sectores independientes"), donde pequetios partidos o agri
ppaciones estudiantes de Is izquicrda radicalizada desarro-
Ilan una gran actividad, junto con expresiones de fos partidos
iayoritario, In vida politica interna de las universidades no
(42 onfrice (v mervinpicaciGs) BELA UNIVERSIDAD POMLECA
hha seguido lineamientos partidarios, Un rector de extraccién
radical o peronista puede ser elegido con el yoto de muchos
fque disienten de esa alineacion politica, pero que de todas
‘fbrmas consideran que csa es la persons mis apta para oct
par el cargo, No ex habitual que las discusiones en los conse-
Jos sigan Lineamientos partidarios; lo cual es Iogico: no hay
‘un plan de estidios de Odontologia radical y oto peronists,
zi esos partidos politicos tienen posiciones definidas sobre
porcentaje del presupttesto que debe destinarse a becas ¥el
ue coresponde a investigacion, Puede en algae caso haber
Gert afinidades 0 sensibilidades partidarias en uno u otro,
sentido, pero en general desempenan wn papel secundario
fon ls diseusiones. Ahora bien, por més que uit rector no sue-
laser elegido por ser radical o peronista, luego termina ali-
‘neando, aunque sea de manera simbdlica, su universidad con,
supartido”
‘No obstante, aun evando Ia alineacién politi pueda ha-
1ber logrado mayor preupuesto y obras en una instimciGn
‘que en otra, ha tenido en general un efecto marginal en el
funcionamiento universtario. Muy diferente, en cambio, es
elefecto de lo que a veces se Hama el “federalismo” de la ex
{tructura universitaria, y que con mayor precisién podria Te
‘marse “confederacioniamo”. Incluso, en algunos aspectos, po-
{rfaiios proponer el neologisma de "confedero-feudalistno™
asicamente, ete proviene de Ia division de las universidades
‘en facuitades, que ha levado a que la frase “federacién de far
‘cultades” se reitere mil veces para referire ala estructura de
Ta universidad argentina, El problema es la dualidad entre las
acciones centralizadasy las que llevan a cabo las facultades
‘Vale aclarar que hay slgunas universidades nacionales euya
estructura no se basa en la divsin en facultades, sino en de
ppartamentoso institutos. Aunque etas opciones pueden tener
Algiin efecto positivo en cierto aspectos académicos que ana
Tizaremos mas adelante, su incidencia en la dindmica de la
‘conduccién wniverstaria es eal inexistente, por dos motives.
[EI primero es que esos departamentos o insttutos son alta-
4 Danco SHETUCIONAL 43,
“| grente muldidisciplinarios y su eamafio es equivalente al de
fina Facultad, Asi, no representan el lugar de una diseiplina
ia universidad, sino el de win conglomerado amplio y re-
fivamente divervo de disciplinas, cada una con su propia
taultura ¢ identidad. Por lo nto, se tata mis de un Sryano
politico que de uno académico. El segundo aspecto es mis
Rental an. Los drganos maximos de conducei6n se ongani-
{an en todas las tniversidades nacionales que conozco com la
jpacign confederativa de wnidades académicas (Ilimen-
Petacultades, departamentos o institutes). Cada una de ellas
‘Ssconducida por una autoridad propia, que tiene ademas un.
{fol importante en la conduecin central En el conscjo supe-
flor, los decanos (0 ditectores de departamentov-acultades)
‘cupai tna poricion protagonica,y es bastante habitual que,
deinds de reunirse en cl conse, lo hagan en concllios de
ecanos con ef rector, verdadero centro de poder donde se
“Scocinan” los acuerdos que, de ser necesario por razones re-
slamentarias, son ratificados de manera rutinaria en el con-
ssjo superior.
“Como correlato, ningiin decano suele intervenir en Ia vida
interna de Ia ficultad 0 el departamento vecino sino se ve
inyolucrado en forma directa, 0s ello no implica una ventaja
presupuestaria para elsuyo, Una sterte de dr utd 0 pacto de
fquilibrio, en que nadie avanza en terreno ajeno para que no
intervengan en el propio, Si bien las instancias centralizadas
del poder universitario, como el rectorado y el consejo supe-
for, enen en general la Facultad estamtaria de controlar la
vida interna de las unidades académieas, rara ver lo hacen
fino hay cuestiones presupuestaras en juego. Sila convoca-
toria 4 un concursa no parece justificada, pero se hace con
presspuesto propio de Ia facultad, o la resolucion de una
impugnacién en el smbito de una unidad académiea parece
arbitraria, pero no afecta imtereses fuera de esa facultad, los
Xdecanos por lo comin no intervienen, En cuanto a las attori-
dads centrale, si bien su compromiso con una politica ms
‘general para la instituci6n sucle impulsarlas a interesarse por
You might also like
- The Subtle Art of Not Giving a F*ck: A Counterintuitive Approach to Living a Good LifeFrom EverandThe Subtle Art of Not Giving a F*ck: A Counterintuitive Approach to Living a Good LifeRating: 4 out of 5 stars4/5 (5819)
- The Gifts of Imperfection: Let Go of Who You Think You're Supposed to Be and Embrace Who You AreFrom EverandThe Gifts of Imperfection: Let Go of Who You Think You're Supposed to Be and Embrace Who You AreRating: 4 out of 5 stars4/5 (1092)
- Never Split the Difference: Negotiating As If Your Life Depended On ItFrom EverandNever Split the Difference: Negotiating As If Your Life Depended On ItRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (845)
- Grit: The Power of Passion and PerseveranceFrom EverandGrit: The Power of Passion and PerseveranceRating: 4 out of 5 stars4/5 (590)
- Hidden Figures: The American Dream and the Untold Story of the Black Women Mathematicians Who Helped Win the Space RaceFrom EverandHidden Figures: The American Dream and the Untold Story of the Black Women Mathematicians Who Helped Win the Space RaceRating: 4 out of 5 stars4/5 (897)
- Shoe Dog: A Memoir by the Creator of NikeFrom EverandShoe Dog: A Memoir by the Creator of NikeRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (540)
- The Hard Thing About Hard Things: Building a Business When There Are No Easy AnswersFrom EverandThe Hard Thing About Hard Things: Building a Business When There Are No Easy AnswersRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (348)
- Elon Musk: Tesla, SpaceX, and the Quest for a Fantastic FutureFrom EverandElon Musk: Tesla, SpaceX, and the Quest for a Fantastic FutureRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (474)
- Her Body and Other Parties: StoriesFrom EverandHer Body and Other Parties: StoriesRating: 4 out of 5 stars4/5 (822)
- The Emperor of All Maladies: A Biography of CancerFrom EverandThe Emperor of All Maladies: A Biography of CancerRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (271)
- The Sympathizer: A Novel (Pulitzer Prize for Fiction)From EverandThe Sympathizer: A Novel (Pulitzer Prize for Fiction)Rating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (122)
- The Little Book of Hygge: Danish Secrets to Happy LivingFrom EverandThe Little Book of Hygge: Danish Secrets to Happy LivingRating: 3.5 out of 5 stars3.5/5 (401)
- The World Is Flat 3.0: A Brief History of the Twenty-first CenturyFrom EverandThe World Is Flat 3.0: A Brief History of the Twenty-first CenturyRating: 3.5 out of 5 stars3.5/5 (2259)
- The Yellow House: A Memoir (2019 National Book Award Winner)From EverandThe Yellow House: A Memoir (2019 National Book Award Winner)Rating: 4 out of 5 stars4/5 (98)
- Devil in the Grove: Thurgood Marshall, the Groveland Boys, and the Dawn of a New AmericaFrom EverandDevil in the Grove: Thurgood Marshall, the Groveland Boys, and the Dawn of a New AmericaRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (266)
- A Heartbreaking Work Of Staggering Genius: A Memoir Based on a True StoryFrom EverandA Heartbreaking Work Of Staggering Genius: A Memoir Based on a True StoryRating: 3.5 out of 5 stars3.5/5 (231)
- Team of Rivals: The Political Genius of Abraham LincolnFrom EverandTeam of Rivals: The Political Genius of Abraham LincolnRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (234)
- On Fire: The (Burning) Case for a Green New DealFrom EverandOn Fire: The (Burning) Case for a Green New DealRating: 4 out of 5 stars4/5 (74)
- The Unwinding: An Inner History of the New AmericaFrom EverandThe Unwinding: An Inner History of the New AmericaRating: 4 out of 5 stars4/5 (45)
- El Medio Ambiente y La Enseñanza de La Ingeniería: Publicado Bajo La Dirección de David BrancherDocument122 pagesEl Medio Ambiente y La Enseñanza de La Ingeniería: Publicado Bajo La Dirección de David BrancherLaboratorio Alta TensionNo ratings yet
- UntitledDocument264 pagesUntitledLaboratorio Alta TensionNo ratings yet
- DossierDocument17 pagesDossierLaboratorio Alta TensionNo ratings yet
- Formación CTS en Ingeniería Como Marco para Diagnosticar Problemas y Ofrecer Soluciones SituadasDocument12 pagesFormación CTS en Ingeniería Como Marco para Diagnosticar Problemas y Ofrecer Soluciones SituadasLaboratorio Alta TensionNo ratings yet
- Ing Eléctrico y Medioambiente RealtDocument10 pagesIng Eléctrico y Medioambiente RealtLaboratorio Alta TensionNo ratings yet
- Dictado en El COLEGIO DE: Con La Interpretación de ConceptosDocument203 pagesDictado en El COLEGIO DE: Con La Interpretación de ConceptosLaboratorio Alta TensionNo ratings yet
- UNA Vertical: - Juan BusquierDocument6 pagesUNA Vertical: - Juan BusquierLaboratorio Alta TensionNo ratings yet
- Ingeniería y Sociedad: Aportes de Los Estudios CTS A La Formación de Los IngenierosDocument17 pagesIngeniería y Sociedad: Aportes de Los Estudios CTS A La Formación de Los IngenierosLaboratorio Alta TensionNo ratings yet
- Equipos Docentes: Innovación Docente en La Universidad Politécnica de Cartagena (2012-2013)Document207 pagesEquipos Docentes: Innovación Docente en La Universidad Politécnica de Cartagena (2012-2013)Laboratorio Alta TensionNo ratings yet
- Diseño Universal de Aprendizaje (DUA)Document6 pagesDiseño Universal de Aprendizaje (DUA)Laboratorio Alta TensionNo ratings yet
- (C-201) Estrategias de Coordinación Horizontal Y Vertical en Los Planes de Estudios Adaptados Al EeesDocument10 pages(C-201) Estrategias de Coordinación Horizontal Y Vertical en Los Planes de Estudios Adaptados Al EeesLaboratorio Alta TensionNo ratings yet
- BLEJMAR-Bernardo-GESTIONAR-ES-HACER-QUE-LAS-COSAS-SUCEDAN (Resaltado)Document74 pagesBLEJMAR-Bernardo-GESTIONAR-ES-HACER-QUE-LAS-COSAS-SUCEDAN (Resaltado)Laboratorio Alta Tension100% (2)
- 6ta Jornada de SHSOMAC, Oil&Gas Y Agroindustria Seven Gestión en La Ciudad de NEUQUÉNDocument25 pages6ta Jornada de SHSOMAC, Oil&Gas Y Agroindustria Seven Gestión en La Ciudad de NEUQUÉNLaboratorio Alta TensionNo ratings yet
- UntitledDocument22 pagesUntitledLaboratorio Alta TensionNo ratings yet
- Texto Sugerido Cuarto Marco ResaltDocument27 pagesTexto Sugerido Cuarto Marco ResaltLaboratorio Alta TensionNo ratings yet
- Tercer Marco de Trabajo PEI - MATURANODocument10 pagesTercer Marco de Trabajo PEI - MATURANOLaboratorio Alta TensionNo ratings yet
- Ev.6051 (1) Resaltado2Document20 pagesEv.6051 (1) Resaltado2Laboratorio Alta TensionNo ratings yet
- Programa Política y Legislación de La Educación Universitaria Prof. Mgter Silvia Sosa 2022Document14 pagesPrograma Política y Legislación de La Educación Universitaria Prof. Mgter Silvia Sosa 2022Laboratorio Alta TensionNo ratings yet
- K03 - Sistemas de Puesta A Tierra en Instalaciones de Baja TensiónDocument3 pagesK03 - Sistemas de Puesta A Tierra en Instalaciones de Baja TensiónLaboratorio Alta TensionNo ratings yet
- Power MarquinaDocument30 pagesPower MarquinaLaboratorio Alta TensionNo ratings yet
- PDI Con AnexosDocument94 pagesPDI Con AnexosLaboratorio Alta TensionNo ratings yet
- Pei 2017 2023Document140 pagesPei 2017 2023Laboratorio Alta TensionNo ratings yet