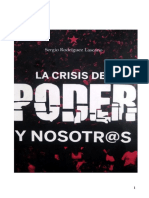Professional Documents
Culture Documents
Ginzburg-Marcos Discusion Sobre La Historia
Ginzburg-Marcos Discusion Sobre La Historia
Uploaded by
giovanni0 ratings0% found this document useful (0 votes)
30 views142 pagesOriginal Title
Ginzburg-Marcos_Discusion_sobre_la_historia
Copyright
© © All Rights Reserved
Available Formats
PDF or read online from Scribd
Share this document
Did you find this document useful?
Is this content inappropriate?
Report this DocumentCopyright:
© All Rights Reserved
Available Formats
Download as PDF or read online from Scribd
0 ratings0% found this document useful (0 votes)
30 views142 pagesGinzburg-Marcos Discusion Sobre La Historia
Ginzburg-Marcos Discusion Sobre La Historia
Uploaded by
giovanniCopyright:
© All Rights Reserved
Available Formats
Download as PDF or read online from Scribd
You are on page 1of 142
‘ADOLFO GILLY
SUBCOMANDANTE MARCOS
CARLO GINZBURG
DISCUSION SOBRE
LA HISTORIA
v
DISCUSION SOBRE LA HISTORIA
© 1995, Adolfo Gilly
De esta edicién:
© 1995, Aguilar, Altea, Taurus, Alfaguara, $.A.de C.V.
Av. Universidad 767, Col. del Valle
México, 03100, DF, Teléfono 688 8966
+ Ediciones Santillana S.A.
Carrera 13 N° 63-39, Piso 12, Bogoté.
+ Santillana S.A.
Juan Bravo 3860. 28006, Madrid.
+ Santillana S.A., Avda San Felipe 731. Lima.
‘+ Editorial Santillana S.A.
4, entre 5» y 6%, transversal, Caracas 106, Caracas,
* Editorial Santillana Inc.
P.O. Box 5462 Hato Rey, Puerto Rico, 00919.
* Santillana Publishing Company Tnc.
901 W. Walnut St., Compton, Ca. 90220-5109. USA.
+ Ediciones Santillana S.A.(ROU)
Boulevar Espaita 2418, Bajo, Montevideo.
© Aguilar, Altea, Taurus, Alfaguara, S.A.
Beazley 3860, 1437. Buenos Aires.
* Aguilar Chilena de Ediciones Ltda.
Pedro de Valdivia 942. Santiago.
© Santillana de Costa Rica, S.A.
Av. 10 (entre calles 35 y 37)
Los Yoses, San José, CR.
Primera’edici6n: octubre de 1995
ISBN 968-19-0269-6
Elarticulo “Sefiales. Rafces de un paradigma indiciario”
se reproduce con la autorizacién de la editorial italiana
Giulio Einaudi Editore y de Siglo XXI Editores.
Impreso en México
‘Todos los derechos reservados. Esta publicacin no puede ser
todo ni en part, ni egistrada en o tansmitida
ecuperacion de informacién, en ninguna
por ningtin medio, sea mecdnico, fotoguimico,
clectrénico, magnético, cleetro6ptive, por fotocopia o cualquier
tro, sin el permiso previo, por escrito, de la editorial
INDICE
PROLOGO 9
SUBCOMANDANTE MARCOS
Carta a Adolfo Gilly 1S
ADOLFO GILLY
Huellas, presagios, historias
Carta al Subcomandante 25
CARLO GINZBURG
Sefiales. Rafces de un paradigma indiciario 75
APENDICE
Historia de Marcos y de los hombres de la noche 131
asspuendiuoyy 2
‘uvapui0 o}ne mad
roguin omy
‘sayin sapypuaqds'2mn suosumo srow
‘aouatsnd apunpso 21m,p spuuD ‘2401N0,)
PRrOLOGO
‘Un dia de septiembre de 1994, como esté contado mds adelante,
envié al subcomandante insurgente Marcos un ensayo de Carlo Ginz-
burg. Un mensaje verbal lo acompaiiaba: no olvides que me prometiste
un articulo para la revista Viento del Sur.
E! 29 de octubre de 1994, en Aguascalientes, Chiapas, tres visitan-
tes tavimos una larga conversaci6n con Marcos, Tacho y Moisés. No
habfa yo estado alld desde junio de ese afio, De la situacién politica, de
las elecciones, de las revoluciones, de la democracia, de los hombres
y mujeres armados y desarmados, de la vida se hablé en esas horas,
entre bastantes risas que a ellos, enmascarados, se les vefanen los ojos
y a nosotros, supongo, en todo el rostro.
Cuando yanos regresébamos a San Cristébal, Marcos trajoun sobre
més bien abultado y me lo entregé: “Es lo que te prometf para Viento
del Sur, Es una carta. Si algo no te parece prudente publicar, puedes
cortarlo”, me dijo. Le aseguré que no cortarfa nada y que, cualquier
cosa que dijera, saldria tal cual. Serrié otra vez, el lector sabré por qué.
La carta, fechada el 22 de octubre, resulté ser una respucsta al
ensayo de Ginzburg y, de paso, a quien lo habfa enviado. Es el primer
documento que aparece en este libro. Est4 dirigida al Giiilly porque, al
parecer, era la graffa més cercanaa la pronunciacién de mi apellido en
Jos retenes zapatistas y asf se me quedé el nombre por allé arriba. (Me
pregunto qué pasarfa, dado el caso, con el de Ginzburg.)
El segundo es mi larga y retardada respuesta a dicha carta, el 16 de
abril de 1995, domingo de Pascua.
10 GILLY/MARCOS/GINZBURG
El tercero es el ensayo de Carlo Ginzburg, motivo del intercambio
epistolar. Se Hama “Sefiales. Rafces de un paradigma indi
es justamente famoso en la comunidad de historiadores y de estudian-
tes de Ia historia.
A propuesta de Sealtiel Alatriste, he reunido los tres escritos en este
libro para presentar al lector una visién coherente de esta discusi6n sobre
la historia, su significado, sus métodos y sus usos (sus por qué, sus cémo
y sus para qué), y para abrirla a otras voces, otros pensamientos y otras
ideas.
Un apéndice cierra este volumen. Es la historia de Marcos y de los
origenes de la implantacién zapatista entre las comunidades indigenas de
las montaiias de Chiapas, contada por el subcomandante a Tessa Brisac
y Carmen Castillo. Se trata del audio de un video sobre los zapatistas
titulado La leyenda verdaderadel subcomandante Marcos, producido para
la televisién francesa.
Este relato tiene una relacién singular con la carta de Marcos del 22 de
octubre, La entrevista con Tessa Brisac y Carmen Castillo tuvo lugar el
24 de octubre, dos dfas después de escrita aquella carta, y en algiin pasaje
la menciona. Mas significativo atin, el relato retoma la reflexién del
subcomandante sobre el ezin allf donde en la carta habfa quedado inte-
rrumpida: en la posdata.
Cuando ya enviada mi respuesta conoc/ el video en Paris en mayo de
1995, quedé asombrado de Ja coincidencia. Alli donde mi carta decia que
los azares de Ja guerra habjan interrumpido su relato y que ya nunca
sabriamos cémo habria continuado, me encontraba con que éste habia
proseguidodos dias después, el 24 de octubre, en unacabaiiade Guadalupe
‘Tepeyac, con otras interlocutoras, y habfa llegadoasu provisoriaconclusién
(porque no dudo de que otros relatos seguirén). Se ve que en esos dias el
subcomandante andaba con el tema en su cabeza y no concluyé hasta que
concluy6.
Miapresurada suposicin de que nunca sabrfamos, habfa quedado por
fortuna desmentida. La entrevista cuenta Ja historia de Marcos y de sus
compafieros en lamontaiia y explica los modos, los usos y la significacién
del relato hist6rico entre fas comunidades indigenas y los zapatistas, Con
justicia cierra, como apéndice, esta disciisiGn sobre Ja historia.
DISCUSION SOBRE LA HISTORIA I
Me permitf ponerle un titulo: “Historia de Marcos y de los hombres
de Ja noche”, Lo tomé de unas Ifneas que el subcomandante me
entreg6 e] 9 de mayo de 1994 al final de mi primera entrevista con
él: “Vale, fue bueno haberte visto y mejor haberte escuchado. Si la
rueda de la historia no vuelve a coincidir, lleva siempre contigo el
saludo de los hombres de la noche. Quema, cuando puedas, algiin
cartucho de recuerdo por nuestros muertos y sigue... Nosotros hare-
mos lo mismo... Salud y paciencia para el improbable dfa del impro-
bable articulo de los, esos si, probados Vientos del Sur.”
Como tantos otros improbables, dfa y articulo Hegaron. Este libro
es, también, un saludo a los hombres de la noche y un cartucho en
recuerdo de sus muertos.
Adolfo Gilly
Agosto de 1995
— |
SUBCOMANDANTE MARCOS
CARTA A ADOLFO GILLY
Eyércrro ZAPATISTA DE LIBERACION NACIONAL
Mexico
22 de octubre de 1994.
A: Adolfo Gilly.
México, D. F.
De: Subcomandante Insurgente Marcos.
Ejército Zapatista de Liberacién Nacional.
Cuartel General.
Montafias del Sureste Mexicano,Chiapas.
“México,
Para: El Gitilly.
De: El SupMarcos.
Recibt las fotocopias del articulo de Carlo Ginzburg “SENALES.
RAICES DE UN PARADIGMA INDICIARIO”(ojo: sin fecha,
aunque se intuye que es alrededor de 1978), con una dedicatoria
tuya, ilegible, de algo referente al pensamiento del viejo Antonio (y
del Heriberto), sin fecha tampoco. Disculpa mi reiterada demanda
de fechas (y hasta de horas, si es posible), resulta que, en saliendo
de las montafias, me encontré con varias sorpresas: una de ellas el
encontrar que “tedricos”, revolucionarios de hace diez afios, ahora™
son tristes apologistas del neoliberalismo. Bien, después de mi
regafio (no te rias, sé bien, que, como la espuma, crece mi fama de
regafién y grosero), paso a lo que se me ocurre leyendo el mentado
articulo del tal Ginzburg.
16 GILL Y/MARCOS/GINZBURG
Recuerdo haber letdo el libro de T. S. Kuhn “La estructura de las
revoluciones cientfficas”, creo que en una edicién del Fondo de
Cultura Econémica (“;Breviarios?”). En ese entonces estaba la
discusin ésa de si diferencias o semejanzas entre las ciencias
naturales y las sociales, lo del “corte” epistemolégico, los
* “paradigmas” ysu “ruptura”, y los etcéteras que, como siempre, no
tentan nada que ver con'la realidad. Ahora leo que este tal Carlo
Ginzburg rastrea, por sintomas, en el psicoandlisis, la literatura
policiaca y la estética de finales del siglo xtx, las coincidencias de un
nuevo paradigma: el indiciario. A mi todo eso me da suefio. ¢Qué
pasaria, por ejemplo, si las orejas, los dedos, o las uftas (que tanto
aterrabanalos tedricos de laestética de finales del x1x, Morelli dixit)
no corresponden a nadie, es decir, pueden ser de cualquiera?
Quiero decir que este andlisis 0 “rastreo” (“huellar al animal”
decta el viejo Antonio) requiere de un marco de referencia. Algo con
que comparar o contrastar el indicio recabado. ;Y sino hay nada en
ese marco de referencia contra el cual contrastar el. sintoma?
Quiero decir, el viejo Antonio podia saber la hora y ruta del
tepescuintle, del venado “cola blanca”, incluso del puma, pero
habia un referente de tepescuintle, de venado, de leon. :¥ sino?
{Qué hubiera deducido el viejo Antonio si hubiera encontrado la
huella de un auto de esos que usan arzobispos y narcotraficantes?
En resumen, el tal paradigma es una tautologia. Su supuesto es
tomado como verdadero (el marco de referencia con el que se
contrastan los “indicios”) y, ergo, es verdadera la conclusion (el
método de “recoleccién” de “indicios”).
El autor busca salir “del pantano de la contraposicion entre
racionalismo e irracionalismo”. ;Para que gane quién? Quiero
decir, la supuesta pugna entre “‘racionalismo” e “irracionalismo”
es s6lo una variante de una posicién idealista: el sujeto, el individuo
como base del conocimiento. Esa disputa es s6lo para resolver si el
sujeto es racional o irracional-en el conocimiento. En realidad, el
DISCUSION SOBRELA HISTORIA 7
problema en las-ciencias se da en la lucha entre materialismo ¢
idealismo (jAh el ahora vituperado Lenin! jAh el olvidado. “Mate-
rialismo y Empirocriticismo”! ;Ah Machy Avenarius redivivos! ;Ah
necio Vladimir Illich!) Mira només cémo el referente histérico de
este “paradigma” cientifico se arrinconaen la ultima parte del texto
para “completar” el andlisis del descubrimiento de las huellas
digitales y su uso para el control policiaco. Si mal no recuerdo, a
finales del siglo xtx, las ciencias sociales dominantes se encontraban
bastante desconcertadas por esa nueva teorfa que reclamaba su
lugar cientffico: la ciencia de la historia..Habia nacido sobre una
critica al idealismo (y una préctica politica) y al sistema de domi-
nacién que sustentaban y dabdn “fundamento” a las ciencias
burguesas. Era necesaria una contraofensiva. Despojara las clases
sociales del protagonismo que la irreverente teoria de ese, igual-
mente irreverente, judio alemdn les otorgaba, y devolverlo al
garante del sistema: el individuo y la idea que la movia(racional 0
irracionalmente). No es éste el objetivo de Morelli. al buscar un
método para poder adjudicar, al individuo creador, una obra de
arte? La biisqueda de detalles tiene como fin el recomponer al
individuo que los cred. Ciencia pura ino?
Las similitudes con los métodos delictivos (busquemos al criminal,
individualicémoslo, saquémoslo del contexto social que lo hace
posible, pero sobre todo ocultemos, en su brillante crimen, el “otro”
crimen: el de la explotaci6n), lleva al mismo resultado: la biisqueda,
y el encuentro, del individuo “especial”, el que hace una obra de
arte o un.acto criminal (By the way, {por quéno aplican ustedes este
método para descubrir al individuo “especial” que operé esa “obra
de arte” criminal que fue el proceso electoral del 21 de agosto?).
Bien, el Ginzburg es dificil de seguir. Imagino que ahora la moda
intelectual es esta todologia, mezclar todo tipo de “ciencias”
sociales para hacer que la realidad sea explicable en un marco
tedrico incompleto que, para completarse, recurre a otros marcos
te6ricos, incluso contradictorios. Ese continuo brinco de conoci-
18 ‘GILLY/MARCOSIGINZBURG
mientos-de “sentido comin” a conocimientos cientificos a produc-
tos estéticos, esuna forma en que la ideologia dominante dominaen
las ciencias. Puesto que el “sentido comin” salta al conocimiento
cientffico, cabe preguntarse: ;cudl es el marco de referencia del
“sentido comin”? No es el de la ideologia dominante? El autor
llega a ser sublime: se refiere al derecho y ala medicina como ados
“ciencias”, Con tan contundentes argumentos “olvida” el proble-
ma central: ;cémo se “leen” los indicios?, ;desde qué posicin de
clase? Si-se salta de las anécdotas de cazadores a la ciencia de la
historia, zcudles son las “lecturas histéricas” de los indicios
recabados? {No hay que cuestionar el método de recolecci6n de
indicios? ;No hay una posicién de clase al elegir unos indicios sty
otros no? {No hay relacién.con una posicién politica al “leer” esos
indicios? :No es, finalmente, ese criterio de seleccin de indicios y
de lectura de ellos, un criterio de clase?
Por ejemplo, el autor refiere que “las relaciones entre el médico y
el paciente [...] no han cambiado demasiado desde los tiempos de
Hipécrates”. ¢ Relaciones entre médico y paciente?. No! Se tratade
algo mds complicado: las relaciones institucién médica-cuerpo, y
todo esos conceptos “cientfficos” como el de “normalidad”. ; Ejem-
plos? El'sipa, ¢no era una curiosidad mientras se limitaba a afectar
a los homosexuales? No inicié la “verdadera” preocupacién
“cientifica” sobre el sa cuando empexé a afectar a los hetero-
sexuales? ¢No aumenté el interés cuando empez6 a “golpear” a
ilustres personajes?
Pero no se puede uno sentar a discutir con el tal Ginzburg, sigue
saltando de la ciencia a la estética, a la historia, a la medicina, ala
literatura, al psicoandlisis. Es divertido, no te creas. Enlos primeros
afios de la guerrilla teniamos las tres leyes de la dialéctica: La
primera es “todo tiene que ver con todo”; la segunda es “una cosa
es una cosa y otra cosa es no me chingues”; Ia tercera es “no hay
problema lo suficientemente grande como para no darle la vuelta”,
ylacuarta(si ya sé que dije que eran tres, pero como son dialécticas
DISCUSION SOBRE J.A HISTORIA 9
no hay que pedirles mucha formalidad) es “chingue su madre el
mundo y la materia”. (No sabes cémo me divierte lo “conflictuao”
que te pondrd el decidir si publicas esta parte de la carta), Total, el
tal Ginzburg es perfectamente individualizable... porsuoscurantismo,
Ya que estamos en paradigmas “cientificos”, mira el actual. ¢En
qué paradigma se inscribe la teorfa que sustenta y justifica (desde
tiempo ha, el papel de las teorfas sociales dominantes ha sido
“justificar” [es decir, “hacer justo” al sistema dominante) el
brutal proceso de despojo de riqueza, conciencia ¢ historia que se
reinicia con el fin del siglo? Porque eso es el neoliberalismo, la
“novissima” teorta del nuevo reparto del mundo... y de sus rincones.
No te vayas hasta Italia y al neo-ascenso de la derecha. Mira aqui
nomds, Toma las perlas que nos regaian, sin impuesto alguno,
Salinas, Aspe o Serra Puche. Aqui el paradigma esta en que, si la
realidad no corresponde alo que manda y ordena la teorta, entonces
hay que inventar una nueva “realidad”, la de los medios de
comunicactén (por ejemplo, el mito ése dela “industrializaci6n” del
pats con el rc y el real aumento de la microindustria, la correspon-
dencia real con ladivisi6n internacional del trabajo: paises produc-
tores de materias primas —y de mano de obra barata— y paises
industrializados. ; Siglo xix? N’ombre, jlas visperas del xxi!) Hay,
por lo menos dos Méxicos (yo digo que son cuatro pero no vamos a
pelear por dos mds 0 menos, que sean tres, ni tii ni yo): el uno es el
de los informes presidenciales, los discursos oficiales, los grandes
noticieros, los anuncios comerciales y los promocionales turisticos;
el otro es el que transcurre deveras, el que posibilita la lamentable
“confusion” de vehiculos enel mayo de Jalisco, el enero chiapaneco,
el marzo de Colosio, el septiembre de Ruiz Massieu, el octubre de...
cquién sigue?, el del 4%, el del 50%-26%-16%... {Ya lo sabtas?
¢5(? Bueno, pero por qué cuando mas festivo es el discurso oficial,
més violenta es la realidad? No, no voy a responder. Ese es trabajo
de los teéricos, no de los guerreros: j Falta el tercer México? Bueno,
es el que lucha... creo.
20 GILLY/MARCOSIGINZBURG
Otra cosa. Aqui un grave problema para Morelli-Doyle-Freud-
Ginzburg-Giiilly: Tratemos de aplicar el paradigma “indiciario” al
“neozapatismo”. Siendo consecuentes con tal “ciencia”, debemos
buscar al individuo “autor” de planes, direccién, concepcién, etcé-
teracién. Supongamos el pasamontaitas narizén (“y bastante ma-
mén”, dicenlos machitos) que se autodenomina “Marcos”. Tomemos
indicios de él: la obvia nariz, el discutible color de ojos, las patas
de gallo, la torpe forma de caminar y de escribir (créeme que es la
misma), las mentiras 0 verdades que dice 0 dicen de su pasado, y, jot
course/, sus uiias (de las orejas es mds dificil sacar conclusiones).
ee
P. D. fuera de lugar y que no aqui va, pero que viene al caso
puesto que ufias y etcétera:
INSTRUCCIONES PARA SEGUIR ADELANTE
Frente a un espejo cualquiera, dése cuenta de que uno es lo
mejor de sf mismo. Pero siempre se puede salvar algo: una ufia
por ejemplo...
a8
Supongamos que se llega a componer una imagen mds o menos
completa del hombre que esta detrds del pasamontafias nariz6n (“y
mamén”, reiteran los machitos). Llega el momento de compararlo
con un marco de referencia. Déjame suponer, por indicios, lo que
ocurre en cada caso: en Gobernacién revisan expedientes de simpa-
tizantes de la Teologta de la Liberacién, anuarios de la Ibero-Itam-
Unam, y, es claro, de las reservas del equipo de futbol “Monterrey;
en el pri revisan agendas de pritstas resentidos, relegados o
resucitados; en la cus-rar las listas de cubanos-nicaragilenses-
libios-fedayines-etarras-etcéteras; en la izquierda revisan sus re-
cuerdos; en el medio intelectual sus rencores; en los hogares
mexicanos revisan el espejo. Resultado? “Marcos” puede ser
cualquiera o no ser nadie, puede ser todos y ninguno, no existe, es
DISCUSION SOBRE LA HISTORIA 21
un invento inacabado, un modelo para armaral gusto de cada quien.
Un hombre sin rostro no es necesariamente un hombre con el rostro
cubierto. Es, sobre todo, un hombre con un rostro cualquiera, que
no dice nada, que no nos lleva a nada. Un rostro initil, un mero
esqueleto para darle forma al pasamontaftas nariz6n (“y mamén”,
ratifican los machitos).
Del pasamontafas. Igual. No sé cudntos argumentos diferentes y
contradictorios he dado sobre el uso de pasamontafias. Ahora
recuerdo: el frio, la seguridad, el anti-caudillismo (paradéjicamen-
te), el homenaje al dios negro del viejo Antonio, la diferencia
estética, la fealdad vergonzante. Probablemente ninguno de esos
argumentos sea verdad. El caso es que, ahora, el pasamontafias es
un simbolo de rebeldia. Apenas ayer era un simbolo de criminalidad
0 terrorismo. {Por qué? Ciertamente no porque nosotros nos lo
hayamos propuesto.
(Son las 14:00 horas [segtin su reloj de ustedes}, me acaban de
comunicar de una nueva incursion de una patrulla de federales,
ahora por el lado de las ruinas de Tonind, en Ocosingo. Ya no
haremos la denuncia. Ya nos cansamos, y, ademas, vamos a termi-
nar como el pastor gritando “el lobo!, jellobo!” y van aacabar por
no creernos...)
Ahora vayamos a un paradigma en desuso. Serd necesario ir al
cesto de la basura, desarrugar ese papel viejo y ajado que se lamé
“La Ciencia de la Historia”, el Materialismo Histérico. ; Por qué lo
botaron? {Por la cruda moral después del derrumbe del campo
socialista? ;Un repliegue “téctico” ante el avasallador empuje de
los “marine boys” y el neoliberalismo? ;El “fin de la historia”?
{Pas6 de moda juntoa las ganas de luchar? ¢ Por qué una revolucion,
hoy, es arrinconada rdpidamente al lugar de las utoptas? Qué les
asd Giiilly? ;Se cansaron? ;Se aburrieron? ;Se vendieron? ;Se
rindieron? ;No valid la pena? ;No vale la pena? ;0 es que esa teoria
los llevaba al callején sin salida (para los te6ricos) de tener que ser
2 GILLY/MARCOSIGINZBURG
consecuentes en ld practica? {Qué les pasé Gitilly? Veo que ahora el
cinismo es la bandera de la izquierda, “El realismo” me corregird un
columnista, “real politik” afiadird otro. Tal vez resulta que las
teortas mds elaboradas no pasaban de ser un rebuscamiento dé los
viejos manuales, Ultimadamente, yo por qué te digo todo esto. Yo
nomds te iba a escribir el mentado artfculo que en mala tarde te
Promett para los irregulares Vientos del Sur y entonces ni te atravie-
sas con este articulo del tal Ginzburg (que en el apellido leva la
penitencia). A lo méjor no ti lo mandaste y es otro “Guilly” el que
lo mando. El caso es que el mentado articulo va a tardar, asi que
espéralo sentado. A cambio, y mientras tanto, te mando esta encan-
tadora carta que puedes usar de relleno en la ausente seccién “Los
lectores eruptan”, lamentable carencia en los irreverentes Vientos
del Sur.
Vale Giiilly. Salud y buscate otro nombre més fécil de escribir,
porque en nuestros retenes he escuchado seis versiones diferentes de
tal nombre.
Desde las montafias del Sureste Mexicano.
Subcomandante Insurgente Marcos.
México, Octubre de 1994.
P. D, SIEMPRE Sf. Bueno, empezaré a explicar. No nos lo
propusimos. En realidad lo tinico que nos hemos propuesto es
cambiar el mundo, lo demds lo hemos ido improvisando. Nuestra
cuadrada concepcién del mundo y de la revolucién quedé bastante
abollada en la confrontacién con la realidad indigena chiapaneca.
De los golpes salié algo nuevo (que no quiere decir “bueno”), lo que
hoy se conoce como “el neozapatismo”.
P. D. SIEMPRE NO. Mejor espérate otro tanto, Aht viene el avion de
nuevo, Sonrie. Son las 20:46, “hora suroriental” como dice Tacho.
Td
ADOLFO GILLY
HUELLAS, PRESAGIOS,
HISTORIAS
CARTA AL SUBCOMANDANTE
Ciudad Universitaria, México, D. F., 16 abril 1995
(Pascua de Resurreccién)
Para el
Subcomandante Insurgente Marcos.
Ejército Zapatista de Liberacién Nacional.
Montafias del Sureste Mexicano, Chiapas,
México.
Compafiero estratega:
El contenido de lo que sigue (y los azares de la vida y de la historia,
que son lo mismo aunque se llamen diferente) te explicaran (en
parte...) lo tardado de esta respuesta a tu carta del 22 de octubre. Como
se tard6, serd larga. Es mejor por eso dividirla en partes.
1,
Por raz6n de método expositivo, prefiero comenzar donde tu carta
termina. Dices al final:
P. D. SIEMPRE Si. Bueno, empezaré a explicar. No nos lo propu-
simos. En realidad lo tinico que nos hemos propuesto es cambiar el
mundo, lo demas lo hemos ido improvisando. Nuestra cuadrada
concepcién del mundo y de la revolucién quedé bastante abollada
en la confrontacién con Ia realidad indfgena chiapaneca. De los
golpes salié algo nuevo (que no quiere decir “bueno”), lo que hoy
se conoce como “el neozapatismo”.
26 GILLY/MARCOSIGINZBURG
P. D. SIEMPRE NO. Mejor espérate otro tanto, Ahf viene el avidn
de nuevo. Sonrie. Son las 20:46, “hora suroriental”, como dice Tacho.
iY cémo habria seguido tu explicacién histérica si el avién no
hubiera venido? Nunca lo sabremos: como tantas veces, aquf la
historia (la vida, la experiencia, la lucha, como quieras Ilamarle) bajo
la forma de un avién vino a interrumpir tu historia (tu discurso sobre
la historia del zi). Te dio tiempo, sin embargo, para escribir antes
siete pdginas a renglén cerrado, Y aquf, también como tantas otras
veces, el avién —es decir, la historia de ellos— no pudo cortar esta
otra historia que es nuestro didlogo, el de los del lado de aca de la
famosa, muchas veces invisible pero nunca desvanecida Ifnea entre
las clases,
Mioficio (entre otros que aqui no vienen al caso) es historiador, no
socidlogo ni filésofo. Con los instrumentos de trabajo de ese oficio
trataré de entrar en la cuestién. Por eso me interesé comenzar por tu
PD: ella sefiala uno de los cruces donde se hace la historia, aquel
donde las ideas se encuentran con la experiencia y se prueban, se
modifican y se consolidan en ella.
E. P. Thompson presenta este término, experiencia humana, como
el eslabén indispensable en la génesis del materialismo histérico en
tanto hipétesis y método de investigacién:
Hombres y mujeres yuelven como sujetos, dentro de este término —no
como sujetos aut6nomos, “individuos libres”, sino en tanto personas que
experimentan sus determinadas situaciones y relaciones productivas
como necesidades e intereses y como antagonismos, y luego “manejan”
esa experiencia dentro de su conciencia y su cultura (otros dos términos
excluidos por la practica teérica) en las mas complejas (y “relativamente
auténomas”) formas, y entonces (a menudo, pero no siempre, a través de
Jas correspondientes estructuras de clase) actan a su vez sobre su
situacién determinada. (Edward P. Thompson, The Poverty of Theory,
Monthly Review Press, New York, 1978, p. 164.)
En otras palabras, Jo que Thompson nos dice es que el historiador
trabaja no s6lo con Tas categorfas generales de Ja sociologia o de la
ee
economia, sino sobre todo y ante todo con los seres humanos concretos
Pets erec ananassae
DISCUSION SOBRE LA HISTORIA 2
cuyas irrepetibles y singulares existencias como individuos_o como
comunidades humanas dan vida real a aquellas categorfas —modos de_
produccién, clases, estructuras, eteétera— pero no se confunden con
ellas. Si en nombre deesas categorias generales el historiador elimina
de la historia a su verdadero y tinico sujeto, los seres humanos y si
experiencia de vida, se termina declarando a la-historia (ésa donde
nuestras “cuadradas concepciones” son alegre y, despiadadamente
“abolladas” por los seres humanos reales que conforman las comuni-
dades y las clases) un proceso sin sujeto.
Sin embargo, al nivel de la experiencia es donde los seres humanos
viven, y al vivir sin saberlo hacen su historia. Los historiadores de
tradicién marxista, agrega Thompson,
con a “experiencia” fuimos levados a reexaminar todos aquellos densos,
complejos y elaborados sistemas a través de los cuales se estructura la
vida familiar y social y la conciencia social encuentra realizacién y
expresidn (sistemas que el rigor mismo de la disciplina en Ricardo o en
el Marx de El capital est4 destinado a excluir): consaguineidad, costum-
bre, Jas invisibles y visibles reglas de regulaci6n social, hegemonfa y
diferencia, formas simbélicas de dominacién y resistencia, fe religiosae
impulsos milenarios, maneras, derecho, instituciones e ideologfas —to-
dog los ctiales, en suma, comprenden la “genética” de la totalidad del
proceso hist6rico, todos ellos unidos, en cierto punto, en la experiencia
humana comin, la cuial a su vez (como experiencias de clase distintas)
ejerce su presién sobre la suma. (B, P. Thompson, op. cit., pp. 170-171.)
Y si de nuestro horizonte del conocimiento y la investigacién
hist6ricos desaparecen esos términos para dejar s6lo clases, modos de
producci6n, aparatos, estructuras, superestructuras, se nos esfuman,
dice con razén Thompson,
no s6lo el cénocimiento sustantivo sino también el vocabulario mismo
del proyecto humano: compasién, codicia, amor, orgullo, sacrificio de sf
mismo, lealtad, traicién, calumnia. [...] Lamento desilusionar a aquellos
practicantes que suponen que todo cuanto es necesario conocer sobre la
historia puede ser construido a partir de un juego de mecano coficeptual.
. P. Thompson, op. cit., p. 167.)
28 GILLY/MARCOSIGINZBURG
A diferencia de las ciencias de Ja naturaleza y de determinadas
“ciencias” 0 conocimientos sociales (sociologia, politologfa, econo-
mia), el conocimiento histérico, “el oficio de historiar” que diria Luis
Gonzalez, tiene su propio rigor metodolégico y su propio “discurso de
la prueba”. Me remito otra vez a Thompson, no como cita dé autori-
dad sino porque serfa yo incapaz de decir mejor lo que ha sido mi
practica en este oficio:
El disciplinado discurso de la prueba en historia consiste en un didlogo entre
concepto y evidencia, un didlogo conducido por hip6tesis sucesivas, por un
lado, ¢ investigacién empfrica, por el otro. El interrogador es la I6gica
hist6rica; el interrogante una hipstesis (por ejemplo, sobre la forma en
que diferentes fenémenos acttian entre sf); el respondente es la evidencia,
con sus propiedades determinadas. (...] Esto quiere decir que aquella
légica no se revela a sf misma involuntariamente; que la disciplina
requiere ardua preparaci6n; y que ttes mil afios de prictica nos han
ensefiado algo. Y quiere decir que es esta I6gica la que constituye la
definitiva corte de apelacién de 1a disciplina: no, por favor nétese,
“la evidencia” por sf misma, sino la evidencia asf interrogada. (B, P.
Thompson, op. cit, p. 39.)
Todo lo dicho antes tiene que ver, en este didlogo contigo, con una
cita del prefacio de agosto de 1982 a La revolucién interrumpida
(escrito cuando atin no habia lefdo al Thompson que antes menciono)
que elegiste incluir en una breve carta que me enviaste el 10 de junio
de 1994:
Elhorizonte est nublado, mi querido Gtily. Pero a esperanza salta, como las,
liebres, la imaginaci6n y los zapatistas, donde menos se espera. Como dijo no
sé quién: “..Ja imaginaci6n hist6rica, esa compaitera indispensable de la
verdad que nada tiene que ver con la fantasfa o el capricho, es preciso
adquirirla en aquellas disciplinas que permiten el conocimiento de los seres
iumanos, sujetos de la historia como individuos, como clases y como
sociedades, Esas disciplinas noson otras que el rigor del estudio y del método,
el amor dela vida y la experiencia de la practica en las luchas sociales donde
incesantemente se teje y se desgarra la rama dela historia” (ojo: nofue Krauze
quien lo dijo).
DISCUSION SOBRE.LA HISTORIA 29
Sipodemos tomar este punto de partida comtin, podremosentonces
entrar a considerar a Carlo Ginzburg y su paradigma indiciario como
propuesta metodolégica.
2.
Me preguntas quién es Ginzburg. Uno de los problemas de andar
enmontafiado es que uno se desconecta de ciertas cosas, Se conecta,
es cierto, con otras a veces més significativas, de las cuales se
adquieren conocimientos y destrezas que Ia academia jamés valoraré
y que sirven-para entender mucho mejor universos de los cuales esa
academia no tiene 1a mfnima idea, aunque no cese de discursear sobre
ellos. Ta sabes de qué hablo, y Tacho y Moisés también, Retomo en.
lo que sigue algo que escribi sobre Ginzburg hace ya afios (noviembre
de 1981) en “La acre resistencia a la opresién” (Cuadernos Politicos,
Editorial Era, México, octubre-diciembre 1981, niimero 30).
Carlo Ginzburg es un historiador italiano, nacido en Turin en 1939,
Su padre, judfo de origen ruso, perdié su cétedra en la universidad por
negarse a jurar fidelidad al fascismo. Participé en la Resistencia y fue
asesinado en 1944 en la cércel por los nazis. Ginzburg es profesor en
la Universidad de Bolonia y en la Universidad de California en Los
Angeles. Su libro ya clésico es El queso y los gusanos, Editorial
Einaudi, Turfn, 1976, traducido.a muchos idiomas, el espafiol entre
ellos. En este trabajo reconstruye, a través del estudio de los expedien-
tes de un proceso en los archivos de la Inquisicién, la visién del mundo.
de un molinero del Friuli, Domenico Scandella, apodado Menocchio,
nacido en 1532, procesado por primera vez a los cincuenta y dos afios
de edad y quemado en la hoguera por hereje entre el 1600 y el 1601,
después de un segundo proceso.
Ensu defensa ante los inquisidores, el molinero explica largamente
sus creencias, Jo que é1 considera la recta interpretacién de las
ensefianzas cristianas sobre la creaciGn del mundo, sobre el cuerpo y
el alma y muchas otras cosas. Resulta asi, como lo va mostrando
Ginzburg, una combinacién activa entre los dogmas recibidos de la
religion y viejos mitos campesinos igualitarios e ingenuamente ma-
30 (GILLY/MARCOSIGINZBURG
terialistas, una completa recreaci6n de las creencias religiosas trans-
mitidas por la cultura de los doctos y trasmutadas en una cosmogonfa
popular impregnada de naturalismo agrario.
Estudiando y comparando los dos procesos por herejia celebrados
contra Menocchio a distancia de quince afios uno de otro, Ginzburg
rastrea “‘sus pensamientos y sus sentimicntos, sus fantasfas y sus
aspiraciones”, que aparccen reflejados en sus largas declaraciones
ante los jueces. Busca asf superar o rodear el obstdculo (supongo que
aplicando tu tercera ley de la dialéctica: “No hay problema Io sufi-
cientemente grande como para no darle la vuelta”) que, en el estudio
y la comprensién de los pensamientos y los comportamientos de las
clases dominadas del pasado, alza el conocido hecho de que éstas no
dejan testimonio escrito de su cultura y de sus creencias. Ginzburg
trata de aportar una respuesta a
la discusién sobre la relaciéa entre ta cultura de las clases subalternas y
la de las clases dominantes. {Hasta qué punto la primera esté, precisa-
mente, subordinada a la segunda? ¢En qué medida expresa, en cambio,
contenidos al merios parcialmente alternativos? ;Es posible hablar de una
circulaci6n entre ambos niveles de culturas?
Sélo recientemente y con cierta desconfianza los historiadores se han
acercado a este tipo de problemas. Esto se debe en parte, sin duda, ala
difusa persistencia de una concepcién aristocrdtica de cultura. Con
ja frecuencia ideas o creencias originales se consideran, por
definicién, producto de las clases superiores, y su difusiGn entre las clases
subalternas un hecho mecinico de escaso o ningén interés: cuando més,
se constatan con suficiencia 1a “degradacién”, las “deformaciones”
suftidas por aquellas ideas en el curso de la transmisi6n. Pero la descon-
fianza de los historiadores tiene también otro motivo, més apreciable, de
orden metodolégico antes que ideolégico. Respecto de los antropélogos
y los estudiosos de tradiciones populares, los historiadores parten, como
es obvio, en clamorosa desventaja. Todavia hoy la cultura de las clases
subalternas es (y con mayor raz6n era en los pasados siglos) en gran parte
una cultura oral. Pero desgraciadamente los historiadores no pueden
ponerse a conversar con los campesinos del siglo xv1 (y por lo demas,
nada asegura que los entenderfan). Deben utilizar sobre todo fuentes
escritas (aparte de, eventualmente, restos arqueolégicos) doblemente
indirectas: porque escritas y porque escritas generalmente por individuos
DISCUSION SOBRE LA HISTORIA 31
més o menos abiertamente ligados a la cultura dominante. Esto significa
que los pensamientos, las creeacias, las esperanzas de los campesinos y
de los artesanos del pasado nos flegan (cuando nos Hegan) casi siempre
a través de filtros e intermediarios deformantes. Hay bastante como para
desalentar por anticipado los intentos de investigacién en esta situaci6n,
(Carlo Ginzburg, El queso y los gusanos, cit., prefacio, pp. xix).
Y sin embargo, segiin se preocupa Ginzburg por demostrar a
continuacién, la situacién no es del todo desesperada. Tomando las
indicaciones de Bajtin en su estudio sobre las relaciones entre Rabe-
lais y la cultura popular de su época, Ginzburg sefiala que, ademas de
una dicotomfa cultural, tiene que haber existido también “circulari-
dad, influjo recfproco, particularmente intenso en la primera mitad
del siglo-xv1, entre cultura subalterna y cultura hegeménica”.
De esta hipdtesis parte su andlisis de las confesiones de Menoc-
chio, un récorrido apasionante por las palabras y los suefios del
molinero friulano, los poces libros que leyé, las muchas discusiones
que tuvo con sus vecinos de alddea y de regién —alos molinos acudfan
gentes de todas partes a moler su trigo y eran asf un centro de
intercambio de ideas populares—, todo reflejado en sus minuciosas
argumentaciones y en los dichos de fos testigos ante los aténitos
jueces eclesisticos, Hevados a discutir con un molinero que ponia en
cuestién sin saberlo Ja inmortalidad del alma y la eternidad de Dios.
No me digas que, tu experiencia vivida de por medio, la escena no
te resulta al mismo tiempo imaginable, conocida y divertida. El
paradigma indiciario, al cual espero por fin aribar en esta carta, es
‘ada més un método para llegar, como historiador, a esta realidad
Tnalerial que no se revela_por sf misma,
El método mismo, como quiere demostrar Ginzburg en el escrito
que te envié, viene de los saberes de las clases subalternas, tan
ninguneados por quienes sélo aceptan como saber aquellos conoci-
mientos y métodos formalizados y sancionados por la comunidad
académica o por las clases dominantes. Pero, como sostiene Kuhn en
e] libro que té mencionas, es por rupturas con Jos paradigmas acepta-
dos y la formulacién de otros nuevos, y no por simple acumulacion de
conocimientos dentro de un antiguo paradigma, como se operan las
32, GILL Y/MARCOSIGINZBURG
revoluciones cientificas (también las otras, me dice una vieja voz
adentro mio, pero la acallo por ahora) y como se expande el conoci-
Mmiento por nuevos territorios y avenidas.
3.
En un pequefio libro relativamente reciente, El juez y el historiador
(Einaudi, Turfn, 1991; Anaya y Mario Michnik, Madrid, 1993), Carlo
Ginzburg recurre una vez més a sus métodos de indagacién para
desmontar él proceso de la justicia italiana contra Adriano Soffi, ex
dirigente de la desaparecida organizacién revolucionaria Lotta Con-
tinua, a quien se acus6 en 1988, dieciséis aftos después del hecho, de
haber sido el autor intelectual del homicidio del comisario de policfa
Luigi Calabresi cometido el 17 de mayo de 1972. (Calabresi habia
dirigido el interrogatorio del ferrocarrilero anarquista Pino Pinelli,
quien fue apresado el 14 de diciembre de 1969, en plena temporada de
grandes huelgas italianas. Este aparecié muerto tres dias después,
tirado en el patio de la delegacién de policfa, adonde se habria
precipitado “accidentalmente” desde la ventana del despacho de
Calabresi, lugar de los interrogatorios.)
Adriano Sofi fue condenado en mayo de 1990 en primera instan-
cia a veintidés afios de prisién: Tal como lo habfa anunciado cuando
se le abrié el proceso, se negé a apelar reiterando que éste era una
farsa. Carlo Ginzburg, que no compartia esa decisi6n de Softi, explica
en el prologo a su libro:
Hay quien considera su decisién como una presién indebida sobre los
jueces del proceso entonces en curso. Sin embargo, quienes conocen a
‘Adriano Sofi han reconocido en ello un rasgo de su carécter: una elevada
imagen de si mismo, en este caso indisolublemente unida a la certidumbre
de su propia inocencia y a su incapacidad para las componendas. Habien-
do renunciado a apelar, no podré defender en la sala su propia inocencia
cuando se celebre el proceso en segunda instancia. Ante la inminencia de
este proceso, escribo invadido por la angustia ante la condena que ha
golpeado a un amigo mio y por el deseo de convencer a Jos demas de su
inocencia,
DDISCUSION SOBRE LA HISTORIA 33
E! tribunal de segunda instancia confirms la sentencia en julio de
1991, Luego de varias vicisitudes, en octubre de 1992 la Corte de Ca-
sacién, en un recurso similar alo quees el juiciode amparo en México,
anulé esta sentencia aduciendo, entre otras razones, un “conjunto de
violaciones de la ley procesal y de carencias y vicios de los fundamen-
tos”. E] empeiio del historiador para desmontar pieza por pieza la
primera sentencia y mostrar su inconsistencia y sus perversiones de
método y de razonamiento, no habia sido initil.
{Me he alejado mucho de nuestro tema? Creo que no, si se toman
en cuenta los procesos abiertos contra los acusados de pertenecer al
EZin, al lado de los cuales el montaje italiano aparecerfa como un
dechado de l6gica juridica y probidad judicial. Querfa también, con
este caso reciente, responder a otros de tus interrogantes sobre
Ginzburg.
Eneste mismo libro, Ginzburg se remite aensayos anteriores (entre
ellos, al que motiva este intercambio) y dice que siempre Je han
intrigado las “telaciones.intrincadas y ambiguas entre el juez y el
historiador”, lo cual lo lev6é a indagar “sobre las implicaciones
metodolégicas y (en sentido lato) politicas de una serie de elementos
comunes a las dos profesiones: indicios, pruebas, testimonios”. Y a
este punto retoma a la nocién de “prueba”, donde sus reflexiones se
cruzan con las de Thompson:
Para muchos historiadores la nocién de prueba esta pasada de moda; asi
como ld de verdad, a 1a cual est ligada por un vinculo hist6rico (y por lo
tanto no necesario) muy fuerte. [...] Sabemos perfectamente que todo
testimonio est4 construido segiin un cédigo determinado: alcanzar la
realidad hist6rica (o la realidad) directamente es por definicién imposi-
ble. Pero inferir de ello la incognoscibilidad de la realidad significa caer
en una forma de escepticismo perezosamente radical que es al mismo
tiempo insostenible desde el punto de vista existencial y contradictoria
desde el punto de vista légico: como es bien sabido, la eleccién funda-
mental del escéptico no es sometida a 1a duda metodoldgica que declara
profesar.
34 GILLY/MARCOSIGINZBURG
Con todo para mf, como para muchos otros, las nociones de “prucba”
y de “verdad” son parte constitutiva del oficio de historiador. (Carlo
Ginzburg, BI juez y el historiador, cit., pp. 22-23.)
Pero la verdad (siempre relativa y provisoria) y el sistema de
pruebas para sustentarla no se revelan directamente. “El historiador
no se mueve vagando al azar por el pasado, como un trapero en busca
de trastos viejos, sino que sale con un plan preciso in mente, un pro-
blema que resolver, una hipétesis de trabajo que verificar. [...] Labor
ardua, por cierto. Porque describir 1o que se've, pase; pero ver lo que
se debe describir, eso es lo dificil”, sostiene Lucien Febvre, en cita de
Ginzburg. Pero, agrega éste, la cuestién no es sélo tener un plan
preciso, una hipétesis que verificar:
Laccuestién es otra: ja calidad de las hipstesis elaboradas. Estas deben a)
estar dotadas de una enérgica fuerza explicativa; y en el caso de que los
hechos las contradigan, deben b) ser moditicadas o simplemente abando-
nadas por completo. Si esta iltima circunstancia no se verifica, el riesgo
de caer en el error (judicial o historiogréfico) es inevitable. (Carlo
Ginzburg, El juez y el historiador, cit., p. 40.)
Por supuesto, este tiltimo procedimiento no es privativo del histo-
tiador 0 del cientffico, sino propio de cualquier pensamiento racional
¢ inteligente, Es lo que uno hace, por ejemplo, cuando Ia realidad
indigena chiapaneca (u otra igualmente fuerte, vivida mediante la
experiencia) le “abolla” las hipétesis de trabajo con que se Ja fue a
abordar. Pero para que esto suceda, se requiere la decisién vital de
confrontar las hipdtesis.con Ja realidad.a la cual se refieren y la
capacidad intelectual, atin mds ardua porque es una de Jas formas de
Ja voluntad, de modificarlas en consecuencis
El punto de partida, sin embargo, es decisivo: sin la gufa de una
hipotesis fundada, fértil, sdlida y ala vez abierta, no se va a ningin
lado:
Toda investigacién hist6rica presupone, desde sus primeros pasos, que la
biisqueda tenga ya una direccidn. En el principio esté la inteligencia, [_.]
‘Sabese que el itinerario establecido por un explorador antes de su salida
DISCUSION SOBRE LA HISTORIA 35
no serd seguido punto por punto; pero, de no tenerlo, s¢ expondré a errar
efernamente a la aventura, (Marc Bloch, Introduccién a la historia, ce,
México, 1952, pp. 54-55.)
No sirven para nada, 0 llevan sdlo_a un penoso extravio discursivo
(en una palabra, a la charlataneria), hipotesis que no conducen a
ningGn lado; hipétesis que se consideran probadas de antemano y
cortan las evidencias ala medida de sus pre-conceptos; ohipétesis que
rebusan medirse con Ja evidencia empirica como parte de su discurso
de Ja prueba y sélo se confrontan, en un juego de sombras, con otras
hipdtesis contrarias pero construidas de Ja misma manera.{ Estas
variantes son comunes en el discurso y Jas practicas de la burocracia
académica o en los de_su hija respondona y malcriada, Ja_grilla,
universitaria en cualquiera de sus signos politicos. Por ambos discur-
sos y practicas algunos sentimos solamente desprecio.
4
Desdé El queso y los gusanos hasta Mitos, emblemas, indicios
(libro al cual pertenece “Sefiales”, el ensayo que te envié), Ginzburg
se empefia, como lo digo mas arriba, en encontrar la via, el método,
los modos para desentrafiar el pensamiento de las clases subalternas,
de los dominados, de los sin voz, de los de abajo. Como hemos visto,
su propuesta quiere establecer tina mediacién en el didlogo entre
hipotesis y evidencias al cual se refiere E. P. Thompson,
A quienes como historiadores o en otros oficios de la vida nos
hemos educado en Ia escuela de Marx, nos ha preocupado desde
siempre este problema. En el prélogo ya citado a El queso y los
‘gusanos, p. xtx, Ginzburg anota:
Es sintomético que la posibilidad misma de una investigacién como esta haya
‘sido excluida anticipadamente por quien, como Frangois Furet, ha sostenido
que la eintegracin de las clases inferiores en la historia general slo puede _
realizarse bajo el signo del “nimero y del anonimato”, a través de la
demografia y la sociologia, “el estudio cuantitativo de las sociedades del
pasado”. Aungue ya no son ignoradas por los historiadores, Tas clases
infei tarfan de todos modos condenadas a permanecer “silenciosas”,
36 GILLY/MARCOSIGINZBURG
A consideraciones similares se ven arrastrados filésofos puestos a
discurrir sobre {a historia sin considerar la especificidad de los
métodos y de las pruebas de cada disciplina y que comparten la
obsesién por declarar “ciencia” a Ia historia y por asimilarla a las
“ciencias sociales”. Asf, nos dice Carlos Pereyra:
La progresiva madurez de las ciencias sociales y la integracién de ta
historia en éstas acompaiian el abandono de cierta tradicién para la cual
contaba la historia como un género lterario. (Carlos Pereyra et al., Historia
dpara qué?, Siglo x00 Bditores, 1980, p. 25.)
Como curioso contrapunto proveniente de otra escuela cuyas
raices marxistas italianas son muy diversas a las del marxismo de
Pereyra, Carlo Ginzburg dice al pasar en EI juez y el historiador:
Las relaciones entre historia y derecho siempre han sido muy estrechas:
desde que surgié en Grecia, hace dos mil quinientos afios, el género
literario que Ilamamos “historia”.
Yo no tengo dudas sobre por cuél de ambos criterios se inclinarfa la
opinién del viejo Antonio si pudiéramos preguntarle sobre este disidio.
Habiéndome formado en la escuela del “marxismo-como-critica” (cuyas
taices estén ya en el joven Marx) y no en aquella de! “marxismo-como-
jo, a un discurso del poder que se concibe
como marxismo), mi opinién de estudio y de experiencia me lleva a
coincidir, por supuesto, en que sin narraci6n, y ademas veridica, no puede
hablarse de historia,
Lef por primera vez a Ginzburg allé por 1980 en Milan. Andaba yo
preocupado por esos mismos problemas: cémo contar la historia de los
dominados, sin Jacual carece de sustancia la conocida y registrada historia
de los dominadores. Encontré en sus reflexiones las mismas resonancias.
En ese afio habfa yo presentado en México “La historia como critica o
como discurso del poder”, texto que aparece en la antes mencionada
recopilacién (Historia zpara qué?). Oculta tras aquel titulo estaba la idea
de los dos marxismos, aunque entonces yo no lo sabia. Terminaba ese
ensayo con estos pétrafos, por cuya extensa cita me disculpo:
DISCUSION SOBRE LA HISTORIA 37
Nadie explicaré a una época y auna sociedad y a quienes, al dominar en
ellas, Jas marcan con el sello de sus ideas y sus actos, si no explica antes
gstos dominan (y cémo green hacerlo) y cémo-se relacionan entre _
sf, se subordinan y a la vez resisten Jos dominados. Aqu{ se llega a una
dificultad aparentemente insalvable, porque para hacer off la voz de los
dominados hay que escucharla. Y éstos no hablanen la historia, sino slo
entre ellos, y eso no queda escrito. Y aun cuando llegan a hacerlo, es slo
Su capa superior la que habla y escribe por todos: sus ditigentes,. sus
intelectuales. El historiador, cl cronista mismo, tiene que afrontarentonces,
laempresa insoluble de transmitir 1a voz, los sentimientos, lacomunicacién
interior de aquella vasta capa inferior subordinada de la cual él no
proviene o se ha separado, si no tampoco él tendria su voz de historiador
0 de cronista.
La aporfa se resuelve comprendiendo la accién, porque los de abajo,
siendo fuerza de trabajo, hablan con sus actos y explican sus parcas
palabras por sus hechos y sus obras, no lainversz. Entonces hay queleer
‘en sus acciones, colectivas ¢ individuales, y comprender o intuix por qué
un maquinista ferroviario de Bolonia, a principios de este siglo, lanz6
contra un tren de lujo una maquina loca: “forse una rabbia antica,
generazioni senza nome che urlarono vendetta, gli accecarono il cuo-
re...”, para tocar la misma racionalidad de fondo, la misma fuerza antigua
que levanté y puso en camino a los ejércitos de Espartaco, a la Divisin
del Norte o a la insurreccién salvadorefia.
Ser posible asf interpretar y reproducir de cerca, en la pasién que
mueye lo escrito o lo narrado, el movimiento interior de las relaciones
entre los seres humanos y sus infinitas variantes y transformaciones.
Porque el secreto de la historia no hay que buscarlo en la fijeza de las
obras en que se cristaliza el trabajo pasado, sino en el incesante movi-
miento donde fluye y existe el trabajo viviente.
Puedes comprender que me entusiasmara por los trabajos de
alguien que andaba caminando por esas mismas sendas y mostraba
conocer a los trabajadores y las rebeldfas italianos, como yo también
creo haber aprendido a conocerlos en la vida antes que en los libros.
5.
Ladedicatoria manuscrita que no pudiste descifrar en la fotocopia del
ensayo de Carlo Ginzburg que te envié decfa (casi a la letra, porque
38 GILLYIMARCOSIGINZBURG
escribo de memoria): “Con todo caritio, va esta teorizacién sobre el
pensamiento dei viejo Antonio (y de Heriberto) (y el tayo, a veces...).”
En efecto, el ensayo es de 1979. La fotocopia que recibiste esté
tomada de la recopilacién de Aldo Gargani, Crisis de la razén
(Nuevos modelos en ta relacién entre saber y actividad humana),
S'glo xxi Editores, México, 1983.
En “Sefiales, Rafces de un paradigma indiciario”, a través de una
compleja construeci6n, Ginzburg prosigueen su tenaz empefio de dar
Yalor a los instrumentos de investigaci6n y conocimiento construidos
através de la experiencia, el pensamiento y las practicas de jas clases,
subalternas, de “los de abajo”, instrumentos subestimados, désvalo-
rizados, ignorados 0 perseguidgs (salvo cuando se los apropia, negan-
do. sus orfgenes) por_el conocimiento formalizado de Jas clases
dominantes, es decir, por las formas dominantes del saber yl.
enoeimient
Para ilustrar el asalto organizado contra aquellos saberes en espe-
cial a partir de los siglos xviry xvut, Carlo Ginzburg se remite alo que,
su juiicio, es el saber y el método de investigacién mds antiguo:
Durante milenios el hombre fue cazador. En el curso de persecuciones
innumerables aprendié a reconstruir las formas y los movimientos de
presas invisibles partiendo de huellas en el fango, samas rotas, bolas de
estiércol, mechones de pelo, plumas enredadas, olores estacionados.
Aprendié a husmear, registrar, interpretar y clasificar huellas infinite
males como hilos de baba. Aprendi6 a realizar operaciones mentales
complejas con rapidez fulminea, en la espesura del bosque o en un claro
eno de traicioneras amenazas
Generaciones y generaciones de cazadores enriquecieron y transmi
ron este patrimonio cognoscitivo. A falta de una documentacién verbal
gue acompaie las pinturas rupestres podemos recurrir a las narraciones
de las fébulas, que nos transmiten a veces un eco del saber de aquellos
remotos cazadores, si bien tardfo y deformado. Tres hermanos (cuenta
na fébula oriental, difundida entre los kirguises, tértaros, hebreos,
turcos...) encuentran un hombre que ha perdido un camello (0, en algunas
versiones, un caballo). Sin dudas los hermanos se lo describen: es blanco,
ciego de un ojo, tiene dos odres sobre el Lomo, uno leno de vino, el otro
eno de aceite. Entonces o han visto? No, no to han visto. Pero son
acusados de robo y enjuiciados, Este es, para los hermanos, el triunfo: en
DISCUSION SOBRE LA HISTORIA 39
un instante demuestran cémo, a través de indicios minimos, habian
podido reconstruir el aspecto de un animal al que jamés habfan tenido ante
sus ojos. Los tres hermanos son evidentemente depositarios de un saber
de tipo venatorio (si bien no son descritos como cazadores). Lo que
caracteriza a este saber es la capacidad de remontarse desde datos
experimentales aparentemente omitibles hasta una realidad compleja no
directamente experimentable. Se puede agregar. que estos datos son
dispuestos siempre por cl observador de tal modo que puedan dar lugar
a una secuencia narrativa, cuya formulacién més simple podrfa ser
“alguien pas6 por aqui”. Quizés la idea misma de narracién (distinta del
encantamiento, del conijuto y de la invocacién) nace por primera vez en
una sociedad de cazadores, de Ia experiencia de descifrar las huellas.
Fiste es un modelo de saber nacido directamente de la experiencia,
transmitida y adquirida, que fue por milenios (y todavia hoy, me
atreverfa a decir) el vasto depositorio de los saberes de la inmensa
mayorfa de la humanidad, de esos que “no saben nada” pero son
temidos por los que “saben todo”. La expansién del capital y de su
mercado (cualitativamente diverso de los antiguos mercados, aunque
sea su heredero) tiende a desestructurar violentamente esos saberes y
acegar sus fuentes, las que estén en ese inmensurable dominio comin,
no dividido por cercas ni alambradas, de los seres humanos y de Ja
naturaleza, Para el conocimiento oficial, para su funci6n de clasifica-
cin, ordenamiento y dominacién, esos saberes se vuelven secretos,
enethigos, subversivos, finalmente irracionales,
La Razén occidental expulsa del reino de Ia raz6n a otras razones
ee genera
diversas y diferentes, expulsa al Otro y declara supersticiGn tanto a su
Feligion como a su raz6n. El mundo queda dividido en “gentes de
Tazon” y “naturales”, duefios los unos del poder, el conocimiento, las,
riquezas y los goces, sometidos los otros a la obediencia, la ignoran-
cia, los despojos'y las penas. Una inmensa y milenaria reserva de
saberes y conocimientos es destruida y aniquilada, junto con los seres
humanos que son sus portadores, junto con Ja naturaleza que es su
fuente nutricia. :
Mas y mis, el saber del cazador pasa al terreno de las maravillas y
de las curiosidades y los rayos infrarrojos entran a competir con la
40 GILLYIMARCOSIGINZBURG
mirada del viejo Antonio para descifrar los secretos y los senderos de
laselva. Noes una colaboracién o una integracién de saberes, sino que
se convierte en una verdadera lucha de vida o muerte.
Ti dices muy bien c6mo el viejo Antonio sabja “huellar al animal”
y cOmo “podia saber la hora y ruta del tepescuintle, del venado cola
blanca, incluso del puma”. Cierto, tenfa que tener un referente, igual
que los tres hermanos del cuento oriental. Pero toda investigacién,
todo “huelleo” o “rastreo”, procede por necesidad de lo conocido alo
desconocido, no reduciendo lo desconocido alo conocido, sino por el
contrario indagando en lo nuevo a partir de lo que se conoce. Sé que
en este ambito el antiguo saber de la selva del viejo Antonio era a la
vez razonable y certero. “Si hubiera encontrado la huella de un auto
de esos que usan arzobispos y narcotraficantes”, como ti dices, su
sensatez lo habria llevado de inmediato a deducir que por ahf no habia
pasado un puma ni un tepescuintle ni una danta. Se habrfa puesto
entonces a identificar al nuevo animal, del mismo modo como estoy
seguro de que en los Montes Azules ya han sido identificadas las
huellas de las tanquetas, sus horas de pasaje, su frescurao antigtiedad,
la cantidad de carga que levan y las huellas inconfundibles de las
patrullas militares que, por més que sus jefes les digan, van dejando
tiradas latas de todo tipo y otras basuras. Porque el antiguo arte del
“huelleo”, alojado en esa vasta zona del saber que se ubica entre el
reflejo y el pensamiento consciente, puede ser tan adaptable a fines
diversos como lo son Jas modernas computadoras.
Ese arte, usado por los vietnamitas, los zapatistas y otras especies
combatientes, atin vive difundido por todos los campos y selvas del
planeta. 4Cémo vivirfan sin é1 los seres humanos de esas tierras? En
Argentina, en las guertas de independencia y en las guerras civiles
subsiguientes existfa un personaje indispensable en todos los ejérci-
tos, que no era simplemente el gufa, sino el rastreador, el que sabia
“huellar”, el que donde nadie vefa nada descubrfa quién y cuando
habfa pasado por allf. Lo inmortalizé Domingo Faustino Sarmientoen
Facundo. En Guatemala conoci a ese personaje. Era el gufa que
Nevaba certeramente a nuestra patrulla hacia el lejano campamentode
Las Orquideas en medio de una espesura donde casi nadie sabia leer
DISCUSION SOBRE LA HISTORIA 4L
direcciones 0 signos y ena cual por dias y més dfas no se podfa divisar
niun mimisculo pedazo de cielo. Tamagaz se llamaba, se sigue tal vez
Mamando treinta afios después. No es éste mal lugar para recordarlo.
Reducir en cambio lo desconocido a lo conocide y declarar que por
allfhabfa pasado un puma calzado con huaraches gigantes (porque las
huellas de los huaraches reproducen el dibujo de las antas de
automévil), es algo que no babria hecho el viejo Antonio, aunque
suclen hacerlo en sus respectivas disciplinas algunos brillantes inves-
tigadores académicos. Mi amigo Daniel Nugent, de Tucson, Arizona,
reporta en un burlén articulo reciente una deliciosa disquisicién sobre
“Ja presencia zapatista en la Internet” y los “cientos de pantallas
(screens) de discusi6n sobre si Marcos eso no un cura”. Ademas, sigue
citando Nugent, “en Ja prosa de Marcos se siente una pericia y una
familiaridad conel texto basado en computadora (computer-based text),
sino directamente con el correo electrénico (e-mail)”. No tengo duda
de que la invasién de la Internet por los zapatistas es un indicio de su
impacto en la juventud que discute en ese espacio. Pero de ahi a saltar
a otras conclusiones, es un pecado de soberbia en el cual el viejo
Antonio nunca hubiera incurrido.
6.
Carlo Ginzburg quiere rescatar para la historia esos saberes, sacindo-
os del purgatorio conceptual del “irracionalismo” adonde han sido
enviados por la ciencia formalizada. Ese rescate es a la vez una
recuperacién de las figuras, las vidas y el pensamiento de sus porta-
dores, los. olvidados, los negados, los expulsados de siempre. Su
empeiio tiene rafces materialistas, si as{ se las quiere Hamar. Poco 0
nada tiene que ver, a mi juicio, con la disputa entre materialismo e
idealismo; tampoco, como lo dice en el pérrafo final de su texto, con
una reivindicacién de “la intuicién suprasensible de los diversos
irracionalismos del siglo pasado y del presente”. Se alza, al contrario,
contra la tentativa de arrinconar entre estos irracionalismos a formas
de a raz6n humana que no se limitan ni se reducen a las de la
racionalidad occidental. Es un viejo empefio nutrido en una rebelde
42 OILLY/MARCOS/GINZ3URG
racionalidad abierta, entre cuyos ancestros estan William Blake y
Walter Benjamin. Se puede encajonar a este pensamiento como
“jdealismo”. Pero entonces ahf termina la discusi6n y ocupa su lugar
Ja clasificacién.
Clasificar es necesario como instrumento para pensar la realidad.
Pero puede derivar en instrumento para ubicar y dominar a los seres
humanos. Ginzburg, en suensayo, cita un caso cldsico: larecuperaci6n:
occidental del saber clasificatorio de los bengalfes porlos colonizado-
res btiténicos para sus fines policiales. Los ejemplos pueden multi-
plicarse, Todos ellos son parte de una disputa sobre el saber que es,
finalmente, una lucha entre dominados y dominadores.
Ginzburg recuerda que la constitucién del Estado burgués moderno
fue acompafiada en el terreno del conocimiento con unalucha sistemé-
tica contra las diversas formas del saber indiciario. La medicina, saber
anatémico pero también por sintomas (es decir, por indicios), era
socialmente reconocida, El conocedor de obras de arte ocupaba una
posici6n intermedia. Pero otras formas
més ligadas a la préctica cotidiana, quedaban directamente fuera, La
capacidad de reconocer un caballo con un defecto en las corvas, un
temporal llegando por un imprevisto cambio del viento, una intencién
hostil en un rostro que se ensombrece, no era por cierto adquirida en Jos
tratados de veterinaria, de meteorologia o de psicologia, En todo caso
estas formas de saber eran més ricas que cualquier codificacién escrita;
no eran aprendidas en los libros sino de viva voz, de los gestos, de los
golpes de vista; se fundaban en sutilezas por cierto no formalizables, a
menudo no traducibles verbalmente; constitufan el patrimonio, en parte
unitario, en parte diversificado, de hombres y mujeres pertenecientes a
todas las clases sociales. Un sutil parentesco las unfa: todas nacfan de la
experiencia, de la concretez de Ia experiencia. En esta concretez estaba la
fuerza de este tipo de saber, y su limite (la incapacidad de valerse del
instrumento poderoso y terrible de ta abstraccién.) (Subrayado mio, A. G.)
(cRecuerdas el aforismo de Aguascalientes: “Sélo los zapatistas
saben si en esta selva va a lover 0 no”? Era, no lo dudes, una legitima
disputa sobre los saberes y los poderes. El Weather Report es la
version formalizada de ese saber. Pero, en !a hora suroriental, es mejor
DISCUSKSN SOBRE LA HISTORIA 4B
confiar en los saberes del viejo Antonio. Por eso los de Televisa no to
quieren.)
A renglén seguido, continéa Ginzburg:
De este cuerpo de saberes locales, sin origen, ni memoria, ni historia, Ia
cultura escrita habia intentado dar, desde hacfa tiempo, una formulacién
verbal precisa. Se habia tratado, en general, de formulaciones descolori-
das y empobrecidas. Basta pensar en el abismo que separa la rigider
esquemética de Ios tratados de fisiognémica de la flexible y rigurosa
penetracién de un amante, de un mercader de caballos 0 de un jugador de
cartas, Tal vez s6lo en el caso dela medicina la cddificacién escrita de un
saber indiciario habja generado un real enriquecimiento (pero la historia
de las relaciones entre medicina culta y medicina popular esté todavia por
escribirse).
En el curso del siglo xvi la situacién cambia. Hay una verdadera
ofensiva cultural de la burguesfa, que se apropia de gran parte del saber,
indiciario y no indiciario, de artesanos y campesinos, codificandolo y,
simulténeamente, intensificando un gigantesco proceso de aculturaci6n,
ya iniciado (obviamente’ bajo formas y contenidos diferentes) por la
Contrarreforma. El simbolo y el instrumento central de esta ofensiva es,
naturalmente, l’Encyclopédie.
En estas consideraciones Ginzburg se remite expresamente a
Microfisica del poder, de Michel Foucault. La lucha por los saberes
es una lucha por la dominaci6n. No hace mucho, leyendo a otro autor
(tampoco era Krauze), encontré la siguiente cita de El orden del
discurso, de Foucault:
El discurso noes simplemente aquello que traduce las luchas o Ios sistemas
de dominacién, sino aquelfo por lo que y por medio del cual se jucha.
Lo mismo sucede con los saberes y con el conocimiento, La
ofensiva no ha terminado, mas bien esté en su apogeo. Bn la industria,
por ejemplo, el taylorismo fue-(sigue siendo) una empresa de expro-
piacién de los saberes del artesano y del obrero calificado para
codificar y reglamentar el trabajo en tiempos y movimientos y parare-
ducir los “tiempos muertos” o los “poros en el proceso productive”,
es decir, Ja infinitesimal disputa y apropiacin de su tiempo por cada
44 GILLY/MARCOS/GINZBURG
trabajador. La microelectrénica vino a reforzar desde miltiples po-
siciones esta ofensiva. Las méquinas digitalizadas comenzaron expro-
piando en sus programas las destrezas de los operarios especializados,
imponiéndolas como normas uniformes de programas que cualquier
trabajador no especializado (es decir, sin: os saberes expropiados) pod{a
operar.
Es cierto, otros saberes précticos y atin no expropiados nacieron en
losintersticios del trabajo y dela experienciacon las nuevas maquinas,
pero esto es ley de la vida y del trabajo viviente que las clases
dominantes, duefias del trabajo muerto, no podrén jamés eludir ni
expropiar. La experiencia humana es infinita, multiforme y siempre
viva. Més que compararla con la imagen del progreso, cara a la
burguesia, a los positivistas y a ciertos izquierdistas clasificadores,
prefiero asemejarla al follaje y ala enredadera. Y ambas metéforas no
son neutras: cada una conduce a campos de biisqueda y a métodos de
indagaci6n diferentes.
7.
Nunca he compartido el desprecio hacia el saber formalizado y el
antintelectualismo de ciertos burécratas comunistas, algunos marxis-
tas-leninistas y determinadas sectas revolucionarias, aunque me ha
tocado vivir con quienes en esos sentimientos refugiaban tanto su
ignorancia como su perezosa negativa a aprender. Nunca vi antinte-
lectualismo en los trabajadores de verdad, zunque sf en los ejemplares
“proletarizados” o “proletarizantes” que por tanto tiempo pasearon su
soberbia y su incultura por la izquierda, por sus sectas y partidos, y
hasta por Jas universidades (muchos siguen allf, pero ejercen ahora
modas mejor vestidas y no tan mal pagadas).
Aprendi, en cambio, a reconocer la capacidad indagatoria y expli-
cativa de los saberes y los conocimientos no formalizados en los
trabajadores con quienes pude compartir por muchos afios los hoga-
Tes, los dias, los libros, los trabajos, los descansos y las luchas; en otras
palabras, la antigua trama de la vida cotidiana. Disctilpame que hable
de mi. Sélo a veces lo hago, pero aqui quiero hablar de la experiencia.
DISCUSION SOBRE LA HISTORIA, 45
Los trabajadores argentinos me ensefiaron el arte de medir cudndo
iro no ira una huelga, a un paro, a otras acciones colectivas (lo cual
no garantiza que uno, al practicar ese arte, no meta la pata); cudndo,
cémo y con quién negociar; qué decir y c6mo en una asamblea o una
reunién; 0, en otras palabras, cudles son los cédigos, cudles las
palabras, cudles los modos y los tonos en los cuales, en el universo
verdadero del trabajo, nos entendemos, nos juntamos o nos distancia-
mos. En una palabra, nos organizamos: nosotros, no las leyes y
reglamentos de las instituciones existentes.
Ese arte, proveniente de la experiencia de una clase sélida y
diversa, es totalmente diferente, aunque muchos no lo sepan, de la
grilla universitaria o de las disputas internas en los partidos polfticos
integrados en las instituciones estatales (en México el rr, el PAN , el
PRD el PMs, por ejemplo), Lo afirmé después, segtin creo, viviendo
con mineros bolivianos, con siderdrgicos chilenos, con textileros
peruanos, con trabajadores cubanos, con. campesinos y militares
rebeldes guatemaltecos, con presos, electricistas y estudiantes mexi-
canos. Viviendo con ellos la vida, dije, no estudiéndolos como
visitante o antrop6logo 0 en trabajos de campo, tareas que no menos-
precio pero que no fueron las mias.
Aprendi en ese largo itinerario a guiarme por indicios, a escuchar
los saberes de la experiencia de mis viejos Antonios (el viejo Juan,
metaltirgico de Buenos Aires que en realidad se lama José Lungarzo,
es uno de ellos, pero no el tinico ni el dltimo), aentender y valorar su
Jenguaje como ellos entendieron y valoraron el mio.
(Alla por enero de 1960 fui a decirle a Paulino, el dirigente minero
boliviano en cuya cercanfa vivia, que tenfa que partir a otro pafs. “No
te vayas, hermanito”, me repetfa mientras tomdbamos chicha, la
sagtada bebida del mafz. “Aqui nos haces falta, Tu quédate con noso-
tros, te damos casa y comida, no te va a faltar para vivir.” Todavia lo
estoy viendo. Paulino era trotskista, pero cuando se acercabael Carna-
val se ponia su mdscara de diablo y durante varias semanas se iba en las
tardes a ensayar la danza de la Diablada para cuando Hegara Ja fiesta.)
Aunque en la universidad y en Ja literatura habfa adquirido de muy
joven mis conocimientos formalizados, de los cuales nunca tuve
46 GILLYIMARCOSICINZBURO
raz6n para renegar, no eran ellos los que podfan servirme para no
perderme en esos caminos, si de otros maestros no adquiria otros
saberes. Fucron éstos los que me dicron la dimensién humana de la
historia, De la combinacién de ambos conocimientos, créeme, salié el
método con que escribi en la cércel La revolucién interrumpida, ese
pequefio libro que irrita a Ja academia porque, ademés de utilizar Igs
You might also like
- La Crisis Del Poder y NosotrosDocument264 pagesLa Crisis Del Poder y NosotrosgiovanniNo ratings yet
- Agua y Autonomia en Los Pueblos Originarios Del Oriente de Morelos - Victor Hugo Sanchez ResendizDocument206 pagesAgua y Autonomia en Los Pueblos Originarios Del Oriente de Morelos - Victor Hugo Sanchez ResendizgiovanniNo ratings yet
- El Plan de AyalaDocument224 pagesEl Plan de AyalagiovanniNo ratings yet
- BELLINGERIDocument10 pagesBELLINGERIgiovanniNo ratings yet