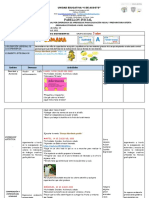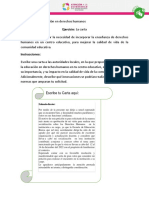Professional Documents
Culture Documents
Interculturalidad, INDEPENCIA DE GUAYAQUIL Y LLAPINGACHO
Interculturalidad, INDEPENCIA DE GUAYAQUIL Y LLAPINGACHO
Uploaded by
nube b0 ratings0% found this document useful (0 votes)
13 views4 pagesOriginal Title
Interculturalidad,INDEPENCIA DE GUAYAQUIL Y LLAPINGACHO
Copyright
© © All Rights Reserved
Available Formats
DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
Share this document
Did you find this document useful?
Is this content inappropriate?
Report this DocumentCopyright:
© All Rights Reserved
Available Formats
Download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
0 ratings0% found this document useful (0 votes)
13 views4 pagesInterculturalidad, INDEPENCIA DE GUAYAQUIL Y LLAPINGACHO
Interculturalidad, INDEPENCIA DE GUAYAQUIL Y LLAPINGACHO
Uploaded by
nube bCopyright:
© All Rights Reserved
Available Formats
Download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
You are on page 1of 4
Interculturalidad
La palabra interculturalidad se refiere a las relaciones de intercambio y comunicación
igualitarias entre grupos culturales que diferentes en atención a criterios como etnia,
religión, lengua o nacionalidad, entre otros.
Por principio, el término no reconoce superioridad de una cultura sobre otra,
independientemente de la relación entre mayoría-minoría.
La interculturalidad apunta a construir una sociedad más democrática al visualizar,
describir y valorar igualitariamente los modos de apropiación y reelaboración de
significados entre diferentes grupos.
Está referida a los procesos de interrelación y comunicación de saberes, códigos,
patrones y valores entre diferentes grupos culturales, entendiendo que existe igualdad
entre sujetos, independientemente de la posición que ocupen en el sistema.
La Unesco refiere este concepto en su página web como "la construcción de relaciones
equitativas entre personas, comunidades, países y culturas".
La pertinencia de esta definición se justifica en el marco de las sociedades globalizadas
actuales, que arrastran históricamente el peso de la perspectiva colonizadora, en la cual
el sector mayoritario o dominante se ha pretendido erigir como un "modelo cultural
superior".
En este contexto, las palabras mayoría o minoría no se refieren al número de individuos
que conforman un grupo, sino al modo en que el poder es ejercido. Así, será "mayoría"
aquel grupo que ejerza la hegemonía cultural, y será "minoría" el grupo que no tenga el
control del poder.
Se hace evidente que este término tiene como propósito la reivindicación y comprensión
de la diferencia cultural, en atención a variables de tipo histórico, político, cultural,
antropológico, ambiental, entre otras.
Principios de la interculturalidad
La interculturalidad supone la aplicación de una serie de principios, que hacen de este
un concepto complejo. Entre ellos tenemos:
Reconocimiento de la ciudadanía.
Reconocimiento del derecho a ejercer la identidad originaria de los pueblos.
Rechazo a las formas de imposición de la cultura hegemónica y marginación de la
cultura minoritaria.
Comprensión de las culturas como fenómenos dinámicos.
Comunicación horizontal.
Etapas de la interculturalidad
La cultural occidental ha tomado consciencia hace relativamente poco de la noción de
interculturalidad. Por ello se hace necesario una reeducación. Toda educación tiene una
metodología. La interculturalidad también debe seguir, grosso modo, una serie de etapas
para poder lograr el objetivo. Estas son:
El respeto mutuo: implica saber reconocerse como iguales en el escenario de
intercambio, reconocer la otredad, ejercer y permitir la libre expresión y saberse
escuchar mutuamente.
El diálogo horizontal: supone generar relaciones con igualdad de oportunidades,
relativizando el propio punto de vista.
La comprensión mutua: se refiere a la disposición empática a comprender a los otros.
La sinergia: se enfoca en apuntar hacia resultados donde la diversidad se vuelve
fortaleza.
Interculturalidad en la educación
El término interculturalidad ha ido ganando espacios en la definición de políticas
públicas para la construcción de relaciones sociales más equitativas. En este sentido,
existen diferentes iniciativas en el ámbito de la educación, vehículo fundamental para la
formación de valores.
La educación intercultural se refiere a dos estrategias que deben combinarse:
La educación cultural bilingüe, donde a los sectores no dominantes con lenguas propias
se les permite ser educados en su propia lengua (las comunidades indígenas de América
Latina son foco de interés).
Rediseño transversal de políticas públicas para la educación, que impliquen revisión de
los contenidos, planes educativos, formación docente, cultura escolar, intercambio
comunitario y mucho más, desde un enfoque intercultural.
¿Interculturalidad, multiculturalidad o pluriculturalidad?
El término de interculturalidad puede confundirse fácilmente con el de multiculturalidad
o pluriculturalidad. Aunque se relacionan semánticamente, no significan lo mismo.
Los términos multiculturalidad o pluriculturalidad se refieren a la situación en la que
diferentes culturas coexisten y hasta se influyen, pero esto puede ocurrir
independientemente del reconocimiento mutuo o, incluso, independientemente de que
las personas se relacionen entre sí. Diferentes grupos culturales pueden coincidir en un
espacio-tiempo, pero sin existir comunicación entre ellos.
En su lugar, el término interculturalidad se refiere a la interacción desde un enfoque
igualitario entre las culturas o sectores diferentes de una sociedad, a la relación. Es
decir, es un término relacional.
Independencia de Guayaquil
El 9 de octubre de 1820 la Provincia de Guayaquil inició su proceso emancipador del
Imperio español, impulsando el comienzo de la guerra de independencia de la Real
Audiencia de Quito. Este evento histórico fue precursor de la independencia de la
República del Ecuador y se enmarcío en el contexto de las guerras libertarias de
Hispanoamérica, lideradas por los criollos.
La ciudad de Guayaquil, en aquella época, era un puerto estratégico que contaba con
una reserva superior a 1.500 hombres, los cuales, en su mayoría, eran nativos de la
provincia y simpatizaban con la causa independentista. Cuando el Mayor Miguel de
Letamendi y los capitanes Luis de Urdaneta y León de Febres Cordero, oficiales
degradados del batallón “Numancia” por sus tendencias antirrealistas, arribaron al
puerto, entraron en contacto con pobladores que compartían sus ideas. Fue así como el 8
de octubre de 1820 luego de haber estructurado un plan conjunto, los revolucionarios,
tanto oficiales como nativos, decidieron que en la madrugada del día siguiente tomarían
los cuarteles de la ciudad.
En Guayaquil casi no existió oposición a esta revolución, a excepción del batallón
“Daule”. Como resultado de ello, el 9 de octubre se proclamó la Independencia de
Guayaquil y se organizó una Junta de Guerra presidida por Luis de Urdaneta, donde se
nombró a José Joaquín de Olmedo como jefe político y al teniente Gregorio Escobedo
como comandante militar. Desde entonces, año a año, se conmemora esta fecha con
actividades culturales y musicales, así como, desfiles, eventos religiosos y demás
exposiciones que reúnen a la comunidad bajo un sentir de pertenencia y orgullo.
Según cuenta la tradición oral de sus habitantes fue Francisco de Orellana quien fundó
la ciudad bajo el nombre de la “Muy Noble y Muy Leal Ciudad de Santiago de
Guayaquil”. En la actualidad, la urbe es conocida como “la Perla del Pacífico”, es la
ciudad más grande de la República del Ecuador y se destaca por su belleza natural,
arquitectónica, gastronómica y cultural. Esta urbe alberga cerca de 3 millones de
habitantes y conserva una historia vital para los pueblos de la región Andina.
El Parlamento Andino, considerando la importancia de la ciudad, se une a la
conmemoración de los 202 años de su independencia. Asimismo, el organismo destaca
la participación de la Facultad de Derecho de la Universidad Espíritu Santo (UEES),
ubicada en Guayaquil, frente a la instalación del primer Parlamento Andino
Universitario de la República del Ecuador en el 2015, mediante el cual se realiza un
ejercicio académico y democrático que replica el modelo del Parlamento Andino
involucrando a los estudiantes, con el fin de impulsar la participación real y el liderazgo
juvenil en la región latinoamericana.
Llapingacho
Llapi, en el Diccionario quichua-castellano, castellano-quichua, de Luis Cordero, se
traduce por tacto y llapina es un verbo anticuado que significa tantear, palpar. No parece
muy lejano el referente real, puesto que para hacer la tortilla de papa se debe tocar,
tantear y palpar la masa hasta dar con la forma adecuada. Gacha, en español, era una
especie de tortilla de harina de trigo que se cocinaba con agua. Se nota que el término se
formó en la colonización española y en este caso, gacho sería una variación de gacha.
La hacendosa cocinera andina repitió los términos, el de su lengua, el quichua, y el del
español, hasta ligarlos. En nuestro tiempo se usa con frecuencia la palabra tortilla para
designar la masa de papa; en plural se acostumbra decir porque, sencillamente, nadie
come un solo llapingacho.
Los buenos llapingachos se hacen con papa chola, aunque no quedan mal con papas
cuya masa sea algo amarilla. Menos aptas para elaborar llapingachos son las masas
blancas; estas, flojas y aguachentas, no se comportan como es debido en planchas, latas
y sartenes. Suelen expandirse y terminar en pegotes grasos.
Ocurrió que la vecina –una mujer que arrendaba una habitación en la casa de un tío, en
Ambato, y que tenía un puesto para vender alimentos en la plaza– solía, sobretarde,
mondar las papas, cocinarlas y luego aplastarlas. Añadía luego a la masa una pequeña
cantidad de manteca roja, un picadillo de cebolla blanca o, como dicen en el sur del
continente, de verdeo y algo de sal. Manipulaba todo y lo extendía en el interior de una
batea. Toda la noche reposaba la masa debajo de un mantel floreado. Ya en la plaza, los
clientes consumían las tortillas. Nunca comentaban el sabor ligeramente ácido de ellas,
pero, con únicamente verlos en el acto de muquir se podía deducir que eran deliciosas.
Con las manos se forman los llapingachos. Se hace un hoyo en la porción de masa y se
lo llena con queso fresco, desmenuzado. Se cubre con la misma masa. Se tuestan los
llapingachos sobre lata caliente y para que mejore su sabor se los baña con manteca de
puerco. Están hechos cuando por los dos lados aparecen costras del color del oro viejo.
El plato completo es un conjunto de lechugas picadas y rociadas con agua sal, uno o dos
huevos fritos con las yemas a medio cuajar, una tajada de aguacate y unos trozos de
chorizo artesanal de rojo intenso. En algunos casos este chorizo deja lugar a la caucara o
carne del diafragma de res que se cocina hasta ablandarla; la caucara se corta en
pequeños trozos y se fríe aliñada con sal. Los tres llapingachos que sustentan el plato
pueden ir con una deliciosa salsa de maní tostado y cebollas blancas picadas. A gusto
del comensal se añade una salsa de ají.
Estos son los famosos llapingachos ambateños, por algún tiempo, único plato
ecuatoriano que aparecía en recetarios internacionales. En las actuales limpias mesas de
los mercados de algunas ciudades, después de consumir los llapingachos se bebe una
rica chicha de avena cocinada con cáscara de piña o, en su lugar, un jugo de naranjilla
enfriado con cubos de hielo.
You might also like
- The Subtle Art of Not Giving a F*ck: A Counterintuitive Approach to Living a Good LifeFrom EverandThe Subtle Art of Not Giving a F*ck: A Counterintuitive Approach to Living a Good LifeRating: 4 out of 5 stars4/5 (5819)
- The Gifts of Imperfection: Let Go of Who You Think You're Supposed to Be and Embrace Who You AreFrom EverandThe Gifts of Imperfection: Let Go of Who You Think You're Supposed to Be and Embrace Who You AreRating: 4 out of 5 stars4/5 (1092)
- Never Split the Difference: Negotiating As If Your Life Depended On ItFrom EverandNever Split the Difference: Negotiating As If Your Life Depended On ItRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (845)
- Grit: The Power of Passion and PerseveranceFrom EverandGrit: The Power of Passion and PerseveranceRating: 4 out of 5 stars4/5 (590)
- Hidden Figures: The American Dream and the Untold Story of the Black Women Mathematicians Who Helped Win the Space RaceFrom EverandHidden Figures: The American Dream and the Untold Story of the Black Women Mathematicians Who Helped Win the Space RaceRating: 4 out of 5 stars4/5 (897)
- Shoe Dog: A Memoir by the Creator of NikeFrom EverandShoe Dog: A Memoir by the Creator of NikeRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (540)
- The Hard Thing About Hard Things: Building a Business When There Are No Easy AnswersFrom EverandThe Hard Thing About Hard Things: Building a Business When There Are No Easy AnswersRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (348)
- Elon Musk: Tesla, SpaceX, and the Quest for a Fantastic FutureFrom EverandElon Musk: Tesla, SpaceX, and the Quest for a Fantastic FutureRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (474)
- Her Body and Other Parties: StoriesFrom EverandHer Body and Other Parties: StoriesRating: 4 out of 5 stars4/5 (822)
- The Emperor of All Maladies: A Biography of CancerFrom EverandThe Emperor of All Maladies: A Biography of CancerRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (271)
- The Sympathizer: A Novel (Pulitzer Prize for Fiction)From EverandThe Sympathizer: A Novel (Pulitzer Prize for Fiction)Rating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (122)
- The Little Book of Hygge: Danish Secrets to Happy LivingFrom EverandThe Little Book of Hygge: Danish Secrets to Happy LivingRating: 3.5 out of 5 stars3.5/5 (401)
- The World Is Flat 3.0: A Brief History of the Twenty-first CenturyFrom EverandThe World Is Flat 3.0: A Brief History of the Twenty-first CenturyRating: 3.5 out of 5 stars3.5/5 (2259)
- The Yellow House: A Memoir (2019 National Book Award Winner)From EverandThe Yellow House: A Memoir (2019 National Book Award Winner)Rating: 4 out of 5 stars4/5 (98)
- Devil in the Grove: Thurgood Marshall, the Groveland Boys, and the Dawn of a New AmericaFrom EverandDevil in the Grove: Thurgood Marshall, the Groveland Boys, and the Dawn of a New AmericaRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (266)
- A Heartbreaking Work Of Staggering Genius: A Memoir Based on a True StoryFrom EverandA Heartbreaking Work Of Staggering Genius: A Memoir Based on a True StoryRating: 3.5 out of 5 stars3.5/5 (231)
- Team of Rivals: The Political Genius of Abraham LincolnFrom EverandTeam of Rivals: The Political Genius of Abraham LincolnRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (234)
- On Fire: The (Burning) Case for a Green New DealFrom EverandOn Fire: The (Burning) Case for a Green New DealRating: 4 out of 5 stars4/5 (74)
- The Unwinding: An Inner History of the New AmericaFrom EverandThe Unwinding: An Inner History of the New AmericaRating: 4 out of 5 stars4/5 (45)
- 7 EGB INTEGRADO LYL MAT EESS CCNN Web PDFDocument46 pages7 EGB INTEGRADO LYL MAT EESS CCNN Web PDFnube bNo ratings yet
- 10 EGB INTEGRADO LYL MAT EESS CCNN WebDocument96 pages10 EGB INTEGRADO LYL MAT EESS CCNN Webnube bNo ratings yet
- 7egb CT Len Mat EESS CCNN F1Document56 pages7egb CT Len Mat EESS CCNN F1nube bNo ratings yet
- 7mo Leng JAR - LISTO - 2DO QUIMESTRE - LENGUA Y LITERATURA EVALUACION METACOGNICIONES 7MODocument4 pages7mo Leng JAR - LISTO - 2DO QUIMESTRE - LENGUA Y LITERATURA EVALUACION METACOGNICIONES 7MOnube bNo ratings yet
- 7mo Matema II Examen Del Segundo QuimestreDocument3 pages7mo Matema II Examen Del Segundo Quimestrenube bNo ratings yet
- Pabellon-Inicial: Unidad Educativa "6 de Agosto"Document4 pagesPabellon-Inicial: Unidad Educativa "6 de Agosto"nube bNo ratings yet
- La CartaDocument1 pageLa Cartanube bNo ratings yet
- 9 EGB INTEGRADO LYL MAT EESS CCNN WebDocument95 pages9 EGB INTEGRADO LYL MAT EESS CCNN Webnube b100% (1)
- Pca Eca 9Document14 pagesPca Eca 9nube bNo ratings yet
- Matematica 2 BGU PCA-PUD Seis UnidadesDocument38 pagesMatematica 2 BGU PCA-PUD Seis Unidadesnube bNo ratings yet
- 14Document2 pages14nube bNo ratings yet
- Cronograma Por Parciales ActualizadoDocument3 pagesCronograma Por Parciales Actualizadonube bNo ratings yet
- 7Document2 pages7nube bNo ratings yet
- Planificacion 2do Bachillerato Mate Proyecto - 10Document8 pagesPlanificacion 2do Bachillerato Mate Proyecto - 10nube bNo ratings yet
- 1er PARCIAL 8vo DDocument3 pages1er PARCIAL 8vo Dnube bNo ratings yet
- Matematica 10 PCA-PUD Seis UnidadesDocument47 pagesMatematica 10 PCA-PUD Seis Unidadesnube bNo ratings yet
- Matematica 1 BGU PCA-PUD Seis UnidadesDocument43 pagesMatematica 1 BGU PCA-PUD Seis Unidadesnube bNo ratings yet
- Qué Es El Teatro Del 9 BDocument14 pagesQué Es El Teatro Del 9 Bnube bNo ratings yet
- Psicologia Optativa BGU PCA-PUDDocument44 pagesPsicologia Optativa BGU PCA-PUDnube bNo ratings yet
- Matematica 9 PCA-PUD Seis UnidadesDocument44 pagesMatematica 9 PCA-PUD Seis Unidadesnube bNo ratings yet
- Trabajo Autónomo 2, Cuadro Comparativo de ParadigmasDocument2 pagesTrabajo Autónomo 2, Cuadro Comparativo de Paradigmasnube bNo ratings yet
- 5 RECOMENDACIONES PARA PROTEGER LAS PLANTAS DE PLAGAS Y PARÁSITOS Del 10 B InsectosDocument2 pages5 RECOMENDACIONES PARA PROTEGER LAS PLANTAS DE PLAGAS Y PARÁSITOS Del 10 B Insectosnube bNo ratings yet