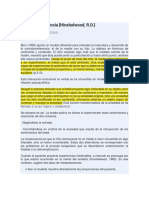Professional Documents
Culture Documents
Reporte Adolescencia e Identidad
Reporte Adolescencia e Identidad
Uploaded by
Rafa0 ratings0% found this document useful (0 votes)
7 views5 pagesOriginal Title
Reporte Adolescencia e identidad
Copyright
© © All Rights Reserved
Available Formats
DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
Share this document
Did you find this document useful?
Is this content inappropriate?
Report this DocumentCopyright:
© All Rights Reserved
Available Formats
Download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
0 ratings0% found this document useful (0 votes)
7 views5 pagesReporte Adolescencia e Identidad
Reporte Adolescencia e Identidad
Uploaded by
RafaCopyright:
© All Rights Reserved
Available Formats
Download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
You are on page 1of 5
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN
FACULTAD DE PSICOLOGÍA
REPORTE: ADOLESCENCIA E IDENTIDAD
El concepto de identidad encierra una idea integradora, totalizadora de la
persona, que es percibida, negada o deformada por el Yo. Integradora, porque
supone al hombre en permanente relación consigo mismo y con las personas y
cosas que lo rodean. A esta relación se agrega la necesidad intrínseca que el
hombre tiene de desarrollarse más plenamente a través de sí y de los demás.
“A través de sí” en el sentido de una confrontación permanente que el Yo hace
entre su imagen y conductas y su ideal de vida, y “a través de los demás”, por
la necesidad de desarrollo en confrontación con los ideales de vida que la
sociedad le propone.
El proceso de duelo adolescente pone al Yo en una situación tal, que provoca
una de las crisis de identidad más intensas que el hombre tiene durante la vida.
La desesperación que provocaría la falta de identidad lleva a los adolescentes
a una lucha por la identidad, fundamental para el futuro de su desarrollo. Se
libra en tres campos simultáneos: lucha por construir el nuevo esquema
corporal, lucha por construir su nuevo mundo interno y lucha por construir su
nueva sociedad.
Analizando la crisis de identidad a un nivel más personal, encontramos que el
púber y más aún el adolescente se encuentran, por sus cambios, en un período
transitorio de confusión que rompe con la identidad infantil y enfrenta al Yo con
nuevos objetos, impulsos y ansiedades.
El adolescente percibe su cuerpo como extraño, cambiado y con nuevos
impulsos y sensaciones. Se percibe a sí mismo como diferente a lo que fue,
nota cambiadas sus ideas, metas y pensamientos. También percibe que los
demás no lo perciben como antes, y necesita hacer un esfuerzo más activo y
diferente para obtener respuestas que lo orienten.
La vulnerabilidad de los adolescentes dependerá de las fluctuaciones que haga
el Yo en sus identificaciones “inauténticas”. Estas fluctuaciones se dan tanto en
el cuerpo como en objetos internos y externos. A nivel del cuerpo encontramos
con frecuencia somatizaciones, sentimientos de extrañeza o plenitud, abulia,
somnolencia, fatigas inmotivadas, etcétera: expresan la utilización del cuerpo
en el manejo de los objetos.
No es muy frecuente que este proceso desemboque en la despersonalización o
bloqueo del adolescente, y esto es posible fundamentalmente por la enorme
flexibilidad que tiene en esta edad, opuesta, por cierto, a la rigidez de la
latencia. Dicha movilidad permite enfrentar la confusión amenazadora con
aspectos disociados del Yo, como si no perteneciera al mismo self.
La confianza da al Yo la capacidad de integrar el mundo interno configurado
por las fantasías, que siempre están en evolución. Por otra parte, la confianza
depende de las tempranas experiencias en las que las proyecciones de
objetos, sentimientos y partes del Yo se modifican satisfactoriamente,
permitiendo reintroyecciones que, a su vez, modifican el mundo interno. El Yo
aprende que las crisis son reversibles y las pérdidas temporarias, lo que
aumenta la confiabilidad en el tiempo y la interacción, elemento tan necesario
en la adolescencia, pues ayuda a esperar, prever y discriminar.
El mundo interno con que se encuentra el adolescente durante el proceso de
duelo es persecutorio, por lo cual le es imprescindible disociar y proyectar lo
doloroso. Esta “sangría yoica” se compensa con una “transfusión al Yo” que,
hambriento de identidad, acepta identificaciones introyectivas ideales, no
asimiladas, que le brindan al menos una fachada. Así se forman las
seudoidentidades, dentro de esta línea existen muchos grados, que van desde
las seudoidentidades normales (imitaciones, extremismos, etcétera) hasta las
neuróticas y aun las patológicas, que logran estructurar fachadas
caracteropáticas.
Tanto las seudoidentidades como las identidades negativas, pueden tener
características transitorias, ser máscaras que permiten a través de la pandilla o
de la interacción en general, ir asimilando al Yo tanto lo ajeno a sí mismo pero
adaptado, como lo propio pero desadaptado. Esta asimilación dependerá de la
confianza básica que permite un mayor grado de autenticidad para consigo
mismo y con los demás. En el fondo las seudoidentidades están cargadas de
identificaciones proyectivas, así como las identidades negativas están cargadas
de identificaciones introyectivas. Esto va configurando identificaciones nuevas
para una adecuada identidad naciente, en la que intervengan tanto los
aspectos infantiles reprimidos como los adultos no asimilados. Las
seudoidentidades y las identidades negativas son transacciones e implican
disociación, represión y alienación del Yo. Una identidad propia, en cambio,
sería una verdadera adecuación que implica integración, elaboración y
sublimación.
Elementos que componen la identidad en torno a tres sentimientos básicos:
unidad, mismidad y continuidad. Estos sentimientos corresponden a tres
aspectos inseparables que conforman la identidad.
La unidad de la identidad está basada en la necesidad del Yo de integrarse y
diferenciarse en el espacio, como una unidad que interactúa. Correspondería al
cuerpo, al esquema corporal y a la recepción y transmisión de estímulos con
cierta organización.
La continuidad de la identidad surge de la necesidad del Yo de integrarse en el
tiempo: “ser uno mismo a través del tiempo”. Con la adolescencia se produce
una ruptura de la continuidad, no sólo un desarrollo más acelerado.
La mismidad en la identidad es un sentimiento que parte de la necesidad de
reconocerse a uno mismo en el tiempo y en el espacio, pero se extiende a otra
necesidad: la de ser reconocido por los demás.
Habrá tres configuraciones de la identidad del Yo; primero, una configuración
interna, formada por las identificaciones infantiles que dan continuidad a las
nuevas, adultas: este “encuentro” sufre las vicisitudes de todo duelo y se
expresa mediante sentimientos de unidad, mismidad y continuidad que, unidos,
dan un nuevo sentimiento en el tiempo, en el espacio y durante las crisis, el de
identidad del Yo psicológico.
En segundo lugar, la forma de reconciliación entre el concepto de sí y el
reconocimiento que la comunidad hace de él, configuración que también se
expresa a través de sentimientos de unidad, mismidad y continuidad, crean
juntos el nuevo sentimiento: el de identidad del Yo social.
La tercera configuración, la de la nueva gestalt que se forma en el tiempo, el
espacio y durante la crisis, de los sucesivos esquemas corporales y las
vicisitudes de la libido a través del desarrollo físico. Se expresa con los mismos
sentimientos que unidos forman: la identidad del Yo corporal.
El Yo psicológico, el Yo social y el Yo corporal configuran, a su vez, la identidad
del Yo adolescente, que necesita, por la fase de la vida que atraviesa, formarse
sin más retardos y poder expandirse como persona capaz de intimidades ya no
grupales sino personales, en la pareja, en la tarea social y en su soledad.
La vocación es la inclinación personal concretada en un momento crucial de la
vida, para asumir la elección del rol social de acuerdo con la personalidad y los
contextos familiar y social. En toda elección vocacional se presentan dos polos,
uno personal y otro social.
Hay tres formas de enfrentar el rol social y la vocación personal: buscando
básicamente la seguridad personal, lo cual supone someter la identidad al
grupo social para no entrar en conflicto. Buscando la manera personal de
expresar lo que cada uno “tiene que decir” en relación a las expectativas del
grupo social y el momento histórico que toca vivir. Y la posición individualista,
creerse la voz de la verdad al margen de las demás verdades, asumir el rol
social a espaldas de la realidad y sometiéndola al “delirio” de un grupo o
personas.
La orientación vocacional está determinada desde tres vertientes: las fuerzas
de producción, la estructuración de un campo donde se relaciona lo producido
y el individuo adolescente que busca una ubicación con todo su bagaje
personal histórico. La familia y el trabajo fungen como instrumentos de
socialización o integración, así como instrumentos de desarrollo social.
La elección vocacional de acuerdo a la identidad personal se trata de una doble
operación en que intervienen la familia y la elección de tarea realizada a partir
del cambio de mentalidad e impulsada por el cambio corporal, grupal y social.
O sea: el pasaje del pensamiento a la acción previa aceptación de todas las
posibilidades. El pasaje de lo establecido conocido a lo nuevo desconocido,
previa centralización personal de lo nuevo en reflexiones que permiten hacer
hipótesis que dan al trabajo un carácter de descubrimiento, evitando el
sometimiento, la negación o la fuga de la nueva identidad.
Durante la adolescencia la familia necesita ser un “continente”, o sea, un lugar
donde se pueden depositar deseos, inquietudes, temores, rabias, dudas y toda
clase de ansiedades, pensamientos y conductas que son indicio de la crisis de
identidad que está padeciendo. El adolescente busca en la familia y en el
exogrupo “continentes”, como el bebé el continente materno que reciba sus
angustias, hambre y necesidades para que le devuelva aspectos proyectados
de manera más tolerable, transformados.
La representación ingenua que se tiene de la sociedad y sus relaciones que
determinan los roles es siempre transformada en forma individual pero también
grupal y generacional. Esto tiene una influencia enorme en la elección
vocacional y puede provocar conflictos que hay que saber detectar. De lo
contrario es fácil caer en desorientaciones paralizantes, decisiones impulsivas
o sometimientos a la familia, al sistema o a pequeños grupos que
sobredeterminan la identidad.
Bibliografía
Fernández, O. (1986). Abordaje teórico y clínico del adolescente. Edic. Nueva
Visión. Bs. As.
You might also like
- The Subtle Art of Not Giving a F*ck: A Counterintuitive Approach to Living a Good LifeFrom EverandThe Subtle Art of Not Giving a F*ck: A Counterintuitive Approach to Living a Good LifeRating: 4 out of 5 stars4/5 (5819)
- The Gifts of Imperfection: Let Go of Who You Think You're Supposed to Be and Embrace Who You AreFrom EverandThe Gifts of Imperfection: Let Go of Who You Think You're Supposed to Be and Embrace Who You AreRating: 4 out of 5 stars4/5 (1092)
- Never Split the Difference: Negotiating As If Your Life Depended On ItFrom EverandNever Split the Difference: Negotiating As If Your Life Depended On ItRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (845)
- Grit: The Power of Passion and PerseveranceFrom EverandGrit: The Power of Passion and PerseveranceRating: 4 out of 5 stars4/5 (590)
- Hidden Figures: The American Dream and the Untold Story of the Black Women Mathematicians Who Helped Win the Space RaceFrom EverandHidden Figures: The American Dream and the Untold Story of the Black Women Mathematicians Who Helped Win the Space RaceRating: 4 out of 5 stars4/5 (897)
- Shoe Dog: A Memoir by the Creator of NikeFrom EverandShoe Dog: A Memoir by the Creator of NikeRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (540)
- The Hard Thing About Hard Things: Building a Business When There Are No Easy AnswersFrom EverandThe Hard Thing About Hard Things: Building a Business When There Are No Easy AnswersRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (348)
- Elon Musk: Tesla, SpaceX, and the Quest for a Fantastic FutureFrom EverandElon Musk: Tesla, SpaceX, and the Quest for a Fantastic FutureRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (474)
- Her Body and Other Parties: StoriesFrom EverandHer Body and Other Parties: StoriesRating: 4 out of 5 stars4/5 (822)
- The Emperor of All Maladies: A Biography of CancerFrom EverandThe Emperor of All Maladies: A Biography of CancerRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (271)
- The Sympathizer: A Novel (Pulitzer Prize for Fiction)From EverandThe Sympathizer: A Novel (Pulitzer Prize for Fiction)Rating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (122)
- The Little Book of Hygge: Danish Secrets to Happy LivingFrom EverandThe Little Book of Hygge: Danish Secrets to Happy LivingRating: 3.5 out of 5 stars3.5/5 (401)
- The World Is Flat 3.0: A Brief History of the Twenty-first CenturyFrom EverandThe World Is Flat 3.0: A Brief History of the Twenty-first CenturyRating: 3.5 out of 5 stars3.5/5 (2259)
- The Yellow House: A Memoir (2019 National Book Award Winner)From EverandThe Yellow House: A Memoir (2019 National Book Award Winner)Rating: 4 out of 5 stars4/5 (98)
- Devil in the Grove: Thurgood Marshall, the Groveland Boys, and the Dawn of a New AmericaFrom EverandDevil in the Grove: Thurgood Marshall, the Groveland Boys, and the Dawn of a New AmericaRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (266)
- A Heartbreaking Work Of Staggering Genius: A Memoir Based on a True StoryFrom EverandA Heartbreaking Work Of Staggering Genius: A Memoir Based on a True StoryRating: 3.5 out of 5 stars3.5/5 (231)
- Team of Rivals: The Political Genius of Abraham LincolnFrom EverandTeam of Rivals: The Political Genius of Abraham LincolnRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (234)
- On Fire: The (Burning) Case for a Green New DealFrom EverandOn Fire: The (Burning) Case for a Green New DealRating: 4 out of 5 stars4/5 (74)
- The Unwinding: An Inner History of the New AmericaFrom EverandThe Unwinding: An Inner History of the New AmericaRating: 4 out of 5 stars4/5 (45)
- Contencion DefiniciónDocument2 pagesContencion DefiniciónRafaNo ratings yet
- Psicoterapias DinámicasDocument11 pagesPsicoterapias DinámicasRafaNo ratings yet
- Bion ClinicaDocument11 pagesBion ClinicaRafaNo ratings yet
- Qué AfectosDocument2 pagesQué AfectosRafaNo ratings yet
- Analista Ante La CatastrofeDocument15 pagesAnalista Ante La CatastrofeRafaNo ratings yet
- Los Trabajos de DueloDocument20 pagesLos Trabajos de DueloRafa100% (1)
- Reporte 1 Intervención en CrisisDocument5 pagesReporte 1 Intervención en CrisisRafaNo ratings yet
- Reporte de Investigación Escuela FrancesaDocument11 pagesReporte de Investigación Escuela FrancesaRafaNo ratings yet
- Diseño de Un Entrenamiento Psicoeducativo para La ReducciónDocument124 pagesDiseño de Un Entrenamiento Psicoeducativo para La ReducciónRafaNo ratings yet
- Resumen La Tríada de La Violencia MasculinaDocument4 pagesResumen La Tríada de La Violencia MasculinaRafaNo ratings yet
- Resumen La Responsabilidad Del ProfesionistaDocument4 pagesResumen La Responsabilidad Del ProfesionistaRafaNo ratings yet
- Síntesis La Psicoterapia BreveDocument3 pagesSíntesis La Psicoterapia BreveRafaNo ratings yet
- Reporte de Investigación Escuela InglesaDocument8 pagesReporte de Investigación Escuela InglesaRafaNo ratings yet
- Reporte Comunicación PreliminarDocument6 pagesReporte Comunicación PreliminarRafaNo ratings yet
- Síntesis Sobre Técnica Clásica y Técnicas Actuales Del PsicoanálisisDocument3 pagesSíntesis Sobre Técnica Clásica y Técnicas Actuales Del PsicoanálisisRafaNo ratings yet
- Reporte Concepto Foco y Relación de TrabajoDocument5 pagesReporte Concepto Foco y Relación de TrabajoRafaNo ratings yet
- Resumen Hacia Una Intervención Eficaz Con Los Hombres ViolentosDocument3 pagesResumen Hacia Una Intervención Eficaz Con Los Hombres ViolentosRafaNo ratings yet
- Síntesis Materiales, Instrumentos de La Psicoterapia y La InterpretaciónDocument3 pagesSíntesis Materiales, Instrumentos de La Psicoterapia y La InterpretaciónRafaNo ratings yet
- Resumen Psicoanálisis y Género Aportes para Una PsicopatologíaDocument3 pagesResumen Psicoanálisis y Género Aportes para Una PsicopatologíaRafaNo ratings yet
- Reporte El Encuadre AnalíticoDocument3 pagesReporte El Encuadre AnalíticoRafaNo ratings yet
- Reporte Consejos Al MédicoDocument2 pagesReporte Consejos Al MédicoRafaNo ratings yet
- Síntesis Psicoterapias DinámicasDocument3 pagesSíntesis Psicoterapias DinámicasRafaNo ratings yet
- Reporte Angustia y Vida PulsionalDocument3 pagesReporte Angustia y Vida PulsionalRafaNo ratings yet