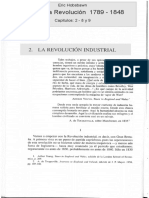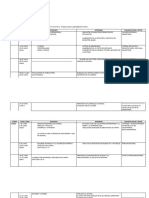Professional Documents
Culture Documents
Griffa. Capitulo 6. La Adolescencia
Griffa. Capitulo 6. La Adolescencia
Uploaded by
ian0bass0 ratings0% found this document useful (0 votes)
22 views11 pagesOriginal Title
Griffa._Capitulo_6._La_adolescencia
Copyright
© © All Rights Reserved
Available Formats
PDF or read online from Scribd
Share this document
Did you find this document useful?
Is this content inappropriate?
Report this DocumentCopyright:
© All Rights Reserved
Available Formats
Download as PDF or read online from Scribd
0 ratings0% found this document useful (0 votes)
22 views11 pagesGriffa. Capitulo 6. La Adolescencia
Griffa. Capitulo 6. La Adolescencia
Uploaded by
ian0bassCopyright:
© All Rights Reserved
Available Formats
Download as PDF or read online from Scribd
You are on page 1of 11
CAPITULO vi
La adolescencia
1. Introduccién
La adolescencia, hasta mediados del siglo XX, fue considerada sélo como la bre-
ve antesala al mundo adulto, que por ser tan corta en parte coincidia con la puber-
tad (11 a 13 afios); es decir, que concordaban temporalmente las condiciones reque-
ridas por los medios culturales para la entrada a la madurez con la irrupcién de los
cambios fisicos. Con el desarrollo y la complejizacién de la sociedad se ha ido pro-
longando la duracién del periodo adolescente, tanto que algunos autores lo exten-
dieron mds alld de los veinticinco afios. De modo, que actualmente para determinar
al final de la adolescencia se tienen en consideracién no sdlo elementos biolégicos y
sociales, sino también psiquicos y espirituales.
Por un lado, en las sociedades tribales el pasaje del mundo infantil al mundo
adulto era muy breve y rigidamente pautado. Su comienzo y su cierre eran eviden-
tes por los rituales que se realizaban. En pocas semanas o meses el nifio era ins-
truido en las artes necesarias para obtener alimento y defender a su pueblo, se le
elegfa con quien conformar un matrimonio y entonces asumia en plenitud la con-
dicién de guerrero, es decir, de adulto. Por otro lado, en la actualidad en zonas ru-
rales aisladas y en los niveles socioeconémicos mas bajos, la incorporacién al mun-
do laboral y la delegacién de las responsabilidades adultas generalmente es més
precoz que en los niveles altos y en las zonas urbanas desarrolladas. Por lo tanto,
la duracién del perfodo adolescente no solamente varfa seguin las épocas, las cul-
turas y los paises, sino incluso dentro del territorio de un pais y entre habitantes
contempordneos.
La necesidad de una mayor capacitacién y educacién para insertarse en la estruc-
tura ocupacional con posibilidades de éxito, conlleva una tendencia de las socieda-
des contempordneas mds desarrolladas a favorecer la prolongacién de este petfodo,
por lo menos en alguno de sus aspectos. Por ejemplo en este momento, en la pobla-
cién juvenil-estudiantil la exigencia social de estudios universitarios como asi tam-
bign de estudios de postgrado, de residencias o practicas rentadas, dificultan la for-
macién de una nueva familia, incrementan la dependencia psicolégica y econémica
respecto de sus padres; consecuentemente, no favorecen la asuncién plena del rol y
de la responsabilidad adulta. Paradojalmente, para acceder a la esfera laboral se so-
licita generalmente tener cinco 0 més afios de experiencia. Ahora bien, a diferencia
de las sociedades de siglos anteriores en las cuales la clausura del perodo adolescen-
te era claramente definida, asistimos ahora a un lento y difuso pasaje a la madurez;
soma, puede afirmarse que también le ha precedido, acompaftado o proseguido un
periodo adolescente. Pero lo contrario no serfa exacto. Si como consecuencia de tise
tornos somaticos no eclosionan los cambios puberales esperados, o bien surgen de
un modo muy atenuado, esto no impedirfa la manifestacién de la existencia adoles-
cente en dicho sujeto, Es decir, que careceria dela suficiente estimulacién que pro.
vocan las modificaciones corporales y la itrupcién de la genitalidad, pero paradéji-
camente afrontarfa la problematica adolescente aunque relativizando lo referente a
lo corporal. Ya que se es adolescente porque ha variado la actitud frente a su cuer-
Po, a la familia, al estudio, a los amigos, a la sociedad; porque habita el mundo de
otra manera,
Por lo expresado en los parrafos anteriores podemos concluir que el cambio ado-
lescente puede ser lento 0 abrupto, puede variar tanto en ritmo como en intensidad,
Pero requiere su tiempo para que sea felizmente concluido. La adolescencia no pue-
de describirse como una mera adaptacién a las transformaciones corporales, sino co-
mo un perfodo decisivo del ciclo vital, en el que se alcanzan tanto la autonomia psi-
coldgica y espiritual, como se logra la insercién en el mundo social, pero ya sin la
mediatizacién de la familia.
2. La pubertad
Es posiblemente P. Blos?, en el marco del psicoanilisis y en las décadas del ‘60 y
‘70, quien desarrollé més exhaustivamente la problemdtica de la pubertad.
Dicho autor al examinar la vasta literatura acerca de la adolescencia destaca que
los estudios dedicados a la “adolescencia joven” ocupan un lugar subalterno ya que
las investigaciones se volcaron al andlisis de la “adolescencia propiamente dicha”, 0
bien de la “adolescencia tarda”. Pero, en su experiencia clinica los desérdenes en las
etapas posteriores asoman ya en la adolescencia temprana, en la edad puberal. Am-
bos términos, como ya dijimos, difieren pues mientras que “pubertad” denota los
cambios fisiolégicos y morfoldgicos propios de la maduracién sexual; pero “adoles-
cencia” se refiere a las modificaciones psicolégicas que conllevan la aparicién de la
pubertad.
Blos tiene en cuenta no sélo el desarrollo de la pulsién libidinal, como lo con-
signan la mayoria de los autores, sino también de la pulsién de agresién®, Ambas
son intensificadas en este perfodo conjuntamente con la regresin adolescente.
7 Blos. P (1962). Picoandliss de la adolecencia. Joaquin Morti, México, 1971
8 La “aprsividad” es una tendencia que se actuliza en conductas reales fantaseadas, dirigidas 2 daira otto, a destuitlo, 0
bien, a humillado. La agresién puede adoprardistintas modalidades scala accién motriavilenta y destructiva, como el rex
chazo de ayuda, ola ironia. Fred concedis importanca ala agresivdad subrayando que éxta es el substat pulsional dni
«2 y fundamental del pulsin de muerte. El pscoundisis cada ver més sostuvo la importancia de esta tendencia enfatzane
do el complejo jucgo de su unin y desunién con la sexualidad,
3. Aproximaciones teéricas a la c i6
t ‘omprens
de la adolescencia ea
A continuacisn consideramos brevemente
desarrollo humano y
lescente.
der vis
algunos aportes de investigadores del
J estudiosos en general para la comprensién del fenémeno ado-
Estos nos serdn titles para realizar una caracterizacin de este period y po-
isualizar mejor la multiplicidad de problematicas que involucra.
Dicho periodo ha sido interpretado desde la filosofia, a ética, la biologla, la psi-
cologia. Ia sociologfa. Cada interpretacién enfatiza aspectos diferentes, asi la consi-
deran una mera recapitulacién del pasado, o bien un invento social desechable, 0 un
renacimiento en el que fructifican los logros morales.
Siguiendo conceptos de L. Kaplan! podemos considerar a Rousseau y Hall los
“descubridores”, aunque no los “inventores” de la adolescencia. Ambos llegan a conclu-
siones semejantes acerca de la relacién entre la pubertad y el esclarecimiento moral.
Cuando se considera a Rousseau el “inventor” de la adolescencia, se intenta afir-
mar que ésta como una fase distinta del crecimiento no existié hasta ese momento,
es decir, hasta los fines del siglo XVIII; 0 bien que la adolescencia moderna fue una
mera construccién imaginada por el autor, la que posteriormente se instalé en la
conciencia de Occidente, de modo que los padres comprendieron desde esta mito-
logia ese momento del crecimiento de los hijos. Pero, este autor sdlo descubrié y co-
municé al mundo moderno, el problema que se plantea cuando un nifio asume las
responsabilidades sexuales y morales de un adulto. As{, desde ese momento la ima-
gen del adolescente se asocié a experiencias como las de: “tevolucién”, “idealismo
social y moral”, “romanticismo”, “nobleza’, “salvajismo”, “pasién”. A comienzos del
siglo XX, S. Hall redescubrié la adolescencia y encontré en ella las mismas tensio-
nes sexuales y morales que Rousseau describiera ciento cincuenta afios antes.
Rousseau escribe, entre otras obras, Emilio!!, novela alegérica que relata la nifiez
y la adolescencia de un personaje sobre el modelo de la Repiiblica de Platon, indi-
cando los métodos educativos apropiados a cada etapa del desarrollo. En el cuarto,
de los cinco libros que componen esta obra, describe al personaje transitando su
adolescencia. En la pubertad el joven se vuelve capaz de experimentar la pasion se-
imitivos
xual y los sentimientos pri
servacin de su placer y de la especie; pero, en la adolescencia se abre a los senti-
mientos naturales de piedad, amistad, generosidad, se interesa por la naturaleza
humana, por la historia de la humanidad. E
conectados con el amor a si mismo, con la pre-
en ese momento que esti preparado
para recibir la educacin moral, ya que la razon y la conciencia no pueden armoni-
arse hasta la maduracién de las pasiones sexuales. Es decir, la bondad natural del
nifio no es suficiente para la adquisicién de un sentimiento moral més elevado, por
10 Kaplan, L. (1996), Adolescencia ef adiés «ta infincia, Edicoial Paids, Buenos Aits.
11 Rousseau, J J- (1762). Emilia lt educacién. Editorial Bruguera, Barcelona, 1979.
le concretaese la potenciaidad del nifio para aleans
asta fr pubertad no P ‘nitico que cumple el narcisismo adoles.
ose descr papel © xe fenacimiento que a
nee seid dc, ya que cs ante ese Ft ue el
va la
kd i.
cente en [a formacin See per
sinvenigadores sobre la adolescencia eu
neste period “segundo nae
» perodo comprende desde ls 12.0 13 aiios has.
Eien. Se cl omen en Se maniestn le
anaes oy sencalmente humanos. S. Hall, que adhirié a la teoria
weet fe cal 41 y eptlo 1X, 23.11), desarolé a hipSesi de
[ep ddl humano Exe autor se inscribe en ensanen de
Lack indo por Hackl quien acuflostéminos "ilogenia y“ontogenia,
Wendin cnn ere ce
Coneaponden a aguclls que vex se deren historia de a humanida
SETRE peta sl joes on qe a Berane xperinenaa canbiee
turbulemes, momentos de transi, stuacién que se epte en cada individuo en
a periodo menionado. Consdea que en la fase adolescent el individuo se eles
ative sper ds laciones morales pues puede amar ala especie humana com,
cilando a sexualdad con la victud en.
Ambos autores, Rowseau y Hall, sali de aus diferencias, sostienen que la
conelscién del sexualidad genital con la auoridad moral dl orden social eran
te le adolecenca es el momento propicio para el despertar de las potencialidades
sorales mis elevadas de la especie humana.
nino a sf mismo” se convict
12, uno de los primero
|W, Stanley Hall! ne
+ del sig
ys tabajos son de comienzos del sig
ta los 22 0 2
Freud, en relacén ala adolescencia, escribié un artculo especifco: “Metamor-
fos dea puberad’, qu ese tercero de los “Ties ensayo de tora sexual", y mu
ches aos despus “Sobre a prcologia del clegial"!. Desde la perspectiva eudia,
ts cansformacones somites de la pubertad desencadenan lot cambios ,
sicoligicas dela adolescencia. Peto
inn Dyes
1h Bn at
; rl i il Ob
Feces ts Slot Ce er ie as Ea de
wm a =n
sl he Copia Ameri .
A hs, Bans is, 1985 pina 190.
cauentra ast objeto sexual. Asimismo,
‘16genas se subordinan al primado de
dia sexo se le asignan funciones muy
Surge una nueva meta sexual ya que ls ronas
{a zona genital. Para que esto ea posible a ea-
diferentes. La normalidad de la vida sexual se
Joga por el ensamblado de as dos correntes digas tano al objeto como s me,
ta sexales, es deci la tctnay la sensual. De este modo, la nueva meta sexual no
ajena al placer pero estd al servicio de la funcién de reproduccidn, es decit2¢ vec.
ve altuist. Como ya dijimes, en la pubertad se realiz la eleccidn del objeto sexual
aque se desplega primeramente en la fantasia, ex deci, através de representaciones
no destinadas a ejecutarse. Consecuentemente, estas fantasas surgen con ls incl
naciones infaniles que tienen por objeto asus padtes, casi siempre ataidos por el
progenitor del sexo opuesto. Pero, cuando estas fantasas son desestimadas a causa
de su cardeter incestuoso se logra la separacién dela autoridad de los progenitors y
retro de la libido antes sujet a éstos; consecuentemente es posible volar éta en
‘otro objeto de amor, pero ahora exogi
S. Freud no se ocupé particularmente del perfodo adolescente, al que considers
tuna etapa de recapitulacin de experiencias anteriores y de reactivacin del comple-
jo de Edipo. Asi lo expresa:
“Enure las imagos de una infancia que por lo comin ya no se conterua
le memoria, pec ganas er
duro que la desu padre. Una neceidad objetiva orgénica ha introducido en
‘eta relaciin una ambivalencia de sentimientoscuya expresién mds conmove-
dora podemos siren el mito grigo del rey Edipo, El varoncto seve preisado
‘aamar y admirar asu padre, quien le parece la eraeura mas fuerte, buena y
sabia de todas (.) Pero muy pronto entra en excena el oto lado de esta rela-
ibm de sentimientos El padre es dixernido también como el hiperpotenteper-
surbador dela propia vida puliona ...) Abort coescen, una junto lt a,
a mociam vera yl stil hacia et padre (.) En tal coesistencia dels opue-
ton reside el ead de logue amos ambivalea de einen
) Elven emp asid lcs mira ol mand aly 7 i
descubrimientos que enterrarin su originaria alia estima por
eae ‘a desaiena dee prime ideal. Hala qu pee
dren eed poder abo ie: emp decntentarl aprender
ticarloy a discermir cul es su posicién socal; despues, por lo comin le hace
pagar caro el desengaio que le ha deparado (..)
Te Foul 5050 Tes d ver uO Couple Amory Eons, Buen i 8,
6
3.1. La posmodernidad y la adolescencia
se pued : érmino “adolescente”, si
también el tinte particular que le Otorga este momento histérico posmoderno, “ve
lerno.
la posmodernidad yen fenémeno ue no alcanza para caracterizarlo afirmar
que esa etapa que siguié a la modernidad (es decit, desde leg grandes descubrimien-
tos hasta la posguerra, o hasta las décadas del ’60 y 70 del siglo XX), pu aa
tituyd en algo més, fue una Tespuesta critica, desairada, a de decapeidn y des
confianza ante sus principios. Su discurso intenté poner en crisis el credo
modernista apoyado en:
°El mecanicismo que disolvié la concepcién jerarquica del Ser.
°£El sujeto Cognoscente desplazé su mirada desde Dios, caracterfstica de la Edad
Media, hacia él mismo (antropocentrismo). Dicho sujeto fue considerado es-
pecialmente un ser racional y es la tacionalidad lo que permitirfa el Progreso
ilimitado de la humanidad, Progreso hacia lo “mejor”. Es decir que la ciencia
avanzaria hacia la verdad, la técnica permitirfa dominar al mundo, el arte se
transformarfa en una forma de vida y la ética encontraria aquellas normas uni.
versales del actuar humano.
* Los problemas fundamentales (especialmente entre los siglos XVII y XVIII) gi-
raron, consecuentemente, alrededor de:
a) Las ciencias de la naturaleza concebidas desde la mirada mecanicista de la rea-
lidad —fisica, biologia (embriologia con auxilio del microscopio)— pero con
nuevos procedimientos, tanto el experimental como el matemético (Bacon,
Galileo).
b) La formacién del Estado moderno (absolutista) sobre las ruinas del Estado
feudal. Apoyado en el advenimiento del capitalismo burgués, en la tolerancia
democritica y religiosa, en los avances de la ciencia y la técnica. _
©) El ideal de una vida comunal guiada por la comprensién, el reconocimiento
mutuo y la ausencia de coacciones. . :
4) Un modelo antropolégico que es el hombre prometeico. ae &
Ciente y productor de bienes de consumo, lograrfa a sr alto y dispo-
tinario que le permitiria un ntimero de horas libres ca
nibles para la creatividad.
fi it i -e mejor.
©) Utopias que apuntaban a un mafiana mejor, siempre me)
siglo XX la humanidad experimen-
incipi del ce
Frente a estos principios, en un momento sa egurdades” ealan que i
; f ire4?, que
"© que todo lo sdlido se desvanecta en el aire”, q
falsosidolos eran destruidos en medio del ruido que produce el derrumbe de sus eg.
tatuas. Desde distintos puntos de vista se most la ctsis de los fundamentos de ,
rmodernidad, se exalts la obsolescencia de los valores modernos, desafiando con de.
runcias y erticas sus principio, enfatizando sus contradicciones, resaltando el ma,
lescar dela culeura. Sus planteos confluyeron en una sociedad caética, multidimen.
sional, globaizada que se drige a un liberalismo politico, con manifestaciones de
marginacién y exlusién:drogas, violencia, rcismo, fundamentalismo religiose, La
calera toms como valor el cambio la rapide en las comunicaciones, el markerng
el zapping y el shopping. Es aera de la informética que se impuso en las esferas me
to piiblica como privada. La ciencia deja la busqueda de verdades absolutas. La rea,
lidad se reemplaza por las imagenes seductoras y lo auténtico por ls copias. Habi-
tamos metrépolis donde el smog y la impersonalidad son omnipresentes,
Tengamos en cuenta algunas notas de la cultura posmoderna:
+ época de desencanto;,
+ del fin de las utopias,
* de la muerte de las ideologias;
+ de ausencia de grandes proyectos;
* ela deconstruccién de a pretendida universalidad moderna ala que conside-
ran fala ya que enmascara una red de relaciones de poder fundads en ¢a com.
cxpro de “ranén”, de “verdad”, de figuras s6lo retGrices
“sent el ntcsismo, Priman el ndvidualismo, el eotsmo y la ausencia de
* el sujeto es considerado atin més que la subjetivi i
s iis que la subjetividad pues también 2 de
objetivar. Slo surge en la trama relacional de la sociedad: Sepa
ten ftauecurimpea leh’
+ en la literatura la “deconstruccién’ y la “recomposicin”
se produce ol auge de las tecnologlas audiovieuslens
fE-multplcan los signos icénicos para provocar impacto y orienta la conducta;
1 ITV esd dominada poral videoclip ye olage ane a accenia de palabra
ieee eee gu ahora apna pore minor come: te
* se enfatizan las diferencias. credndose “grupos” y “asoci: "de: ic
jugadores enfermes de rente® “Brupes” y “ssociaionet de: slcohdlcos,
af ee risa los, fae en... © argentinos en,..;
as necesidades del sujero deben sr satisfechasinmmediatamentey cg *
5 estimula el crédito ~soylo que tengo’ y no crake» fuer:
es la era del vacto en la que todo pasa, pues se ausent: ron
eee P tron los modelos, la trae
*€5época de felings como fundamento de las relaciones humanas,
fa ena a pie in dlrs aie eA pe —
; pt ios. -
10 poe _
N
la volatiacién de lo moderno permitié acufar el eéemino “posmodernidad”4,
Nos fei definioo,ya que més que una ideclogs 0 una comictc Flcohec
sentimiento, especialmente sentimiento de vacio, de frustracin, de aburrimienco,
ge falta de horizontes y de motivaciones. La linea demarcora entre modernism
y posmodernismo transita, para algunos, a través dela ruptura entre la pring
ae igeneracién de la Escuela de Frankfurt; ex cee Tee
Horkheimer y H. Marcuse por un lado, y por J. Habermas, por el otro. Asimismo,
se pueden considerar sus pensadores a: J. F Lyotard, J. Derrida, G. Deleuze, J. Bau,
drillacd, G. Lipovetsky, M. Foucault, F. Fukuyama y G. Vattimo, entre otros. Los
aurores, en general, coinciden en afirmar que la rebelién juvenl en Pais durante er
rimavera de 1968 constituy6 un hito important en su nacimient, tanto porque
desarrollaron esa filosofia estudiantl, como porque propusieron un cambio en lave
cala de valores. Algunos de sus Iideresintelecruales fueron: J.B. Sartre, de Beau,
vwoir, J. Lacan. Pero, este hecho fue acompafiado de otros como lo ocurrido en Saint
Louis (Missouri, EE.UU.) al dinamitar, en julio de 1972, varias manaanas construi-
das en os "50 de acuerdo a los estindares modernos pero que resultaron inhabicabes,
‘Otro fenémeno es la revolucién electrénica que trajo modificaciones en las comuni-
caciones: la posibilidad de asistr a través de la TV en el mismo momento que ocu-
tla, y desde todo lugar del planeta, al ataque de las Torres Gemelas de New York: 0
cl consumo de miles de ofertas seductoras con altas cuotas de erotismo y violencia.
4 Ncon (200) Hii de ig XE ii, bes, 202
Magdsleno,E. (1996). Hijo de le poomederided. Gram Er, Buon Aire
‘yoiand, JF (1984). La coudicit poomederna, Editorial Rei, Buenos Ars, 199.
uc 965) Hombre edo Bae 2
yan (1990), in de hie Dn, 1
Fuk (992) finde ir alin hob ial Pe Br, 92
Fowl M. (176) Kin dead Siglo 2 Etre, Msc 197
Lads, (197) El de dado Spee anne 7
Dei), Dar de mre Eid ire 08
iti. (1960), Dede Gamage Ediciones Slo XX, Mas, en
MG. (198, Liga aE ei Bar aos pe
[nadia (1998) Ameren In Arthur Asa Beret (ed. Tie ered Fre
‘we and Sayin Pro Wet Ce pips 310-3 i Agua Barn 1.
Re: G. 1983), em dl la Eide te ee
tiem. G. & otros (1992). En true a le poomodernidad. dia rat, Editorial Geis, Barcelona,
©: Gs (985) fn dee moda iiime emetic pods
Mund R d: Eri Amage, Buenos As
ani (193) Dyer Ea ai, li Pi, Bas
RES 00) id edge U danse tm i pei
20, ite irs pin
252 8: (2001, Tempe Pane Nese cambio de en Sif itn cts
202 Pees § asfiladovaéicamene 3
5b cuca def de un “Tait de atic i dependen de
if icon eine 192 dein hte A
I Unvesied On toe
acs Ai,
J pase de er industrial I postings
anny iva abares tanto el campo
joderna, que eM st perspec!
apes Algunas de sus cualidades se mues.
; spnsummo ante un mundo conver-
Ons amet min
eer come dela tery sate, Al
tamer a poops del 05 06 5 Ot en el que todo dia menos,
Sid en una ran ies ina de “Twas dari sta “happy hour”, des
reo ambi Pia ands fnalizan entre ls ocho o diez de a mae
rai fle de ites mis id dn inte ye oie
5 reo ulibertad del desear se impone sobre el pensar,
Lhe roe on ysean mente, cones hua, des ane
Be ong vda gay artficiosa fue susttida pr lo deporivo, lo ju-
cy espcae ene cine fa misc, atic, on la masifizcén que se mues-
rene oee hs sapuils, el vocabulari, las bebidas, las drogas, peo que los aban-
eee cee on la soledad, la angustia y en muchos casos los arratra al
aerejove endl gregaiamo que los une en grupos, con sus leyesy obdigs, pero que
to enfentavolentamente con otros grupos; el domingo tradicional o “sunday
onvetide en "ikep d's ola aparicién de nuevas formas de religiosidad
seers en las que se acentéan el indviduaismo, ls ios migicos, los videntes, los
Signe reigiosos (por ejemplo, el rosario, la cruz) usados como talismanes.
Hox dede ext llamada posmodernidad nos preguntamos::Lo que esd en criss
son ls ous mismas 0 nuestro modo de apreiarlas? Los problemas emergen al i
tence sjeto con el mundo, lo cal cuestionabaluartes que otora fueron
Conmorile como: “verdad, “alo”, “moral. Consecuentement, frente al cono-
Cinieno absoluto se afrma tanto el pespectvismo, como la imposibilidad de
separa sjetoy el objeto dl conocimiento, ol observador y lo observado por
exe
Hor fem los intents de separar en “ists las modalidades culturales asst
‘mole aparcén de textos cientificos que expresan una “mirada poética de la na-
‘irl espa a :
her ep oon je cmp’ como wn nid hci linea,
TER ree iceman eae aon opin ena Y
SSRs es enc dm Ea ee dale a see ene a del
ere a lung hi can dole eer sen ee
mn guts nin: nan i emer ee
03 opm
scot ‘wana enun
ecg et acre eda
: sin ura oneal pr ence et?
we utilizan un lenguaje
on conta sentido Ocul ts ls feng
[vo pu susciar nuevo problemas ents oe
cenit ae a Peculiar de la relachon feo © obvio. Ei
gus simbolice producto dela vide cultural pn nine een
i con el medio
curler
‘on ll
intercam
ocimi
Noes a
vice mundo sea un “objeto mental”, sing que a PX? 89 Ho quire dect
ies de nests categoras de conocmientonde mares gee? separa.
cis, de nuestas sensaciones, Deal uc a et auc
truciones humanas del mundo, no conocen ls connec sg Some ons
whos casos la de otros pueblos, como por es “tuna nen
rapco 0 part el latinoamericano, "PW uimales pare s-
Sila metfors del reloj daa debida cuenta def ép
sus por Ia metifora dea red®. La dveridad eee spo ete
ccaccin hacen posible el eneventro. La metifoa del rds he ane
ca pensar ¥ construir nucras formas de convvencia, que pnmiten age
tnunds gaa al incerjuego del encuentro yl diferent es pare ap
cién debe haber tanto semejancas como diferencias. Las rede sacar dy
co dela interacci6n humana, de la ereativdad; el mundo ya no ern eee
«que puede surgir el sentimiento de pertenencia,
La novela “La Villa” del ensaysta argentino Char Ai nos ofc pint de
vida de un adolescence, de su familia y de la sociedad en que viven.Transcure du
ante los "90. Maxi tiene 20 afios, es hijo de un comerciante acomodado de Flores,
barrio en el que viven en un lindo departamento cercano a la plaza homéni:
“Una ocupacién volunearia de Maxi er ayudar al cartons dl b-
‘rio a transportar sus cargas, De un ges casual habla pasado a ser on eo-
vrer de los dias un trabajo que se tomaba muy en serie, Empesb siendo tan
natural como aliviar a wn nifo, 0 a una mujer embareeada, de wna carga
«qe parectan no poder sporear(..) Al poe tengo no bate dsincine(.)
‘esi
‘lone
‘me
ob Te
mci recibids por ls vento par te
ios con actividad motor (oii
“opin con engi pues hablanos oa eons) Pn
er A.
Najmanovch, D. (194), Rade, li P|
Nunca se le ocuribverlo como wna taea de caridad, 0 solideidad, o critia.
hima, 0 piedad, 0 lo que fuer; lo hacia. y basa, Era exponténco como un
pangs le btbriatsade expire lo interogaban, con ls crane
“Gifeutades de expresén que tenia: ante sf mismo, ni siguiera intentaba jus-
tifcarlo. Com el tempo se lo fe tomando en serio (..)
Ge kor mma pra ‘tas siempre lo habta sido, desde chico (..) Sue
ia de lo que se lamaba ‘eguera nocournd, que por puesto no es ceguerd mi
‘rhe nes ei ana faa my maa pe sings
a orcuridad o com luz artificial. (..) Se despertaba con la primera luz, ines
vitablemente, y el derrumbe de todos sus sistemas con la caida de la noche era
sabrupto y sin apelaciones. (..) En la adolescencia lo habia apartado de sus
amigos y condicipulos. Tados buscaban con avidez la noche (...) Hacia los
(quince aes (..) habia empezado a ir al gimnasio. Su cuerpo respondié muy
bien a las pesas, y habla desarrollade miscules por todas partes. Era muy al-
10 y conpulenta(..) la gente que lo veia en la calle pensaba: ‘un patovica’ 0
‘una montaiia de misculos sin cerebro! ¥ no estaban lejos de la verdad.
En marzo habia dado algunas de las materias previas que tenta colgadas
del bachilleate, y le quedaban otras, para julio o diciembre... 0 nunca. Su
exapa de exudio se habia ido extinguiendo de un modo tan gradual como de-
Jiitve, nto hacia delante como hacia arr: en direcin al futuro, tanto dl
como sus padres xe hablan ido convenciendo de que no volveria a estudiar na-
da nunca més: no babia nacido para hacerlo, era inti, retrospectivamen-
1, confirmanda lo anterior, se habia olvidado de todo lo que habia estudia-
do en todos sus largos aitos de colegio. En la bisagra entre futuro y pasado
quedaban esas materias, bien Wamadas previas, flotands a indecisén
realmente perpleja.(.) Se habla pasado el verano preparando vagamente los
irene 9 familia acepraba gue despues de darlos siempre se tomaba un
few pores de seceon ‘para recuperarse no tanto del esfuerzo como de la
tsteaa y el sentimiento de inadecuacién que le rroducia el estudio. Esta
aunque lo habian bochado en las tres que ia inclusive ae at if.
aso, el spartamiento del mundo académico se rofiundizaba. (...) Ast,
‘inica actividad fue el ee een
«el gimmasio. El padre (..) no lo apuraba a buscar traba-
Je. Ya habria tier que encontrara
fe fbi pa pa #4 camino, Era un joven décil, ca
~~ *
§
1
de la zona ora dl quien nolo dsingua, se le conn
mismo. (.») No hablaban mucho més bien casi ade (-) Quiet ° dab lo
a ly iis pein de ane de leg Por ver
A la distancia, y a exa bora, podia parcels an nome
san ignrante de la realidad como part no saber que la mene in, vi
sian allé estaba hecha de sordides y deespraci’ 3 que
Maxi penetra en una realidad que le era de algin modo desconocda: natcotra
fcanes, policias corruptos, inmigrances ilegales, jueces brutles, predionnc,
Cuando 10s hilos de las diferentes historias se entretejen:
“Maxi dormia en um gran eatre deplegable que ls vileeshebian fbri-
ado meses atrds,y hablan guardado esprando la ocasiin de ware. Lo habion
hecho para #, cuando notaron qué fuerte lo atacaba el nueo a la vache "53
EI policia Cabezas sabfa donde estaba la proxidina esa noche. Se digi a la ce
sila diecisiece. Era una casilla como todas las dems, pero cuando la abrié:
“No pudo dar erédito a sus ojs. Lo que habla del otro lado.. ea simple-
‘mente nada (..) Era una fachada (..) Lo inico que se le ocuria ea que el
Pastor le hubjera mensido. ‘Los muertos no mienten’, re dijo (.x) En ee pre-
ciso momento aparecia ante él (..) la Jueza (..) Antes de que pudiera apre-
tar el gatillo ella dsparaba todo el cargador.” **
EI Pastor no le habja mentido. Pero los villeos, para proteger a Maxi, habfan
cambiado la configuracién de ls calles. El angélico Maxi segufa durmiendo unas ca-
les mas all
La figura de Maxi es representativa de algunos aspectos del adolescente posmo-
der, El estudio y el wabajo pareiera no ses imporants La fail el rp
de pares no constituyen un punto de anclaje. La separacién dela familia no s vee
You might also like
- The Subtle Art of Not Giving a F*ck: A Counterintuitive Approach to Living a Good LifeFrom EverandThe Subtle Art of Not Giving a F*ck: A Counterintuitive Approach to Living a Good LifeRating: 4 out of 5 stars4/5 (5814)
- The Gifts of Imperfection: Let Go of Who You Think You're Supposed to Be and Embrace Who You AreFrom EverandThe Gifts of Imperfection: Let Go of Who You Think You're Supposed to Be and Embrace Who You AreRating: 4 out of 5 stars4/5 (1092)
- Never Split the Difference: Negotiating As If Your Life Depended On ItFrom EverandNever Split the Difference: Negotiating As If Your Life Depended On ItRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (845)
- Grit: The Power of Passion and PerseveranceFrom EverandGrit: The Power of Passion and PerseveranceRating: 4 out of 5 stars4/5 (590)
- Hidden Figures: The American Dream and the Untold Story of the Black Women Mathematicians Who Helped Win the Space RaceFrom EverandHidden Figures: The American Dream and the Untold Story of the Black Women Mathematicians Who Helped Win the Space RaceRating: 4 out of 5 stars4/5 (897)
- Shoe Dog: A Memoir by the Creator of NikeFrom EverandShoe Dog: A Memoir by the Creator of NikeRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (540)
- The Hard Thing About Hard Things: Building a Business When There Are No Easy AnswersFrom EverandThe Hard Thing About Hard Things: Building a Business When There Are No Easy AnswersRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (348)
- Elon Musk: Tesla, SpaceX, and the Quest for a Fantastic FutureFrom EverandElon Musk: Tesla, SpaceX, and the Quest for a Fantastic FutureRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (474)
- Her Body and Other Parties: StoriesFrom EverandHer Body and Other Parties: StoriesRating: 4 out of 5 stars4/5 (822)
- The Emperor of All Maladies: A Biography of CancerFrom EverandThe Emperor of All Maladies: A Biography of CancerRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (271)
- The Sympathizer: A Novel (Pulitzer Prize for Fiction)From EverandThe Sympathizer: A Novel (Pulitzer Prize for Fiction)Rating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (122)
- The Little Book of Hygge: Danish Secrets to Happy LivingFrom EverandThe Little Book of Hygge: Danish Secrets to Happy LivingRating: 3.5 out of 5 stars3.5/5 (401)
- The World Is Flat 3.0: A Brief History of the Twenty-first CenturyFrom EverandThe World Is Flat 3.0: A Brief History of the Twenty-first CenturyRating: 3.5 out of 5 stars3.5/5 (2259)
- The Yellow House: A Memoir (2019 National Book Award Winner)From EverandThe Yellow House: A Memoir (2019 National Book Award Winner)Rating: 4 out of 5 stars4/5 (98)
- Devil in the Grove: Thurgood Marshall, the Groveland Boys, and the Dawn of a New AmericaFrom EverandDevil in the Grove: Thurgood Marshall, the Groveland Boys, and the Dawn of a New AmericaRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (266)
- A Heartbreaking Work Of Staggering Genius: A Memoir Based on a True StoryFrom EverandA Heartbreaking Work Of Staggering Genius: A Memoir Based on a True StoryRating: 3.5 out of 5 stars3.5/5 (231)
- Team of Rivals: The Political Genius of Abraham LincolnFrom EverandTeam of Rivals: The Political Genius of Abraham LincolnRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (234)
- On Fire: The (Burning) Case for a Green New DealFrom EverandOn Fire: The (Burning) Case for a Green New DealRating: 4 out of 5 stars4/5 (74)
- The Unwinding: An Inner History of the New AmericaFrom EverandThe Unwinding: An Inner History of the New AmericaRating: 4 out of 5 stars4/5 (45)
- La Economia Como Ciencia - Unidad 1Document9 pagesLa Economia Como Ciencia - Unidad 1ian0bassNo ratings yet
- Contenidos de Economia 11Document2 pagesContenidos de Economia 11ian0bassNo ratings yet
- 5-Un 1-NATENZON C - Riesgo - Vulnerabilidad e Incertidumbre Desasatres Por Inundción en ArgentinaDocument29 pages5-Un 1-NATENZON C - Riesgo - Vulnerabilidad e Incertidumbre Desasatres Por Inundción en Argentinaian0bassNo ratings yet
- Parte 1 - Economia Una Introduccion EUDEBA Extracto PDFDocument42 pagesParte 1 - Economia Una Introduccion EUDEBA Extracto PDFian0bassNo ratings yet
- La Era de La Revolución Hobsbaawn Capitulos 2-8 y 9Document61 pagesLa Era de La Revolución Hobsbaawn Capitulos 2-8 y 9ian0bassNo ratings yet
- Resumen 21 A 25 para JuridicaDocument30 pagesResumen 21 A 25 para Juridicaian0bassNo ratings yet
- 4-EL RIESGO EN ARGENTINA - Apunte de Cátedra - EcheverríaDocument11 pages4-EL RIESGO EN ARGENTINA - Apunte de Cátedra - Echeverríaian0bassNo ratings yet
- 7-RICO y PORTILLO - Desbordamiento Del Río Salado e Inundaciones en La Ciudad de Santa Fe y Aledaños-Cap 2 - Mision A Santa Fe-38-91Document54 pages7-RICO y PORTILLO - Desbordamiento Del Río Salado e Inundaciones en La Ciudad de Santa Fe y Aledaños-Cap 2 - Mision A Santa Fe-38-91ian0bassNo ratings yet
- Cronograma Geografia I Historia 2021Document9 pagesCronograma Geografia I Historia 2021ian0bassNo ratings yet
- Mac Gaw Esclavismo TransicionDocument7 pagesMac Gaw Esclavismo Transicionian0bassNo ratings yet
- 1-Programa Geografía I - 2° 1° - Adaptación 2022Document4 pages1-Programa Geografía I - 2° 1° - Adaptación 2022ian0bassNo ratings yet
- Como Le Va A Usted Con La DiscrepanciaDocument4 pagesComo Le Va A Usted Con La Discrepanciaian0bassNo ratings yet
- Población - América LatinaDocument2 pagesPoblación - América Latinaian0bassNo ratings yet
- La Situación de La Mujer en Antigua GreciaDocument34 pagesLa Situación de La Mujer en Antigua Greciaian0bassNo ratings yet
- Entrevista A Carina Kaplan La Desigualdad Educativa No Se Aloja en El Cerebro.Document4 pagesEntrevista A Carina Kaplan La Desigualdad Educativa No Se Aloja en El Cerebro.ian0bassNo ratings yet
- FILOSOFÍA RESUMEN 2 Año Isfd 35Document37 pagesFILOSOFÍA RESUMEN 2 Año Isfd 35ian0bassNo ratings yet
- Ideología y Currículum Apple. Cap 1Document16 pagesIdeología y Currículum Apple. Cap 1ian0bassNo ratings yet
- Kusch America Profunda Pag 100 A 163Document64 pagesKusch America Profunda Pag 100 A 163ian0bassNo ratings yet
- La Soledad de America LatinaDocument3 pagesLa Soledad de America Latinaian0bassNo ratings yet
- UntitledDocument28 pagesUntitledian0bassNo ratings yet
- Rouquie Alain. Pag 17 A 40Document11 pagesRouquie Alain. Pag 17 A 40ian0bassNo ratings yet
- Origen de Los Unitarios Y Los Federales Unitarios y Federales: Dos Fuerzas y Un Mismo PaísDocument5 pagesOrigen de Los Unitarios Y Los Federales Unitarios y Federales: Dos Fuerzas y Un Mismo Paísian0bassNo ratings yet
- V - Las Reformas Rivadavianas y El Congreso Y El Congreso General Constituyente1820-1827Document4 pagesV - Las Reformas Rivadavianas y El Congreso Y El Congreso General Constituyente1820-1827ian0bassNo ratings yet
- Epis 6Document32 pagesEpis 6ian0bassNo ratings yet