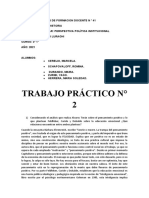Professional Documents
Culture Documents
Thibaud Formas de Guerra
Thibaud Formas de Guerra
Uploaded by
Maira Durando0 ratings0% found this document useful (0 votes)
17 views25 pagesOriginal Title
thibaud_Formas_de_guerra
Copyright
© © All Rights Reserved
Available Formats
PDF or read online from Scribd
Share this document
Did you find this document useful?
Is this content inappropriate?
Report this DocumentCopyright:
© All Rights Reserved
Available Formats
Download as PDF or read online from Scribd
0 ratings0% found this document useful (0 votes)
17 views25 pagesThibaud Formas de Guerra
Thibaud Formas de Guerra
Uploaded by
Maira DurandoCopyright:
© All Rights Reserved
Available Formats
Download as PDF or read online from Scribd
You are on page 1of 25
Formas de guerra y mutacin del Ejército
durante la guerra de independencia en
Colombia y Venezuela
CLEMENT THIBAUD
a historiografia de las independencias ha pasado por una wrevolucién copernicana» en
ee iltimos afios. Ya no se las considera como el acceso natural a la autonomfa polf-
viea de entidades nacionales en trance de parto desde la conquista —e incluso mucho antes
en los pases con una gran tradicién indigena-, y tampoco se as tiene como el fruto de cau-
sas necesarias, sino como un acontecimiento fortuito en su origen, derivado del desplome
de la monarquia espafiola bajo los golpes de los ejércitos napolednicos.
Bajo esta perspectiva, la politica recupera sus derechos para explicar la formidable
aceleracién de la historia que, de 1808 a 1812, abolié el absolutismo en nombre del rey
cautivo y decrets una carta que recogié lo esencial de los elementos constitutivos de la
politica moderna: la soberania del pueblo, la ciudadanta igualiraria, el régimen repre-
sentativo, la nacién. Aqui, el surgimiento inesperado del acontecimiento, bajo la forma
de la invasién francesa, se articula en una historia politica de mayor duracién, la de los
origenes de las ideas y prdcticas que hacen de puente entre un Antiguo Régimen comu-
nitario y estamental, y una modernidad en la que el individuo se convierte en el principio
fundamental de la sociedad.
Vistas hasta este tiempo como un evento necesario, tanto por la historia patria
como por la historia académica 0 los andlisis socioeconémicos modernos, no se com-
prendia a las revoluciones hispdnicas sino en relacién con sus origenes (politicos, cultu-
rales, econémicos o sociales). Estando las independencias contenidas en sus causas, no
habia ninguna necesidad de prestar mayor atencidn a su desarrollo concreto, sino bajo
la forma de un epflogo exaltando el gesto inmortal de los préceres. Al hacer esto, la his-
toriografia olvidaba la mitad del problema y se desviaba de lo que constituye la textura
misma del proceso revolucionario; su dindmica, su capacidad de crear un antes y un
después, su poder de transformacién tanto en los niveles legales, politicos y, en menor
medida, sociales, Si las naciones no preexistfan a la independencia, eran entonces su
consecuencia.
Este olvido se doblaba en otro: el papel de la guerra en el proceso dindmico de defi-
nicién de las identidades. Estas tiltimas, ademas, no siempre remitfan a la construccién
339
(Cuement THisauD
nacional, sino que comprendfan formas derivadas: en el campo simbélico, la repuiblica o la
ciuidadanta; en el campo imaginario, las identidades regionales, «raciales» o sociales en via
de definicién con el cambio del centro de poder, la abolicién de las fronteras de castas, de
las corporaciones o de las antiguas repiblicas como las de los espafioles y de los indios, y en
general de todos los principios jerdrquicos de ordenamientos territoriales y sociales estable-
cidos en tiempos de la colonia.
La aspiracién de este articulo es mostrar el proceso revolucionario en su devenir: no
como la progresién inevitable hacia la independencia y la repiiblica, sino como un aconte-
cimiento de curso relativamente caético, imprevisible y productor de nuevas formas de vida
en comin. Ante todo se dedicaré a la dindmica del conflicto, hasta cierto punto descuida-
daen el marco de las revoluciones hispénicas, mientras que la guerra es reconocida tanto en
Ja Revolucién Americana como en la Revolucién Francesa, y més en general bajo la pers-
pectiva de la creacién de los Estados nacionales -piénsese en Italia y sobre todo en Alema-
nia— como uno de los elementos centrales de la explicacién.
En este contexto, la Nueva Granada y la Capitanfa General de Venezuela ocupan un
lugar particular. Con el Rio de la Plata constituyen los conjuntos que evolucionaron con
més rapidez hacia la ruptura con la Espafia peninsular. A diferencia de Buenos Aires y su
vyasto interior, estos territorios declararon la independencia absoluta de la metrépoli entre
1811 y 1813; también adopraron, en su sentido moderno y antimondrquico, la forma repu-
blicana de gobierno!. Venezuela vivié ademés una guerra particularmente larga y sangrien-
ta, en la que tal vez desaparecié una cuarta parte de la poblacién. {Debe relacionarse esta
cbrutalizacién» con el aspecto radical de la revolucién en Tierra Firme, con sus jacobinos
como Antonio Nicolés Bricefio, su general de la Revolucién Francesa Francisco de Miran-
da-, su profeta en la persona del Libertador Simén Bolivar y su alianza (circunstancial) con
la revolucin negra de Haiti?
De 1810 a 1824, la dindmica revolucionaria produjo varias formas diferentes de gue-
rra, Uno de los objetivos de este trabajo es describir y comprender esta dindmica social y
politica. Cémo se pasa, en s6lo unos afios, de un combate limitado de milicias locales
—guerra de palabrerfa acompasada por interminables sitios de ciudades~ a la guerra irre-
gular en los llanos de Colombia y de Venezuela, y Iuego a la guerra de gran estilo que,
desde Carabobo hasta Ayacucho, permitié la derrota final de los ejércitos del rey? Estos
cambios «macro» se apoyan en una evolucién de la organizacién de las fuerzas armadas
y en un profundo cambio de su reclutamiento. Ademés, poco a poco, el ¢jército liberta-
dor toma un lugar central en la construccién de Ja repiblica y en la practica politica
corriente: :cémo explicar el papel complejo pero crucial que desempefian los militares en
la estabilizacién —y la desestabilizacién— de las nuevas instituciones liberales en el espacio
grancolombiano?
1. Sobre este punto, ver Frangois-Xavier GUERRA. «La identidad republicana en la época de la independencia», En:
‘Gonzalo SANCHEZ GOMEZ; Maria E, WiLLs O8REGON (comps. Museo, memoria y nacién. Bogots: Museo Nacio-
nal de Colombia, 2000, p. 253-283.
340
FORMAS DE GUERRA Y MUTACION DEL EJERCITO
Las formas de guerra y la evolucién de la identidad politica
La guerra de independencia en Venezuela y en Colombia serfa una guerra civil que con-
densarfa, activaria y reunirfa ~segiin la intuicién de José Manuel Restrepo2, recogida por
Laureano Vallenilla Lanz y luego, con transformaciones, por Federico Brito Figueroa
¥ Miquel Izard— los conflictos particulares de clases y colores —nla guerra de clases y colo-
tes». Sin duda esta explicacién tiene el mérito de fragmentar el objeto, «guerra nacional de
emancipacién», para revelar en él el trasfondo, hecho de tensiones heredadas del Antiguo
Régimen. Lejos de resumirse en una majestuosa querella para librarse de una servilidad
impuesta por Espafia la independencia habria pasado por luchas parciales donde cada gru-
po~£tnico, racial, politico, social, regional~ se habria enfrentado, Este esquema, por seduc-
tor que parezca, presenta un grave inconveniente: la delimitacién previa de los grupos
sociales, «raciales»4 o étnicos ignora la influencia de la guerra en la (re)definicién politi-
ca de las identidades®. Propone una visién estética de las luchas, como sintomas de una
estructura oculta.
Afiadamos ademas que en esa época las fronteras entre los estados actuales de
Colombia, Venezuela, Panamé y Ecuador no son ctiterios pertinentes para limitar el
andlisis. Serfa cometer un anacronismo creer que los acontecimientos de la capitania
general no tuvieron sino una influencia marginal en el reino. En realidad, se debe tomar
el proceso revolucionario como un conjunto que no siempre esté arraigado en un espa-
cio geogréfico concreto. El espacio de la guerra de independencia también es abstracto,
en el campo de la construccién de las identidades republicanas y luego nacional; desde.
fia las fronteras cuando se trata de la guerra para seguir con frecuencia los pasos de
Simén Bolfvar. Es por esto que, sin limitarse a un marco geogréfico restringido a un
2. José Manuel RESTREPO. Historia de la revolucién de la Repiiblica de Colombia, Medellin: Bedout, 1969,
Ul, p. 117.
3. Laureano VALLENILLA LaNz. Disgregacin ¢ integraciin. Ensayo sobre la formacién de la nacionalidad venezolana.
Caracas: Tip. Universal, 1930, 2 v.; Laureano VALLENILLA LANZ. Cesdrismo democrdtico. Estudio sobre las bases
socioligicas dela consitucién efectiva de Venezuela. Caracas: Ediciones de la Biblioteca de la Universidad Central de
Venezuela, 1985, p. 335; y Feliciano BRITO FIGUEROA. La emancipacién nacional. Guerra social declaesy colores,
Caracas: Centro de Investigaciones Histéricas, Universidad Santa Maria, 1986. Miquel I2anb. El miedo a la revo.
4ucién. La lucha por la libertad en Venecuela (1777-1830). Madtid: Tecnos, 1979
4, Sabemos que las razas no existen. El término se utiliza aqul para designar una categorfa que manejan los actores,
con el fin de evitar el anacronismo que supondria el uso de la idea de etnia. Lo que interviene en las interacciones
‘entre los actores no es tanto Ia identidad cultural como el valor social y la clasificaci6n juridica asociados a ier
10s rasgos del aspecto fisico (color, forma de la cara, cabellos, ete.) En el mundo hispdnico, el término de raza
€S menos peyorativo que otros contextos, incluso si en su sentido cldsico, «Se toma muy regularmente en mala
pparter 0, como lo define todavia el Diccionario de a lengua castellena por la Real Academia Espaftola, Madrid: 1817,
puede ser sindnimo de «genus, stirps, eviam generis macula vel ignominias.
5: Sobre esta dficultad, ver Marie-Danielle DeMELAs-BOHY.»Je suis oiseau; voyez mes ales...” ‘Je suis sours:
vive les rats!s. Caravelle (Tolouse). 62 (1994), p. 179-191. Bs claro que este esquema ha sido puesto en tela
de juicio en el curso de la década de 1990 por la historiograffa reciente sobre la cuestidn de la indepen-
dencia gracias a los trabajos de Frangois-Xavier GuenRa. Modernidad e independencias. Madrid: MAPERE,
1992 y Jaime E. RODRIGUEZ O. La independencia de la América e:panola. México: Fondo de Cultura Feo.
némicay 1996.
341
(Cement THIBAUD
pats, hay que cefiirse al andlisis de los procesos transformadores all{ donde asumen la
mayor novedad y la mayor fuerza. Dentro de esta perspectiva, Venezuela constituye un
laboratorio revolucionario donde van a inventarse formas inéditas de hacer la guerra
y de pensarse y vivirse en cuanto comunidad nueva. El andlisis de las mutaciones vene-
zolanas resulta ser entonces un prefacio necesario para la comprensidn del proceso inde-
pendentista en Nueva Granada, donde estas novedades van a arraigarse después de la
reconquista de 1819.
Un postulado domina entonces este trabajo: la identidad de los actores evoluciona
con la forma de guerra. ;Cémo la historia-batalla, condenada justamente en sus versio-
nes académicas por Fernand Braudel y la Nueva Historia francesa, puede dar cuenta de
una revolucién politica ¢ incluso de un cambio social? Esta es la pregunta que habrfa
que plantearse, al analizar dos facetas de esta compleja realidad. En primer lugar, zen
qué es esta forma de guerra la expresién de una sociedad particular? ;Cémo podemos
descifrar el estado de una comunidad a través de lo militar? Y luego, ;cémo cambia el
proceso bélico a la sociedad y cudles son sus modalidades? Dar un primer elemento de
respuesta a estas preguntas requiere el andlisis del espectro de las diferentes formas de gue-
rra que vivieron las regiones en la jurisdiccién de Bogor durante el gran conflicto de la
emancipacién.
{Qué se constata en toda la jurisdiccién del reino en 1811? Algunas juntas patriéticas
atacan sin energla a la ciudades leales a la regencia espafiola; unas milicias mal armadas
renuncian ante la primera dificultad que se les presenta, negéndose a combatir o desban-
dandose después de que el combate ha causado dos 0 tres muertos, y quince o veinte heri-
dos. Estos hechos evocan el desarrollo de las guerras civicas italianas de las que se bur-
Jaba Maquiavelo’. A la inversa, en las campafias de reconquista espafiola al mando de Yafiez
y Boves en 1814, y luego de Morillo en Nueva Granada en 1815 y 1816, corrieron mares
de sangre, se multiplicaron las exacciones, las ejecuciones de prisioneros, y las masacres de
civiles’.
El contraste entre las dos épocas es sorprendente. Cémo comprender el abando-
no de las leyes y de las costumbres bélicas, a favor de un modo de combate que apela
a una guerra a muerte encarnizada en la que se multiplican las venganzas de carécter pri-
vado?
6. Como la famosa batalla de Anghiari, entre Sforza y Piccinino en 1440, en la que se enfrentaron 11.000 comba-
tientes, con saldo de 60 muertos y 400 heridos (Maquiavelo informé, por su lado, sobre dos muertos). Respecto
a esto, ver Franco VENTURI. La culture de la guerre. Pats: Gallimard, 1984, p. 77.
7. La condena de las atrocidades cometidas por Boves. Morales y los jes llaneros es ciertamente un rasgo de exagerada
indignacién de la historiografta patriética, pero la ferocidad de esos crimenes chooé a los actores mismos, fuesen rea-
lists 0 republicans. Ver los testimonios hostiles alos realistas kincontrolables» (Monteverde, Yaticz, Boves): Narciso
Cou y Prat. Memoriales sobre la independencia. Caracas: Academia Nacional de la Historia, 1960, «Exposicién de
1918», p. 280; José Francisco HEREDIA. Memorias del regente Heredia. Caracas: Academia Nacional de la Historia,
1986, p. 195; Andrés Level. 0& Gona. eAntapodosiss. Boletin de le Academia Nacional de la Historia (Caracas)
XVI/63-64 (1933), p. 500-709, sobre todo p. 550; DanielF. O'LEARY. Bolivar y la emancipacién de Sur-América.
“Memorias del general O'Leary. Madsid: Sociedad Espatiola de Libreria, 1915, 1 (1783-1819), p. 236 ss.
342
(Cutment THiBauD
militar como por la negociacién y los compromisos entre la Corona y los miiltiples actores
colectivos indianos. De la misma manera, no es de extrafiar que los criollos hayan reivindi-
cado celosamente su pertenencia al imperio como fieles sibditos del rey Fernando, iguales
alos andaluces, aragoneses, catalanes, gallegos y castellanos.
Los primeros conflictos armados estallaron en Venezuela a fines de 1810. Estos com-
bates comenzaron en torno a la cuestién de la lealtad hacia las instituciones establecidas en
Espafia para suplir la vacatio regis. Al contrario de las ciudades juntistas, las ciudades de
Coro y de Maracaibo reconocfan a la regencia, y se pusieron en guardia contra el resto del
pais. A pesar de esta amenaza, la formalizacién de un ejército en Caracas tuvo muchos rodeos
y se encontré con fricciones insuperables. La creacién de un cuerpo que defenderfa a la patria
mis alld del pueblo parecia imposible, a pesar del peligro de una invasién realista.
Las contrariedades con respecto a esto del secretario de Guerra del ejecutivo de la Jun-
ta Suprema, Lino de Clemente, son muy significativas. En septiembre de 1810, requiere de
cada pueblo de la provincia de Caracas algunos soldados con el fin de formar tres batallo-
nes veteranos «para el servicio de la patria y la utilidad del vecindariow!5. La creacién de
estos cuerpos a partir del Fijo de Caracas, tiene efecto algunas semanas después, el 15 de
octubre!S, Para proveerlos, la junta exige de cada pueblo de uno a catorce hombres. La aldea
de Curiepe debe proporcionar, por ejemplo, un soldado para una poblacién de 2.220 habi-
tantes, Caucagua, nueve entre 1.40017, etc. El ejecutivo no exige sino 163 hombres para
todo el partido capitular de Caracas!8, Sin éxito: el 18 de febrero de 1811, los tres nuevos
batallones no han recibido, para gran perjuicio de sus respectivos comandantes, sino 63
hombres!?.
Mientras la milicia es aceptada ¢ incluso valorada por el vecindario, que encuentra en
ella los privilegios del fuero, el batallén reglamentado le parece un cuerpo lejano, mezcla-
do, incomprensible. No sdlo ningiin ciudadano presta el servicio militar de buena gana,
sino que la obligacién suscita alarmas vehementes. Lino de Clemente lamenta:
é... fa renuencia que genetalmente se ha experimentado de los vecindarios de todos los pue-
blos de lajurisdiccién del mando de esta Suprema Junta, a prestarse voluntarios sus individuos para
el servicio de las armas y formacién de los batallones veteranos a que se les ha lamado por la nece-
sidad que tiene la patria de la defensa de su libertad...»20,
15, Ancuivo RestRefo, vol. 26, fol. 37: «Circular de Lino de Clemente a los pueblos del partido capitular de Cara-
‘eas, 27 de septiembre, 1810+.
16, «Orden del 18 de octubre de 1810 aprobando la divisién de los tres batallones veteranos y los empleos que faltan
de oficial y demas plaas respectivase. En: Las fuerzas armadas de Venezuela en cl siglo XIX (textos para su estudio).
‘La independencia: de la primera Repiblica al Congreso de Angostura, 1810-1813, Catacas: Presidencia de la Repi-
blica, 1963, 1, p. 28.
17, John V. Lomanb1. People and places... [13], spat Il ~ A workbook in the historical demography of Venezuela,
the Bishopric of Caracas 1771-1838».
18. Ver nota 15. .
19. Anctivo ResTRero, vol. 26, fo.. 49v-50: «Carta de Lino de Clemente, 18 de febrero, 1811».
20. ARCHIVO RESTREFO, vol. 26, fol. 43v-4: «Carta de Lino de Clemente, 8 de enero, 1810»,
344
FORMAS DE GUERRA ¥ MUTACION DEL EJERCITO
‘Como las mismas causas tienen los mismos efectos, esta situacién se repite en la Nue-
va Granada. La guerra entre federalistas y centralistas que principia en 1812, asi como los
combates del teatro de operaciones meridionales, entre Cali y Pasto, manifiestan caracte-
risticas similares a las de la capitanta general. La debilidad de los combates va pareja con la
resistencia de los pueblos ante la conscripcidn y los impuestos de guerra. Joaquin Ricaurte,
gobernador de Pamplona en 1814, no deja de quejarse ante el ejecutivo confederal de Tun-
ja, testimonio de la impotencia patética del Gobierno central frente a unas localidades des-
contentas?!,
Los pueblos se niegan a confiar sus habitantes masculinos a la institucién militar. Una
conspiracién universal tiende a la conservacién de los «cuerpos primarios»2? milicianos, que
convierten a una compafifa 0 a un batallén en una imagen exacta de la comunidad de habi-
tantes de la que proviene, En este contexto, el problema en que trabajan las juntas se con-
vvierte en el siguiente: ;cémo preservar los «cuerpos primarios» locales y construir al mismo
tiempo fuerzas capaces de repeler al enemigo? Problema tremendo, que no pudo ser resuel-
to, y que explica en gran parte los éxitos de Monteverde en Venezuela en 1812 y los de
Morillo, en Nueva Granada, con ocasién de la reconquista de 1815.
La transformacién del ejército de dotacién colonial?3 en un ejército patriota conduce
entonces a una reterritorializacién de las fuerzas armadas. Si los oficiales subalternos y los
suboficiales de los batallones profesionales coloniales escogen servir bajo los ejecutivos
patriotas, la fuga de sus coroneles y teniente coroneles realistas lleva a un refuerzo de las
autoridades locales tradicionales. Invaden en esta forma el estado mayor y el mando opera-
ional de los cuerpos. Los hacendados y propietarios de los hatos* eran coroneles de miliciass
helos ahora generales de la junta y luego de la Primera Reptiblica, a la cabeza de batallones
de infanteria. La mayor parte son propietarios muy ricos, como el marqués del Toro, cuya
incapacidad es nororia, En Santafé, Luis Caicedo es nombrado a la cabeza del regimiento
21, Se pueden seguir los sinsabores de Ricaurte en su correspondencia al ejecutivo de Tunja, reunida en el ARCHIVO
RESTRETO, vol 3, fol. 40 ss.
22. La idea fue forjada por la historiograffa del cjérito alemén, cuya cohesi6n extraordinatia era cuestionada. Se basa-
tla, segin un estudio pionero de E. A. SHILLS; M. JANOWITZ, «Cohesion and disintegration in the Wehrmacht in
World War Il», Public Opinion Quarterly (New York). 12 (1948), p. 280-315, en su respeto a ls «grupos prima-
trios basados en un origen comiin regional ~en el que coinciden las identidades religiosas, lingistcas, etc, y que
tiene una significacién particular en Alemania.
23, Recordemos la estructura doble del efecto espafiol de América. Por una part, el ejécito de dotacién estd cons-
tituido por los regimientos acantonados en puntos estratégicos; es esencialmente defensivo y se embota en una vida
cde guamnicién de proverbial rutina. Por otto lado, un ejército de refuerzo permite sostener la vacilance moral de
las tropas residentes en caso de ataque. Se trata de fuerzas enviadas de Espafia, a donde vuelven una vez liquidado
lconflicto que motivé su desplazamicnto. La bibliografla sobre este punto ¢s inmensa; de valiosa referencia sobre
‘Venezuela son los trabajos de Gerardo Suéree y de Juan Marchena Femdnder. Santiago Gerardo SUAREZ. Las ini-
sinuciomes militares venezolanas del priodo hispinico en los archivos. Caracas: Biblioteca de la Academia Nacional de
la Historia, 1969; Santiago Gerardo SUAREZ. Las fuerzas armadas venezolanas en la colonia. Caracas: 1984; Juan
MARCHENA FERNANDEZ. La instizcién militar en Cartagena de Indias, 1700-1810. Sevilla: Escuela de Estudios
Hispanoamericanos, 1982; Juan MARCHENA FERNANDEZ. Ofiiales y soldados en el ejército de América, Sevilla:
Escuela de Estudios Hispanoamericanos, 1983.
24. En Venezuela, el hato es una gran hacienda de erfa de ganado, més comiin en los grandes Llanos de la cuenca del
Orinoco.
345
(Cueent Trmpauo
de milicias de infanteria de la ciudad; sus t(tulos de gran terrateniente de la sabana de Bogo-
14 son sin duda un contrapeso de su ignorancia en el campo militar. La creacién del Regi-
miento de Patriotas y del Regimiento de Milicias de Caballeria le permite a los hijos de las
familias Caicedo, Narifio, Alvarez, Prieto, Ricaurte, etc. acceder a una posicién que el Anti-
guo Régimen les habia negado?s. El éxito de los recluramientos en esta arma se explica en
parte por la frustracién de las élites criollas bajo el Antiguo Régimen: recordemos que no
habfa milicias disciplinadas en las tierras frfas en tiempos de los virreyes.
En pocas palabras, las fuerzas armadas patriotas de los afios 1810-1812 adoptaron el
modelo miliciano clisico. En el campo ideolégico, se inspiraron en los modelos republica-
nos de la Antigiiedad donde cada ciudadano debia participar activamente en la defensa de
la ciudad. Estan al mando de oficiales de los batallones profesionales en su mayorfa criollos,
todos retofios 0 aliados de las grandes familias. En sus principios de autoridad, su recluta-
miento, su jerarqufa y su modo de combate, los ejércitos de la Patria Boba neogranadina y
de la Primera Repiiblica venezolana pertenecen atin al Antiguo Régimen. Sus tropas de
milicias, estructuradas en torno a las autoridades tradicionales revestidas de la uncién mili-
tar, practican una guerra de sitios poco enérgica, A este respecto los intentos contra Coro
© contra Valencia son reveladores: una poliorcética balbuciente lleva, por falta de energia,
al fracaso. El sitio de Coro, por ejemplo, dura dos dias, Las operaciones en el Cauca no
demuestran un sélido dominio del arte militar; las avanzadas y las retiradas se suceden sin
que ningiin campo pueda tomar una ventaja decisiva. En este sentido, los combates que
enfrentan la ciudad patriota de Cartagena a la realista de Santa Marta, son paradigmaticos.
Desisten después de tres 0 cuatro escaramuzas, y los escasos rompimientos estratégicos,
como el de Labatut a principios de 1813, son seguidos de retiradas mds o menos catastré-
ficas. No era que faltara el deseo de batirse, era que la legitimidad del combate incomoda-
ba tanto a los soldados como a los comandantes de las tropas de los dos bandos®”. Se cui-
daban de evitar la batalla por ser esta demasiado costosa.
En este marco, el enemigo no asume un rostro de radical alteridad. Es el mismo, el
hermano engafiado que hay que llevar a la raz6n. De ahi el cardcter pusilénime, paternal
y lleno de suavidad que toma el conflicto. Teniendo en cuenta las diferencias por otra
parte, parece pertinente invocar la distincién platénica entre stasis —Ia discordia que regia
las rivalidades entre las ciudades— y polemos —la clase de enfrentamiento adoptado contra los
25. Sobre la politica wants crilla del visitador Gutiérrez de Pifersa fines del Antiguo Régimen, ver Thomas GOMEZ.
sLarépublique des cwfiador: Familles, pouvoir et sociécé& Santafé de Bogocd (XVIII sitcles. Caravelle (Tolouse)
62 (1994), p. 216.
26. Sobre este tema, ver Julio FEBRES CORDERO. El primer ejército republicano y lu campaita de Coro. Caracas: Con-
tralorla General de la NaciSn, 1973, La correspondencia de Toro con las aucoridades de Coro muestra el tras-
fondo intelectual y moral del pensamiento militar patriota en 1811. Félix BLANCO; Ramén AzPURUA. Docu
‘mentes para la historia de la vida publica del Libertador. Caracas: Imp. de La Opinién Nacional, 1875-1877, 11,
p. 490-504,
27. La gence de la cotdilles, de crcr a Laureano Vallenilla Lanz, eran, en Venezuela, particularmente pacficas. Un
cjercicio que enfienté a dos batallones de milicias en 1800, habria aterrorizado a los oficiales que los mandaban.
Taureano VALLENILLA LANZ, Disgregacin e integracin... 3], 1, p. 188-189.
346
-FORMAS DE GUERRA ¥ MUTACION DEL EjéRctto
bérbaros. Durante la guerra del Peloponeso, los griegos «negociaron un tratado de paz, esti-
mando que, con respecto a gentes de la misma raza, uno debe proseguir la guerra hasta la
victoria y no arruinar el interés comtin de los griegos para satisfacer at resentimiento parti-
cular de un Estado, mientras que con respecto a los bérbaros hay que proseguirla hasta su
Pendencia o no de Espafa, sino sobre cuestiones menos fundamentales, cade ligadas, pare-
ce la jerarqufa entre las comunidades de habitantes y al reconocimicneo del estatuto de
capital de tl o cual ciudad. El apuntalamiento de la «pulsién de hostlidads de loc guerre-
ros no se basa en un objetivo vital para todos, de orden identitatio religioso. La organi-
zacion del ejército, donde cada bavallén representa una aldea y forma un verdeclero cuerpo
Primario, refuerza ain mds la suavidad de la guerra: Las fuerzas armadas no constituyen
sino una formalizacién de la sociedad de los civiles, con sus costumbres y sus principios de
Jerarquizacién bien alejados de las necesidades militares; el marqués del Tore ox sin duda
tun aritécrata refinado, pero resulta ser incapaz de dirigir hombres en armas
Sin embargo, a partir de 1812, los destinos de Nueva Granada y de Venczucla se sepa-
masher un tiempo. Mientras que la primera vive la neutralizacién del ascenso alos ext.
franc Su Propio territorio, hasta la legada de cuerpo expedicionario peninsular proce-
dente de Andalucia la segunda vive una mutacién radical en el orden devoe combates. De
hecho, hasta 1819, la capitanfa general, con la notable excepcién de Casanare, es la que
constituye el espacio de experimentacién de formas de guerra y de organismos militares iné-
ditos, adoprados luego, con cierto retraso, en el tertitorio del reine {Cémo comprender
esta divergencia y el camino peculiar romado por la sociedad venezolana en esre momento
ctucial de su historia?
De la guerra civica a la guerra civil entre realistas y tepublicanos
El modelo de guerra civica es cuestionado por ciertos realistas -no los plicidos «espafioles
smericanoss de las ciudades fcles de Coro, Maracaibo o Guayana~ sino aventureras dada:
<és ayudados por una serie de tumultos. Las eircunstancias, esa Providencia lace da uso
a menudo demasiado ficil, desempefian aqui un papel pleno en el cambio del paradigma
nilitar En julio de 1812, la Primera Repiblica venezolana sucumbe ante le accién conju-
gada de una expedicién militar lanzada desde Coro por un condoniore peninsular, Monte-
Yerde, y los tumuleos servles susitados por agentes realisas,en los valles del era de Cara-
cas. A la mal llamada «Segunda Republica» la derriba en 1814 el triple ataque de las tropas
28. PATON, Meneteno, 2424. Ver también el andlisis de Catl von CLAUSEWTTe De la guerre. Paris: Editions de
Minuit, 1955, p, 680.
347
(Cuemenr Tumaup
regulares espafiolas de Ceballos, de los eércitos llaneros mulatos de los caudillos Yafiez
y Boves, y de un levantamiento popular servil y pardo formalizado por el pulpero Rosete
en los mismos valles orientales de Caracas??,
La rebelién masiva de las poblaciones mestizas o negras contra el poder republicano
se manifesta en retrospecto como el momento fundador en el que se forja el estilo parti-
cular de combate propio de Venezuela: una guerra popular con un fuerte contenido
«racial». Sin embargo, siempre ha sido rechazado a un segundo plano de las preocupaciones
histéricas para eludir una cuestién dolorosa, planteada por Miquel Izard en su obra sobre la
revolucién en Venezuela: :por qué las capas dominadas de la poblacién, que suftian bajo «un
yugo de tres siglos», se levantaron contra sus liberadores? Esta contradiccién asombraba
a Simé6n Bolivar, que la explicaba, como otros préceres, por la interiorizacién de las rela-
ciones de dominacién en el seno de la hacienda y del hato, repulsién esponténea de la «ple-
be» iletrada ante las novedades.
La aparicién de la guerra popular esté profundamente vinculada ala escogencia de los
americanos realstas: habla que utilizar el pueblo para dertibar a la reptblica impia. Pero, al
Provocar la rebelién, abrieron la caja de Pandora, al no dejarle otra opcién a los patriotas
ue imitarlos. Como consecuencia, la guerra se extendié a todas las capas de la poblacién,
bajo la forma de un conflicto civil de extraordinaria crueldad. Un resumen de los aconteci.
mientos lo demuestra.
Bajo la presién del avance de Monteverde, Miranda declara la ley marcial en junio de
1812. Esta le concede la libertad a los esclavos, después de un cierto tiempo de servicio,
Pero sobre todo obliga a todos los hombres aptos para portar armas a alistarse en el ejérci-
to regular, Esta cldusula provoca wefervescencias»: la novedad de la conscripcién general
el caso de la Vendée lo demuestra~_a menudo es mal recibida en el campo. En estas con-
diciones, el arzobispo de Caracas, Narciso Coll y Prat, decide apropiarse del descontento
y canalizarlo, Le escribe una carta pastoral a los curas de los «lugares donde viven muchos
esclavos» para que prediquen el compromiso a favor del rey y del legitimo gobierno de
Espafia. Los esclavos se unen a los negros libres para formar masas considerables de 7.000
hombres. «Todos tenfan sus armas, se alimentaban con cualquier rafz, se habjan endureci-
do en el trabajo, resistian a las intemperies, etc..32,
Manipulada en sus comienzos, la revuelta se hizo auténoma y petmitié una expresién
torrencial, desordenada, llena de diversas reivindicaciones ~a menudo expresadas en actos.
Algunos esclavos mataron a sus amos realists, con més frecuencia a sus mayordomos®3,
29. Aunque el caricter espontineo del levantamiento de Rosete debe ser rechazado, no hay ninguna duda de su natu:
raleza popular. Lo prucba su correspondencia con el justicia mayor de Camatagua. ARCHIVO RéSTREPO, vol. 30,
fol. 113 58.
30. Miquel 1zano. El miedo a la revolucién... (3).
31. «Memoria del arzobispo ilustrisimo sefior Coll y Prat, Caracas, 25:VIII.1812s, En: Narciso Cou ¥ Paar, Memo-
rials... (7 p. 59.
32. Narciso COLL ¥ PRAT. Memoriales... (7h p: 64.
33. El mayordomo de una hacienda era el intendente dela propiedad y el represencante del propietatio,
348
FORMAS DE GUERRA Y MUTACION DEL EJERCITO
El arzobispo Coll y Prat debié entonces intervenir para que se calmaran los insurgentes negros.
Después de su victoria sobre los patriotas, para mayor seguridad, Monteverde hizo que la tro-
pa atacara a los revoltosos que tanto Jo habfan ayudado a destruir la Primera RepiiblicaX.
Describir y comprender este «Vendée» servil no es nada ficl; las fuentes que hablan
de ella se atienen al discurso de las élites -sean ellas realistas 0 patriotas~ sobre una agrupa-
cién en la que subrayan con temor su cardcter monstruoso, y funesto para la historia del
pafs, Ademés son escasas, lo que impide captar de manera fina los objetivos de los insur-
gentes negros, la composicién de la revuelta, el origen y las formas de organizacién de los
rebeldes. Sin embargo, la cuestién es crucial, porque estas rebeliones transforman la natu-
raleza de la guerra de independencia en esta regién. Los grupos de color dominados salen
ala escena del conflicto. Poco a poco, su pertenencia a uno u otro partido determina el cen-
tro de equilibrio de las pasiones politicas y de las fuerzas militares. Sobre todo, la moviliza-
cién parda es el paso inicial de un tipo de conflicto inaudito hasta entonces, que va a per-
mitit la asuncién de la guerra revolucionaria: la guerra popular. Fuera de cualquier
autoridad directa o apremiante, la gente de color libra un combate que se inscribe cierta-
mente en la letania de las emociones que sacudieron a la Venezuela colonial, pero que, en
el nuevo marco de los acontecimientos, asume un significado muy diferente.
Aunque tradicionalista, el tumulto de los valles del Tuy instituye a las poblaciones
inferiores» como sujetos del proceso revolucionario. La participacién de las castas en el
conflicto también inaugura la fase de desbordamiento de la lucha politica por las violencias
«sociales», En adelante, la energia guerrera no se canaliza en el conflicto seguro de la sobe-
ranfa legitima; la guerra civil formula de nuevo las tensiones de la sociedad colonial al dar-
les un nuevo rostro. Por definicién, en ella se borran las fronteras entre civiles y milicares,
Ya no hay ahora sino amigos o enemigos, «ellos» y «nosotros». La acentuada polarizacién
genera una brutalidad multiplicada contra los habicantes. Este fenémeno se agudiza atin
mis a fines de 1813, con ocasién del gran levantamiento realista de los llaneros.
A la «Segunda Reptblica», instaurada por Simén Bolivar como resultado de la Cam-
pafia Admirable, la derriba en efecto una serie de levantamientos de gran amplitud que
cubren, desde noviembre de 1813 hasta 1814, tanto a los llanos de la cuenca del Orinoco
como, de nuevo, a los valles del Tuy. En lo que concierne a la movilizacién popular, el
levantamiento de las castas dio lugar a dos tipos de formacién militar. En los valles del Tuy,
la reaccién inmediata de los esclavos y de los pardos culmina en la constitucién de cuerpos
francos de articulacién flexible, en la zona de las rebeliones de 1812, bajo la direccién de
tun pequefio comerciante, Rosete. Por otro lado, José Tomds Boves, también pulpero, en
tunos pocos meses logra reunir 7.000 soldados en los llanos de Calabozo y de Guayabal, que
organiza en batallones de caballerfa tertitoriales. Cada unidad lleva el nombre de su aldea
de origen; el marco de la localidad, del «cuerpo primario» estructura entonces su ejército35,
34. ARCHIVO GENERAL DE INDIAS, Gobierno, Caracas, leg. 62, fol. 10: «Informe del ayuntamiento de Caracas,
3.X.1812s
35. José Manuel Restrepo. Historia de la Revolucién... [2], Il, p. 96.
349
(CLEMENT Tits
La organizacién de estos cuerpos, reclutados por realistas libres de los poderes «legiti-
mos» de Maracaibo y Coro, responde a la légica militar del conflicto. Su constitucién reac-
ciona ante la represién patriota realizada en el marco de la guerra en los Llanos, después de
la victoria republicana de Mosquitero, el 14 de octubre de 1813. Esta batalla, seguida de la
feroz represién, polariza las facciones, radicaliza las acciones y obliga a la adopcién de un
bando. Del lado «espafiol», una intensa propaganda religiosa, que llama a combatir a los
impfos, legitima la resistencia ante la conscripcién republicana y al pillaje que con dema-
siada frecuencia la acompafian.
Desde el punto de vista militar, la instrumentalizacién del sentimiento de hostilidad
surgido de las tensiones sociales y raciales propias de la sociedad colonial marca una alter-
nativa. Con los diferendos politicos entre soberanfas van parejas reivindicaciones prolife-
rantes basadas en divisiones que van més all4 de las comunidades politicas territoriales
(sobre la base de la casta, la posicién social, etc.). La divisién opera en el corazén mismo de
os cuerpos politicos que, hasta ese momento, habfan preservado, a pesar de las rivalidades
entre las personas, un orden armonioso en relacién con el exterior. En este marco, la gue-
tra popular se desvia en una multiplicidad de combates individuales, de conflictos de lina-
jes. Las formas que nacen entonces de esta circunstancia emparentan la discordia con una
setie de guerras privadas¥. Ast, la guerra cfvica se transforma en guerra civil que, con la par-
ticipacién abierta de los grupos dominados, se encierra en la repeticién infinita de las gue-
tras privadas, donde las diferencias se borran y el cuerpo politico se hunde en el caos.
La guerra a muerte
Estas observaciones parecen necesatias para comprender las circunstancias de la proclama-
cién de la guerra a muerte con el fin de aclarar el destino trigico de la guerra civil en Vene-
zuela,
El 15 de junio de 1813, Simén Bolivar, promovido a general de brigada por el Con-
greso de las Provincias Unidas de la Nueva Granada, proclama en Trujillo la guerra a muer-
te, es decir, la suspensién del derecho de gentes. A tiempo que promete respetar incondi-
cionalmente la vida de los «americanos», aunque fueran traidores que hubieran cometido
actos de felonfa, Bolivar reserva una muerte segura para los «espafioles y canarios», a menos
de que reconozcan la reptblica. En un movimiento complejo, la proclama de la guerra a
muerte busca asociar su polarizacién a una ficcién de conflicto internacional: la lucha entre
los espafioles y los americanos. En otras palabras, Bolivar desea poner fin a la guerra civil
y recuperar al mismo tiempo, en provecho suyo, el proceso de polarizacién de Ia sociedad.
36. Nocién juridica feudal que designa la accién de un particular demandance pot la reparacién forzosa de un perjui-
cio causado por otro particular,
350
FORMAS DE GUERRA Y MUTACION DEL EJERCITO
Hacer esto lo condujo a una contradiccién, La guerra no podrfa a la vez forjar la patria
y castigar a los espafioles como rebeldes; seria, en todo caso, a la vez. nacional y civil. Por-
que los realistas no pueden ser a la vez espafioles y rebeldes, enemigos y felones.
Bolivar sale mal que bien de este circulo vicioso. En el orden del derecho primero, su
declaracién del 15 de junio se propone integrar a todos los ciudadanos al conflicto para
hacer que el ejército patriota dejara su marginalidad numérica. Con el fin de movilizar
y polatizar a la sociedad, conviene radicalizar y simplificar los objetivos de la escogencia
politica. En adelante, a cada cual le corresponde decidir su pertenencia a uno u otro parti-
do, La forma del combate paroxistico, que es el corolario de esta exhortacién, da consi
tencia al reparto identificatorio, Nace as{ una compleja dialéctica entre el recurso a los extre~
mos y las identidades antagénicas: el desencadenamiento de las violencias instala a los dos
protagonistas en una alteridad absoluta que se construye, en el discurso patriota, como un
enfrentamiento a muerte entre los partidos «americano» y «espafiol». La dindmica bélica lle-
gaa sostener asf las fragiles abstracciones que son, en 1813, la identidad americana, la repti-
blica, los derechos del hombre. Las pricticas violentas producen entonces un reparto real,
inmediato, incontestable de la comunidad politica al inscribir trdgicamente en el cuerpo de
los ciudadanos las consecuencias de su eleccién partidaria. El conflicto es ciertamente
de naturaleza civil; pero la negacién de su esencia profunda con la declaracién de la guerra
a muerte desemboca en la constitucién de dos partidos-naciones cuya lucha sin piedad
prueba su antagonismo absoluto. En esta forma se aclara la naturaleza politica de la procla-
ma de Trujillo: Bolivar produce, a partir de un discurso identificatorio sobre la americani-
dad en parte ficticio, un efecto de realidad que inscribe en el cuerpo de los ciudadanos una
pertenencia politica.
En realidad, la proclama del 15 de junio promovié por lo tanto el uso de la violencia
sobre la evidencia de una identidad americana por defender. Intenta en esta forma de limi-
tar su expansién al duelo de los dos ejércitos. No se trata de extender el uso de la brurali-
dad a todas las capas de la sociedad, como se dice con frecuencia, sino mas bien de maxi-
mizar su empleo dentro del estricto marco militar. Al volver sobre este perfodo del conflicto
en 1817, Bolivar recurte a la metéfora de la canalizacién del torrente brutal: «Toda la fuer-
za y, por decitlo asf, toda la violencia de un gobierno militar bastaba apenas a contener el
torrente devastador de la insurreccién, de la anarquia»*”,
La guerra civil constituye un conjunto en el que no se puede aislar el estudio de un
bando excluyendo al otro. Las formas de guerra iniciadas por los enemigos son repetidas
y reflejadas por los antagonistas, siendo siempre los espafioles los més innovadores%8. La
determinacién del enfrentamiento militar refleja la esencia politica del conflicto, En
1810, la rivalidad entre las ciudades instaura la guerra civica de baja intensidad, que
37. «Acta de instalacién del Consejo de Estado en Angostura, Santo Tomés de Angostura, 10 de noviembre, 1817».
En: José Manuel RESTREPO. Documentos importantes de Nueva Granada, Venezuela y Colombia. Bogots: Universi-
dad Nacional de Colombia, 1969, I, p. 360. (Apéndice de la Historia de Colombia.)
38. Hasta 1815, porque después el proceso se invierte.
35)
(Cutment Tesaup
recuerda los combates del Antiguo Régimen. La resistencia de los pueblos al recluta-
miento de sus vecinos atentia las posibilidades de intensificacién de una lucha que no les
interesaba sino en la medida en que les permirfa una mayor autonomfa. A partir de esta
situacién de equilibrio, los realistas, privados de un ejército regular salvo en Coro y en
Maracaibo, van a crear una perturbacién al recurrir a la movilizacién de los esclavos y de
las castas. Este fue el primer paso en el franqueo de los umbrales de violencia. Por el efec-
to de acciones reciprocas, los patriotas responden con el reclutamiento forzado, jerarqui-
zado, de una parte del pueblo bajo. Ciertos caudillos realistas, liberados de la tutela legi-
tima de las ciudades «espafiolas», aprovechan el descontento larente por la conscripcién
para alistar ejércitos formidables que en 1814 aniquilan a las tropas republicanas, El con-
flicto supera en adelante la lucha entre espacios politicos cerrados. La guerra civica se tor-
na civil: afecta todos los cuerpos y comunidades constituidos, como una Iinea de fractu-
ra universal. A partir de ese momento, la distincién entre los campos civil y militar se va
borrando hasta desaparecer del todo. Las finalidades politicas se trastornan. Las exaccio-
nes a las poblaciones civiles se multiplican.
De la guerra de guerrillas al poder constituyente del Ejército
El discurso de la guerra a muerte le asignaba al conflicto americano un sentido patridtico.
Pero este gran reparto conceptual no tuvo la ocasién de arraigarse en una préctica guber-
namental concreta; los levantamientos llaneros terminaron derribando al segundo intento
de repiblica en Venezuela en los tiltimos meses de 1814. En Nueva Granada, la expedi-
cién, enviada de Espafia por un Fernando VII restablecido en el trono absoluto, ponta fin
a la primera edad de la emancipacién, conocida bajo el nombre de Patria Boba. A pesar de
la amplitud de la derrota militar, la resistencia patriota se organizé en los espacios de fron-
tera, recientemente colonizados, de los llanos del Orinoco, entre Casanare y el oriente vene-
zolano®, Esta mutacién de la forma de guerra tuvo numerosas consecuencias tanto desde
el punto de vista de la sociologta militar de los ejércitos patriotas como de los regimenes de
autoridad que los activaban.
Las derrotas venezolanas y granadinas obligaron as{ a los sobrevivientes a encontrar
una tabla de salvacién en una forma de combate que habfa tenido gran éxito en Espafia con-
tra Napoleén: la guerra irregular. Sin embargo, estos combates no fueron asumidos por los
mandos militares de las primeras épocas. La mayor parte de ellos tuvieron que huir a las
Antillas, a tiempo que en Casanare y en el oriente venezolano se reconstituyeron una multitud
de cuerpos combatientes adeptos a la guerrilla, ditigidos a menudo por hombres nuevos,
39. Bjemplos de ello en Jane M. Rausct. Una frontera dela sabana tropical. Los Llanos de Colombia 1531-1831. Bogo-
ti: Banco de la Repablica, 1994.
352
FORMAS DE GUERRA Y MUTACION DEL EJERCITO
salidos de las filas. Este cambio forzado de téctica y de estrategia produjo una mutacién fun-
damental en el orden de los tipos de autoridad.
Cada forma de guerra es tanto el fruto como la matria de una cierta relacién de poder,
En este sentido, los conflictos aclaran las sociedades que los dan a luz; su morfologfa corres-
onde exactamente con los principios generales del orden social. La guerra clvica, por ejem-
plo, confrontaba ejércitos mandados por las cabezas naturales del virreinato. El sistema de
autoridad que primaba en ella demostraba la predominancia de los valores del Antiguo
Regimen. Segiin las categorias weberianas, esto tenia que ver con un dominio legitimo de
cariz. tradicional®. Cuando Bolivar declaré, con la guerra a muerte, una lucha de
nacional, también traté de construir un instrumento militar a la medida de la tarea que se
habfa propuesto. El libertador trat6, con una misma iniciativa, de racionalizar el Ejército,
al conceder promociones segiin el mérito y al darle una estructura operacional a sus legio-
nes: un dominio racional. En cambio, a partir de 1815, cuando cuadrillas dispersas irrogu-
lares se dedican a practicar una guerra de hostigamiento y de golpes de mano, nuevas fuer-
zas tienden a transformar los valores que presidfan hasta entonces la escogencia de los
hombres: el carisma.
A cada sistema de autoridad corresponde un nivel que determina la personalidad de
los jefes, las formas de obediencia y la organizacién de los rangos. La guerra civil es la
expresién de una sociedad de Antiguo Régimen que considera a la nobleza, es decir a
la costumbre inmemorial y a la garantia religiosa del orden social, como del nivel nece-
sario para pertenecer a la élite militar. En cambio, la guerra nacional es conducida, de
ser posible, por un Ejército de conscripcién de estilo igualitario. Tanto su organizacién
como su composicién manifiestan en actos la revolucién de la soberanfa popular, que
atribuye a los ciudadanos, reunidos en una colectividad nacional, el derecho de esco-
ger gobernantes y gobernados. La mandan idealmente hombres escogidos con el rasero
de los méritos calculados segiin las necesidades de la batalla campal ~Masséna o Davout
bajo Napoledn, Urdaneta o Sucre bajo Bolfvar. La guerrilla, por fin, requiere otra forma
de autoridad, basada en la capacidad de hacer sobrevivir al grupo combatiente en cohdi-
ciones de insoportable escasez. Es primero una exigencia de supervivencia antes que de
luna organizacién guerrera; de ah{ su naturaleza a la ver civil y milicar, ya que su fancién
no se agora en el papel de ataque y de defensat,
40. Max Wee. Eronom(a y sociedad. México: Fondo de Cultura Econémica, 1964, I, p. 170-193.
41, Sobre a guetilla, son de dul consulta la obra general de Walter LAQUEUR. Guerrilla. A historical and critical Study
London: Weidenfeld and Nicolson, 1977, y cl estudio de caso relacionado con la guerra de independencia en
Expafia de John L. TONE. La guerrilla e:patiola y la derrta de Napoleén. Madrid: Alianza Editorial, 1999. Sobre
Colombia en la época de la independencia, los estudios son escasos pero cabe sefialar muy buenas obras como las
de Oswaldo Diaz Diaz. Los Almeydar. Epitodios dela resistencia patriota contra el ejtrcito pacficador de Tierra Fir.
ime. Bogoté: Editorial ABC, 1962, y Oswaldo Diaz Diaz. La reconguista espaila, contribucién de las guerrillas a
4a campata libertadora 1817-1819. Bogota: Ediciones Lerner, 1967; Eduardo PEREZ ©. Guerra iregular en la
independencia de la Nueva Granada y Venezuela 1810-1830. Tun: Publicaciones de la Universidad Pedagéyica y
Teenolégica de Colombia, 1982; Roberto ZULUAGA; U. FRANCISCO. Guerrilla y sociedad en el Patia: una relacion
‘entre clientelisme politico y la insurgencia social. Cali: Universidad del Valle, 1993,
353
(CeMenr THiBaUD
Esta tipologia, que impone sin duda un marco demasiado rigido a la diversidad de los
casos, propone una clave de inteligibilidad aceptable para describir las mutaciones del cam-
po militar que acompafan la adopeién forzosa de la guerra irregular. Los cambios tienen
que ver esencialmente con dos niveles: la sociologta de los ¢jércitos y la politica republica-
na. En el orden de las evoluciones sociales, el nuevo nivel que preside la escogencia de los
hombres se convirtié en la capacidad de vencer segiin los métodos de la guerrilla y, més en
general, de hacer sobrevivir a los hombres en condiciones de vida muy frustrantes. La gue-
tra irregular produjo una especie de decodificacién de la profesi6n militar. La estructura
racional de la compafifa, del batallén, de la divisién, adaptada a la estrategia tradicional de
la batalla, se eclipsaba a favor de una organizacién mis flexible, orientada en vista de las vias
y medios de la guerra de guerrillas. Ya no se trataba, en efecto, de librar la guerra segiin los
preceptos de Jomini o de Clausewitz: derrotar al enemigo con un ataque decisivo ~princi-
pio ejemplificado en la batalla napoleénica~ sino de agotar su voluntad de lucha, La estra~
tegia indirecta, teorizada en el siglo XX por Basil Liddell Hare’, no se proponfa destrozar
Jas fuerzas del enemigo mediante una accién mecénica, sino destruir en él el deseo de com-
batir y de defenderse mediante una accién siempre sutil®,
Esta estrategia inédita se apoyaba en una nueva organizacién de los grupos armadoss
genet6, por esto mismo, una nueva forma de autoridad, de esencia carismética: el caudi-
Ilismo militar. Al contrario del general prejuicio, este mando no era una forma de poder de
esencia popular; el origen social de los caudillos no explica nada asi como al mismo tiem-
po lo explica todo. Porque entre los hombres nuevos que aparecen en los Llanos entre 1815
y 1818, no todos comparten el origen plebeyo. La habilidad en el combate irregular, la des-
treza ecuestre o la maestrfa en el manejo de las armas blancas capacité por supuesto a nume-
r0s0s llaneros pulperos, peones o también mayordomos de haciendas. Sin la guerra de los
Llanos, los humildes Péer, Zaraza, Cedefio, Monagas, etc., jamds habrian podido llegar a ser
generales de la reptblica.
Pero no fue por su extraccién popular que consiguieron dirigir sus legiones, sino por
su proyeccién carismética, Esta determinacién del caudillismo militar por el tipo de auto-
ridad que se despliega en él més que por el origen social, es la tinica que puede dar cuenta
de una sencilla observacién: muchos patticios de las costas también, por su lado, dirigieron
la guerra de guerrillas en los Llanos, sobre todo después de su retorno del exilio, Esta rein-
cegracién de las lites no estéligada a una regularizacién de la guerra. Se asocia a una espe-
ie de contra-aculturacién del mundo desinsticucionalizado de los Llanos sobre la joven
sociedad patricia, colocada por la proclama de las juntas a la cabeza de los ejércitos confe-
derales.
En esta forma, cualquiera que sea su origen social o su relacién con las comunidades
combatientes, todo individuo dotado de las capacidades necesarias en la pequefia guerra
“42, Basil LIDDELL Han. The ghost of Napoleén, New Haven: Yale University Press, s.£; Basil L1opet Hat. Thoughts
‘on War. London: Faber and Faber, 1944; Basil Liooett. Hatt. Strategy, New York: Frederick Praeger, 1955
: Eneylopedia Britannica, London: 1924, vol. X de la 14* edicién
43. Thomas Edward LAWRENCE, «Guersillan,
354
FORMAS DE GUERRA Y MUTACION DEL Eyéxcrno.
Podia acceder a los puestos de mando. La decodificacién de la guetra popular por el com-
bate iregular operé una desinsticucionalizacién de lo military ou turno, la guerra irregu-
lar recodificé el mundo social para crear sus propios grados, Y promover o degradar unos
Y otros a porfia segin sus ligicas propias. Mis que a la creaciSn de un meee orden gue-
trero la guerrilla levaba a una reorganizacién de la jerarqulas militares, Yen consecuen-
cia, sociales; antiguos generales se encontraron en un nivel de simples comparsas, mientras
aque cabos de caballerfa, como Zaraza o Cedefio, llegaron a dirigir centenares de hombres.
Pero caractetizar como carismaético el tipo de autoridad ligado al enfrentamiento
irregular todavia no aclara en forma satisfactoria el género de poder que nacié en los Lla-
nos. La nocién de carisma, sobre todo en Max Weber, hace parte de coos conceptos vagos
destinados a enjugar un resto tedrico, El carisma pasa por un exeence espectro de signi-
ficados, como anora Paul Veyne en su magistral estudi sobre el evergetismo imperial*4,
Distingue tres tipos de carisma: en primer lugar, el de los soberance se derecho subjeti-
vo (emperadores, reyes) cuya influencia esté unida au funcién, A continuacién, el caris-
mma heroico, vinculado a las cualidades extraordinatias de un individve «por sus hazafias
bran nétito excepcionals. Y finalment, el carisma de leadership, encathalo on an hom-
bre que responde perfectamente ante la tarea que se ha asignado un pueblo o un gran
gtupo humano,
El tipo de auroridad carismitica que produce la guerrilla independentista dependerfa
de las caregorias de herofsmo y de leadership. Si el objetivo de log Patriotas era la supervi-
fencia de los individuos que portan el ideal republicano, esta tarea edle puede ser realizada
bajo la direccién de hombres extraordinarios. Las fuentes derallan tranquilamente la loca
femeridad de Pées, base de su influencia, Pero no nos podemos quedar en esto, ;Qué hace
Puesta en paréntesis de las instituciones? ;Qué es lo que le da esta cualidad de vincular
* Personas dispersas en comunidades nuevas de ayuda mutua?
Es que en realidad este leadership no es sino una capacidad delegada por el grupo
armado en vista de un fin preciso: la supervivencia, la victoria, la patria. El caudillismo
militar no puede resumirse en un tipo de dominio tirinice gjercido por la magia de una
fascinacién personal sobre individuos de baja extraccién social, como la historiograffa se
limita a menudo a afirmar, retomando de manera inconecienee a discurso, de elogio
0 de culpa, de los contempordneos. Seria mds bien un tipo de autoridad personalizada
entre un jefe y sus hombres cuyos efectos de poder no existen sino a través del consenti-
mienco de la tropa en vista de un fin pactado ~a menudo tdcito, por lo demés. El cau-
dillismo no se caracteriza entonces por un dominio hipnético; introduce la revolucién
fiat de Vented et dele Nowwelle-Grenade, par un ofcer da 1" régiment de lanciers vénézuéliens.Patis: Aux Salone
liwérires, 1837, p. 111, analiza muy bien esas formas de poder ‘arismético, especialmente, con el ejemplo del
guetzillero Hurtado,
355
(CueMeNT THIBAUD
en las sociedades comunitarias, mediante la gracia de un don de autoridad. Esta aptitud
no es sino la capacidad de encarnar de manera ideal los valores de los subalternos, para
establecer un tipo de poder inédito, discontinuo, local y personal. En este registro, los
aneros fueron los mds aptos para encontrar asociaciones bajo la direccién de esos hom-
bres excepcionales.
En este sentido, los afios irregulares de la pequefia guerra, de 1815-1818, forman un
periodo fundamental y, para decirlo todo, definitorio, de la guerra de independencia. Lo
cierto es que la transformacién de las jerarqufas militares ve el nacimiento de un tipo iné-
dito de poder, el caudillismo, pero tal vez fue en el dominio politico que estos tiempos de
incertidumbre fueron los més decisivos.
La pequefia guerra no es pensable, en efecto, sino en relacién con una geografia par-
ticular: zonas de montafia o llanos desérticos. Se despliega naturalmente, por razones mili-
tares evidentes -ya que la forma de enfrentamiento escogido es de evasién més que de des-
truccién~ en los espacios lisos, sin caminos, ni régimen estable de propiedad, y con una
débil red institucional‘, Opera de esta forma por gracia de su dindmica, una desterritoria-
lizacién de la politica al eliminar las fricciones entre los ideales republicanos y los habitos
de gobierno inscritos en los tettitorios poblados y desde mucho tiempo atrés administrados
por la Corona espafiola. En el plan militar, la guerrilla rodea al adversario, pero en el cam-
po politico evita el mundo antiguo y tradicional de las costasy las cordilleras, donde la idea,
o més bien el estilo, realista sigue prevaleciendo.
Siendo este rodeo tanto simbélico como real, los actores sintieron los efectos. El
desierto geogréfico en el que se mueven las unidades méviles y la infamia de sus métodos
de lucha se deben situar en continuidad con el espacio politico abstracto que construye la
guerrilla. El relativo vacto institucional y juridico de los Llanos permite subvertir los hon-
dos habitos guerreros del enemigo y reconstruir una maquinaria combatiente apta para des-
truir a la oposicién realista fuera de los esquemas tradicionales de la guerra de aniquila-
miento, de la guerra frontal o de la oposicién de tropas disciplinadas, No dicen otra cosa
Bolivar cuando afirma que los desiertos son por esencia republicanos‘”, 0 Paez cuando
declara que los ebosques, montafias y llanos convidan al hombre a la libertad, y le acogen
en sus senos, alturas y planicies para protegerle contra la superioridad numérica de los ene-
migos»48, No le proclama ¢1 a los llaneros en 1818: «Vosottos sois invencibles: vuestros
caballos, vuestras lanzas y estos desiertos, os libran de la tirania. Vosotros seréis indepen-
dientes a despecho del imperio espafiol?»*®. Tanto Bolivar como Péez vinculan muy clara
mente la energia patridtica con las calidades desérticas del terreno: mientras la valentia
destruye por la fuerza al sistema rival representado por el enemigo, el desierto ~geografico
“46, Sobre la nocién de espacio liso ver Gilles Detzuzé; Félix Guar rant. Mil mesetas. Valencia: Pre-Textos, 1988; cap. 12.
47, Segin informa José Antonio PA&Z. Autobiografla. Nueva York: H. R. Elliot & Co., 1945, Lp. 101 (1* ed. 1867).
48. José Antonio PAEZ. Autobiografia... (47).
49, sProclamacién de Bolivar a los habitances del Llano, El Sombrero, 17.11.1818. En: Daniel Florencio O'LEARY.
‘Memorias del general O'Leary. Caracas: Ministerio de Defensa, 1981, XV, p. 579.
356
FORMAS DE GUERRA Y MUTACION DEL EJERCITO
¢ institucional permite, por su vacio, su desnudez, su ausencia de historia, recomponer el
vinculo social fuera de la institucién imperial, mediante una especie de rodeo. Manifiesta
la presencia real de la radical novedad republicana, como espacio de libertad y metéfora de
la independencia.
EI gran problema de los patriotas, en efecto, consistia en imponer una estructura
gubernamental fuerte a pueblos -en el sentido de municipios que se resistian con muchas
representaciones y protestas a la creacién del Leviatan republicano, Este mundo holista no
negaba @ priori la idea de revolucién, siempre y cuando ésta tiltima significara el retorno
a un gobierno moderado de la edad de oro, respetuoso de la estructura organicista de la
sociedad, Cuando, segiin las légicas modernas, los gobiernos confederados pedfan con ener
gfa dinero, viveres, municiones y hombres, los pueblos vieron en ello una ruptura del pac-
to técito que los unfa al nuevo soberano, y, siguiendo una corriente tcorizada por la filoso-
fia ncotomista en los siglos XVI y XVII, se negaron a obedecer a este tirano moderno, Las
reyueltas o las resistencias pasivas de los pueblos formaron en adelante el blanco que un cen-
tralismo vigoroso el de Bolivar- se proponta colocar en el sentido de la historia: el de la
revolucién, y por lo tanto de la modernidad®®,
El Ejército resuelve por un tiempo el problema de la representacién
El momento irregular de la guerra tuvo sobre todo un mérito incomparable: el de encon-
trar un pueblo liberal para la naciente republic. Obediente, moderno, activo, seria el
Ejército. Bolivar lo afirmé muy claramente a Santander en estos términos en una carta
famosa:
«Estos sefiores (los federalistas] piensan que la voluntad del pueblo es la opinién de ellos,
sin saber que en Colombia el pueblo esté en el Ejército, porque realmente esté, y porque ha con-
quistado este pueblo de manos de los tiranos; porque ademds es el pueblo que quiere, el pueblo
que obra y el pueblo que puede; todo lo demas es gente que vegeta con mds o menos maligni-
dad, con més 0 menos patriotismo, pero todos sin ningtin derecho a ser otra cosa que ciudada-
nos pasivoss51
El enjambre inconstituido de los cuerpos de Antiguo Régimen, mds 0 menos hostiles
ala transformacién politica y en todo caso vinculado a un mundo jerarquizado y desigual,
50. El vinculo entre estas dos nociones no era forzosamente inmediato en esa época, sobre todo cuando se considera
cl mundo rural. La Revolucién Americana se comprend{a a s{ misma como el retorno a un gobierno adaptado a
la sociedad tal como existfa realmente.
51. «Carta de Bolfvar a Santander, junio de 1821». En: Cartas del Libertador, Caracas: Banco de Venezuela, Funda-
cién Vicente Lecuna, 1964-1967, Il, p. 354.
357
(Cufenr Tarsaup
no podta ser ese pueblo soberano que se encontraba en la base del nuevo poder. La retirada
a los Llanos permitfa reducir la irritante resistencia de la sociedad tradicional al decretar la
equivalencia entre el pueblo y el ejército. El intento de reinstitucionalizacién de la repiibli-
ca mediante la eleccién del Congreso de Angostura en 1818, lejos de contrariar el avance
del cesarismo, lo ratificé: los soldados eligieron a los diputados. El Ejército se convirtié en
fuente del poder constituyente; seguirfa siéndolo por mucho tiempo, hasta el desmorona-
miento de la Gran Colombia’,
Uno de los grandes problemas planteados por los regimenes representativos
modernos es, en efecto, definir los contornos del pueblo soberano y darle una voz. La
tabla rasa que suponen las dos grandes creaciones liberales, el individuo y el contrato
social, termina en un grave problema del mundo postrevolucionario: el de la represen-
tacién de la sociedad real, tal como la historia le ha dado consistencia y forma. Al igno-
rar todas las mediaciones colectivas entre el ciudadano y el Estado, la reptiblica se cons-
truye sobre una abstraccién incapaz de dar cuenta de la comunidad nacional en su
diversidad. Para llenar este vacio y darle un contenido al pueblo soberano, era tentador
asimilar ciudadan{a y milicia, incluso en forma provisional. Porque el Bjército repre-
sentaba al pueblo merecedor, activo, virtuoso; era portador de los valores de sacrificio y
de herofsmo del que estaban imbuidos los libertadores; constitufa, en una palabra, a la
reptiblica clisica. Permitfa también, no sin cierta apariencia de razén, fundar la repre-
sentacién sobre un pedestal sélido, aunque fuese minoritario: en este sentido, el sufra-
gio de 1818 constituye uno de los primeros pasos encaminados a construir esas demo-
ctacias de minoria propias del mundo hispanoamericano, segiin Francois-Xavier Guerra.
Era una mediacién colectiva en la que se apoyaria el Gobierno para cimentar su fuerza
y su legitimidad; mediaci6n ilfcita sin embargo, pero que construyé de hecho, si no en dere-
cho, a la replica moderna en Venezuela. Porque las fuerzas armadas también tenfan
el mérito incomparable de tener una voz, a través del rgano de sus oficiales. Tomaban
el lugar de ese «pueblo inencontrable»53 que, no teniendo ni cuerpo ni expresién politi-
ca, eta el quebradero de cabeza de todos los republicanos liberales en las dos orillas del
Atlntico.
Sin embargo, por querer refundar las insticuciones representativas en el Ejército, las
lites bolivarianas precipivaron en una insostenible contradiccién al Estado novicio que
debfa nacer de las cenizas del imperio. Los poderes constituidos ~el Congreso~ no eran
nada frente al poder fundacional del Ejército poder constituyente. Fue a este precio exor-
bitante, puesto que evité fijar la base del nuevo Estado republicano, que los liberadores
encontraron un pueblo digno de servir de fuente de la soberania moderna.
52. Sobre este punto, ver Clément THiBAUD. «En la biisqueda de un punto fijo para la repuiblica. El cesarismo liberal
(Venezucla-Colombia, 1810-1830)», Revista de Indias (Madrid). LXII/225 (2002), p. 463-494, y Véronique
Henao. «Patricio o soldado: qué uniforme para el ciudadano? Fl hombre en armas en la consteuccién de la
nacién (Venezuela, primera mitad del siglo XIX)». Revista de Indias (Madrid). LXI1/225 (2002), p. 429-462,
53. Ver Pierre ROSANVALLON. Le peuple introuwable, Pati: Gallimard, 2002.
358
FORMAS DE GUERRA Y MUTACION DEL EJERCITO
De la guerra nacional a la nacién
Las mutaciones de la forma de guerra yan acompafiadas de un cambio sociolégico de las
cohortes militares pero también de las formas de organizacién, de la tdctica y de la
estrategia. Los ejércitos de milicias de la Patria Boba eran la expresién de un cierto esta-
do de la sociedad; todo, en sus érdenes de pago y sus métodos de combate, seguia sien-
do coherente con un cierto concepto de la guerra propio del siglo XVIII. Los genera-
les, con Bolivar a la cabeza, trataron de construir cuerpos regulares eficaces, pero frente
ala reaccién realista, tuvieron que adaptarse a la guerra irregular. Mientras las prime-
ras tropas constitufan representaciones perfectas de las ciudades, pueblos y aldeas de las
que emanaban, el momento guertillero de la independencia comenzé a exhibir los
poderes creadores de la guerra. Las técticas y estrategias no cambiaron por sf solas; des-
de un punto de vista social, la guerrilla constituyé un crisol de hombres de todos los
origenes y posiciones, unidos en la voluntad de sobrevivir. La prosopografia de los com-
batientes de los Llanos lo demuestra%4, Fuera de los habitantes de las pequefias locali-
dades de la regién, transformados por las necesidades de la causa en temibles lanceros
a caballo (63% de los efectivos en los afios 1816 y 1817), una buena cantidad de sol-
dados es originaria de las grandes ciudades, Caracas, Barcelona y Maracaibo, e incluso
Bogotd, Cartagena y Popaydn. Todas las regiones estén representadas en el refugio
patriota de los Llanos’.
Sobre todo, lejos de todas las fuentes de riqueza, fuera de las instituciones consuetu-
dinatias, los pastores llaneros se mezclan con los patricios negranadinos, con los militares
venezolanos, con los vstagos de las élites urbanas. Como dice preciso Francisco de Paula
Santander:
You might also like
- The Subtle Art of Not Giving a F*ck: A Counterintuitive Approach to Living a Good LifeFrom EverandThe Subtle Art of Not Giving a F*ck: A Counterintuitive Approach to Living a Good LifeRating: 4 out of 5 stars4/5 (5811)
- The Gifts of Imperfection: Let Go of Who You Think You're Supposed to Be and Embrace Who You AreFrom EverandThe Gifts of Imperfection: Let Go of Who You Think You're Supposed to Be and Embrace Who You AreRating: 4 out of 5 stars4/5 (1092)
- Never Split the Difference: Negotiating As If Your Life Depended On ItFrom EverandNever Split the Difference: Negotiating As If Your Life Depended On ItRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (844)
- Grit: The Power of Passion and PerseveranceFrom EverandGrit: The Power of Passion and PerseveranceRating: 4 out of 5 stars4/5 (590)
- Hidden Figures: The American Dream and the Untold Story of the Black Women Mathematicians Who Helped Win the Space RaceFrom EverandHidden Figures: The American Dream and the Untold Story of the Black Women Mathematicians Who Helped Win the Space RaceRating: 4 out of 5 stars4/5 (897)
- Shoe Dog: A Memoir by the Creator of NikeFrom EverandShoe Dog: A Memoir by the Creator of NikeRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (540)
- The Hard Thing About Hard Things: Building a Business When There Are No Easy AnswersFrom EverandThe Hard Thing About Hard Things: Building a Business When There Are No Easy AnswersRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (348)
- Elon Musk: Tesla, SpaceX, and the Quest for a Fantastic FutureFrom EverandElon Musk: Tesla, SpaceX, and the Quest for a Fantastic FutureRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (474)
- Her Body and Other Parties: StoriesFrom EverandHer Body and Other Parties: StoriesRating: 4 out of 5 stars4/5 (822)
- The Emperor of All Maladies: A Biography of CancerFrom EverandThe Emperor of All Maladies: A Biography of CancerRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (271)
- The Sympathizer: A Novel (Pulitzer Prize for Fiction)From EverandThe Sympathizer: A Novel (Pulitzer Prize for Fiction)Rating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (122)
- The Little Book of Hygge: Danish Secrets to Happy LivingFrom EverandThe Little Book of Hygge: Danish Secrets to Happy LivingRating: 3.5 out of 5 stars3.5/5 (401)
- The World Is Flat 3.0: A Brief History of the Twenty-first CenturyFrom EverandThe World Is Flat 3.0: A Brief History of the Twenty-first CenturyRating: 3.5 out of 5 stars3.5/5 (2259)
- The Yellow House: A Memoir (2019 National Book Award Winner)From EverandThe Yellow House: A Memoir (2019 National Book Award Winner)Rating: 4 out of 5 stars4/5 (98)
- Devil in the Grove: Thurgood Marshall, the Groveland Boys, and the Dawn of a New AmericaFrom EverandDevil in the Grove: Thurgood Marshall, the Groveland Boys, and the Dawn of a New AmericaRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (266)
- A Heartbreaking Work Of Staggering Genius: A Memoir Based on a True StoryFrom EverandA Heartbreaking Work Of Staggering Genius: A Memoir Based on a True StoryRating: 3.5 out of 5 stars3.5/5 (231)
- Team of Rivals: The Political Genius of Abraham LincolnFrom EverandTeam of Rivals: The Political Genius of Abraham LincolnRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (234)
- On Fire: The (Burning) Case for a Green New DealFrom EverandOn Fire: The (Burning) Case for a Green New DealRating: 4 out of 5 stars4/5 (74)
- The Unwinding: An Inner History of the New AmericaFrom EverandThe Unwinding: An Inner History of the New AmericaRating: 4 out of 5 stars4/5 (45)
- DocumentoDocument1 pageDocumentoMaira DurandoNo ratings yet
- Trabajo La Descolonizacion y El Tercer Mundo PDFDocument63 pagesTrabajo La Descolonizacion y El Tercer Mundo PDFMaira DurandoNo ratings yet
- 1 Carpeta Informática 2023Document7 pages1 Carpeta Informática 2023Maira DurandoNo ratings yet
- FavilliDocument21 pagesFavilliMaira DurandoNo ratings yet
- Cronograma Tentativo Perspectiva Político Institucional 2023 PDFDocument5 pagesCronograma Tentativo Perspectiva Político Institucional 2023 PDFMaira DurandoNo ratings yet
- Carpeta Word 3º89Document13 pagesCarpeta Word 3º89Maira DurandoNo ratings yet
- 00 Historia Mundial - Programa 2023Document5 pages00 Historia Mundial - Programa 2023Maira DurandoNo ratings yet
- Clase N6 Independencia Del Alto PerúDocument9 pagesClase N6 Independencia Del Alto PerúMaira DurandoNo ratings yet
- Bolivar - Proclama de La Guerra A MuerteDocument2 pagesBolivar - Proclama de La Guerra A MuerteMaira DurandoNo ratings yet
- 1 Carpeta Informática 2023Document7 pages1 Carpeta Informática 2023Maira DurandoNo ratings yet
- UntitledDocument91 pagesUntitledMaira DurandoNo ratings yet
- 07 Buchrucker - El Fascismo en El Siglo XX Cap. VIII PDFDocument8 pages07 Buchrucker - El Fascismo en El Siglo XX Cap. VIII PDFMaira DurandoNo ratings yet
- Consultas Examen Final: DebateDocument2 pagesConsultas Examen Final: DebateMaira DurandoNo ratings yet
- Normativas Nacionales y Provinciales: Educación - Pandemia - PospandemiaDocument32 pagesNormativas Nacionales y Provinciales: Educación - Pandemia - PospandemiaMaira DurandoNo ratings yet
- LED91Document8 pagesLED91Maira DurandoNo ratings yet
- Foro de Intervención en Relación A La Clase VI: Claudio LuraghiDocument47 pagesForo de Intervención en Relación A La Clase VI: Claudio LuraghiMaira DurandoNo ratings yet
- ForoDocument72 pagesForoMaira DurandoNo ratings yet
- Trabajo Práctico #2Document3 pagesTrabajo Práctico #2Maira DurandoNo ratings yet
- Debate: Ni Una MenosDocument4 pagesDebate: Ni Una MenosMaira DurandoNo ratings yet
- Foro Clase IDocument38 pagesForo Clase IMaira DurandoNo ratings yet
- Las Leyes en VigenciaDocument12 pagesLas Leyes en VigenciaMaira DurandoNo ratings yet