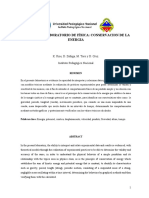Professional Documents
Culture Documents
GOODIN y KLINGEMANN Ciencia Política La Disciplina
GOODIN y KLINGEMANN Ciencia Política La Disciplina
Uploaded by
Vanessa Cruz0 ratings0% found this document useful (0 votes)
15 views28 pagesOriginal Title
GOODIN y KLINGEMANN Ciencia política la disciplina
Copyright
© © All Rights Reserved
Available Formats
PDF or read online from Scribd
Share this document
Did you find this document useful?
Is this content inappropriate?
Report this DocumentCopyright:
© All Rights Reserved
Available Formats
Download as PDF or read online from Scribd
0 ratings0% found this document useful (0 votes)
15 views28 pagesGOODIN y KLINGEMANN Ciencia Política La Disciplina
GOODIN y KLINGEMANN Ciencia Política La Disciplina
Uploaded by
Vanessa CruzCopyright:
© All Rights Reserved
Available Formats
Download as PDF or read online from Scribd
You are on page 1of 28
1. Ciencia politica: la disciplina
Rosert B. Goon
HaNs-Drgver KLINGEMANN
Las retrospectivas son, por su propia naturaleza, inheren-
temente selectivas. Hay muchas observaciones fascinantes en
Jos muy diversos estudios que componen el Nuevo Manual de
Ciencia Politica. Surgen muchas més al leer todos sus capitu-
Jos de manera colectiva, pero, inevitablomente, la cobertura
es incompleta y, al mismo tiempo, algo idiosincrdsica. Todos
los autores se han visto obligados a dejar fuera aspectos que
no lo merecian, simplemente porque no se ajustaban a la estruc-
tura narrativa escogida. Los colaboradores del Nuevo Manual
cuentan una gran parte de la historia de lo que ha venido ocu-
rriendo en la ciencia politica de las dos tiltimas décadas, pero
ninguno sostendria que ha contado la historia completa,
La tarea de esta introduccién es situar estos capitulos en un
contexto de la disciplina mas amplio y recoger algunos de los
hilos comunes mas interesantes. Al igual que la cobertura de
cada uno de los siguientes capitulos es inevitablemente selec
tiva, la de esta panordmica de panordmicas lo es todavia més.
De todos los temas y subtemas que emergen al considerar todos
21
estos capitulos desde un punto de vista global, aqui nos vamos
a centrar en uno en. particular.
El Nuevo Manual proporciona una contundente evidencia de
la madurez, profesional de la ciencia politica como disciplina.
Este desarrollo posee dos aspectos: por un lado, hay una dife-
renciaci6n creciente con un trabajo cada vez mas sofisticado
hecho dentro de as distintas suddisciplinas (y dentro de subes-
pecialidades dentro de las subdisciplinas); por otro, hay una inte-
gtacién creciente entre todas las distintas subdisciplinas.
De los dos, la diferenciacién y especializacin crecientes
es la historia mas familiar, mientras que la integraci6n es la
més sorprendente. Pero es claro que hoy en dia hay una aper-
turay una curiosidad cada vez mayores hacia lo que ocurre en
las subdisciplinas adyacentes. La existencia de una amplia
agenda intelectual creciéntemente compartida por la mayor
parte de las subdisciplinas posibilita que las innovaciones
tedricas viajen cruzando Jas froateras entre las mismas. La exis-
tencia de un co:jjunto de herramientas metodolégicas crecien-
temente compartido hace més facil ese intercambio. A su vez,
todo esto se ve facilitado por un grupo cada vez. mds numeroso
de sintetizadores de la discipina, quienes, aunque a menudo
estan firmemente enraizados en una subdisciplina particular,
son capaces de hablar en términos que muchas subdisciplinas
encuentran poderosamente atractivos. Estos extremos son los
que con mds fuerza Haman nuestra atencién —y los que centran
nuestro capitulo~ de todos los que nos resultan interesantes tras
una lectura global del Nuevo Manual.
I. La ciencia politica como disciplina
Una afirmacién central en este capitulo consiste en que la
ciencia politica, como disciplina, ha madurado y se ha profe-
sionalizado!. Como una importante cuesti6n previa a esa dis-
' En algdn momento, «profesionalizaci6n» podria haber equivalido a
«americanizacin» pero, como se sefiala en el Prefacio y como es evidente
al comprobar las filiaciones de los colaboradores del Nuevo Manual, la pro-
oo)
cusién, tenemos que contestar neqpsariamente con brevedad a
‘unas cuantas preguntas de pattidagiqué significa constituir una
disciplina para la ei poi jué es la politica?; gen qué
sentido puede aspirar el estudio dé la politica a un status de
ciencia?
v@) La naturaleza de una disciplina
Acostumbrados como estamos a hablar de las subdivisio-
nes del aprendizaje académico como «disciplinas», merece la /
pena reflexionar sobre las implicaciones més amplias de tal
expresién, De acuerdo con el Concise Oxford English Dictio-
nary, las distintas definiciones de «disciplina» son: «una rama
de la educacién; formacién mental y moral; entrenamieiit6 mili
fat, instruccién; él orden qué se mantiene entre escolares, sol-
dados, presos, etc.; un sistema de reglas de conducta; el con-
trol ejercido sobre los miembros de una iglesia; castigo;
mortificaci6n (eclesidstisca) mediante penitencia».
La tiltima definicién del diccionario pareee tener slo una
aplicacién marginal para las disciplinas académicas, pero la
mayor parte de las otras tienen correspondencias claras. Una
«disciplina» académica puede tener poca capacidad para «cas-
tigar al menos en su sentido més literal (Foucault, 1977). Sin
embargo, la comunidad de académicos que constituye una dis-
ciplina ejerce una estricta funcidn supervisora, tanto sobre los
que trabajan en ella como sobre quienes aspiran a ello. El «orden
que se mantiene» no es igual al de, los soldados o los escol:
res, ni tampoco la formacién se parece estrictamente a la ins-
truccién militar. No obstante, hay un fuerte sentido (que cam-
bia a lo largo del tiempo) de qué céastituye y qué no constituye
un «buen» trabajo en la disciplina, y hay una cierta cantidad
de aprendizaje casi rutinario en el dominio de una disciplina.
Todos los términos usuales empleados para describir las
disciplinas académicas recurren en buena medida a la misma
pia profesidn se est intemacionalizando, tanto por lo que respecta a su per
sonal como a sus preocupaciones profesionales.
23
imaginerfa, Por ejemplo, muchos prefieren pensar en el anéli-
" sis politico més como un «arte» 0 un «oficio» que como una
_ scienciay (Wildavsky, 1978). Pero, en esa analogia, el oficio
s6lo puede dominarse de la nfisma manera en la que se adquie-
re cualquier otro saber artesano: siendo aprendiz de (en los of
cios académicos, «estudiando cor) un «maestro» reconocido.
A otros les gusta hablar de la politica y del estudio académi-
co de la misma como de una «vocacién» (Weber, '1919, 1946)
© una «llamaday’, Pero se trata de una vocacién més.que de
una distraccién, de un trabajo més que de un hobby. Como en
su significado réligioso mas profundo, también en su signifi-
cado académico la ¢llamada» en cuestién consiste en un ser-
vicio a un poder superior (sea una comunidad académica o el
Sefior). Por iiltimo, la mayor parte de nosotros nos referimos,
a las disciplinas académicas como «profesiones». En la deli-
ciosa expresién de Dwight Waldo (1975, p. 123), «las ciencias
conocen, las profesiones profesan». Lo que los cientificos pro-
« fesan, no obstante, son los articulos de la fe colectiva,
Por tanto, sea cual sea Ja forma en la que las miremos, i 3
disciplinas se interpretan, al menos en gran parte, como amos
inflexibles. Pero las mismas traciciones y précticas discipli-
narias recibidas que tan poderosamente nos modelan y nos
constrifien son, al mismo tiempc, profundamente enriquece-
doras. El marco que proporcionan las tradiciones de una dis-
ciplina centra la investigacién y permite la colaboracién, tan-
to la intencional como Ja no intencional. Compartir un marco
disciplinario hace posible que meros jornaleros puedan estar,
desde el punto de vista de su produccién, sobre los hombros
de verdaderos gigantes. También posibilita que los gigantes
edifiquen productivamente sobre las contribuciones de legio-
nes de practicantes més corrientemente dotados',
2 Tanto Ja Invitation to Sociology de Berger como el Advice to'a Young
Scientist de Medawat convergen en este extremo. En buena medida, el mejor
trabajo de este género sigue siendo la justamente celebrada Microcosmo-
graphia Academia (1908) de F. M. Cornford. a
> Para una poderosa evidencia del mado en que clertos descubsimientos
son posibles en algtin punto de Ia historia, véanse los casos de «descubri-
mientos multiples» que discute Merton (1973).
24
De este modo, la disciplina, acacémica o de otto tipo, es un
‘ejemplo clésico de un titil mecanisno de autocontencién, La
propia sujeci6n a la disciplina de una disciplina -0, como en
el caso de los académicos hibridos de Dogan (infra, cap. 3), a
varias~ conduce a més ¢ indudablemente mejor trabajo, tanto
individual como colectivamente. Esto es tan cierto para los
« tancia, genuinamente no distributivos. E incluso en un andlisis
5) més profundo, una buena parte dél significado social -objeti-
vo y subjetivo— de ciertas interaccioxes politicas no podria redu-
| cirse munca a Ia crasa cuesti6n del reparto de la tarta social. Los
"'aspectos distributivos, regulativos, redistributivos (Lowi, 1964)
e identitarios (Sandel, 1982) de Ia politica pueden tener cada
uno de ellos sus propios estilos distintivos. Los conflictos dis- !
tributivos se caracterizan, en términos de los economistas del
bienestar, como disputas sobre las que nos situamos en la fron-
tera paretiana, pero llegar a la fromtera de Pareto 2s en sf mis-
mo Un problema espinoso que implica enredarse en una poli-
tica genuinamente no distributiva, al menos en primera
instancia. Aunque es innegablemente importante que nuestro
entendimiento de la politica se ajuste a las disputas distributi-
~ vas, es igualmente importante que no se comprometa de ante-
© mano a analizar todo lo demés exclasivamente en términos de
tales disputas.
¢) Las distintas ciencias de la politica
Se ha vertido mucha tinta sobre la cuestién de si~o en qué
sentido- el estudio de Ia politica es 0 no verdaderamente una
ciencia. La respuesta depende en gran medida de cudnto pre-
tende cargar uno en el término «cienciay. Nosotros preferimos
"' Ola de Easton (1965) de la politica c Ta asig sir
29
; una definicién minimalistade ciencia como «una investigacién
; sistemdtica que tiende a construir un conjunto ordenado de pro-
posiciones cada vez més diferenciado sobre el mundo empiti-
, co»? En estos términos, deliberadamente espartanos, hay
“ pocas razones para pensar que el estudio de Ja politica no pue-
\ da aspirar a ser cientifico.
Naturalmente, muchos quieren decir mucho mas que eso
con ese término. Un positivista légico podria describir las aspi-
raciones de ciencia en términos de hallar algin conjunto de.
«leyes generales» (covering laws) tan potentes que incluso un
senciilo-cohtraejemplo ser‘a suficiente para falsearlas. Clara-
jmente, esa descripcién coloca las aspiraciones de la ciencia
mucho més alld de lo que nunca pueda alcanzar el estudio de
| lapoliticdPas verdades dela ciencia politica, por sisteméticas
| que puedan ser, son y parecen inevitablemente destin;
| manecer-en.forma ésencialmente probabilistica. El «
y el“cnunca» ‘de las leyes zenerales del positivista
encucntfan asidero en el mundo politico en el que las cosas
| siempre tienen «mds o meros probabilidad» de ocurtir
La raz6n no estriba simplemente en que nuestro modelo
explicativo sea incompleto, ni en que hay otros factores en jue-
‘go que no hayamos sido capaces de incluir. Naturalmente, eso
también seré verdad inevitablemente. Pero el origen mas pro-
fundo de tales errores en el modelo positivista de la ciencia
| politica descansa en una interpretacién errénea sobre la natu-
iraleza de su objeto. Un modelo de leyes generales puede (0 no:
ése es otro asunto) funcionar suficientemente bien para unas
bolas de billar sujetas a las Suerzas caracteristicas de los mode-
Jos de la mecénica newtoniana: ahf puede decirse que todas las
acciones tienen causas y, a su vez, éstas pueden rastrearse
exhaustivamente hasta dar con las fuerzas que actiian externa-
mente sobre los «actores». Pero los seres humanos, aunque
' innegablemente estén sujetos también a ciertas fuerzas causa-
Segtin Ia expresién de las viejas tradiciones de la Wissenschaft de las
universidades alemanas de Jas que los americanos del x1x importaron la ci
cia politica a su propio pais (Waldo, 1975, pp. 25-30), y a la que estén vol-
viendo ahora los «policy scientists» contemporéneos (Rivlin, 1971),
30
Jes, al mismo tiempo son en parte actores intencionales, capaces
‘de conocimiento y de actuacién sobre la base del mismo. La
«creencia», el «propésitor, la «intencin», el «significado», {
son elementos potencialmente cruciales para explicar las }
acciones de los humanos, en un modo en el que no Io son para
explicar las «acciones» de una bola de billar! Los sujetos que
se estudian en la politica, como Jos de otras ciencias sociales,
tienen un status ontol6gico significativamente diferente al de(|
las bolas de billar. Esto, a su vez, hace que el modelo de leyes
generales del positivista légico sea profiindamente inadecua-
do para tales sujetos, en un medo en el que no lo es para las.
bolas de billar'’
Decir que el entendimiento cientffico en la politica debe ~
incluir de manera crucial un componente que se refiera al sig- |
nificado del acto para el actor, no tiene que evar necesaria-
mente, sin embargo, a negar a laciencia politica el acceso apro-
piado a todos los avios de la ciencia, La construccién de
modelos matemiticos o la comprobacién estadistica siguen
siendo tan tiles como siempre'*. Todo lo que tiene que cam-
biar es la interpretacién de los resultados. Lo que recogemos
con tales herramientas es visto ahora, no como el funciona-
miento inexorable de fuerzas externas sobre actotes pasivos,
sino mas bien como respuestas zomunes 0 convencionales de
personas similares en situaciones semejantes. Las convencio-
nes pueden cambiar, y las circunstancias mucho més, de tal |
modo que las verdades reveladas son menos «universales»
quiz4 que las de la fisica newtoniana. Pero, dado que podemos |
de igual modo aspirar a construir un modelo (mas‘0 menos
"= Buenos estudios sobre estos asuntos en Hollis (1977), Taylor (1985)
¥, con referencias especificas a la politica, Moon (1975) y Almond y Genco
(1977), La sensibilidad pospositivista a tales preocupaciones hermenéuticas
queda clara a partir de muchos de los cepitulas del Nuevo Manual, como se
dliscute mas adelante en la seccién TIC
“ De hecho, algunos de los desarrollos mateméticos mas complejos en
la ciencia politica reciente han sido consecuencia de la elaboracion del mode-
Jo del «actor racional»; y las fuerzas basicas que impulsan tales modelos son
In elecci6n racional de los propios individuos mas que cualquier fuerza cau
sal que actic externamente sobre ellos.
31
completo) de fos cambios en las convenciones y les circum
tancias,eventualmente podemos aspirar al ciere de la exp
cacién incluso en esta rama més amorfa de la ciencia.
IL, La maduracién de la profesién
Lo que los capitulos del Nuevo Manis a conjunto
i a la creciente madurez de la cien¢
sugieren con més fuerza es zd
police como disciplina. Por utilizar la cae
i 2), si se ha conses
de Gabriel Almond (infra, cap. 2), 0
A Pero la madurez, enten:
eprogreso», es quizés otro asunto. a
dida en los tenminos correntes del desarrollo. eo Incteiente
i desde el punto de vista
capacidad de ver las cosas i ro,
aes realmente que se ha logrado en la mayor parte de la dis
\ ciplina, a on
P No fue siempre ast, En su momento ciilminante, la care
lucisn behaviorist» (conductsta) era desde muchas perspee-
tivas un asunto plenamentejacobino. Y no estarfamos llevan
i ado lejos si decimos ademés qi
do la analogia demasiado lejos ‘ ue la
idoriana imeros revolucionarios
reaccién fue termidoriana. Los pri ;
, vioristas se dedicaron a despreciar los formalismos de la al
{ tica “las insituciones, los organigramas, los mitos constitu
‘icionales y las ficciones legales~ como un re engafo.
‘ én behaviorista :
Aquellos a los que la revolucién dejé ates, al
ieron de dejaria a ella atras,
igual que quienes a su vez trat z
mmaor de olimpico desdén las pretensiones cients de fy
jueva disciplina, apoyéndose ea la sabiduria de los sabios y
los tiempos"
15 Se pueden entresacar sobrias eee sobre. Ja agenda Lari
Cela stn de aeceanicesi jr eps is
ee akeshot -1956) y Stretton (1969). Para las afirmaciones «1
Cee cae
ston (196) nears destateneaia coespondlente fisai de
a jencia esté bien representada en el Manual de Greenstein y Polsby pt
capil especialmente icioso de Moon (1973).
32
Una generacién més tarde, el escenario volvi6 a repetirse *)
con la imposicién por parte de los revolucionarios de la «elec.
cidn racional» del orden formal y el rigor matemitico sobre
la légica floja que los conductistas habian tomado prestada de >
le psicologia. Una vez.més, Ia disputa asumié una forma mani ¢”
quea de Bien contra Mal. No se iba a tolerar ninguna instan- |
cia intermedia. En nombre de la integridad y la parsimonia te6. |
ricas, los conistructores de modelos de la eleccién racional se
afanaron (al menos inicialmente) porreducir toda la politica al ,
juego del estrecho interés egofsta material, excluyendo los valo- |
res de la gente, los principios y las vinculaciones personales,
asi como la historia y las instituciones de las personas'®. Tan.
to en la revolucién de la eleccién racional como en la conduc-
tista se lograron muchas victorias famosas (Popkin et al., 1976),
pero aunque las ganancias fueron muchas, también lo fueron
las pérdidas,
En contraste con ambos momentos revolucionarios, pare- |
ce que ahora nos encontramos en un sélido periodo de acer- |
camiento. La contribucién més significativa a ese acercamiento |
~Y que recorre un buen niimero de los siguieiites capftulos— |
ha sido la emergencia del «nuevo institucionalismo». Los |
polit6logos han dejado de pensar en términos éxclityentes de |
agencia 0 estructura, intereses o instituciones, como impulsos
de la accién: ahora, practicamente tocos los estudiosos serios
de la disciplina dirfan que se trata de na mezcla prudente de
ambos (Rothstein: cap. 5; Weingast: cap. 6; Majone: cap. 26:
Alty Alesina: cap. 28; Offe: cap. 29). Los polit6logos han deja
do de pensar en términos excluyentes de tendencias de la con-
ducta u organigramas: de nuevo, practicamente todos los estu-
diosos serios dirfan ahora que se trata de analizar el |
comportamiento dentro de los parémetros impuestos por los
factores institucionales y las estructures de oportunidad (Pap-
‘* Los primeros manifiestos clésicos incluy2n Mitchell (1969) y Riker y
Ordeshook (1973). Las crticas discutidas agui en el texto provienen de ctf
ticos amistosos (Goodin, 1976; Sen, 1977; North, 1990), y los modelos més
refinados de la elecci6n racional actuales van hacia (aunque quizé no lo sufi.
iente -véase Offé: infra cap. 29-) a admisién en parte de tales erfticas (Kie.
wiet, 1983; Mansbridge, 1990; Monroe, 1991).
33
pi: cap. 9; Dunleavy: cap. 10). Los politélogos han dejado de
pensar en términos excluyentes de racionalidad o hébito: préc-
ticamente todos los constructors serios de modelos de elec-
ci6n racional aprecian ahora las limitaciones bajo Jas que la
gente real emprende acciones politicas e incorporan en sus pro-
pios modelos muchos tipos de cortocircuitos cognitivos que
los psicdlogos politicos llevaban tiempo estudiando (Pappi:
cap. 9; Grofman: cap. 30). Los politélogos han dejado de pen-
sar en términos excluyentes de realismo 0 idealismo, intere-
ses 0 ideas, como las fuerzas motrices de la historia: prictica-
| mente todos los estudiosos serios de la materia reservan un
| papel sustancial para ambos (Goldmann: cap. 16; Sanders
cap. 17; Keohane: cap. 19; Nelson: cap. 24; Majone: cap. 26).
\ Los polit6logos han dejado de pensar en términos excluyen-
| tes de ciencia o narrativa, comparaciones internacionales de
amplio aleance o estudios de casos singulares cuidadosamen-
te construidos: practicamente todos los estudiosos serios de la
materia ven ahora mérito en la aten:3 5n al detalle local y apre-
" cian las posibilidades de los estudios sisteméticos y estadisti-
\ camente convincentes incluso para situaciones de pocos casos
(small-N) (Whitehead: cap. 14; Ragin et al.: cap. 33). Los
politélogos han dejado de pensar en términos excluyentes de
historia 0 ciencia, monocausalidad o desesperada complejidad:
incluso los econémetras mas duros se han visto obligados a
admitir las virtudes de lox procedimientos de estimacién que
son sensibles a los efectos de senda («path») (Jackson: cap. 32),
y los primitivos modelos de interacciones politico-econdmicas
Se han enriquecido ahora considerablemente (Hofferbert y Cin-
‘granelli: cap. 25; Alt y Alesina: cap. 28).
La idea no es s6lo que se haya logrado el acercamiento en
\ todos estos frentes. Lo que es més importante es el modo en que
\ se ha logrado y el espiritu que impregna la disciplina en su nue-
‘va configuracién. Aunque cada académico y cada faccién pondria
\el énfasis de manera distinta en los elementos que se han com-
\binado, la idea sigue siendo que las concesiones se han hecho
de buena gana mds bien que hurafiamente. No se aan hecho a
partir de un pluralismo de «vive y deja vivir», ni mucho menos
a partir de un nibilismo fosmoderno. Més bien, las concesio-
34
nes se han hecho y los compromisos se han forjado con unc
~ cimiento pleno de lo que estaba en juego, de qué alternativas sg
ofreefan y de qué combinaciones tenfan sentido”. El resulted,
es indudablemente ecléctico, pero se trata de un eclecticisins,
ordenado, mas bien que de un puro pastiche
Los politslogos de Ja actual generacién Hegan equi
dos, individual y colectivamente, con un conjunto de heres,
‘mientas més rico que el de sus predecesores, Pocos, entre
quienes se han formado en las principales instituciones des.
de los afios setenta en adelante, se sentiran excesivamente
intimidados (ni tampoco excesivamente impresionados) por
las teorias o las técnicas de la psicologia conductual la socio,
logia empirica o la economia matemética. Naturalinente, cad,
uno tendré sus propias predilecciones sobre ellas. Perc, hoy
en dia, Ia mayoria puede conversar perfectamente a través
de todas estas tradiciones metodolégicas, deseando y siendo
7 pa de toma prestado y robar, refutar y repeler, segtin exi-
Hay muchas maneras de contar y recontar estas historias
de la disciplina con sus lecciozes correspondientes de cém
evitar lo peor y conseguir lo mejor en el futuro. Una manera
de contar el cuento seria en términos del ascenso y el declive
del «gurt>. Los periodos improductivos de la ciencia politica
moderna, al igual que en la filosofia politica de mitad del siglo,
se caracterizaron por la existencia de gurds con sus respect,
Vos grupos de seguidores; los primeros relacionados entre sf
"" Considérese, por ejemplo, el
Seog esis eo mols culo los
teas [-] ASL euandotabao sobre comporamient de masa, uso
no repr tativo, al menos emblematico, de la ciencia politica de final es il.
35
mfnimamente; los otros, casi en absoluto”, Estos didlogos de
sordos sélo se transforman en compromisos productivos de
colaboracién una vez que las vendettas faccionales dejan paso
a algiin sentido de empresa comtin y a ciertas preocupaciones
compartidas sobre la disciplina”, 4
Otra leccién que se puede extraer de ese cuento se refiere
a as bases sobre las que un consenso suficientemente amplio.
esmis probable que legue a generar fl empresa comtn- Como
ent propia politica liberal (Rews, 1993), también y de mane-
ra més general en las Letras (Liberal arts), es mas, Bro
que surja un modus vivendi adecuado para la colaboracién pro-
duetivaen el seno de una discptina académica so en los nive-
les mis bajos de andiss y abstaccin, Es un disparate forzar
con amenazas o halagos un inevitablemente frégil y falso con-
senso entre una comtnidad divers y disper sobre las bases
fundacionales, ya sea en términos de una sola filosofia de la
ciencia verdadéra (el positivismo I6gico 0 sus miltiples alter-
nativas) en términos de una sola teorfa de Ia sociedad ver
dadera (el funcionalismo estructural, Ia teorfa de sistemas, la
racional o la que sea),
Sn embarge Ta disputa interminable sobre los fundamen-
fos es tan innecesaria como improductiva. El compartir sim-
plemente las «tuercas y tomnillos» ~los ladrillos de la ciencia~
es un gran avance hacia la consolidacién de un sentido com-
' Comparese la discusién de Dogan (cap. 3) 2
rua ent los socislogos de fin desig cae Dustin ets Toei
{os teln ene Chiceg Harvard con fo que Cue Purekh xp. 21) sobre
aacemasas ee jstas de la hacienda piiblica
{Bite Oo, ras lo). pigs ke, Osan) 9 Sch
oieman), por contar la historia de esta subdisciplina a partir de los pri-
Mrs presidenes desu ergatzaioncombre: Ia Public Chote Soci, Pe-
36
partido de la disciplina (Elster, 1989). Las triquifiuelas, las
herramientas y las teorfas que inicialmente se desarrollaron
para un campo concreto pueden transponerse, mutatis mutan.
dis, a otros contextos en tantas ocasiones como en las que
esto no es posible. De hecho, se exige con frecuencia mucho
cambio, mucha adaptaci6n y mucha reinterpretacién para ade-
cuar a sus nuevos usos las herramientas que se toman presta~
das. Pero es el préstamo, Ia fertilizacién cruzada, la hibtida-
cidn y la extensién conceptual que imponen a ambos lados de
la relacin entre quien presta y quien toma prestado, lo que
parece constituir hoy dia lo fundamental del progreso cienti
co (Dogan: cap. 3).
Si lo que se ha logrado es una ciencia en sentido estricto, )
es una cuestiGn abierta (y que es mejor dejar abierta, pendien-. |
te de la resolucién titima de las interminables disputas entre |
los propios fildsofos de la ciencia sobre la «verdadera» natu.
raleza de la ciencia). Pero, de acuerdo con los criterios de la
espartana definicién de ciencia que propusimos més artiba en
Ja seccion IC —cuna investigacién sistemitica,que tiende a cons-
‘muir un conjunto ordenado de proposiciones cada vez més dife-|,.-
renciado sobre el mundo empitico»—, nuestra disciplina se haf
hecho més cientifica realmente. Ahora esté ciertamente mucho
mds diferenciada, tanto en su estructura interna como en sus
proposiciones sobre el mundo.
No obstante, es otra cuestién abierta si el crecimiento de
la ciencia asf entendida es una contribuci6n o un obstéculo para
el conocimiento cientifico genuino, Es una cuestién abierta si
sabemos mds o- menos ahora que hemos recortado el mundo
en piezas més pequefias. Mas no es necesariamente mejor. Los
metafisicos aspiran a «cortar la realidad por sus cesuras». Al
constr la teorfa, los cientificos corren siempre el peligro no
s6lo de cortar por los lugares equivocados, sino también de
hacer demasiados cortes. La teorizacidn en nichos y la comer-
cializacion de boutique pueden manifestarse como un obstécu-
Jo para el genuino conocimiento cientifico, tanto en la ciencia
politica como en tantas ciencias naturales y sociales.
Ta tarea de los integradores de las subdisciplinas de la pro-
fesi6n es evitar esos efectos y poner juntos otra vez, todos los
37
dispares pedacitos de conocimiento. De acuerdo con la evi-
dencia de la seccién IV, mas abajo, parece que la levan a cabo
de modo admirable.
UL. Piedras de toque profesionales
La creciente profesionalizacién de la disciplina se manifiesta
de muchas maneras. Quiz la mas importante sea el grado en
el que los distintos practicantes ~cualesquiera que sean sus cam-
pos de especializacién particulares~ comparten al menos un
minimo terreno comtin en las mismas técnicas metodolégicas
y en la misma literatura nuclear. Se han adquirido de formas
muy dispares ~en la formacién de posgrado, en las escuclas de
verano de Michigan o Essex, 0 en el trabajo, ensefiando e inves-
tigando-. La profundidad y los detalles de estos nticleos comu.
nes varfan ligeramente dependiendo del pafs y del campo de
especializaci6n’*. Pero practicamente todos los politélogos hoy
en dia pueden entender pasablemente una ecuaci6n de regré-
sin y précticamente todos estén al menos ligeramente fami-
liarizados con el mismo corpus de clésicos de la disciplina.
a) Textos clasicos
Laciencia politica, como casi todas las otras ciencias socia-
les y naturales, se esta convirtienslo cada vez, ms en una disci-
plina que se basa en articulos. Pero aunque algunos articulos de
revista clasicos no Hegan nunca a crecer como libros, y pese a
que han tenido lugar debates enteros exclusivamente en las pagi-
nas de las revistas, 1a mayor parte de las contribuciones dura-
deras atin poseen predominentemente forma de libro”. La cul-
ura civica (ed. orig. 1963) de Almond y Verba, American Voter
% Puede observarse mejor ese niicleo metodolégico comin comprendi-
do entre Galtung (1967) y King, Keouane y Verba (1994).
2 Bl libro de Marshall, In Praise of Sociology (1990), define de mane-
+a similar esa disciplina sobre Ia base de diez textos «clisicos» de Ia socio-
logfa (en este easo britinica) empirica de posguerta.
38
(1960) de Campbell, Converse, Miller y Stokes, Who Governs?
(1961b) de Dahl, Las clases sociales y su conflicto (ed. orig.
1959) de Dahrendort, Los nervios del gobierno (ed. orig. 1963)
de Deutsch, Teoria econdmicade la democracia (ed. orig. 1957)
de Downs, Systems Analysis of Political Life (1965) de Easton,
Elorden politico en las sociededes en cambio (ed. orig. 1968) de
Huntington, Responsible Electorate (1966) de Key, Political Ideo-
logy (1962) de Lane, Intelligence of Democracy (1965) de Lind-
blom, El hombre politico (ed. orig. 1960) de Lipset, Los ortge-
nes sociales de la dictadkira y {a democracia (ed. orig. 1966) de
Moore, Presidential Power (1960) de Neustadt, La légica de la
accién colectiva de Olson (ed. orig. 1965): todos éstos son la
moneda comin de la profesi6n, la lingua franca de riuestra dis-
ciplina y las piedras de toque para las futuras contribuciones®.
Una de fas manifestaciones definitorias del nuevo profe-
sionalismo en la ciencia politica es el fenémeno del «clasico
instanténeo»", Son libros que casi inmediatamente después de
su publicacién se incorporan al canon: libros de los que todo
el mundo habla y presume conocer, al menos superficialmente
Quiza sea una cuestién abiersa si estos cldsicos instanténeos
tendrén ei mismo poder de permanencia que esos otros pila-
res més antiguos de la profesidn. Uno de los hallazgos més lla-
mativos que, surgen del andlisis de las referencias que apare~
ceii en el resto de los capitulos del Nuevo Manual, es lo corta
que es en realidad la vida activa de la mayor parte del trabajo
que se hace en la ciencia politica. Mas de las tres cuartas par-
tes de las obras que se citan en el Nuevo Manual se han publi-
cado, como muestra el Apéndice 1A, en los veinte affos que
han pasado desde la publicacién en 1975 del viejo Manual; y
més de un 30 por 100 se han publicado en tan séio los iiltimos
® Tal como Jo fueron para una gencraci6n anterior (por nombrar unos
1pocos): Los Partidas Politicos (1951-1954) de Duverger; Politics, Parties anal
Pressure Groups (1942) y Southern Politics (1950) de Key; Capitalismo,
socialismo y democracia (1943) de Schumpeter, y Administrative Behavior
(1951) de Simon
“Algo sobre lo que llam6 la atenci6n inicialmente Brian Barry (1974),
en relaci6n con un libro que queda fcera de esté period: Salida, vor y lea
tad (1970) de Hirschman
39
cinco aifos*’. Los cfnicos podrian decir que eso es un reflejo
de puro capricho. Otros, con més simpatfa, pueden decir que
es un reflejo inevitable del modo en que el siguiente ladrillo se
ajusta al anterior en cualquier cisciplina acumulativa. Cual-
quiera que sea el origen del fenémeno, es una verdad transpa-
rente que varios libros que fueron objeto de mucha discusién
en algtin momento se han visto superados ahora en el discur-
so profesional,
No obstante, para dar una répida impresi6n de los desarro-
Ios sustantivos dentro de la disciplina en el tiltimo cuarto de
siglo, apenas poco més podemos hacer que sencillamente dar
una lista de los «grandes libros» que se han publicado en ese
perfodo y que han generado un delirio profesional de esa cla-
se, La lista es larga, inevitablemente incompleta y discutible
en los mérgenes. Como en genezal en toda la profesién, tam-
bién es fuertemente angl6fona y crientada en gran medida hacia
Estados Unidos. Pero, para casi cualquier intento, estos clési-
cos contempordneés tendrfan que incluir probablemente los
siguientes:
+ Essence of Decision (1971) de Graham Allison;
+ Evolution of Cooperation (1984) de Robert Axelrod;
* Political Action (1979) de Samuel Barnes, Max Kaase
etal.;
* Retrospective Voting in American National Elections
(1981) de Mortis Fiorina;
El primer hallazgo podtia explicarse por el hecho de que a los autores
de los tres primeros capftulos de cada secci6n del Nuevo Manual se les han
dado instrucciones pare que se centren en los desarrollos que ha habido des-
de la poblicacién en 1975 del Manual de Greenstein y Polsby (inicamente se
ha animado a los autores del dtimo capitulo «Lo viejo y 1o nuevo»-de cada
seccién a ir temporalmente més atris). Pero el segundo hecho no puede expli
cease del mismo modo y tiene tanta continaidad con el primero que parece
improbable también que éste pueda explicarse por completo de esa forme.
% Quias los dos ejemplos mas conspicuos en los veinte afios que aqui se
revisan sean Politics and Markets (1977. de Lindblom y Political Control of
the Economy (1978) de Tufte. Ambos fueron muy discutidos al inicio del ps
do y ahora aparecen sorprendentemente en un lugar periférico de los capftu-
Jos del Nuevo Manual que tocan las literaturas que estas obras generaron.
40
+ Silent Revolution (1977) de Ronald Inglehart;
+ Rediscovering Institutions (1989) de James March y
Johan Olsen;
* Governing the Commons ((1990) de Elinor Ostrom;
+ Los estados y las revolucicnes sociales (ed. orig. 1979)
de Theda Skocpol;
* Participation in America (1972) de Sidney Verba y Not-
man Nie.
Entre los libros més discutidos de los tltimos dos o tres
afios que parecen hacerse un sitio en esta lista estan Desi;
ning Social Inquiry (1994) de King, Keohane y Verba, y
Making Democracy Work (1993) de Robert Putnam.
b) Temas recurrentes
Al inicio, definimos la politica como el uso limitado del
poder social. Como hicimos notar alli, la yovedad que pueda
reclamar tal definici6n se basa ea su énfasis en la limitacion
como una clave para la politica. Pero tal novedad no es sélo
nuestra. La politica como (y la politica de) limitaciones ha sido,
de un modo u otro, un tema recurrente de Ia ciencia politica
en el tiltimo cuarto de siglo”.
Como se ha indicado ya, en csi todos los capitulos apare-
ce un reconocimiento renovado ce la importancia de los fac-
tores institucionales en la vida politica, Con la emergencia
del «nuevo institucionalismo» aparece una tenovada aprecia-
cidn de la historia y del azar, de las reglas y los regimenes,
como fuerzas constrefidoras en la vida politica. Naturalmen-
te, el que «la historia importey na sido un lugar comtin en
muchas esquinas de la disciplina: para quienes clavaron sus
dientes profesionales en las nociones de los «cleavages [fisu-
ras] congelados» de Lipset y Rokkan (1967).0 en los modelos
” Bn un sentido distinto, también ha habido un interés creciente en la
capacidad cada vez menor del aparato det Estado, Véanse Rose y Peters
(1978), Nordlinger (1981) y Flora (1986).
4
de desarrollo del comunismeo, el fascismo y la democracia par-
lamentaria de Moore (1966), 0 en las teorfas de los realine:
mientos criticos de Burnham (1970), hay poca novedad en la
idea de que la estructura de coalicién en determinados momen-
tos cruciales del pasado podrfa configurar la vida politica en
Jos afios siguientes. Pero estos temas neoinstitucionalistas son
ahora centrales para la disciplina en su conjunto, a través de
sus distintos subcampos. Dos ejemplos excelentes son los cli-
sicos contempordineos de la historia politica: Protecting Sol-
diers and Mothers: The Political Origins of Social Policy in
the United States (1992) de Skocpol, y Belated Feudalism:
Labor, the Law and Liberal Development in the United States
(1991) de Orren.
| Por tanto, el legado de le historia es una de las limitacio-
| nes que nos sefiala el nuevo institucionalismo. Otra la cons-
| tituye 1a naturaleza intrincada de las reglas y los regimenes
| sociales, de las practicas y -as posibilidades. En este mode-
Jo de mufieca rusa de la vida social, las maquinaciones
corrientes tienen lugar relativamente cerca de la superficie
Pero, para usar el ejemplo legal més directo, las reglas que
invocamos al aplicar la legislacién ordinaria son principios
de més alto rango, reglas de tipo constitucional. Y, como
muchos han descubierto recientemente, incluso los redacto-
res de la constituci6n no tienen su mano completamente libre
incluso tales leyes del range més alto estén insertas en algu-
nos principios, reglas y procedimientos de un nivel incluso
superior, aunque sean de una clase extralegal. Lo mismo pue~
de decitse de todas las demés practicas, procedimientos,
reglas y regimenes que colectivamente enmarcan la vida
social. Ninguna se tiene por si misma: todas estén insertas en,
se definen en términos de, y funcionan en relacién a, una plé-
tora de précticas, procedimientos, reglas y regimenes. Nin-
guna constituye el escalén ultimo: cada una anida en una
jjerarquia siempre ascendente de reglas, regimenes, practicas
y procedimientos todavia més fundamentales, todavia mas
imperativas (North, 1990; Tsebelis, 1990; Easton, 1990;
Weingast: cap. 5; Alt y Alesina: cap. 28; véase Braybrooke
y Lindblom, 1963).
42
Naturalmente, detrés de todas estas reglas, regimenes, price
ticas y procedimientos, estan las limitaciones socioecondmi
cas del tipo més habitual. Quizé los aspectos més profundos,,
de la organizacién social sean tan robustos tinicamente porque
son sociol6gicamente familiares y materialmente productivos:
hf puede radicar, al final, el origen tltimo de su fuerza como
Jimitaciones para el uso del poder social. Sin embargo, la mayor
parte del tiempo estos aspectos més profundos del orden social
ejercen su influencia sin obstéculos pasando inadvertidos e
incuestionados. El origen tiltmo de su fuerza como limitacio-
nes casi nunca esi4, por tanto, a la vista (Granovetter, 1985).
En otros momentos el uso del poder social se ve configu
rado y limitado por fuerzas socioecondmicas que actian en la’
superficie de la vida social. Este parece un viejo y gastado tema,
al que se vuelve sin solucién desde los dias de Marx. (1852,'
1972b; 1871,1972a) y Beard (1913). Sin embargo, tales temas
se han elaborado y formalizado poderosamente en los clésicos
conten tpordneos tales como Politics and Markets (1977) de
Lindblom y Political Contro! of the Econqmy (1978) de Tuf-
te. ¥, sorprendentemente, todavia queda mucho por decir sobre
estos temas, a juzgar por obras recientes como Paper Stones
(1986) de Przeworski y Sprague, sobre la légica socioeco-
n6mica que limita las perspestivas del socialismo electoral, y
Commerce and Coalitions (1989) de Rogowski, que funda-
menta la estructura de las coaliciones nacionales cn términos
del comercio internacional.
ELuso del poder social se ve limitado también de otro modo
que ha sido objeto de debate cecientemente en varios subcam-
pos de la ciencia politica, Se :rata de limitaciones de tipo cog-
nitivo, limitaciones en el ejercicio de la razén pura (y, mas,
especfficamente, de la préctica). Los sociélogos y los psic6lo- |
gos de Ja politica han sido sensibles desde hace tiempo hacia |
Jos aspectos irracionales y arracionales de la vida politica:
Jas funciones de la socializacion y la ideologia en los siste-
mas de creencias de las masas (Jennings y Niemi, 1981; Con-
verse, 1964). Pero incluso los constructores de modelos de elec-
ci6n racional estén legando ahora a apreciar las posibilidades
analiticas que se abren cuando se relajan las asunciones heroi-
43
j cas de la informacién completa y la racionalidad perfecta
* (Simon, 1954, 1985; Bell, Raiffa y Tversky, 1988; Popkin, 1991;
Papi: cap. 9; Grofman: cap. 30). Naturalmente, lo que los eco-
nomistas politicos consideran cortocircuitos en la informacién,
otros los construyen como huellas psicolégicas, y para cual-
quier propésito de que se trate, tal diferencia importa clara-
mente todavia. Pero, desde nuestra perspectiva, lo que es més
notable es la convergencia que se ha logrado y no las diferen-
cias que atin persisten. Los politélogos de casi cualquier jaez
estén de acuerdo una vez més en atribuir un papel central a
las creencias de la gente y a lo que hay detrés de las mismas.
Lo que la gente cree verdadero e importante, lo que cree
| bueno y valioso, no sélo guia sino cue limita sus acciones socia-
| les (Offe: cap. 29). A su vez, estas creencias se configuran a
pattir de ciertas enseiianzas y experiencias del pasado. La con-
formacién de tales ensefianzas y experiencias puede confor-
mar las creencias y los valores de la gente y, por tanto, sus deci-
siones politicas (Neustadt y May, 1986; Edelman, 1988). La
manipulaci6n de tales limitaciones, como la manipulacién de
Ia gente que actéa bajo las mismas, es un acto profundamente
politico que merece =y recibe crevientemente~ tanta atenciGn
analitica como cualquier otro. Entre las contribuciones recien-
tes destacables estan el trabajo ce Allison (1971) sobre los
«mapas conceptuales», el de March (1972) sobre el sesgo del
modelo, la teorfa del esquema de Axelrod (1976), el trabajo de
Jervis (1976) sobre el papel de las percepciones en las rela-
ciones internacionales, y muchas obras sobre comunicaci6n
politica (Nimmo y Sanders, 1981; Swanson y Nimmo, 1990;
Graber, 1993).
Otro tema recurrente en la nueva ciencia politica que apa-
rece en este Nuevo Manual es la creciente apreciaci6n de que
las ideas tienen consecuencias. Este asunto salta una y otra vez
en las discusiones sobre politicas piblicas, Desarrollar mue-
vvas perspectivas sobre viejos prob‘emas, ver nuevas formas de
hacer las cosas, ver nuevas cosas que hacer: todas estas acti-
vidades, cuando se aplican a pro>lemas ptiblicos, son quin-
taesencialmente politicas (Olsen, 1972; Nelson: cap. 24; Majo-
ne: cap. 26). Pero lo mismo se puede decir de la comparacién
4a
internacional: la difusién de la idea de democratizacién, junto
“a ideas particulares sobre cémo democratizar determinados
tipos de regimenes, fue innegablemente fundamental en algu-
nos de los procesos politicos mundiales recientes mas dramé-
ticos (Whitehead: cap. 14). Un idealismo de proporciones casi
hegelianas vuelve a estar en auge también en las relaciones
internacionales (Goldmann: cap. 16; Sanders: cap. 17; Keo-
hane: cap. 19). En el marco de «la politica como el uso limi-
tado del poder social», esas maniobras tratan de mover 0 remo-
ver limitaciones; eso supone que tiendan evidentemente menos
ala confrontacién que otros ejercicios de poder, pero no dejan
de ser ejercicios de poder.
Por ultimo, ha habido una fusién virtual de la distincién
entre hechos y valores, esa vieja pesadilla de la fase més insis- |
tentemente positivista de la revolucién conductista (behavio-
rista). Hay miltiples razones metateéricas para resistirse a esa.
distinci6n; y en la medida en que pudiese defenderse, hay razo-
nes éticas para insistir en la primacfa de los valores, para insis- |
tir en una «ciencia politica con un sentido» (Goodin, 1980,/
1982). Pero lo que en su momento demostré' su poder de con-|
vicci6n fue el simple reconocimiento de que los propios agen-|
tes politicos son también actores éticos (Taylor, 1967, 1985).
Interiorizan valores y acttian de acuerdo con ellos; y, en oca-
siones, son persuadidos (quizds a veces por fildsofos de la poli-
tica) para interiorizar otros valores mejores.
Si queremos entender el comportamiento de la gente, tene-
‘mos que incorporar los valores en nuestro andlisis (tanto los que
tienen de hecho, como los que podrian liegar a tener). De este
modo, la Moral Economy of the Peasant (1976) de James Scott
explica las rebeliones campesinas del Sudeste asidtico ante la
perplejidad de los decisores politiccs, en los simples términos
de reacciones contra politicas que perciben como injustas, segxin
lo que se entiende por justicia de acuerdo con las convencio-
nes locales; e Injustice (1978) de Barrington Moore pretende
generalizar esa proposici6n. La difusién del ideal democratico
a través de la Europa del sur, luego de Latinoamérica, poste-
riormente de la Europa del Este, podria verse de manera simi-
Jar como una accién politica inspirada por una visién de lo bue-
45
‘no, combinada con una visién de lo posible (Dalton: cap. 13;
\ Whitehead: cap. 14). Tratar de separar hechos y valores en los.
procesos mentales y en las dindmicas politicas que subyacen a
estos procesos seria un puro disparate.
Tgualmente, los polit6logos desean cada vez més emplear
complejos disefios de investigacién que relacionen sistemdti-
camente estructuras, procesos y consecuencias, Para hacerlo,
necesitan un marco te6rico que pueda cubrir e integrar todos,
estos niveles de andlisis. Af descansa el gran poder del and-
lisis de la elecci6n racional y del nuevo institucionalismo; lo
que, a su vez, puede explicar hasta cierto punto el predominio
, de estas agendas intelectuales en la ciencia politica contem-
pordnea (véase seccién IV infra). Sin embargo, esos comple-
“jos disefios de investigacién pretenden también, al mismo tiem-
po, la evaluacién normativa de las estructuras, procesos y
consecuencias; al hacerlo, integran a la filosofia politica nor
mativa en sus disefios de una forma que habria sido un anate-
ma para previas generaciones. Abi descansa la explicaci6n
la primacia de las obras de Rawls sobre la justicia (1971, 1993)
entré los libros més citados, y de Ja presencia de tedricos nor-
mativos como Barry, Dahl v Rawls entre los integradores més
citados ¢ importantes de la disciplina (véanse los Apéndices
1C, IDy 1B),
c) Nuevas voces
Hemos aprendido de las feministas, los deconstruccionis-
tas y los posmodemos en general que hay que estar atentos a
los silencios ~a lo que queda y no se dice-. Cuando se exami-
“ na una disciplina entera, tratar de pensar qué es lo que no esta
ahi pero deberfa estar es siempre una tarea amedrentadora.
Es cierto que hay subcampos enteros que aparecen y desa-
parecen. Ultimamente, ha hebido mucho menos derecho piibli-
coy mucha menos administracién piblica haciéndose un sitio
en la cortiente mayoritaria de la ciencia politica que los que
hubo en algin momento (Wildavsky, 1964, 1979; Wilson,
1973), aunque hay evidencias para pensar que se esté produ-
46
ciendo un nuevo cambio (Drewry: cap. 6; Peters: cap. 7; Peters
y Wright: cap. 27). Los que algtin dfa fueron subcampos pree-
minentes estan ahora representados marginalmente en el Nue-
vo Manual (como, quizé, también lo estén en la reciente his-
toria de la, profesién qué se les ha pedido trazar a los
colaboradores). En general, hoy en dia los comentaristas de
politicas puiblicas encuentran. muchas menos ocasiones que
antes para reflexionar sobre la politica urbana (Banfield y Wil-
son, 1963; Banfield, 1970; Katznelson, 1981); los comentaristas
de relaciones internacionales tienen ahora menos que decir que
hace unos afios sobre estudios estratégicos (Schelling, 1960;
Freedman, 1981); los autores que trabajan sobre instituciones
dicen ahora més bien poco en el, en su dia, rico campo de la
representacién (Eulau y Wahlke, 1978; Fenno, 1978); y los
autores que se ocupan del corportamiento tienen menos que
decir que antes sobre influencia politica (Banfield, 1961) 0, en
general, comunicaci6n y participacién politicas (véase Pappi
cap. 9; Dalton: cap. 13; Grofman: cap. 30; McGraw: cap. 34)
Por tltimo, siempre se ha prestado poca atencién desde la corrien-
te anglosajona de la ciencia politica a las teorfas marxistas y a las
publicaciones en lenguas extranjeras, aunque, de nuevo, bay evi-
dencia de que esto también est4 cambiando (Whitehead: cap. 14;
Apter: cap. 15; Von Beyme: cap. 22; Offe: cap. 29).
Entre las nuevas voces claramente representadas hoy en la
ciencia politica, en comparacién con hace un cuarto de siglo, \
destacan las de los posmodernas y las teministas. No sélo han |
desarrollado una abundante literatura sobre los roles distinti-
vos que desempefian las mujeres en la. politica (Nelson y
Chowdhury, 1994); hay ahora una voz distintivamente feme-
nina que escuchar, en especial en Ia teoria politica (Pateman,
1988; Shanley y Pateman, 1991; Young: cap. 20), relaciones
internacionales (Tickner: cap. 18) y politicas ptiblicas (Nelson:
cap. 24).
En general, la posmodernidad ha hecho incursiones mas
modestas, en parte porque sus preceptos fundamentales estan
expuestos en un alto plano te6rico (White, 1991). No obstante,
Jos tesricos politicos sf que han mostrado interés por el mismo
(Young: cap. 20; Von Beyme: cap. 22): Ademés, tales teorias
7
\ han demostrado ser una rica fuente de inspiracién y de ideas
| para quienes estudian los asf amados «nuevos movimientos
j politicos» (Dunleavy: cap. 10; Dalton: cap. 13; Young: cap. 20)
yla quiebra del viejo orden intemacional (Tickner: cap. 18).
Donde alguna vez hubo estructuras claramente definidas y aho-
rano hay ninguna (o muchas desconectadas entre sf), el arse-
nal teérico postestructural puede ofrecer ideas sobre cémo ha
ocurrido y por qué.
4 Sea ono plenamente posmodema, la ciencia politica con-
| temporénea es decidida y sustancialmente pospositivista en el
|, sentido de que ha tomado en venta las lecciones de lé critica
'\hermenéatica. Los aspectos subjetivos de la vida politica, la
} vida mental interna de los actotes politicos, los significados y
| las creencias, las intenciones y los valores, todo esto es ahora
{ central en el andlisis politico (Edelman, 1964, 1988; Scott,
1976; Riker, 1986; Popkin, 1991; Kase, Newton y Scarbrough,
1995). Estos desarrollos son evidentes a lo largo del Nuevo
Manual”,
‘Mas en general, la metodologia politica parece estar entran-
do en algo asf.como una fase posmoderna. Quiza pocos
metodélogos puedan aceptar esa autodescripcin de manera
,, tan entusiasta como Alker (cap. 35). No obstante, muchos enfa-
tizan ahora la necesidad de explicaciones contextualizadas y
path-dependents (dependientes de la senda) (Jackson: cap. 32;
Ragin et al: cap. 33). Representa en cierto modo una retirada
j/ de la generalidad hacia la particularidad, de la universalidad a
i/ Ja situacionalidad, en las explicaciones que ofrecemos de los
fenémenos politicos. En ese sertido, estos desarrollos recien-
tes de la metodologia politica pusden verse como un «giro pos-
modemo».
De hecho, al tratar la historia de toda la disciplina como
nuestro «texto», las técnicas posmodernas podrian ayudar-
nos a ver muchas narrativas posibles en nuestro pasado colec-
tivo -y, correspondientemente, -nuchas posibles vias abiertas
% Weingast: cap. 5; Pappi: cap. 9; Dunleavy: cap. 10; Whitehead: cap. 14;
Tickner: cap, 18; Von Beymie: cap. 22; Hofferbert y Cingraneli: cap. 25; Majo-
ne: cap. 26; Offe: cap. 29: Grofman’ cap. 30; Alker: cap. 35,
48
~ Quienes estdn anclados en una Vi
para el desarrollo futuro (Dryzek, Farr y Leonard, 1995)-.
: in de progreso lineal a lo
«gran ciencia» se decepcionardn con la perspectiva de un desa-
rrollo a partir de trayectorias dispares”. Pero, de acuerdo con
Ia explicacién de Dogan (cap. 3) del progreso de la discipli-
na, la proliferacién de «nuevas razas» entre los politélogos
debe ser bienvenida por las fructiferas posibilidades de hibri-
dacién que genera,
TV. El estado de la profesin: un anilisis bibliométrico.
Quizds el mejor modo de sustarciar estas amplias afirma-
ciones sobre la naturaleza de la disciplina tal como queda reve-
lada en el Nuevo Manual, sea mediante un detallado andlisis
bibliométrico de las referencias bitliogréficas que en él apa-
recen. Bl estilo convencional del andlisis bibliométrico cuen-
ta la frecuencia con la que se citan ciertas obras, sobre todo las
de unos autores determinados. Aunque inevitablemente defec-
tuoso en varios aspectos, es un andlisis que, Sin embargo, nos
proporciona medidas uitiles para todo tipo de propdsitos: para
calibrar la reputacién y la presencia de ciertos individuos y
departamentos dentro de la profesién, para averiguar la inten-
sidad de la utilizacién de un tipo particular de obra u obras por
parte de un individuo, eteétera®,
Sin embargo, lo que mas nos interesa en este contexto es Ja
penetraci6n de las obras de los miembros de una subdisciplina
en las demas subdisciplinas y la integraci6n resultante a través
de toda la disciplina que proporcionan tales autores y sus obras.
® Como queda revelado claramente al contemplar las dispares vias de.
desarrollo de la ciencia politica en el seno de las distintas comunidades nacio-
nales. Compérese la historia del caso de los EE.UU, en el relato clasico de
Somit y Tanenhaus (1967) con las historias que se cuentan en, por ejemplo,
Easton, Gunnell y Graziano (1991), Wagner, Wittrock y Whitley (1991), Di
kkes y Biervert (1992), Rokkan (1979) y Chester (1986).
» Para apreciaciones de este estilo sobre individuos y depattamentos
radicados en BE,UU., véase Klingemann (1986), Se pueden soliciter de Klin-
‘gemann datos més recientes,
49
Por ello, hemos preferido concentramos no en contar el ntimero
de veces en que son citados algunos autores u obras en el cuer-
po del texto, sino més bien er. el ntimero de veces que se.cita a
los autores o sus obras en las bibliografias de los dems capitulos
del Nuevo Manual (para evita: sesgar los resultados, las cuentas
excluyen sisteméticamente nuestta propia lista bibliogréfica que
aparece al final del capitulo)", Pese a sus distorsiones, este enfo-
que nos parece el mas adecuado para nuestra tarea*.
Hay varias cosas que aparecen con bastante claridad en las,
cuentas bibliométricas resultantes. La primera es que la gran
mayoria de los polit6logos son especialistas que contribuyen
primordialmente a sus propias subdisciplinas. Una gran
mayorfa de todos los autores y las obras se encuentra en las lis-
tas bibliogrdficas de s6lo una seccién subdisciplinar del Nue~
vo Manual, De hecho (como demuestra el Apéndice 1B), casi
dos tercios de'los autores solo son mencionados una vez en la
bibliograffa de un solo capitulo®,
31 Lo hacemos para evitar «falsear los libros» a favor de las generaliza-
ciones que esperamos establecer mediante nuestra propia pauta de bibliografia.
‘También hemos excluido, siguiendo las convenciones habituales, todas las auto-
referencias bibliogréficas (lo que les supone a los.colaboradores de! Nuevo
‘Manual un teato més duro de lo habitual, al verse excluidos de una cuarta par-
tede los capitulos en los que aparecerian sus propios nombres independiente-
mente de quign fuera su autos). Hlemos contado a todos los coautores de la mis
‘ma manera (como si cada uno de ellos fuera el autor de una obra individual);
‘aunque sea menos convencional, nos parecia ms aproplado por centramnos eit
Una interpretacidn deprimente de este resultado, junto cou el del Apén
dice LA, es que la mayorfa de los académicos hacen contribuciones menores
‘que pronto son olvidadas. Recuérdese, no obstante, que el Nuevo Manual es
uun examen altamente selectivo de las contribuciones principales de las dos
lltimas décadas; por tanto, es un Iogro en sf mismo el haber hecho una con-
‘sibucién que merezca una mencién. En estos términos, es un signo alenta-
dor el que haya tantos académicos que trabajen en las multiples fronteras de
‘nuestra disciplina,
50
En el otro extremo, hay un pufiado de académicos que rea-
parecen con frecuencia en las bibliografias de los capitulos del
Nuevo Manual. Unos 35 autores (que aparecen en el Apéndi-
ce 1) son mencionados mas de diez. veces en varias biblio-
grafias de distintos capitulos. No hay que otorgarle una impor-
tancia especial al hecho de aparecer en esa liga de honor:
estamos trabajando con una muestra pequefia de las referen-
cias bibliograficas de slo 34 capitulos. Por tanto, aunque pue-
dan ser imprecisos los rankings dentro de esa lista y aunque
la pertenencia a la misma pueca no ser demasiado fiable en los
mérgenes, no obstante esta lista parece que puede ser plausi-
ble y fiable como un indicador de quiénes son los autores cuya
obra recibe un amplio interés en los distintos subcampos de la
disciplina,
La inspeccién de los nombres de esa lista ~y, mas especial-
mente, de los libros que se citan con mas frecuencia (Apéndice
1D)- revela con notable claridad las agendas intelectuales que
persigue actualmente la comunidad de la ciencia poli ica. Se
observan de forma bastante notable los residugs de las «dos revo-
luciones», primero la revolucién conductista y luego la de la
eleccién racional, en la profesién contempordnea. Viendo la lis-
ta de los libros mas citados, los viejos clasicos de la revolucién
conductista American Voter ce Campbell, Converse, Miller y
Stokes; La cultura civica de Almond y Verba; Party Systems and
Voter Alignments de Lipset y Rokkan— estén atin ahi, aunque
en los niveles més bajos. Pero barriendo los tres lugares mas
altos estan los clsicos de la pcsterior revoluci6n de la elecci6n
racional: la Teorfa econdmica ile la democracia de Downs y la
Légica de la accién colectiva de Olson a los que se ha unido
recientemente Governing the Commons de Ostrom. El golpe
de estado de la eleccidn racional ha tenido un notable éxito, no
tanto desplazando a la vieja ortodoxia conductista, como labrdn-
dose un papel predominante para si misma". El que el residuo
Los sociélogos, los economistas y la democracia (ed. orig. 1970, 1978)
de Bany, escrito en el momento culminante de este cambio, somete a ambos
‘una critica logica despiadada; en el prefacio ala edicidn de 1978, hace notar
el notable desvanecimiento del paradigma esociolgico» (conduetista) en los
‘ocho ailos transcurtidos.
a
de la revolucién més antigua sea tan poderosamente evidente
todavia es, en sf mismo, un dato impresionante sobre la disci-
plina. Los cfnicos dicen que las revoluciones cientificas son sim-
plemente el producto del capricho y de la moda. Si fuera asf,
cabria esperar que un capricho desapareciera por completo cuan-
do otto ocupase su lugar. Sin embargo, es claro que no ha ocu-
ido tal cosa. Otro asunto es, quizé, si el conocimiento es estric-
tamente acumulativo. Pero, al menos, las ideas més antiguas
no se han perdido al sumarseles las nuevas en las revoluciones
sucesivas dentro de la ciencia politica.
Al inspeccionar esas mismas tablas, vemos también una
creciente evidencia de la pr6xima revolucién en marcha: el
movimiento «neoinstitucionalista». Este movimiento est
parcialmente ligado al de Ja elecci6n racional -una alianza
representada, entre los libros que mas aparecen en Las biblio-
grafias, por Governing the Commons de Ostrom, ¢ Institu-
tions, Institutional-Change and Economic Performance de
North-. En las manos de otros autores, el nuevo institucio-
nalismo se configura de una manera sociol6gica y antielec-
cién racional. Esta modalidad esta representada, entre los
libros més citados; por Rediscovering Institutions de March
y Olsen, y Los Estados y las revoluciones sociales de Skoc-
pol. A partir de cualquiera de las interpretaciones -o de las
dos simultaneamente-, el nuevo institucionalismo posee una
gran capacidad para proporcionar un marco integrador para
los tipos de disefios complejos de investigacién de los que
hablamos més arriba.
El siguiente paso de nuestro perfil bibliométrico de la
profesién es buscar «integradores» entre aquellos miembros
de la disciplina que son citados con frecuencia. Definimos
como «integrador» a alguien que aparece al menos una vez,
en las listas bibliogréficas de més de la mitad (etd es, cin-
co 0 més) de las ocho partes subdisciplinarias del Nuévo
Manual. De los 1,630 autores representados en la bibliografia
del Nuevo Manual s6lo 72 (4,4 por 100) aparecen en cinco
© més capitulos. De éstos, s6lo 21 constituyen «integrado-
res» de la disciplina globalmente considerada ~en el sent
do de que su influencia se difunde a través de més de la mitad
52
de las partes subdisciplinarias del Nuevo Manual. Estos 21
integradores» aparecen en el Apéndice 1E™,
Utilizando las mismas técnicas, observamos lo integrados
gue estin los distintos subcampos en la disciplina mas gene-
ral. Aqui nos centramos en los tres niveles superiores de los
autores mas citados (aparecen en el Apéndice 1F). Para ver
cémo se integra un subcampo en la disciplina, nos hacemos
dos preguntas (en el Apéndice 1G). En qué medida son los
autores més citados en cada subcampo los més citados tam-
bién en la disciplina (definidos por estar entre los diez més cita-
dos)? ¥ jen qué medida se encuentran los autores mas citados
de cada subcampo entre los integradores de Ja disciplina?
Hay dos subdisciplinas (politica comparada y economia
politica) que, de acuerdo con ambas medidas, estan particu-
larmente bien integradas en la profesién globaimente consi-
derada. Hay otras subdisciplinas (administraci6n y politicas
piiblicas y teorfa politica) cuyos autores més citados estén
entre los integradores de la disciplina, mientras que hay otras
(sobre todo instituciones politicas) que carecen de integra-
dores pero cuyos autores ms citados estan también entre
os mas citados de la disciplina, Hay otra subdisciplina (meto-
dologia politica) cuyos autores més citados no aparecen en
hinguna de las dos listas. Esta tiltima subdisciplina parece
estar fuera y desarrollarse relativarrente al margen de Ia dis-
ciplina general"
De la combinacién de todos estos criterios surge una bue-
na y completa visién del estado de !a disciplina: quiénes son
Jos «integradores» de la profesién, quiénes son «los més citados
de la disciplina en general» y quiénes son «los més citados en
sus propias subdisciplinas». Como sauestra el Apéndice 1H,
¥ Tener sélo 21 integradores entre los cientos de académicos actualmente
en activo puede hacer parecer a la ciencia po'ftica como una empresa relati-
vamente no integrada. Al contrario, tener fod una disciplina centrada colec-
tivamente en tomo a tan pocos individuos y a sus obras podrfa dar Jugar auna
mayor integracisn.
% Con estos datos no podemos analizar las relaciones entre las subdis
ciplinas de laciencia politica y otras disciplines. Sobre estas conexiones, véa-
se Dogan (cap. 3)
33
hay unos diez académicos clave —nosotros los Ilamamos las
«centrales eléctricas» de la disciplina-, que puntiian alto en los
tes criterios. Estos diez individuos (que aparecen como «gru-
po 1» enel cuadro Al.H) estan entre los autores «més citados»
tanto en la disciplina globalmente considerada como en sus
respectivas subdisciplinas y, al mismo tiempo, son los «inte-
gradores» de la disciplina. Otros 28 académicos (grupos 2-5
en cuadro A1.H) tienen uno u otro de esos papeles en la disci-
plina, con un iltimo grupo de treinta y nueve que tienen uit
papel igualmente clave en determinadas subdisciplinas.
La pauta general es suficientemente clara: hay distintas
_ comunidades subdisciplinarias altamente diferenciadas que
estén haciendo grandes avances, Pero también hay un pequefio
conjunto de académicos en la cumbre de la profesiGn que entran
genuinamente en muchas (en pocos casos en la mayoria) de
esas comunidades subdisciplinarias y que las integran en un
todo disciplinario coherente.
V. Conclusién
El dibujo que surge de este andlisis, y de los restantes trein-
tay cuatro capitulos del Nuevo Manual sobre los que se basa,
es la figura feliz de una disciplina fragmentada de académi-
cos brillantes y emprendedores que miran constantemente por
encima de los cercados que solian separar subdisciplinas. La
vieja aspiracidn de una ciencia unificada podria seguir siendo
una quimera todavia (Neurath, Carnap y Morris, 1955). Pero,
en el final del siglo, la nuestra parece una ciencia potencial-
mente unificable, La energ'a intelectual, la curiosidad y 1a aper-
tura exigidas para llevarnos hasta aqui son, por si mismas, algo
que celebrar.
34
Apéndice 1A
El continuo impzcto de las obras en ciencia politica
{Qué continuidad es probable que tenga el impacto de cual-
quier obra en ciencia politica? Para responder esta pregunta,
hemos distribuido en diversas categorfas todas las publicacio-
nes que aparecen en las bibliografias de los capftulos del Nue-
vo Manual segéin el aiio de su publicacién original. Los resul-
tados aparecen en el cuadro Al.A
Cuadro A.A. Affos de publicacién de la bibliografia
porcentaje
arto numero porcentaje PON
-1900 22 0,6 06
1900-1920 " 0,3 1,0
1921-1940 59 ed 27
1941-1950 45 13 4,0
1951-1960 155 46 86
1961-1965 147 43 12,9
1966-1970 165 438 177
1971-1975 214 63 24,0
1976-1980 320 94 33,4
1981-1985 441 13,0 46,4
1986-1990 792 233 69,7
1991-1995 30, 100,0
total
De este andlisis se desprende que més de la mitad de las
obras que se mencionan en el Nuevo Manual se han publica-
do durante la tiltima década, y dos terceras partes se han publi-
cado en las dos tiltimas décades. Menos de una décima parte
se publicaron con anterioridad al American Voter (Campbell,
Converse, Miller y Stokes, 1960).
53
Apéndice 1B
Frecuencia de las apariciones de autores
en la bibliografia
Hay unos 1.630 autores en total que se mencionan en las Cuadro ALB. Frecuencia de citas bibliogréficas
bibliografias de los capftulos 2 a 35 del Nuevo Manual. Como - :
es practica habitual en estos andlisis, excluimos las autocitas. ndmero numero
de citas de autores ee
Oniitimos también nuestra propia bibliografia (capitulo 1) del
andlisis, para evitar sesgar los resultados del mismo a favor 7 1.063 65,2
de las proposiciones que esperamos probar mediante nuestro 2 266 163
propio modelo de referencias. En casos de autoria milltiple, 3 93 87
se ha contado a cada autor como si fuera el responsable de una a 55 34
obra individual. : 5 52 32
El ntimero total de referencias asf definidas es de 3.341 a 3 1a
Elntimero medio de veces que un autor es mencionado en estas 5 a ne
listas es 2,1. Sin embargo, la varianza es considerable (5,8) y a a ow
Ja distribucién esta sesgada (2,9). De esta manera, tiene més 9 10 06
sentido utilizar la mediana como el descriptor de ia distribu- 10 7 aa
cién; la mediana es 1. Esto queda claramente reflejado en el :
cuadro ALB. La gran mayorfa de los autores (1.063 = 65,2 por a - pe
100) s6lo aparece mencionada una vez. iz e ne
Lo que nos interesa en nuestro aniilisis es la diferencia. 2 2 pe
cidn y la integracién de una disciplina que, en este Nuevo wy Ee oy
Manual, hemos dividido en ocho subdisciplinas. En ese con- 15 2 0.2
texto, este hallazgo sefiala hacia la diferenciaci6n: casi dos ter- 16 3 o2
cios de los autores aparecen en la bibliografia de un solo capi- 7 2 O7
tulo, Io que significa por fuerza que han sido citados en s6lo 18 3 02
una de las partes subdisciplinares del Nuevo Manual. A otros 19 2 o4
autores se los cita con mas frecuencia y a algtinos"otros con 25 1 0,1
mucha més frecuencia. A éstos se los analiza en los apéndices cecal area fou
siguientes. oo
de la disciplina
10s que se cita con frecuencia pueden poten-
_wegrar los subcampos de Ja disciplina. Definimos
satitores més citades» a aquellos que ocupan los diez
_wttfieros lugares en el ntimero de presencias en las bibliografias
Ge los capitulos 2 a 35 del Nuevo Manual. Ese punto de corte
nos da 35 autores (2,1 por 100 de todos los autores citados)
‘que aparecen en el cuadro A1.C.
Aunque los autores citados frecuentemente podrian inte-
grar ia disciplina, también es posible que sean mencionados
sobre todo en su propio subcampo de la disciplina. En tal caso,
Ja frecuencia de citas dé ese autor no éontaria como una evi-
dencia de integracién, sino mas bien de diferenciaci6n. Para
investigar esa dimensién, tenemos que mirar a los autores més
citados subdisciplina a subdisciplina (véase Apéndice 1F).
Cuadro ALC. Autores més citades de la disciplina
ndimero de veces
que aparecen
lugar__autores en las bibliogratias
1 Verba, S 25
2 Lipset, S. M. 19
Shepsle, K.
3 Almond, G 18
Dahl, R.
Riker, W.
4 Lijphart, A. 7
skacpol, T.
Keohane, R.
McCubbins, M.
Weingast, 8.
6 March, J
North, D.
Ostron, E.
7 Elster, J 7
Inglehart, R.
8 Barry, B.
Downs, A.
Olson, M.
Praeworski, A.
Simon, H.
9 Converse, P.
Fiorina, M.
Ferejohn, J
Schmitier, P
10 Buchanan, J.
Easton, D.
Lasswell, H.
Moe, T.
Olsen, J
Ordeshook, P.
Rawls, J.
Rokkan, S.
Sartori, G,
Wildavsky, A.
16
15
14
13
7
"
Apéndice 1D
Los libros més citados
El cuadro A1.D muestra los libros que aparecen con mas,
frecuencia en las bibliografias de los capitulos del Nuevo
Manual,
Cuadro ALD. Libros més citados
lugar nim. autor ———~—~—~«tulo Fecha
de cas depub.
1 ‘Anthony Downs An Economic Theory of 1957
n Democracy
2 Mancur Olson The Logic of Collective Action 1965
3 3 Elinor Ostrom Governing the Commons 1990
Douglass North Institutions, institutional 1930
Change and Economic
Perfomance
5 Gabriel A Almond The Civic Cuture 1963
6 Sidney Verba
‘Angus Campbell, The American Voter 1960
Philip €. Converse,
Warren E. Miller
y Donald Stokes
James, March _Kediscovering Institutions 1989
y Johan P Olsen
John Rawls A Theory of Lustice in
6 Brian Barry Sociologists, Economists and 1970/1978
5 Democracy
Moris P Fiorina Retrospective Voting in 1981
‘American National Elections
Seymour Martin Paty Systems and Voter 1967
Lipset yStein Alignments
Rokkan (eds.)
John Rawls Poitical Liberalism 1993
William Riker y An Introduction to Positive 1973
Peter C.Ordeshook Poitical Theory
Theda Skocpol_ States and Social Revolutions __1979
60
Apéndice 1E
Los integradores
iQuiénes son los integradores? Para responder a esta pre~
gunta hemos mirado a todos los cutores que han sido citados
al menos cinco veces. Dada nuestra division del mundo de la
ciencia politica en ocho subcampos sustantivos, en principio
estos autores podrian aparecer en més de la mitad de los sub-
campos que hemos distinguido (una cita en cinco de las par-
tes del Nuevo Manual). Nuestro punto de partida lo constitu-
yen, entonces, los 72 autores que zparecen en las bibliografias
de al menos cinco capitulos. Suponen el 4,4 por 100 de los 1.630
autores.
Definimos como «integrador» a un autor al que puede
encontrarse al menos una vez en las secciones de referencias
de més de 1a mitad de los ocho subcampos (es decir, en cinco
o ms). Del total de 1.630 autores, 21 (0 ef 1,3 por 100) pue-
den considerarse integradores, Sus ombres aparecen en el cua
dro ALE.
61
Cuadro ALE. Integradores
ndimero
de partes en
que aparecen
8
6
autor
Ostrom, E.
Barry, B.
Dowins, A.
March, J
Olson, M.
Almond, G.
Dabl.
Erikson, R.
Laver, M.
Lijphart, A.
Lipset, 5. M.
Olsen, J.
Ordeshook, P.
Polsby, N
Riker, W.
Scharpf, F
Shepsle, K.
Simon, H.
Skocpol,T.
Verba, 5,
Weingast, B.
x
XK KKK KKK KK KX
x
XXX KKK KKK
XX KKK KK
xx
XX KX KK XX
x
x x
xx
xxx x
x
Apéndice IF
Los autores més citados, por subdisciplina
El rénking de autores més citados del Apéndice 1C podria
reflejar la preeminencia en uno de los subcampos (diferencia
cin), 0 a través de los subcamos (integracién), o ambas cosas
a.un tiempo. Para afrontar este asunto, nos quedamos con los
tres primeros lugares de cada subcampo.
{Quién domina las subdisciplinas? Definimos al grupo de
autores que destacan en algiin subcampo particular como aque-
Hos que estén en los tres primeros lugares entre los més cita-
dos en la parte del Nuevo Manual dedicada a ese subcampo.
Siguiendo ese criterio, encontramos 59 autores (el 3,6 por 100
de todos los autores citados) que destacan en uno -9, en el caso
de tres autores, mas de uno (McCubbins, secciones IT y VIN;
Stokes, seccionies III y VII; Verba, secciones I y IV)~ de los
subcampos. Aparecen én el cuadro ALF.
Cuadro ALF. Autores mis citados, por subdisciplina
rndmero de veces
lugares autores que se los cita
Parte | La disciplina
1 Dahl, R, 10
2 Lipset, 5. 9
Verba, S.
3 Lasswell, H.
Parte Il Instituciones politi
1 North, D. 9
2 Elster, J 8
McCubbins, M.
3 Ferejohn, J 7
Cuadro ALF. (cont.)
‘nimero de veces
lugares autores que se los cita
Parte Ill Comportamiento politico
1 Converse, P. 9
Sprague. J
2 Campbel, A. 6
Sniderman, P.
3 Stokes, D.
Heath, A. 5
Miller, Wi.
Parte IV Politica comparada
1 ‘Almond, G. "
2 Verba, S. 8
3 Inglehart, R 7
Lijphart, A,
Parte V Relaciones internacionales
i Keohane, R, 10
2 Waltz, K. 8
3 Holsti, K. 5
Krasner, 5.
Parte VI Teoria politica
1 Goodin, R. 6
Habermas, J
Kymlicka, W.
2 Barry, B. 5
Cohen, J
Gutmann, A
Rawls, 3
Taylor, C.
3 Dowding, K. 4
Galston, W.
Hardin, R.
Miller, D.
Pateman, C.
Walzer, Mt
64
Cuadro ALE. (cont)
inlimero de veces
lugares autores que se los cita
Parte Vil Politicas piblicas y administracién
1 Lindblom, €. 5
Wildavsky, A,
2 Merriam, C. 4
Skocpol, T.
Wilson, J. Q
3 Derthik, M. 3
deLeon, P.
Esping-Andersen, 6,
Flora, P
Klingemann, #.-.
Lowi, 7.
Olson, M,
Sharkansty, J
Stokes, D.
Parte Vill Economia politica
i Weingast, B. ‘
2 McCubbins, Iv.
3 Shepsle, K”
Parte IX La metodologia en ciencia politica
1 Achen, C. 6
King, G,
2 Beck, N. 5
Brady, H.
Campbell, D.
Palfrey, TR.
3 Kinder, D. 4
Lodge, M.
eee
65
Apéndice 1G
/
V
La integracién de las subdisciplinas en la disciplina
Entre los 59 autores mas citados en las subdisciplinas
(Apéndice 1F), 20 (el 34 por 100) estén entre los mas citados
de toda Ia disciplina (Cuadro Al.C). Casi dos terceras partes
de quienes destacan en las subdisciplinas, destacan sobre todo
en esos subcampos, lo qve constituye una medida de diferen-
ciacién en la disciplina. Este extremo queda subrayado por el
hecho de que s6lo 10 (17 por 100) de los 59 autores mas cita-
dos en las subdisciplinas estén también entre los 21 integr
dores de la disciplina que aparecen en el Apéndice 1B. Una
figura més detallada hay en el cuadro ALG.
Mirando este resultaco desde la perspectiva de la diferen-
ciacién y la iniegraci6n, parece que en particular Comporta-
imiento politico, Relaciones internacionales, Teoria politica,
Administracién y politicas piblicas, y Metodologia politica
son subcampos con un alto desarrollo independiente. Relati-
vamente pocos de los autores mas citados de estos subcampos
aparecen entre los mas citados de la disciplina en general
(Apéndice 1C) y relativamente pocos de ellos estan entre los
integradores (Apéndice 1B)
66
(Cuadro A1.G. Integracién de las subdisciplinas en la disciptina
Columna Columna2 Columna3
ntimero ——_ndimero ntimero
de autores de autores de autores
méscitados delacol.1 de la col. 1
enla que también que también
subdisciplina estén entre son integradores
los mas citados —disciplinares
Parte de la disciplina
——
1 Disciplina 4 4
1 fnstitocnes *Neny
politicas 4 4 °
IN Comportamiento
politico 7 1
WV Politica °
comparada 4 4 3 (Almond,
V_ Relaciones vey ,
internacionales 4 1 0
Vi Teoria
politica 14 2 + an
Vil Administracion Veen)
ypolitcas ptblicas 14 3
Vill Economia ; oie
politica 3 3
IK Metodologia : Sheps)
politica 8 0 oe
Subtotal 7} 2 "
Nombres menos
repetidos 3 2 A
Total 59 20 10
% 100 33 7
Oe
o
Apéndice 1H
Sumario de las figuras lideres de la disciplina
El cuadro A1.H es un resumen de los resultados de los
Apéndices C a Gy combina tres clases de informacién.
¢ Lacolumna | atiende a la pregunta: «;Esté el autor entre
los mis citados de la disciplina?». Los académicos que
aparecen en el Apéndice 1C tienen una xen esa colum-
na por estar entre los mas «destacados de la disciplina».
© Lacolumna2 atiende a la pregunta: «{Esté el autor entre
Jos més citados en una ¢ mas de las ocho partes subdis-
ciplinares del Nuevo Manual?». Los académicos que apa-
recen en el Apéndice 1F tienen una x por estar entre los
més «destacados en sus subdisciplinas».
© Lacolumna3 atiende a la pregunta: «js el autor un inte-
grador de la disciplina?». Los académicos que aparecen
en el Apéndice 1E tienen una x en esa columna por ser
«integradores»
Cuadro ALLH. Figuras Iideres en siencia politica
Grupo 1
Los «centrales eléctricas» son aquellos autores integradores y
que, al mismo tiempo, estan entre los autores mas citados dela
disciplina globalmente y de una o mas subdisciplinas. De acuer-
do con estos criterios, encontramos 10 (0,6 por 100) centrales
eléctricas. Son:
Destacados en:
Grupo 1 (cont)
Destacados en:
Disciplina Subdisciplina Integrador
Lipset, s. M.
Olson, M,
Shepsle, K
Skocpol, T
Weingast, B
Verba, S
eee eee
XK
x XK KX
XXX x x
Grupo 2
EI siguiente grupo son los «inte isi
0 cintegradores muy visibles». Se defi-
men como integradores que aparecen entre los mas citados de
la disciplina, pero no en ningtin subcampo particular. Hay siete
(0,4 por 100) integradores muy visibles. Son:
Destacados en la disciplina _ integrador
Downs, A. x ‘ x
March, J. x x
Olsen, J. x ee
Ordeshook, Px: ‘i
Ostrom, E. x ca
Riker, W, x x
Simon, H, x a
a
Grupo 3
Hay cuatro (0.2 por 100) integradores con un grado menor de
vetted. to a er aparecen entre los integradores,
entre los més citados de la discipli -
disciplina concreta. Son: ee
Disciplina Subdisciplina Integrador Integrador
Integrador
‘Almond, 6. x x x Erikson, R
Barry, B x x x Laver, M x
Dahl, R x x x Polsby,N x
Uphart, A. x x x Scharpf, F x
o
Grupo 4
Los primeros tres grupos agotan los «integradoreso. El siguien-
te es un grupo de «representantes generalmente destacados en
un subcampon, que se definen como aquellos que se encuentran
entre los mas citados tanto en la disciplina como en sus propios
subcampos. Tenemos 10 (0,6 por 100) académicos que cumplen
ese perfil
Destacados en:
Disciplina ‘Subdisciplina
_ eee
Converse, P. x
Aster, J. x
Ferejohn, J x
Inglehart, R. x
Keohane, R. x
Lasswell, H. x
x
x
x
x
McCubbins, M.
North, D.
Rawls,
Wildavsky, A.
ane
MXR KK KK KKK
Grupo 5
Otros siete autores (0,4 por 100) son sélo wdestacados en gene-
raln, es decir, estan entre los mas citados de la disciplina en gene-
ral, pero no entre los mas citados en ningtin subcampo particu-
lat, ni entre los integradores. Son:
Destacados en la disciplina
—_—_—
‘Buchanan, J.
Easton, D.
Fiorina, M.
Mog, T.
Rokkan, 5,
Sartori, G.
Schmitter, P
ee
KX KX KX x’
10
Grupo 6
Los grupos 1 5 agotan tanto los integradores como los ma
citados de la disciplina en general. Por ultimo, tenemos un gru-
po de autores que estén entre los més citados en Sus propios
subcampos, pero que no cumplen los otros dos criterios. Se los
puede llamar los «representantes de un subcampo particular
Hay 39 (2,4 por 100) autores de esta clase. Son: a
Destacados en [2 subdisciplina
Achen, C.
Beck, N.
Brady, H.
Campbell, A.
Campbell D.
Cohen,
deleon, P.
Derthick, M.
Esping-Andersen, G.
Flora, P,
Galston, W.
Goodin, R
Gutmann, A.
Habermas, J
Hardin, R.
Heath, A.
Holsti, 0.
Kinder, D.
King, G,
Klingemann, H. O.
Krasner, S.
Kymlicka, W.
Lindblom, C
Lodge, M.
Lowi, T.
Merriam, C.
Miller, D.
Miller, W.
Palfrey, T.
Paterman, C
Rawls, J.
Shatkansky, I
Skocpol, T
HK KK KK KKK KKK
n
Grupo 6 (cont)
Destacados en fa subdisciplina
or!
Sniderman, P
Stokes, D.
Sprague, J
Taylor, C
Walzer, M.
Waltz, K.
Wilson, J.
oo
XX KK
Grupo 7 ;
Los 77 (&,7 por 100) académicos de los grupos 1 a 6 agotan
lista de aquellos que, segin nuestros criterias, cuentan como inte:
gradores de la disciplina o son los mas citados tanto en la disc-
plina en general como en las distintas subdisciplinas. Hay otros
1.523 autores citados en el Nuevo Manual cuyas contribuciones
a la disciplina son lo bastante sustanciales como para merecer
su presencia en lo que constituye una lista muy selectiva
Agradecimientos
Agradecemos los comentarios recibidos de Frank Castles,
Mattei Dogan, John Dryzek, Dieter Fuchs, Richard I. Hoffer.
bert, Giandomenico Majone y al seminario de la Unidad de
Investigacién II del Wissenschaftszentrum de Berlin sobre dis
tintos borradores previos de este capitulo. Le agradecemos
especialmente a Nicolas Schleyer su ayuda en la investiga
cidn bibliométrica presentada en Ja seccién IV y en los Apén-
dices.
Bibliografia
ALLISON, G. T., Essence of Decision, Boston, Little, Brown, 1971.
ALMOND, G. A., A Discipline Divided, Newbury Park (Calif.), Sage,
1990.
— y Genco, S. J., «Clocks, clouds and the study of politics», en
World Politics 29 (1977), pp. 489-522.
— y VerBA, S., The Civic Culture, Princeton (NaJ.), Princeton Uni-
versity Press, 1963 (ed. cast: La cultura cfvica, Madrid, Buraré-
rica, 1970),
APSA (American Political Science Association), A Guide to Pro-
fessional Ethics in Political Science, Washington DC, APSA,
21991.
AXELROD, R.
Books, 1984,
— (€d.), The Structure of Decision, Princeton (N. J.), Princeton Uni-
versity Press, 1976.
Bacurack, P. y BaRatz, M. S., «Decisions and non-decisions: an
analytic framework», American Political Science Review 57
(1963), pp. 632-642
BANFIELD, E. C., Political Influence, Glancoe, Free Press, 1961.
— The Unheavenly City, Boston, Little, Brown, 1970.
— y WiLson, J..Q, City Politics, Nueve York, Vintage, 1963
BARNES, S., Kaas, M. et al, Political Action: Mass Participation in
Five Western Democracies, Beverly Hills (Calif.), Sage, 1979.
Barry, B., «Review atticle: exit, voice and loyalty», British Journal
of Political Science 4 (1974), pp. 79-107 (reimp. en Barry, 1989,
pp. 186-221).
’he Evolution of Cooperation, Nueva York, Basic
B
You might also like
- The Subtle Art of Not Giving a F*ck: A Counterintuitive Approach to Living a Good LifeFrom EverandThe Subtle Art of Not Giving a F*ck: A Counterintuitive Approach to Living a Good LifeRating: 4 out of 5 stars4/5 (5810)
- The Gifts of Imperfection: Let Go of Who You Think You're Supposed to Be and Embrace Who You AreFrom EverandThe Gifts of Imperfection: Let Go of Who You Think You're Supposed to Be and Embrace Who You AreRating: 4 out of 5 stars4/5 (1092)
- Never Split the Difference: Negotiating As If Your Life Depended On ItFrom EverandNever Split the Difference: Negotiating As If Your Life Depended On ItRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (844)
- Grit: The Power of Passion and PerseveranceFrom EverandGrit: The Power of Passion and PerseveranceRating: 4 out of 5 stars4/5 (590)
- Hidden Figures: The American Dream and the Untold Story of the Black Women Mathematicians Who Helped Win the Space RaceFrom EverandHidden Figures: The American Dream and the Untold Story of the Black Women Mathematicians Who Helped Win the Space RaceRating: 4 out of 5 stars4/5 (897)
- Shoe Dog: A Memoir by the Creator of NikeFrom EverandShoe Dog: A Memoir by the Creator of NikeRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (540)
- The Hard Thing About Hard Things: Building a Business When There Are No Easy AnswersFrom EverandThe Hard Thing About Hard Things: Building a Business When There Are No Easy AnswersRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (348)
- Elon Musk: Tesla, SpaceX, and the Quest for a Fantastic FutureFrom EverandElon Musk: Tesla, SpaceX, and the Quest for a Fantastic FutureRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (474)
- Her Body and Other Parties: StoriesFrom EverandHer Body and Other Parties: StoriesRating: 4 out of 5 stars4/5 (822)
- The Emperor of All Maladies: A Biography of CancerFrom EverandThe Emperor of All Maladies: A Biography of CancerRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (271)
- The Sympathizer: A Novel (Pulitzer Prize for Fiction)From EverandThe Sympathizer: A Novel (Pulitzer Prize for Fiction)Rating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (122)
- The Little Book of Hygge: Danish Secrets to Happy LivingFrom EverandThe Little Book of Hygge: Danish Secrets to Happy LivingRating: 3.5 out of 5 stars3.5/5 (401)
- The World Is Flat 3.0: A Brief History of the Twenty-first CenturyFrom EverandThe World Is Flat 3.0: A Brief History of the Twenty-first CenturyRating: 3.5 out of 5 stars3.5/5 (2259)
- The Yellow House: A Memoir (2019 National Book Award Winner)From EverandThe Yellow House: A Memoir (2019 National Book Award Winner)Rating: 4 out of 5 stars4/5 (98)
- Devil in the Grove: Thurgood Marshall, the Groveland Boys, and the Dawn of a New AmericaFrom EverandDevil in the Grove: Thurgood Marshall, the Groveland Boys, and the Dawn of a New AmericaRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (266)
- A Heartbreaking Work Of Staggering Genius: A Memoir Based on a True StoryFrom EverandA Heartbreaking Work Of Staggering Genius: A Memoir Based on a True StoryRating: 3.5 out of 5 stars3.5/5 (231)
- Team of Rivals: The Political Genius of Abraham LincolnFrom EverandTeam of Rivals: The Political Genius of Abraham LincolnRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (234)
- On Fire: The (Burning) Case for a Green New DealFrom EverandOn Fire: The (Burning) Case for a Green New DealRating: 4 out of 5 stars4/5 (74)
- The Unwinding: An Inner History of the New AmericaFrom EverandThe Unwinding: An Inner History of the New AmericaRating: 4 out of 5 stars4/5 (45)
- Participación CiudadanaDocument2 pagesParticipación CiudadanaVanessa CruzNo ratings yet
- Conditionals Project-Conditionals in Action EspañolDocument2 pagesConditionals Project-Conditionals in Action EspañolVanessa CruzNo ratings yet
- Giovanni Sartori. Cap7Document19 pagesGiovanni Sartori. Cap7Vanessa CruzNo ratings yet
- Formato Documento Ppi Tecnologia Grupo 4Document6 pagesFormato Documento Ppi Tecnologia Grupo 4Vanessa CruzNo ratings yet
- Actividad Química 27 Al 31 de Julio 2020Document7 pagesActividad Química 27 Al 31 de Julio 2020Vanessa CruzNo ratings yet
- Quimica-Informe 2022Document6 pagesQuimica-Informe 2022Vanessa CruzNo ratings yet
- El Acné Vulgar - Marco TeoricoDocument4 pagesEl Acné Vulgar - Marco TeoricoVanessa CruzNo ratings yet
- Laboratorio Microscopia-Cultivos e Inseminacion de MicroosrganismosDocument6 pagesLaboratorio Microscopia-Cultivos e Inseminacion de MicroosrganismosVanessa CruzNo ratings yet
- AUTOEVALUCION ProbabilidadDocument1 pageAUTOEVALUCION ProbabilidadVanessa CruzNo ratings yet
- Cuestionario Sobre PoderDocument4 pagesCuestionario Sobre PoderVanessa CruzNo ratings yet
- Correccion Informe de Laboratorio Fisica - PenduloDocument8 pagesCorreccion Informe de Laboratorio Fisica - PenduloVanessa CruzNo ratings yet