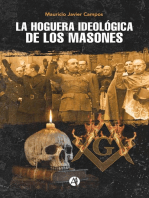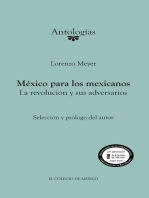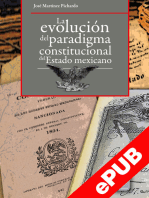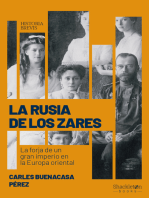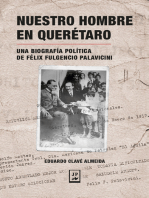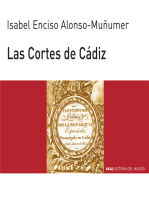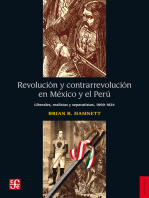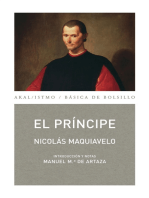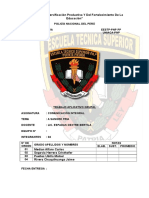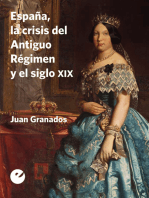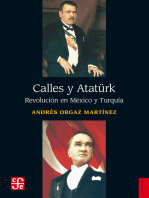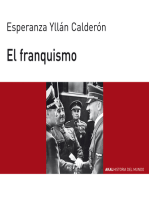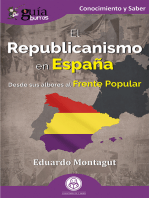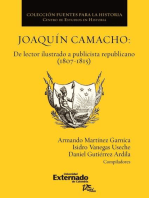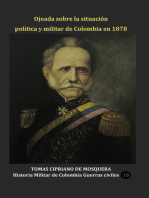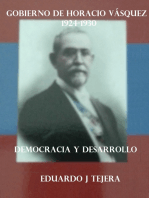Professional Documents
Culture Documents
Las Leyes Liberales y Maximiliano de Habsburgo
Las Leyes Liberales y Maximiliano de Habsburgo
Uploaded by
Neyler Renteria0 ratings0% found this document useful (0 votes)
4 views6 pagesOriginal Title
21. Las Leyes liberales y Maximiliano de Habsburgo
Copyright
© © All Rights Reserved
Available Formats
PDF, TXT or read online from Scribd
Share this document
Did you find this document useful?
Is this content inappropriate?
Report this DocumentCopyright:
© All Rights Reserved
Available Formats
Download as PDF, TXT or read online from Scribd
0 ratings0% found this document useful (0 votes)
4 views6 pagesLas Leyes Liberales y Maximiliano de Habsburgo
Las Leyes Liberales y Maximiliano de Habsburgo
Uploaded by
Neyler RenteriaCopyright:
© All Rights Reserved
Available Formats
Download as PDF, TXT or read online from Scribd
You are on page 1of 6
México y las leyes liberales de Maximiliano de Habsburgo
Publicado el 02 de noviembre de 2012
Beatriz Bernal Gómez, Investigadora del
Instituto de Investigaciones Jurídicas,
UNAM
Durante el siglo XIX, la forma de gobierno monárquico se estableció en el México
independiente en dos momentos de su historia política. En la segunda década,
cuando Agustín de Iturbide encabezó el primer Imperio mexicano con las
características de una monarquía constitucional moderada. Más tarde, en la
segunda mitad del siglo (1864-1867), cuando Maximiliano de Habsburgo, con la
ayuda de las tropas francesas de Napoleón III, ocupó la capital y gran parte del
territorio de México, estableciendo el Segundo Imperio mexicano.
La causa formal de la intervención francesa en México y de la imposición del
Segundo Imperio fue la suspensión de pagos a Francia, España e Inglaterra, que el
gobierno del liberal Benito Juárez se vio obligado a anunciar después de la Guerra
de los Tres Años, también llamada Guerra de Reforma (1858-1861), entre liberales
y conservadores. Esto hizo que las tres potencias europeas se reunieran en Londres
(Convenio de Londres de 1861) y acordaran hacer efectivo el pago de las deudas.
Para presionar a las autoridades mexicanas, dichas potencias desembarcaron con
tropas en el Puerto de Veracruz en 1862, entrando en negociaciones con el gobierno
de Juárez. Las negociaciones diplomáticas se llevaron a cabo en el pueblo de la
Soledad. Como resultado de estas, el ministro mexicano de relaciones exteriores
Manuel Doblado, logró persuadir a los gobiernos de España y Gran Bretaña de que
la suspensión de las deudas era algo transitorio, lo que trajo como consecuencia
que las tropas inglesas y españolas se retiraran del territorio mexicano.
Sin embargo, las tropas francesas se negaron a irse debido a que Napoleón III tenía
intenciones de instaurar una monarquía en México, con el fin de apoyar a los
confederados en la guerra civil estadounidense (Guerra de Secesión) y así disminuir
drásticamente el poder de los Estados Unidos en la región. Por tal razón, los
franceses avanzaron desde la costa hasta el centro del país y tras sufrir un revés
en la batalla de Puebla del 5 de mayo de 1862, continuaron adelante hasta ocupar
la Ciudad de México el 10 de junio de 1863. A partir de entonces y hasta la llegada
de Maximiliano a la capital, el gobierno estuvo encabezado por una regencia
integrada por los generales Juan Nepomuceno Almonte (hijo natural del sacerdote
revolucionario José María Morelos y Pavón), Mariano Salas y el arzobispo Pelagio
Antonio de Labastida.
Otra de las causas de la instauración de la monarquía fue que los conservadores
mexicanos, descontentos con el fracaso de su gobierno (1837-1841) que promulgó
las Siete Leyes Constitucionales expedidas en diciembre de 1936, habían volcado
los ojos hacia Europa con el fin de imponer en México un gobierno netamente
conservador de carácter monárquico. Con este propósito, éstos —después de visitar
a Napoleón III y asegurar su apoyo a la intervención—, enviaron una comisión a
Trieste, encabezada por José María Gutiérrez de Estrada (ministro plenipotenciario
de los conservadores en el viejo continente), Miguel Miramón (dos veces presidente
interino de México) y el ya mencionado Almonte, para convencer al archiduque de
que aceptara el trono de México.
La razón fue que la elección del emperador francés —luego de un par de intentos
de convocar a príncipes europeos—, había recaído sobre Fernando Maximiliano de
Habsburgo-Lorena, hermano de Francisco José, emperador de Austria-Hungría.
Maximiliano, después de exigir varias condiciones, entre ellas el deseo expreso y la
comprobación de que el pueblo mexicano lo requería, aceptó en su palacio de
Miramar (Trieste) el trono de México, mediante un juramento pronunciado el 10 de
abril de 1864. Su reinado fue efímero, duró sólo hasta 1867, año en que fue fusilado.
Dicho juramento decía:
“Acepto el poder constituyente con que ha querido investirme la nación, cuyo órgano
sois vosotros, pero sólo lo conservaré el tiempo preciso para crear en México un
orden regular y para establecer instituciones sabiamente liberales. Así que, como
os lo anuncié [...] me apresuraré a colocar la monarquía bajo la autoridad de las
leyes constitucionales tan luego como la pacificación del país se haya conseguido
completamente”.
Pero ¿quién fue ese príncipe liberal europeo que tuvo tan trágico destino en
México?, ¿cuál era su ideología?, ¿cuáles sus leyes?, ¿qué aportó al país que
gobernó en tan breve lapso? Veamos.
Fernando Maximiliano José de Habsburgo-Lorena (1832-1867) nació en el Palacio
de Schönbrunn de Viena (Austria), con los títulos de Archiduque de Austria y
Príncipe de Hungría y Bohemia; títulos a los que renunció cuando aceptó el trono
de México. Fue el segundo hijo del archiduque Francisco Carlos de Austria y Sofía
de Baviera. Contrajo matrimonio con la princesa Carlota Amalia, hija del rey
Leopoldo I de Bélgica en 1857. Poco después se instaló con su esposa en Milán
donde ocupó el cargo de virrey del reino Lombardo-Véneto, que gobernó con talante
liberal durante dos años. Posteriormente construyó y se instaló en el Castillo de
Miramar (Trieste) en lo que entonces era la provincia austriaca de Istria. Allí fue
contactado por los conservadores mexicanos quienes buscaban, con el apoyo del
emperador de Francia (Napoleón III) a un príncipe europeo para la ocupar la corona
del Segundo Imperio mexicano. Después de pensarlo e imponer una serie de
condiciones, aceptó el trono de México.
Maximiliano y Carlota llegaron al Puerto de Veracruz en la fragata Novara el 28 de
mayo de 1864. En un corto periodo de tiempo el príncipe se enamoró de su nuevo
país y de su gente, de lo que quedó constancia en las muchas cartas que envió a
Europa hablando de ello. Construyó el Castillo de Chapultepec para utilizarlo como
residencia, así como el Paseo de la Emperatriz (actualmente Paseo de la Reforma)
para conectarse con la ciudad. También trató de conservar la cultura mexicana, lo
que queda como una de sus grandes contribuciones como emperador.
En su efímero gobierno promulgó el Estatuto Provisional del Imperio Mexicano,
probablemente elaborado por el mismo, y antecedente de la Constitución que regiría
la monarquía constitucional en que se hubiera transformado el Imperio mexicano de
haber sobrevivido. El Estatuto no llegó a entrar en vigor, aunque tuvo validez jurídica
porque dio pie a una amplia e importante legislación de carácter liberal y social que
garantizaba los derechos del hombre y del trabajador.
Conforme al compromiso que el archiduque había adquirido de colocar a la
monarquía bajo leyes constitucionales, Maximiliano expidió el 10 de abril de 1865
dicho Estatuto que para algunos autores es el reflejo del proyecto de Constitución
que en el palacio de Miramar había elaborado juntamente con los emigrados
mexicanos. Sin embargo, para otros, el proyecto de Constitución en que trabajó en
Trieste, poco o nada tiene que ver con el Estatuto. Este, que no fue propiamente un
régimen constitucional sino un sistema de trabajo para su gobierno (previo a la
forma definitiva que adoptaría el imperio cuando se aprobase la Constitución), se
expidió un año después de haber aceptado Maximiliano el trono.
Es obvio que la comisión de conservadores mexicanos que había invitado a
Maximiliano conocía perfectamente los antecedentes liberales del archiduque y
conocía también el pacto adicional y secreto, en virtud del cual el emperador
aceptaba las declaraciones de Forey (Comandante General del cuerpo
expedicionario francés en los inicios de la intervención) en su programa del 12 de
junio de 1863, reconociendo la nacionalización y desamortización de los bienes del
clero. Por consiguiente, y de acuerdo a tales precedentes y a su propia convicción,
Maximiliano, un liberal europeo al estilo de la época y hombre de buena voluntad
respecto a los destinos de México, desarrolló a su llegada una política en
desacuerdo con la posición tradicional de la clase conservadora y del clero
mexicano.
El liberalismo del emperador lo enfrentó con quienes lo habían llevado al poder.
Esto fue debido a que reconoció la legislación juarista e incluso invitó a Benito
Juárez a formar parte de su gobierno como Ministro de Justicia —aunque éste no
aceptó—, e integró en su gabinete a liberales distinguidos como los dos
constituyentes de 1856: Pedro Escudero y José María Cortés y Esparza. Por otra
parte ratificó las leyes que despojaban de sus bienes a la iglesia a pesar de las
presiones recibidas por parte del Vaticano y del obispo de México, y promulgó
muchas normas acordes con el liberalismo de la época.
El fundamento de su legislación liberal fue una ley del 16 de junio de 1863, donde
se estableció una Asamblea de Notables, seguida de unas bases para el gobierno
del nuevo imperio del 11 de agosto del mismo año. Entre los aciertos de esta
legislación, derivadas del Estatuto, estuvieron la ley de organización de los
ministerios, la ley orgánica que dividió el territorio en departamentos para su mejor
administración y gobierno, la que creó el Periódico Oficial, la que reguló la policía
general del Imperio, la ley electoral de los ayuntamientos, la ley de garantías
individuales, el decreto de libertad de trabajo, favorecedor de los indígenas que
trabajaban como peones al declararlos “libres” y al proponer la extinción de las
deudas que tenían contraídas con sus amos, así como al declarar que quedaban
abolidas en las haciendas los castigos de prisión, cepo, latigazos y en general todos
las sanciones corporales. También las normas sobre la forma de promulgar las leyes
y las de organización del cuerpo diplomático y consular, la del notariado, la ley sobre
lo contencioso administrativo y su reglamento, las leyes sobre administración de
justicia y organización de los tribunales y juzgados del imperio, la del Tribunal de
Cuentas, la del establecimiento del Banco de México como banco emisor, y la ley
y el reglamento sobre inmigración.
En el ámbito de la cultura creó la Academia Imperial de Ciencias y Literatura, dictó
una ley sobre educación pública eliminando la gratuidad de la enseñanza que fue
muy criticada, y varias sobre fomento de la cultura, entre las que destaca la ley del
16 de julio de 1864 sobre la conservación de los documentos históricos. Y varias
leyes y decretos en materia agraria, destacan entre ellas, la ley del 1o. de noviembre
de 1865 que dirimía los conflictos entre los pueblos en materia de tierras y aguas,
la ley del 26 de julio de 1866 que ordenaba que los terrenos que pertenecían a los
pueblos en forma colectiva fueran adjudicados en propiedad individual a los vecinos,
prefiriéndose los pobres a los ricos, los casados a los solteros y los que tenían
familia a los que carecían de ella. Por esta ley, la distribución de la tierra a los
campesinos sería gratuita hasta el límite de media caballería por familia y ciertos
terrenos de aprovechamiento colectivo continuarían bajo un régimen de propiedad
comunal. Hallamos en ella un liberalismo —la preferencia por la propiedad privada—
, atemperado por consideraciones de sentido común y respeto a las tradiciones
locales. Estas fueron las principales disposiciones legislativas de Maximiliano
emitidas, pocas, antes del Estatuto y muchas después.
Un ejemplo del intento de Maximiliano de lograr una buena administración a través
de su actividad legislativa, es que el 8 de diciembre de 1865 envió a Napoleón III
cinco volúmenes de leyes, decretos y reglamentos que formaban la administración
del imperio, a los cuales seguirían muy pronto otros dos volúmenes que ya se
estaban encuadernando. Otro, la elaboración de un Código Civil del cual se
promulgaron sus dos primeros libros.
La legislación antes mencionada, junto a las normas sobre libertad de culto,
abolición del fuero eclesiástico, nacionalización de los bienes de la iglesia, exigencia
del pase imperial para los documentos pontificios, y todas las que ratificaron la
legislación juarista, como la de registro civil y de cementerios, llevaron al emperador
a un enfrentamiento con el clero. Debido a ello, las relaciones entre Estado e Iglesia
fueron siempre tirantes durante el Segundo Imperio. Maximiliano tuvo siempre
una relación complicada, no tanto con el clero mexicano, como con la Curia
Romana. En efecto, desde la audiencia privada que tuvo con el papa Pío IX el 18
de abril de 1864, ya con el título imperial por haber aceptado días antes la Corona
de México, los vínculos con la Iglesia comenzaron a deteriorarse. En dicha visita
especial ambos trataron, entre otros asuntos, el de la posible recuperación de los
bienes del clero; bienes que éste había perdido según las leyes de reforma juaristas.
Sin embargo, en ese encuentro no llegaron a acuerdo alguno, pues el emperador
antepuso los intereses de la nación que iba a gobernar a los designios del Vaticano.
Además, pidió al papa que enviará a México “un buen nuncio con principios
razonables”, es decir, un embajador capaz de negociar con el gobierno imperial las
demandas de la Iglesia; petición que el papa no cumplió. La tirantez continuó
durante todo el gobierno del emperador y supongo que empeoró cuando el
emperador plasmó en el Estatuto la absoluta “libertad de cultos”, y en su legislación
posterior ratificó algunas leyes juaristas (o se inspiró en ellas), como las de
desamortización de fincas —rústicas y urbanas—, de las corporaciones
eclesiásticas, las de nacionalización de los bienes del clero secular y regular, y las
de secularización de instituciones que, durante siglos, habían estado en manos de
la Iglesia. No fue posible, pues, una buena relación entre Maximiliano y el Vaticano
que exigió en todo momento, a través de su nuncio, que el emperador rectificara su
postura, dado que el asunto de los bienes de la Iglesia debía ser resuelto en Roma,
a lo que el emperador se negó. Por tal razón, Maximiliano fue calificado por la Curia
Romana como “un peligroso liberal”.
Además, en el Estatuto,Maximiliano enumeró explícitamente los derechos del
hombre y del ciudadano, lo que hoy denominamos derechos humanos; estos eran:
igualdad ante la ley, seguridad personal, propiedad, ejercicio libre de culto y libertad
de prensa. Dichos derechos quedaron garantizados, junto a otros, para todos los
habitantes del imperio. Junto a la libertad personal —todo individuo que pisara el
territorio mexicano sería libre por el solo hecho de estar en él—, la propiedad, que
era considerada inviolable, aunque se reconocía la expropiación forzosa por causa
de utilidad pública mediante previa y competente indemnización, las libertades de
opinión y prensa que consistían en que nadie podía ser molestado por sus opiniones
ni impedir que las manifestara en la prensa. También estableció la garantía de
audiencia, por la que todo mexicano tenía derecho a obtener audiencia del
emperador para presentarle sus peticiones y quejas.
El Habeas Corpus, derecho destinado a proteger la libertad personal contra las
detenciones arbitrarias o ilegales, quedaba consignado al determinar que nadie
podía ser detenido —salvo en el caso de delito in fraganti— sino por mandato de
autoridad competente y sólo cuando obraran contra el reo indicios suficientes para
presumirle autor de un delito. Cuando la autoridad competente hacía la aprehensión,
debía poner al presunto reo dentro del tercer día a disposición del juez, y si éste
encontraba mérito para declararlo preso lo hacía a más tardar dentro de los cinco
días siguientes, siendo caso de responsabilidad la detención que pasase de estos
términos. Asimismo, el Estatuto reconocía el principio de irretroactividad de la ley al
establecer que ninguna persona podía ser juzgada sino en virtud de leyes anteriores
al hecho por el que se le juzgaba, y el de la inviolabilidad del domicilio al prohibir
que fuese cateada la casa ni registrados los papeles de ningún individuo sin
mandato previo y con los requisitos establecidos por la ley.
Asimismo, el Estatuto establecía el pago de impuestos conforme a las leyes que en
lo sucesivo se expidieran, los cuales serían generales y se decretarían anualmente
y, obviamente, el cumplimiento del Estatuto y de las leyes. Además, prohibía la
confiscación de bienes, los servicios gratuitos o forzados, regulaba los servicios
personales en el caso de los menores de edad y dedicaba dos disposiciones al
derecho penitenciario en las que establecía la separación de los detenidos de los
formalmente presos, así como medidas relativas al mejor tratamiento de los mismos.
Por último, regulaba la suspensión de dichas garantías individuales al establecer
que solamente por decreto del emperador o de los comisarios imperiales, y cuando
lo exigía la conservación de la paz y el orden público, podría suspenderse
temporalmente el goce de alguna de estas garantías.
Hay que destacar también la legislación de contenido social de Maximiliano. En
efecto, el emperador restringió las horas de trabajo de los peones, rompió con el
monopolio de las tiendas de rayas, abolió el trabajo de los menores de edad,
restauró la propiedad comunal, canceló las deudas mayores de 10,000 pesos de los
campesinos y prohibió toda forma de castigo corporal.
Entre octubre de 1866, fecha en la que los mexicanos solicitaron su abdicación y
enero de 1867, año en que el emperador decidió que no abdicaría, esa actividad
legislativa decayó. A partir de entonces, Maximiliano se dedicó solamente a
operaciones militares con el fin de mantenerse en el trono. Según se cuenta, había
recibido una carta de su madre, Sofía de Baviera, donde le decía que “un Habsburgo
nunca abdica”.
En resumen, abandonado por Napoleón III y las tropas francesas —estas
comenzaron a retirarse a partir de 1866 ante la inminencia de una guerra entre
Francia y Prusia y la constatación de la derrota de los confederados en la Guerra
de Secesión norteamericana en 1865—, enemistado con los conservadores que lo
habían llevado al poder y con el clero, por normas que menguaban los intereses y
privilegios de ambos, así como repudiado por los liberales bajo el gobierno de Benito
Juárez por la intervención y ocupación de parte del territorio mexicano, el emperador
se quedó solo, aislado. Quizás por eso, en las postrimerías de su imperio, se vio
obligado a seguir a unos cuantos miembros del partido conservador que le fueron
leales, y con ellos, enfrentar su trágico destino.
Maximiliano fue vencido y capturado por el ejército republicano bajo el liderazgo de
Benito Juárez en la ciudad de Querétaro, después procesado, y por último fusilado
en el Cerro de las Campanas, junto a los generales Miguel Miramón y Tomás Mejía,
el 19 de junio de 1867. En Europa se produjo una gran conmoción con motivo de su
muerte. Pintores, músicos, narradores y dramaturgos del viejo y nuevo continente
dejaron constancia en sus obras del triste acontecimiento. En México quedó un
trabajo, que a la vuelta de muchos años, lo ha reivindicado como un gran legislador
liberal. Los restos de este príncipe —que murió como tal—, reposan hoy, junto a los
de sus ancestros, en la cripta imperial de la iglesia de los Capuchinos en Viena.
You might also like
- Her Body and Other Parties: StoriesFrom EverandHer Body and Other Parties: StoriesRating: 4 out of 5 stars4/5 (822)
- A Heartbreaking Work Of Staggering Genius: A Memoir Based on a True StoryFrom EverandA Heartbreaking Work Of Staggering Genius: A Memoir Based on a True StoryRating: 3.5 out of 5 stars3.5/5 (231)
- Devil in the Grove: Thurgood Marshall, the Groveland Boys, and the Dawn of a New AmericaFrom EverandDevil in the Grove: Thurgood Marshall, the Groveland Boys, and the Dawn of a New AmericaRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (266)
- On Fire: The (Burning) Case for a Green New DealFrom EverandOn Fire: The (Burning) Case for a Green New DealRating: 4 out of 5 stars4/5 (74)
- Team of Rivals: The Political Genius of Abraham LincolnFrom EverandTeam of Rivals: The Political Genius of Abraham LincolnRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (234)
- The Sympathizer: A Novel (Pulitzer Prize for Fiction)From EverandThe Sympathizer: A Novel (Pulitzer Prize for Fiction)Rating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (122)
- The Yellow House: A Memoir (2019 National Book Award Winner)From EverandThe Yellow House: A Memoir (2019 National Book Award Winner)Rating: 4 out of 5 stars4/5 (98)
- Hidden Figures: The American Dream and the Untold Story of the Black Women Mathematicians Who Helped Win the Space RaceFrom EverandHidden Figures: The American Dream and the Untold Story of the Black Women Mathematicians Who Helped Win the Space RaceRating: 4 out of 5 stars4/5 (897)
- The World Is Flat 3.0: A Brief History of the Twenty-first CenturyFrom EverandThe World Is Flat 3.0: A Brief History of the Twenty-first CenturyRating: 3.5 out of 5 stars3.5/5 (2259)
- The Little Book of Hygge: Danish Secrets to Happy LivingFrom EverandThe Little Book of Hygge: Danish Secrets to Happy LivingRating: 3.5 out of 5 stars3.5/5 (401)
- The Hard Thing About Hard Things: Building a Business When There Are No Easy AnswersFrom EverandThe Hard Thing About Hard Things: Building a Business When There Are No Easy AnswersRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (348)
- Shoe Dog: A Memoir by the Creator of NikeFrom EverandShoe Dog: A Memoir by the Creator of NikeRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (540)
- Mineria Informal e IlegalDocument7 pagesMineria Informal e IlegalPaul Torres Atajo100% (2)
- The Unwinding: An Inner History of the New AmericaFrom EverandThe Unwinding: An Inner History of the New AmericaRating: 4 out of 5 stars4/5 (45)
- 1cuaderno Supervisor. Parte 1Document114 pages1cuaderno Supervisor. Parte 1franbala100% (4)
- The Emperor of All Maladies: A Biography of CancerFrom EverandThe Emperor of All Maladies: A Biography of CancerRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (271)
- Elon Musk: Tesla, SpaceX, and the Quest for a Fantastic FutureFrom EverandElon Musk: Tesla, SpaceX, and the Quest for a Fantastic FutureRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (474)
- Grit: The Power of Passion and PerseveranceFrom EverandGrit: The Power of Passion and PerseveranceRating: 4 out of 5 stars4/5 (590)
- The Subtle Art of Not Giving a F*ck: A Counterintuitive Approach to Living a Good LifeFrom EverandThe Subtle Art of Not Giving a F*ck: A Counterintuitive Approach to Living a Good LifeRating: 4 out of 5 stars4/5 (5814)
- Constituyentes y constitucionalistas colombianos del siglo XIXFrom EverandConstituyentes y constitucionalistas colombianos del siglo XIXNo ratings yet
- Dejar de ser súbditos: El fin de la restauración borbónicaFrom EverandDejar de ser súbditos: El fin de la restauración borbónicaNo ratings yet
- The Theory of Bureaucracy of Max Weber M PDFDocument15 pagesThe Theory of Bureaucracy of Max Weber M PDFmsukri_81100% (2)
- Fabra - Teitán El SoberbioDocument14 pagesFabra - Teitán El SoberbioHerbert NanasNo ratings yet
- Breve historia de la Corona de Castilla N.E. colorFrom EverandBreve historia de la Corona de Castilla N.E. colorNo ratings yet
- Chapter I. History of Forensic ChemistryDocument37 pagesChapter I. History of Forensic ChemistryCL Sanchez100% (6)
- La evolución del paradigma constitucional del Estado mexicanoFrom EverandLa evolución del paradigma constitucional del Estado mexicanoNo ratings yet
- El PersonalismoDocument5 pagesEl PersonalismojalsdtNo ratings yet
- La resistencia republicana en las entidades federativas de MéxicoFrom EverandLa resistencia republicana en las entidades federativas de MéxicoRating: 4 out of 5 stars4/5 (1)
- La guerra mexicano-estadounidense: Una guía fascinante del conflicto armado entre los Estados Unidos de América y México junto con el impacto de la Revolución de TexasFrom EverandLa guerra mexicano-estadounidense: Una guía fascinante del conflicto armado entre los Estados Unidos de América y México junto con el impacto de la Revolución de TexasNo ratings yet
- The Gifts of Imperfection: Let Go of Who You Think You're Supposed to Be and Embrace Who You AreFrom EverandThe Gifts of Imperfection: Let Go of Who You Think You're Supposed to Be and Embrace Who You AreRating: 4 out of 5 stars4/5 (1092)
- Antonio Rinessi Contratos Tomo I PDFDocument597 pagesAntonio Rinessi Contratos Tomo I PDFHECTOR HAKANSONNo ratings yet
- Never Split the Difference: Negotiating As If Your Life Depended On ItFrom EverandNever Split the Difference: Negotiating As If Your Life Depended On ItRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (844)
- La otra dinastía: Los reyes carlistas en la España contemporáneaFrom EverandLa otra dinastía: Los reyes carlistas en la España contemporáneaNo ratings yet
- Práctica y fracaso del primer federalismo mexicano (1824-1835)From EverandPráctica y fracaso del primer federalismo mexicano (1824-1835)No ratings yet
- Reglamento para EmpresasDocument50 pagesReglamento para Empresasluis0% (1)
- La batalla de Solferino: Los orígenes de la Cruz RojaFrom EverandLa batalla de Solferino: Los orígenes de la Cruz RojaRating: 5 out of 5 stars5/5 (1)
- La Rusia de los zares: La forja de un gran imperio en la Europa orientalFrom EverandLa Rusia de los zares: La forja de un gran imperio en la Europa orientalRating: 5 out of 5 stars5/5 (1)
- NUESTRO HOMBRE EN QUERÉTARO: Una biografía política de Félix Fulgencio PalaviciniFrom EverandNUESTRO HOMBRE EN QUERÉTARO: Una biografía política de Félix Fulgencio PalaviciniRating: 1 out of 5 stars1/5 (1)
- GuíaBurros Del abrazo de Vergara al Bando de Guerra de Franco: Episodios clave de nuestra historiaFrom EverandGuíaBurros Del abrazo de Vergara al Bando de Guerra de Franco: Episodios clave de nuestra historiaNo ratings yet
- Revolución y contrarrevolución en México y el Perú: Liberales, realistas y separatistas, 1800-1824From EverandRevolución y contrarrevolución en México y el Perú: Liberales, realistas y separatistas, 1800-1824No ratings yet
- Venustiano Carranza (1914-1916): El proceso revolucionario en México ante la disolución de las institucionesFrom EverandVenustiano Carranza (1914-1916): El proceso revolucionario en México ante la disolución de las institucionesNo ratings yet
- Folder - A Sangre FriaDocument29 pagesFolder - A Sangre FriaJhonatan KenedinNo ratings yet
- España, la crisis del Antiguo Régimen y el siglo XIXFrom EverandEspaña, la crisis del Antiguo Régimen y el siglo XIXRating: 4 out of 5 stars4/5 (1)
- Memoria-Demanda Equipo IDocument15 pagesMemoria-Demanda Equipo IHéctor Alfonso Guillén Mena100% (1)
- Culturas políticas monárquicas en la España liberal: Discursos, representaciones y prácticas (1808-1902)From EverandCulturas políticas monárquicas en la España liberal: Discursos, representaciones y prácticas (1808-1902)No ratings yet
- Resumen de El Estado Moderno: RESÚMENES UNIVERSITARIOSFrom EverandResumen de El Estado Moderno: RESÚMENES UNIVERSITARIOSNo ratings yet
- Lecturas de la Constitución: El constitucionalismo mexicano frente a la Constitución de 1917From EverandLecturas de la Constitución: El constitucionalismo mexicano frente a la Constitución de 1917Rating: 5 out of 5 stars5/5 (1)
- Revolución y contrarrevolución en la Independencia de México 1767-1867From EverandRevolución y contrarrevolución en la Independencia de México 1767-1867No ratings yet
- GuíaBurros El Republicanismo en España: Desde sus albores al Frente PopularFrom EverandGuíaBurros El Republicanismo en España: Desde sus albores al Frente PopularNo ratings yet
- GuíaBurros: La organización territorial en España: El origen de las AutonomíasFrom EverandGuíaBurros: La organización territorial en España: El origen de las AutonomíasNo ratings yet
- Cuba. Justificación de su guerra de independenciaFrom EverandCuba. Justificación de su guerra de independenciaNo ratings yet
- El cactus y el olivo: Las relaciones de México y España en el siglo XXFrom EverandEl cactus y el olivo: Las relaciones de México y España en el siglo XXRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (1)
- El maquiavelismo degollado: Por la cristiana sabiduría de España y de Austria Claudio Clemente S. J.From EverandEl maquiavelismo degollado: Por la cristiana sabiduría de España y de Austria Claudio Clemente S. J.No ratings yet
- Joaquín Camacho: de lector ilustrado a publicista republicano (1807-1815)From EverandJoaquín Camacho: de lector ilustrado a publicista republicano (1807-1815)No ratings yet
- Ojeada sobre la situación política y militar de Colombia en 1878From EverandOjeada sobre la situación política y militar de Colombia en 1878No ratings yet
- El principio de un Gran Imperio: Crónicas de Historia Global.From EverandEl principio de un Gran Imperio: Crónicas de Historia Global.No ratings yet
- De la stasis a la eunomia.: Una mirada histórica al Derecho Constitucional colombianoFrom EverandDe la stasis a la eunomia.: Una mirada histórica al Derecho Constitucional colombianoNo ratings yet
- Fidelidad, guerra y castigo: Las instituciones valencianas entre Felipe V de Borbón y Carlos II de HabsburgoFrom EverandFidelidad, guerra y castigo: Las instituciones valencianas entre Felipe V de Borbón y Carlos II de HabsburgoNo ratings yet
- Derecho internacional público: Lecciones de la Universidad Central, 1893From EverandDerecho internacional público: Lecciones de la Universidad Central, 1893No ratings yet
- Ramón Elices Montes: Redactor de "El Centinela Español" y "El Pabellón Español" (1881-1885)From EverandRamón Elices Montes: Redactor de "El Centinela Español" y "El Pabellón Español" (1881-1885)No ratings yet
- La ciudad federal. México, 1824-1827; 1874-1884.: (Dos estudios de historia institucional)From EverandLa ciudad federal. México, 1824-1827; 1874-1884.: (Dos estudios de historia institucional)No ratings yet
- Memorias de la Revolución griega de 1821From EverandMemorias de la Revolución griega de 1821Rating: 5 out of 5 stars5/5 (1)
- Exposicion Expediente Civil DivorcioDocument20 pagesExposicion Expediente Civil DivorcioPels LsNo ratings yet
- A Marxist Feminist Analysis of John Fowles' The French Lieutenant's WomanDocument15 pagesA Marxist Feminist Analysis of John Fowles' The French Lieutenant's WomanDiana MaryaNo ratings yet
- Biografía de Simón BolívarDocument4 pagesBiografía de Simón Bolívarlorena_pachonaNo ratings yet
- Cuestionario Control SocialDocument5 pagesCuestionario Control SocialRaquel MoraNo ratings yet
- Síntesis Sobre Las Características de Una PersonaDocument9 pagesSíntesis Sobre Las Características de Una PersonaJesus Manuel Chan DzulNo ratings yet
- Capital Social ResumenDocument4 pagesCapital Social ResumenHarold SanzNo ratings yet
- Universidad de Sta Isabela V Sambajon JRDocument2 pagesUniversidad de Sta Isabela V Sambajon JRTeodoro Jose Bruno100% (1)
- Analisis de Oferta y DemandaDocument23 pagesAnalisis de Oferta y DemandaAna MileeNo ratings yet
- Online Filling and Recording of APAR For The Employees of Samiti For The Reporting Year 2023-24 Reg.Document2 pagesOnline Filling and Recording of APAR For The Employees of Samiti For The Reporting Year 2023-24 Reg.shrisuryayNo ratings yet
- DSCR19320217Document21 pagesDSCR19320217Fernando AdroverNo ratings yet
- Critical Thinking in Management BM007-3-2Document10 pagesCritical Thinking in Management BM007-3-2tasnimNo ratings yet
- Atividade 3o Ano 14 10 MundimDocument2 pagesAtividade 3o Ano 14 10 MundimLuiz Felipe Mundim0% (1)
- Planificacion EstatalDocument38 pagesPlanificacion EstatalMarsi CastilloNo ratings yet
- Teste Diagnostico Hora HDocument6 pagesTeste Diagnostico Hora HPaula SantosNo ratings yet
- Arguedas en El Bicentenario Del PerúDocument1 pageArguedas en El Bicentenario Del Perúmiguel aleyNo ratings yet
- Mohamed Oubenal 14 TransmissionDocument18 pagesMohamed Oubenal 14 TransmissionALI AHMED KAHINANo ratings yet
- Cuestionario 5.0Document3 pagesCuestionario 5.0Eduardo Maldonado RosalesNo ratings yet
- Novela GauchaDocument18 pagesNovela GauchaKarine RochaNo ratings yet
- Pic - 01!03!05 Rev 13 Codificacion de ProyectosDocument66 pagesPic - 01!03!05 Rev 13 Codificacion de ProyectosCarlos Luis Esquerdo MarcanoNo ratings yet
- Population of Zimbabwe 2012Document178 pagesPopulation of Zimbabwe 2012Vincent MutambirwaNo ratings yet