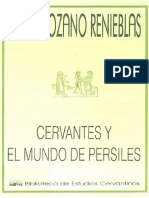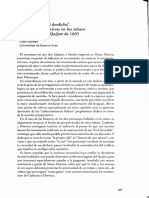Professional Documents
Culture Documents
Altamirano - Magia - Terapeutica - en - El - Segundo - Tomo - de L Qujote de Avellaneda
Altamirano - Magia - Terapeutica - en - El - Segundo - Tomo - de L Qujote de Avellaneda
Uploaded by
eologea0 ratings0% found this document useful (0 votes)
21 views20 pagesOriginal Title
Altamirano_Magia_terapeutica_en_el_Segundo_tomo_de l Qujote de Avellaneda
Copyright
© © All Rights Reserved
Available Formats
PDF or read online from Scribd
Share this document
Did you find this document useful?
Is this content inappropriate?
Report this DocumentCopyright:
© All Rights Reserved
Available Formats
Download as PDF or read online from Scribd
0 ratings0% found this document useful (0 votes)
21 views20 pagesAltamirano - Magia - Terapeutica - en - El - Segundo - Tomo - de L Qujote de Avellaneda
Altamirano - Magia - Terapeutica - en - El - Segundo - Tomo - de L Qujote de Avellaneda
Uploaded by
eologeaCopyright:
© All Rights Reserved
Available Formats
Download as PDF or read online from Scribd
You are on page 1of 20
MAGIA TERAPEUTICA EN EL SEGUNDO TOMO
DEL INGENIOSO HIDALGO DON QUIJOTE DE
LA MANCHA DE ALONSO FERNANDEZ DE
AVELLANEDA: EL ROMANCE DEL CONDE
PERANZULES Y UNA REPLICA A CERVANTES
Magdalena Altamirano
San Diego State University, Imperial Valley
5 ity» Imps
RESUMEN Miguel de Cervantes incorporé varios romances en sui Dont
Quijote de 1605 y esta prictica fue imitada por Alonso Fernandez de Avella-
neda en su continuacién de la novela cervantina. Entre las baladas inchuidas
cen el Segundo tomo del ingenioso hidalgo don Quijote de la Mancha figura un
“romance del conde Peranzules", aludido por Sancho Panza en el episodio
de los melones. Avellaneda, defensor de la ortodoxia religiosay del inmovi-
lismo social, us6 la balada para dirigir una critica a su rival a propésito de
ciertos pasajes sobre magia terapéutica del primer Don Quijote. Es posible
‘que el romance de Peranzules, que hasta la fecha no ha sido identificado,
estérelacionado con el romance de “El conde don Pero Vélea".
La publicacién del Segundo tomo del ingenioso hidalgo don Quijote de la
Mancha (Tarragona, 1614), fitmado por Alonso Fernandez de Avellaneda,
cambié el rambo del Don Quijote cervantino, el personaje y la obra. Al mar-
gen de los cuestionamientos sobre la calidad de la continuacién apécrifa, es
indudable que entre esta y el Don Quijote ce Cervantes se establece un intere-
sante y complejo intercambio de influencias. Como es sabido, el Segundo
tomo avellanediano tuvo su primera inspiracién en el Don Quijote cervantino
de 1605, no solo porque desarrolla la tercera salida del héroe, anunciada al
_Hipani Rei eure 2012) am
(Coprght © ou: University of Pennsylvania Pres. Al ih reerved
‘This content downloaded from 130.191.9718 on Wed, 20 Apr 2016 21:38:35 UTC.
‘Alluse subject to hip: about tor orgerns
372 O HISPANIC REVIEW : summer 2012
final de esa obra, sino también porque retoma un buen niimero de elementos
usados por su predecesor. Y la influencia del libro de Avellaneda en el Don
Quijote de 1615 fue decisiva, ya que motivé muchos de los cambios sustancia-
les introducidos por Cervantes en la segunda parte de su novela (Iffland, De
fiestas 17); el mas notable de ellos, la ide de don Quijote a Barcelona, en lugar
de las justas de Zaragoza, para distanciar a su protagonista del creado por el
apécrifo, aunque ello implicara enmendar sus propias planas y contravenir
Jo anunciado en 1605. El intercambio de influencias es una razén para estu-
diar la obra de Avellaneda, pero no es la ‘inica, Otra razén posible esté en el
hecho, sefialado por James Iffland, de que el Segundo tomo es una muestra
de recepcién contemporinea del Don Quijote de 1605 (“Do We Really” 72);
cl andlisis de la prosa del escritor que se esconde bajo el nombre de Alonso
Fernandez. de Avellaneda’ nos permite apreciar la lectura que este hizo de la
primera parte cervantina y, sobre todo, su reaccién a la novela de su predece-
sor. Una reacci6n no exenta de censura.
Elensalmo avellanediano
Son muchos los terrenos en los cuales podemos apreciar el intercambio de
influencias entre el Don Quijote de Cervantes y el Segundo tomo de Avella-
neda. En mi opinién, uno de los més importantes es el manejo que ambos
autores hacen del romancero, génerc muy en boga en los momentos de
escritura y publicaci6n de las obras que nos ocupan. En el Don Quijote de
4605 la. presencia del romancero es modesta (entre diez y doce romances),
pero aumenta considerablemente en la continuacién de 1615, donde se
incrementa el mimero de baladas (unas treinta) y se desarrollan tendencias,
Tomancisticas nuevas apenas esbozedas en el libro de 1605 (Altamirano
467-70). En medio de los dos Don Quijote de Cervantes se sitda el Segundo
tomo (alrededor de veinte romances), que no oculta la huella del romancero
del Don Quijote de 1605 y le hereda baladas —y més de una idea— al de
1615, En la novela avellanediana de 1614 y en la cervantina de 1615 el género
5. Para un panorama de I investigacin en tornoa la identdad de Avellaneda, véase Luis Gomez
Canseco 29-59.
2 Estas observaciones,y algunas otras que expresaré en las piginas que siguen, ve basan en una
Jnvestgacin en curso sabre el corpus romancstio del Segundo tomo.
‘This content downloaded from 130,191.97:18 on Wed, 20 Apr 2016 21:3835 UTC.
“All use subject op about stor orgierns
Altamirano : MAGIA TERAPEUTICA EN EL SEGUNDO TOMO —© 373,
también fange como vehiculo dialégico, portador de respuestas, criticas y
satitas entre los dos escritores.
En el romancero incorporado en las obras de Cervantes y Avellaneda hay
varios aspectos dignos de estudiarse. En esta ocasién me concentraré en un
romance del Segundo tomo que hasta la fecha no ha podido ser identificado:
el romance del conde Peranzules, argido por el Sancho apécrifo como “cosa
muy probada para el dolor de ijada”. El objetivo de mi trabajo es, por un
lado, examinar el trasfondo de la alusién de Sancho, que esconde una réplica
de Avellaneda a Cervantes a propésito de ciertos pasajes sobre magia terapéu-
tica del primer Don Quijote, y, por 4 otto, aportar nuevos datos para la
identificacién del romance, proponiendo la candidatura de un texto atin no
considerado por la critica.
Laalusién al romance del conde Peranzules tiene lugar durante el episodio
de los melones, en el capitulo sexto de la novela. Camino de Zaragoza, don
Quijote imagina que el guardia de un melonar es Orlando el Furioso y decide
pelear contra él para acrecentar su farsa. A pesar de los ruegos de Sancho,
don Quijote se baja del caballo, insste en la batalla y termina en el suelo, tras
ser apedreado dos veces por el melonero. Segiin el narrador, la primera
piedra “dio a nuestro caballero tan terrible golpe en el brazo izquierdo que,
a no cogelle armado con el brazalete, no fuera mucho quebrirsela [la
adargal, aunque sintié el golpe bravisimamente”; la segunda piedra “dio...
a don Quijote en medio de los pechos, de suerte que, a no tener puesto el
peto grabado, sin duda se la escondiera en el estémago. Con todo . . . dio
con el buen hidalgo de espaldas en tierra, recibiendo una mala y peligrosa
caida, y tal, que, con el peso de las armas y fuerza del golpe, quedé en el
suelo medio aturdido” (Avellaneda 6: 94). De acuerdo con el narrador, las
consecuencias mas serias de la agresién son el golpe en el brazo izquierdo y
la caida de espaldas. Huye el melonero y Sancho se acerca a su amo para
preguntarle si est malherido; don Quijote responde que no y agrega:
—Dame, Sancho, la mano, pues ya he salido con muy cumplida vitor
que, para alcanzarla, bistame que mi contrario haya huido de mi y no ha
cosado aguardarme; y el enemigo que hye, hacerle la puente de plata, como
dicen, Dejémosle . .. ir; que ya vendré tiempo en que yo le busque y, a
pesar suyo, acabe la batalla comenzada. Solo me siento en este brazo
inquierdo malherido; que aquel furioso Orlando me debié tirar una terrible
maza que tenfa en la mano, y, si no me defendieran mis finas armas,
entiendo que me hubiera quebrado el brazo.
‘This content downloaded ftom 130.191.9718 on Wed, 0 Ape 2016 21:38:38 UTC
‘All use subject tip-aboutjtororgiterms
374 O HISPANIC REVIEW : stummer2012
—Maza —dijo Sancho—, bien sé yo que no la ten‘a; pero le tité dos
guijarros con la honda, que si con cualquiera dellos le diera sobre la cabeza,
sobre mi que por més que tuviera puesto en ella ese chapitel de plata, 0
como le llama, hubiéramos acabado con el trabajo que habemos de pasar
cn las justas de Zaragoza, Pero agradezca la vida que tiene a un romance
que yo le recé del conde Peranzules, que ¢s cosa muy probada para el dolor
de ijada. (6: 295)
Sancho afirma que el romance del conde Peranzules tiene virtudes extrali-
terarias y magicas, que es un ensalmo, aunque no nos da su texto, o parte de
4, ni ningin otro dato que permita adivinar a qué romance se refiere. Esta
situacién contrasta con la tendencia general de Avellaneda, quien, cuando
usa un romance, casi siempre lo hace citando o refundiendo versos con-
cretos, o aludiendo muy directamente al argumento de las baladas que ut
liza, La gran excepci6n a esta tendencia es el romance de Peranzules.
La alusién de Sancho se inscribe en el marco de creencias del Siglo de Oro.
Tolerada por las leyes civiles, la prictica del ensalmo fue condenada por la
Iglesia y no siempre bien vista por los representantes de la cultura oficial.’ El
famoso teélogo, matemitico y astrénomo Pedro Ciruelo, en su Reprovacién
de las supersticiones y hechizerias (Salamanca, ca. 1538), afitmaba que los
ensalmos eran usados por “algunos vanos hombres y mujeres ... para sanar
Jas llagas, heridas, apostemas y otras cosas sobre que suelen entender los
cirujanos”, a diferencia de las néminas (papeles colgados al cuello), que se
creian eficaces “para sanar de las calenturas, tercianas, quartanas y de otras
maneras de fiebres y dolencias que entiznden los médicos” (108-09). Ciruelo
‘establecia cuatro tipos de ensalmos, partiendo de dos grupos iniciales: ensal-
‘mos que constaban “de solas palabras” y ensalmos que “juntamente con las
palabras, ponen algunas otras cosas sobre Ia herida o Ilaga” (no); cada una
de estas categorias se subdividia en otras dos de acuerdo con la bondad 0
maldad de las palabras 0 cosas involucradas. El tratadista conclufa su tipo-
logia afirmando que “todas [las maneres de ensalmos] son malas y ... pe{cal
3 Una pragmitica de los Reyes Catélics (477) equiparaba a los ensalmadores con los fisicos,
irujanes, bricarios y otros, quienes debian exariarse ante el Protometiato; debi alos exce-
408 cometidos por los protomédicos, el examen fv aboido por Carlos y Juana de Casta (533)
en lo que respecta a ensalmadoces,pareras, doguerosy especieros. La constitucionessinodales
de Toledo castigaban con excomunin mayor las curaciones por ensalmo (Rodriguez Marin,
sale 3).
‘This content downloaded from 130.191.9718 on Wed, 20 Apr 2016 21:38:35 UTC
‘All use subject htp-abou tor orgterns
Altamirano : MAGIA TERAPEUTICA EN BL SEGUNDO TOMO —® 375
el que las usa, mayormente el ensalmador” (111), En otro momento de su
Reprovacién, Ciruelo negaba la eficacia de ensalmos y néminas arguyendo
que la palabra, al ser obra humana, cerece de virtudes naturales para curar
(177-78). Bl tratado de Ciruelo se reedité varias veces en los siglos XVI y XVI
y constituy6 un referente obligado en la lucha contra las supersticiones; lo
‘menciona Sebastién de Covarrubias Horozco en su Tesoro de la lengua castellana
0 espafiola (Madrid, 1611). En la misma obra el lexicégrafo, contemporéneo
de Cervantes y Avellaneda y hombre de Iglesia como Ciruelo, define ensalmo
como “cierto modo de curar con oraciones, unas veces solas, otras aplicando
juntamente algunos remedios” y llama ensalmadores a “los que curan con
ensalmos”, aunque se protege aclarando que “toca ¢l examinar los tales a
los seitores obispos y a los sefiores inquisidores apostélicos” y que “es todo
superstici6n’” (s. v. ensalmo). Las palabras de Covarrubias nos llevan, casi de
Ja mano, a un tipo muy especial de documentos: los expedientes inquisitoria-
les, que demuestran que la curacién por la palabra estaba muy extendida en
la época, sobre todo entre los estratos populares, y reproducen muchos textos
con funciones terapéuticas. No en balde Francisco Rodriguez Marin proc-
lamé folcloristas avant la lettre a los inquisidores y escribanos del Santo Of-
cio (Ensalmos 9).
Los materiales antiguos y modernos® confirman que una caracteristica
tipica de los ensalmos es hacer explicite el padecimiento o la parte del cuerpo
que se desea curar, circunstancia logica dada la funcién preponderantemente
curativa de este tipo de discursos. Y, aunque existen ejemplos que buscan el
bienestar general de la persona, los ersalmos tienden a especializarse. Con
respecto a la Peninsula Ibérica, Juan Blézquez Miguel cita el caso de Dominga
Panera, quien a mediados del Seiscientos curaba las nubes de los ojos con
granos de trigo y recitando el siguiente texto: “Si la nube es negra, Dios la
detenga; / si es blanca, Dios la deshaga; / si es rubia, Dios la consuma, /
Sefiora Santa Lucia, sefiora Santa Ana” (223). Del archivo inquisitorial de la
Nueva Espafia proceden estos ensalmos, uno para curar heridas (;16082) y
otro para detener hemorragias (26192):
Y ansi confieso ser verdad,
cen gracia de tan santo misterio
[Tiers Cth uit pn na).
$reg pt Se coor aie mo ee ldap
int sinner opi conn tear sta ng en oo
{vn ney Mat Psp ast Cot pr ct
‘This content downloaded from 130.191,97 18 on Wed, 20 Apr 2016 21:35:35 UTC.
‘All use subject ip: /about stor orgherms
376 O~ HISPANIC REVIEW : summer2022
pido y suplico a su dibina majestad
que sea serbido que, con la gracia del Espiritu Santo,
de alumbrar y sanar esta herida en birtud de lo dicho. (Campos Moreno n® 18)
Porla virtud de San Pedro
y por la dignidad de tu Dios
y por Dios y Santa Maria,
cesta sangre se ataje. (n° 31)
La mencién del mal a curar se da también en los conjuros de tipo terapéu-
ticoy que se distinguen de los ensalmos por su tono imperativo, Asi ocurre
‘en el conjuro de la rosa (erisipela);cuestionada por las autoridades inquisito-
riales (1513), Constanza Alonso, vecina de Argamasilla, declaré esta versi6n:
Por la rosa curo,
«© por la vexigosa,
porla torondosa,
ct por la albar,
que Dios abata e haga mal.
—Di, rosa maldita,
aeémo fuiste aqui venida?
—Di, rrosa malhadada,
geémo fuiste aqui llegada? ...
Mas gana, vete de cachas,
rendas te tomaré
¢ la raya te cortaré,
‘elas ondas de la mar te echaré,
donde ni gallo canta,
ni buey ni vaca brama,
Fuye, mal, allende el mar,
{que fulano no te puede sofrir,
ni parar ni sofrr. (Cirac 99-100)
1 Oteasvariedades de conjuros buscan tener ito en asuntos amorosos, daar a una persons
‘encontrar objetos perdido, advinar, et. Para ina muestra de conjures no terapéuticos, véase
Sebastin Cirae Estopanin (136—46), que reproduce el repertorio de Antonia Mejia de Acosta,
procesada por hechicera ante el Tribunal de Toledo en 1633,
‘This conten downloaded from 130.191,97.18 on Wed, 20 Apr 2016 21:38:35 UTC
‘Al use subject to htipsiaboutjtororgerns
Altamirano : MAGIA TERAPEUTICA EN EL SEGUNDO TOMO — 377
fica de
La alusién del Sancho avellanediano cumple con la caracteri
cexpresar el padecimiento o parte del cuerpo que se desea curar, presente en
los ensalmos y en los conjuros de tipo terapéutico. Sin embargo, llama la
atencién que, cuando don Quijote se cueja de la herida del brazo izquierdo,
aquella que “sintié bravisimamente”, el escudero responde subrayando la
cficacia de un romance para el dolor de ijada, es decir, el dolor de cualquiera
de las dos cavidades que van de las cosillasfalsas a los huesos de las caderas
(RAE s. v. ijada). Ahora bien, el Sancio de Avellaneda, mucho més que el
cervantino, se caracteriza por las incongruencias discursivas (Riquer lix-ixi,
xci-xcii), lo que podria explicar lo disparatado de traer a colacién un
censalmo para un padecimiento no sufiido por su amo, o no principalmente.
Recordemos que la “mala y peligrosa caida”, mencionada por el narrador y
de la cual no se queja don Quijote, ha sido de espaldas; ademés, como sefiala
Iland, la caida no debié ser tan seria va que se produjo cuando el caballero
estaba desmontado (De fiestas 270-71), Pero el episodio de los melones no ha
concluido, y pocos pérrafos més adela:te tenemos una justficacion a poste-
riori de la presencia del ensalmo.
Tras el apedreamiento de don Quijote, del que Sancho ha salido ileso, amo
y escudero se refugian en la cabafia del melonero, hasta la que llega este
litimo acompafiado de tres mozos. Armados con estacas, el melonero y sus
compinches propinan una paliza a don Quijote y Sancho, con el siguiente
saldo:
Y a don Quijote, que por su desgracia se habja quitado el morrién, le
dieron tres 0 cuatro [palos] en Ia cabeza, con que le dejaron medio
aturdido y aun muy bien descalabrado. Pero Sancho lo pas6 peor, que,
como no tenia reparo de coselete, no se le perdié garrotazo en costilas,
brazos y cabeza, quedando tan bien atordido como lo quedaba su amo.
Los hombres ... se Ilevaron al lugar, en prendas, el rocin y jumento por el
daito que habfan hecho.
De alli a un buen rato, vuelto Sancho en si, y viendo el estado en que
suis cosas estaban y que le dolian las costillas y brazos de suerte que casi no
se podia levantar, comenz6 a llamar a don Quijote. (Avellaneda 6: 296)
Como consecuencia de esta paliza, don Quijote sufrira su primer desdo-
blamiento de la personalidad y empezaré a recitar versos del romance “Rey
don Sancho, rey don Sancho, no digas que no te aviso” (IGRH 0330) (Avella-
‘This content downloaded from 130.191.9718 on Wed, 20 Apr 2016 21:38:35 UTC
‘All use subject to hipabout tor orgerms
gy O— HIsPANIe REVIEW : summer 2012
neda 6: 297-98)! A esta recitacién seguiré un parlamento, de don Quijote a
Sancho, que aprovecha el romance arterior y otto més, “Ya se sale Diego
Ord6nex” (IGRH 0332). Ambos romances pertenecen al ciclo épico del cerco
de Zamora, detalle importante para nuestros propésitos, como se vera. El
ciclo del cerco de Zamora refleja las Iuchas fratricidas de los herederos de
Fernando I de Castilla: por un lado, Urraca, sefiora de Zamora, y Alfonso VI
de Leén; por el otro, Sancho IT de Castilla, quien muere asesinado ante los
‘muros de Zamora, ciudad que ha sitiado. Este ciclo se relaciona muy de cerca
con el del Cid, quien sirvié de joven al rey Fernando y, a la muerte de este, a
Sancho y a Alfonso (Diaz-Mas 73).
‘No pasemos por alto que en el tltimo pasaje avellanediano Sancho, el
ensalmador, es q
haya valido en absoluto haberlo pronunciado poco antes, cuando pretendia
proteger a su amo. La ironia de que el romance del conde Peranzules, la
“cosa muy probada para el dolor de ijada”, se presente a destiempo y apli-
cado a la persona equivocada apunta a una denuncia de estas pricticas, teni-
das por supersticiosas por Ciruelo, Covarrubias y otros miembros de la alta
cultura de la época, grupo al que se adhiere Avellaneda. Son varios los criticos
{que consideran a este iltimo un defensor del orden establecido, sobre todo
cen lo que se refiere a las estructuras sociales y ala ortodoxia religiosa (Gémez
Canseco 83, 88-89: Iffland, De fiestas 36-37: Riquer 40-43, 94). Esta actitud
permea la denuncia de Avellaneda, quien se vale del fallido ensalmo para
dirigir un dardo contra Cervantes y devolver a su sitio lo que este ha alterado.
Sancho, representante por antonomasia de la clase campesina en el Segundo
tomo! sera el instrumento para lograrlo.
Junto con la ortodoxia religiosa que caracteriza varios momentos del libro
de 1614, la religiosidad popular juega en él un papel muy importante; como
ha seialado Luis Gémez Canseco, el personaje del escudero es “quien
n necesita el remedio para el dolor de ijada, sin que le
7, El desdoblamient dela personalidad es un rig tipo dela locura de protagoistaapécrifo
“An aspecto” 39-40) ete sue otros ses episodio: Avellaneda: 37 31-235
2 590-3524 55-46 29% 3H 30: 638. El recuse aparece dos veces en los capitlos inciles de
primer Don Quijote (Ls: 7-76; 7: 88-8), para después ser abandonado por Cervantes, Uso ls
fitulos de romances del Pan-Hispani Ballad Pret / Prpecta sobre el Romancero Pan-hispniso,
coordinado por Suzanne H, Petersen; la primers mencién de una balada le sigue, entre parénte-
sis el niimero quelecorrxponde en el Indice Geral del Romancero Hispénico (IGRH), cuando
fue posible obtener
' Sancho y el melonero son los dnicos campesinos en Ia obra de Avellaneda (Ufland, Defestas
35).
This content downloaded from 130.191.9718 on Wed, 20 Ape 2016 21:38:35 UTC
‘All use subject hp about tor orgiterns
Altamirano : MAGIA TERAPEUTICA EN EL SEGUNDO TOMO — 379,
‘encarna més por extenso el complejo mundo de las creencias populares del
Siglo de Oro” (82-85), con sus continuas invocaciones a los santos? y su
aficin a la magia terapéutica represen:ada por el romance de Peranzules, El
agregado de la magia terapéutica en el Segundo tomo tiene filiacién cervan-
tina, Sabemos que, al escribir su continuacién, Avellaneda siguié muy de
cerca ciertas partes del Don Quijote de 1605. El episodio del melonero, por
ejemplo, se inspira en la paliza propinada al protagonista de Cervantes por
el mozo de los mercaderes toledanos; 2aliza a la que sigue el primer desdo-
blamiento de la personalidad y la recitecién de romances por parte del héroe
(Cervantes I, 4: 70; 5: 71-76).!* La doble paliza, al caballero y al escudero
avellanedianos, a manos de risticos arrrados con estacas recuerda el episodio
de los yangueses,"' cuando Sancho pide un par de tragos “de aquella bebida
del feo Blas”, que “quizé sera de provecho para los quebrantamientos de
hhuesos, como lo es para las feridas” (Cervantes I, 15: 161)" 0 sea el balsamo
de Fierabras, que segéin don Quijote Io cura todo (I, 19: 14). En el mismo
episodio de los yangieses es Sancho quien hace referencia a la necesidad de
ccurarse —con bizmas— de los golpes recibidos, golpes que en la obra cervan-
tina causan fuertes dolores en las costilas de amo y escudeto (I, 15: 162-63,
1655 16: 167, 172-73). Avellaneda us6 con libertad elementos de las palizas de
su predecesor para crear las suyas: situs en un solo episodio las dos agresio-
nes, retuvo la asociacién del escudero con la magia y la curacién, pero sus-
tituy6 el bilsamo de Fierabris por el ensalmo para el dolor de ijada, recuerdo
de las costillas maltrechas del Don Quijote primigenio. La idea de incorporar
un ensalmo es igualmente deudora de Cervantes. En ella resuenan otras par-
tes del libro de 1605.
EI cuerpo y las funciones corporates tienen una presencia notable en el
primer Don Quijote, sobre todo a través del personaje de Sancho, como lo
5: Bor ejemplo: Santa Agueda (213), Sam Antén (3: 254; 6 293), Santa Apotonia (6: 296-97).
‘Santa Birbara (7:31), San Belorge Jorge: 2: 238), San CristObel (6: 292), San Juin (22: 10), San
Martin (6 297), San Quintin (6255), San Roque (a: 33). VEanse 2 2305 2: 374 3: 389.
vo, La similtud entre los desdoblamientos de anos protagonists fue comentada por Ramon
‘Menéndes Pial, quien sefalé que varios elementos del episodio cervntino procedian del ans
imo “Entremés de los romances” (“Un aspecto"39-).
th, Como destaca iffland (De fiestas 272, la coneaién con la palin de los yangheses habia sido
anunciada poco antes por el propio Sancho (Avellaneda 6 291).
42. EL Sancho avellnediano menciona a Fierabis frente al cortillo que lo rode camino a Zara
ova: “Si matamos alguna gruess de aquellos gigantones o irablses.., yo les prometo. de
tralles una de aquelas rics joyas que ganaremcs y media docena de gigantones en escabeche”
(7-3-1)
‘This content downloaded from 130,191.97.18 on Wed, 20 Apr 2016 21:35:35 UTC.
‘All use subject hp-about tor orgterns
y8o O HISPANIC REVIEW : summer 2012
_muestran los efectos de la ingesta del bilsamo de Fierabrés 0 los apuros que
preceden al descubrimiento de los batanes como fuente del ruido que atemo-
riza al escudero (Cervantes I, 17: 180-82; 20: 215-17). En la novela cervantina
de 1605 también hay un ejemplo de magia terapéutica asociado a una parte
especifica del cuerpo humano. Lo anterior no pas6 desapercibido para el
escritor que se esconde bajo el nombre de Alonso Fernandez de Avellaneda,
quien hizo del Sancho apécrifo un personaje extremadamente ligado a las,
funciones corporales, hasta llegar a lo escatologico, y quien aproveché otto
elemento de la obra de Cervantes para la construccién del episodio de los
‘melones: el ensalmo con que el cura Pero Pérez. evita que don Quijote des-
‘cubra que el escudero de la princesa Micomicona es maese Nicolés, el bar-
bero. Cuando es derribado por una mula de alquiler, al barbero se le caen las
barbas postizas —parte clave de su disftaz— y la reaccién del cura no se hace
esperar:
El cura, que vio el peligro que corria su invencion de ser descubierta, acu-
did luego a las barbas y fuese con ellas adonde yacia maese Nicolés dando
+ «voces todavia, y de un golpe, legindole la cabeza a st pecho, se las
puso, murmurando sobre él unas palabras, que dijo que era cierto ensalmo
apropiado para pegar barbas, como lo verian; y cuando se las tuvo puestas,
se apart6, y quedé el escudero tan bien barbado y tan sano como antes, de
que se admir6 don Quijote sobremanera, y rogé al cura que cuando tuviese
lugar le ensefiase aque ensalmo, que él entendfa que su virtud a mas que a
pegar barbas se debia cle estender, pues estaba claro que donde las barbas
se quitasen habia de quedar la carne llagada y maltrecha, y que, pues todo
lo sanaba, a més que barbas aprovechsba.
Asi es —dijo el cura, y prometiS de ensefarsele en la primera oca~
sion, (Cervantes, I, 29: 342)
La burla radica aqui en que la supuesta curacién por ensalmo ¢s realizada
por un cura, ¢s decir, por quien no debia incurrir en este tipo de actividades,
basadas en un pacto con el diablo (Blizquez 210; Ciruelo 115). Notemos el
interés de don Quijote por los ensalmos: no solo cree en ellos, sino que
considera conveniente aprenderlos, dados los avatares de la vida caballeresca.
‘Ademés, el hidalgo ya ha practicado activamente la magia al eaborar el bél-
samo de Fierabrés, en una escena en la que Frederick de Armas ve un
ensalmo ¢ Iffland, una parodia religiosa (De fiestas 124):
‘This content downloaded from 130 191,97.18 on Wed, 20 Apr 2016 21:35:35 UTC.
All use subject to hip: about stor orgiterns
Altamnirano : MAGIA TERAPAUTICA EN EL SEGUNDO TOMO — 381
1 tomé sus simples (ingredientes), de los cuales hizo un compuesto, mez-
clindolos . .. y cociéndolos .. . hasta que le pareci6 que estaban en st
punto, Pidié Iuego alguna redoma . ...y como no la hubo en la venta, se
resolvié de ponello en una alcuza.. ¥ luego dijo sobre la alcuza mas de
‘ochenta paternostres y otras tantas avemarias, salves y ctedos, y a cada
palabra acompafiaba una cruz, a modo de bendicion. (Cervantes 1, 17:
180)"
‘Como ha sefialado De Armas a propésito del episodio de las barbas, el
ccura parece saber que a don Quijote le interesan los ensalmos y aprovecha
esta circunstancia para seguir engafiéadolo, En ambos pasajes (balsamo y
ensalmo), los ejecutantes de los actos magicos pertenecen a estratos sociales
superiores a Sancho, un campesino analfabeto. Las diferencias sociales que
median entre los ensalmadores de Cervantes y Avellaneda no son gratuitas:
obedecen a visiones distintas del munco.
En su Reprovacién de las supersticiones y hechizerias, Ciruelo admitia que
“los jueces eclesiésticos y seglares de la iglesia de Dios” mantenian una
actitud relajada hacia los ensalmos, las néminas y otras supersticiones, pero
insistia en que de todas maneras eran pecado y era obligacién de los confeso-
res corregir y dar penitencia por estas faltas. Para ello los confesores debian
reparar en la condicién de los infractores, pues “a las personas sin letras la
inorancia las escusa o alivia el pecado” (siempre y cuando no hayan sido
advertidas por te6logos o prelados) y “a los hombres de letras, que saben 0
son obligados a saber lo que conviene ¢ su salvacion”, no. Ciruelo cerraba su
amonestacion enfatizando que “muchas cosas son pecados en los mayores
que en los menores se escusan, 0 por falta de edad, 0 de ses0, 0 de saber”
(121-22). Asi las cosas, la transgresién cervantina es casi total, ya que tanto
don Quijote como Pero Pérez pertenecen al grupo de los que estén obligados
1 saber y, por su profesiOn, Pérez deberia situarse del lado de los confesores,
no del de los ensalmadores, El matiz radica, claro, en que el licenciado solo
esta fingiendo ensalmar, aunque no deja de haber wn guifi, bastante irénico,
en el hecho de que conoce muy bien el ritual
En la actuacién del bromista y no muy ortodoxo Pero Pérez (Redondo,
“Bl personaje” 224) parece haber una parodia del clero supersticioso, muy
abundante en la época; la Inquisicién, mas bien tolerante con los delitos de
23. El psaje fue expurgado por a Inguiscin portuguesa a partir de “yIuego” (I, 17: 180n).
‘This content downloaded from 130.191 97.18 on Wed, 20 Apr 2016 21:38:35 UTC
‘Alluse subject to hip: about tor orgterms
3a O HISPANIC REVIEW : summer 2012
hechiceria entre seglares, no se distingui6 por perseguir con excesivo celo
las précticas marginales de los religiosos." En el Siglo de Oro tampoco fue
infrecuente que miembros de la nobleza, incluso de la alta nobleza, recurrie-
ran a los servicios de hechiceros o hechiceras,* aunque estos tltimos solfan
pertenecer a sectores menos privilegiados (Campos 28~29; Cirac 209-22). Las
palabras del mismo doctor Ciruelo revelan que la afici6n a ensalmos, némi-
nas y demés se daba entre letrados. Cervantes fue mas alla y puso en escena
un hidalgo y a un clérigo ejecutando rituales magicos, con el segundo dis-
puesto a ensefiarle al primero el saber prohibido, tal y como hacian los he-
chiceros con sus discipulos en la vida real (Cirac 137). A Avellaneda debié
‘molestarle la parodia de Cervantes, el que se riera de una realidad conside-
rada pecaminosa por los sectores mis crtodoxos de la Iglesia y el que cuestio-
nara las estructuras sociales vigentes al rebajar a don Quijote y a Pero Pérez,
hombres obligados a saber, a la categovia de ensalmadores,
Partidario del inmovilismo social (Iffland, De fiestas 37), Avellaneda reac-
cioné transfiriendo la practica del ensalmo a Sancho, el que pertenece a la
clase de los ignorantes, de los menores “de ses0 0 de saber”, es decir, a la
clase donde, en la opinién avellanediana, podian darse los ensalmos (mal
‘menor), para eliminar asi los rebajamisntos que a este respecto habfan mos-
trado don Quijote y Pero Pérez. La transferencia del ensalmo a Sancho se
inscribe en un proyecto del escritor anonimo muy bien estudiado por Iffland:
el de acentuar al méximo la rusticidad de Sancho para convertirlo en cifra
del campesinado —despreciado por Avellaneda— y, con ello, cortar de un
tajo las “inguietantes resonancias” del Sancho cervantino, un tonto-listo
“que ha entrado en el terreno de las aspiraciones de ascenso social”, al creer-
se escudero y potencialmente gobernador (De fiestas 141, 250, 329-30). En el
‘marco ideoldgico del Segundo tomo, los ensalmos son cosa de risticos y
Sancho, un campesino zafio, ignorante y supersticioso, sin posibilidades
de reversibilidad —para usar el concepto de Iffland—, tampoco puede
tener éxito con los ensalmos porque estos simplemente no funcionan.
1a, Para ejemplos de cléigos poscedores de libios 0 manuscritos relacionados con la magia, 0
realizndo toda clase de supersiciones, vanse Bizquez 144-60 y Cirac 1-8
1s. Blizquee menciona el caso del duque de Infitado y la fama de supersiciosos que los Men-
.
Real Academia Espatola, Diccionario de la lengua espaftola. 22 ed. 2001.14 abr. 2010
“.
Redondo, Augustin. “El personaje de don Quijote.” 1980. En Otra manera de ler ef
Quijote" historia tradicionesculturalesy teratura. Madi Castalia, 998. 205-30.
.“Gayferos: de caballero a demonio (o del romance al conjuro de los aos 1970)
188, En Revisitando las cultura del Siglo de Oro: mentalidades,tradiciones elturales,
creaciones paralitearias yliterarias Salamanca: U de Salamanea, 2007. 49-38.
Rico, Francisco. “Brojeria y literatura.” En Srujologia: porencias y comunicaciones del 1
Congreso Espafol de Brajoleia (San Sebastn, septiembre de 1972). Madtid: Seminasios
Yy Ediciones, 1975. 97-17
Riquer, Martin de. Introducién, En Don Quijote de la Mancha, De Alonso Fernéndez de
‘Avellaneda, Ed. Martin de Riquer. Vol. . Madrid: Espasa-Calpe, 1972. vi-civ.
Rodriguez Marin, Francisco. Cantos popular espatoles. 182. Vol. 1. Madrid: Atlas, 198
Ensalmos y conjuros en Espaia y América. Madrid: Tipografia dela Revista de
Archivos, Bibliotecas y Museos, 1927.
Tercera parte de la Silva de varios romances (Zaragoza, 151). En Sita de romances (Zara
402, 1550-1551). Fd, Antonio Rodriguee Mofino, Zaragoza: Cétedra Zaragoza;
“Ayuntamiento de Zaragors 1970. 43-514
‘Timoneda, Juan. Rosa gentil, En Rosas de romances (Valencia, 1573). Ed. Antonio
Rodtiguez Monino y Daniel Devoto. Valencia: Castalia, 1963-
‘Vega, Lope de. Obras poéticas. Ed. José Manvel Blecua, Barcelona; Planets, 1989.
‘This content downloaded from 130.191.9718 on Wed, 20 Apr 2016 21:35:35 UTC.
‘lluse subject to hip: about tor orgiers
You might also like
- Bajtin - Épica y NovelaDocument19 pagesBajtin - Épica y Novelasamirah100% (5)
- LEVISI - La Función de Lo Visual en La Fuerza de La SangreDocument9 pagesLEVISI - La Función de Lo Visual en La Fuerza de La SangreeologeaNo ratings yet
- Misrahi y Hendrickson - Traduccion - Roland and Oliver Prowess and Wisdom 1Document19 pagesMisrahi y Hendrickson - Traduccion - Roland and Oliver Prowess and Wisdom 1eologeaNo ratings yet
- FOULET - Es Roldan Culpable de DesmesuraDocument3 pagesFOULET - Es Roldan Culpable de DesmesuraeologeaNo ratings yet
- Altamirano El - Romancero - en - La - Segunda - Parte - Del - QuijoteDocument13 pagesAltamirano El - Romancero - en - La - Segunda - Parte - Del - QuijoteeologeaNo ratings yet
- Ricardo Rojas y La Fundación Del Cervantismo Argentino - Cervantes e Hispanoamérica PDFDocument24 pagesRicardo Rojas y La Fundación Del Cervantismo Argentino - Cervantes e Hispanoamérica PDFeologeaNo ratings yet
- LOZANO RENIEBLAS - Cervantes y El Mundo Del Persiles PDFDocument217 pagesLOZANO RENIEBLAS - Cervantes y El Mundo Del Persiles PDFeologea100% (1)
- Don Quijote en La Pampa - CancellierDocument8 pagesDon Quijote en La Pampa - CancelliereologeaNo ratings yet
- El Cuento de Mi DesdichaDocument7 pagesEl Cuento de Mi DesdichaeologeaNo ratings yet
- AUERBACH - Mimesis Cap 5 - Nombran A Roldan Jefe de La RetaguardiaDocument15 pagesAUERBACH - Mimesis Cap 5 - Nombran A Roldan Jefe de La RetaguardiaeologeaNo ratings yet
- Literatura y Genealogía en El Quijote de 1605 - GERBER, CleaDocument9 pagesLiteratura y Genealogía en El Quijote de 1605 - GERBER, CleaeologeaNo ratings yet
- Alfonso Martín Jiménez - Cervantes y Avellaneda (1616-2016) PDFDocument26 pagesAlfonso Martín Jiménez - Cervantes y Avellaneda (1616-2016) PDFeologeaNo ratings yet
- Abeh XxiiiDocument171 pagesAbeh XxiiieologeaNo ratings yet
- Canguilhem - La Monstruosidad y Lo Monstruoso PDFDocument9 pagesCanguilhem - La Monstruosidad y Lo Monstruoso PDFeologea100% (1)