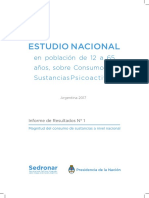Professional Documents
Culture Documents
Donna Guy
Donna Guy
Uploaded by
Java UD0 ratings0% found this document useful (0 votes)
17 views24 pagesOriginal Title
Donna Guy (1)
Copyright
© © All Rights Reserved
Available Formats
PDF or read online from Scribd
Share this document
Did you find this document useful?
Is this content inappropriate?
Report this DocumentCopyright:
© All Rights Reserved
Available Formats
Download as PDF or read online from Scribd
0 ratings0% found this document useful (0 votes)
17 views24 pagesDonna Guy
Donna Guy
Uploaded by
Java UDCopyright:
© All Rights Reserved
Available Formats
Download as PDF or read online from Scribd
You are on page 1of 24
ni
FAMILIAS DE CLASE BAJA, MUJERES Y EL
DERECHO: ARGENTINA, SIGLO XIX"
Donna J. Guy"
he Durante
el per ial, oS monarcas espafoles se apoyaron
en Ta legisiacion familiar a efectos de regular los meca-
nismos d6 herencia, mantener el orden domestics y pre-
venir el mestizaje. El advenimiento de la Independencia
alterar el sistema legal pero, aunque 6! nuevo
estado mantuvo la primacia masculina a la cabeza dé la
{amilia, el
De tal
modo, en medio de los reajustes fevolucionarios, las
guerras civiles, la modificacién de los modelos economi-
cos y las nuevas influencias culturales,
a obligatoriedad de la en-
sefanza pub ica , las disputas civico-religiosas sobre el.
on , @l_registro civil del.nacimiento...
las personas y la separacion legal ejemplifican la in- |}
trusion ae de las auloridades seculares.er!_areas_an-
teriormente supervisada la familia, tiempo después | |
que 6! estado comenzara a alirmar r Su influencia por so- | |
bre ella aunque bajo otros indicadores. | aj
Al mismo tiempo, 6! Estado reforzaba legalmente la
primacia de maridos y padres por medio de los articula-
dos de los Cédigos Civil y Comercial. Si bien el Estado
tenia una intervencién restringida en problemas especifi-
* El presente arliculo tue publicado con anterioridad en el
Journal of Family History (Fall, 1985): 318-331, revista que ha
autorizado la presente reimpresién en castellano. Tal como
entonces, la autora agradece a Gary Hearn, Susan Deeds,
Ursula Lamb, Robert imer y Elizabeth Kuznesof por
sus comentarios previos a esta publicacién.
** Brofesora del Departamento de Historia y Directora del
Latin American Area Center en la University of Arizona (Tuc:
son)
43
camente familiares, Qigua Etaeiee eer
. Tal preeminen
cia dependia de las caracteristicas especificas del jefe
de familia, valorizandose su pertenencia al sexo masculi
nd, la raza blanca, la condicién de empleado y “respeta
bis" En_caso de que el jefe de familia cumpliera con es
fos requisitos, se hacia acreedor al ejercicio de autoridad
ilimitada Gentro-del Ambito de su hogar, imponiéndose
entre parientes 0 ajenos a la familia que compartian el
mismo techo. Si, por el contrario, al jefe de familia no era
varén, blanco, o empleado, e! Estado podia y, en nume-
fosos casos, ejercia el derecho de forzar a los miembros
desempleados de la familia a trabajar o a ingresar en
Ciertas instituciones. En tales casos, el Estado argentino
no reconocia a las grupos asi constituidos como familia.
i las cosas, la interferencia del Estado en la vida fami-
iar argentina durante el sigld_X|X)respondia, en suma, a
mes"de clase, orden publico y requerimientos la-
. De fal modo, la interaccién entre los ciudadanos
el Estado sobre el control de la vida familiar se convier-
© @f Una interesante perspectiva para abordar el estu-
amilia de clase baja.
propdsifo de este arliculo es examinar el concepto
legal de patria potestad o los derechos ejercidos por el
jefe de familia sobre los restantes miembros del grupo
familiar. La @EIEEIED ha sido visualizada tradicio-
nalmente como un ten-
~ diente a ' | cpa
4 padres 0 esposos, alin cuando la legislacion civil apunta-
ta a reemplazar el Derecho Imperial o Candnico (Rodri-
| guez Molas, 1984). Sin embargo, el andlisis de! concep-
) to patria potestad revela importantes cambios que se co-
» tesponden con el desarrollo econémico operado duran-
- te el periodo post-independiente.
: Enraizada en la legislacién colonial, la patria potestad
_ fue modificada en 1862 y 1871 cuando se redactaron los
r) Cédigos Comercial y Civil, respectivamente, a fin de be-
| neficiar al Estado tanto como a los varones y jefes de fa-
_milia. Los citados Cédigos apuntaban a un aspecto fun-
_ damental de la relacién familiar; e| modo en que el Esta-
doy el jefe de familia condicionaban el derecho a traba-
os
jar de la mujer de clase baja Ci GUmerestsseia
, bajo ciertas circunstancias, permitia a las
autoridades locales —en lugar del jefe de la familia— re-
gimentar el trabajo tanto de mujeres solteras como casa-
das de clase baja. Este aspecto de la patria potestad re-
cibira particular atencién por cuanto la pertenencia a de-
terminada clase social y regién afecté su aplicacién.
ntrol ejercido sobre el trabajo familiar indica los
ites reales de la autonomia familiar en un medio poli-
Nomicamente en evolucién: En tanto las autori-
dades locales y nacionales pudieran disponer de la fuer-
Za de trabajo masculina y femenina, tales recursos labo-
tales diferian de una regidn a otra, Esas variaciones de-
ben tenerse en cuenta al analizar factores mas especifi-
cos tales como raza y etnicidad, diferencias urbanas y
turales, patrones migratorios y condiciones econdémicas
ales. En consecuencia, las tensiones entre la fami-
is y el Estado pueden abordarse desde una multiplici-
perspectivas.
Los origenes de la patria potestad
Aun antes del descubrimiento del Nuevo Mundo, la
patria potestad habia sufrido ciertas transformaciones.
En la temprana legislacion romana, el derecho de los pa-
dres jamas caducaba, a pesar del matrimonio de sus hi-
jos. En la tradicién germanica, la autoridad paterna finali-
zaba una vez que sus descendientes alcanzaban la ma-
yoria de edad o contraian matrimonio Ga ley considera-
ba a las mujeres casadas —trecuentemente— como ni-
fas perennes. Antes del matrimonio, la mujer necesitaba
_ del permiso de su padre tanto para casarse como para
trabajar y, una vez casada, era el qarido quien determi-
naba su ocupacidn o se la impedia/E! Derecho Canoni-
co reforzaba, casi por entero, el control paterno ya regi-
mentado por la legislaci6n civil, a pesar de que el Conci-
_ lio de Trento (siglo XVI) habia establecido la validez del
matrimonio entre catdlicos solo por mutuo consentimien-
- to, No obstante ello, la Iglesia hizo poca y nada por im-
pedir la coercién paterna sobre el particular, a menos
que los involucrados recurriesen a la justicia. En Cédi-
45
gos Civiles mas tardios se observan ciertas
nes. Por ejemplo, la mujer viuda tenia nike Noonad te
eleccién sobre un potencial futuro esposo, al tlempe "
podia decidir sopre su condicién laboral cuando tanolae
asumir el privilegio de convertirse en cabeza do familia
Sin embargo, perdia tales privilegios una vez que voivia
a contraer matrimonio (Martin, 1983: 108-11).
La aplicacion del concepto Ibérico de patria potestad
basado en los corpus visigdtico, romano y candnico, dis-
taba de ser uniforme alin en la peninsula. E! mismo te-
hia variantes regionales.y dependia de Ia jurisdiccion
eclesiastica, real o noble a que estuviera sometido un
determinado territorio. Los privilegios locales y disposi-
ciones reales no delegaban la autoridad en el jefe de fa-
milia de manera uniforme. En forma gradual, los reyes
de “yaa compilaron sus leyes en el Fuero Juzgo, las
Siete Partidas y las Leyes de Toro en un intento de ho-
mogeneizar la aplicacion de la ley. Sin embargo, las cos-
_ tumbres regionales y locales continuaron prevaleciendo
or encima de la voluntad unificadora.
Ina vez que el imperio espanol se extendi6 al Nuevo
‘hacia fines de! siglo XVI, los codigos reales su-
icaciones a fin de adaptarlos a las nuevas
Finalmente, los multiples decretos y ceéedu-
y las colonias fueron compila-
diante una variada gama de castigos que incluian hasta
la negacion de la legitima herencia (Levene, 1946:2:274-
78).
Excepcionalmente, la autoridad parental excedia los
limites consagrados por el Estado. Bajo tales circunstan-
cias, si se llevaba un caso a la Corte, los jueces solian
reafirmar la autoridad imperial. En la Argentina colonial,
fal como en otras partes de Latinoamérica, la patria po-
testad paterna caducaba con el matrimonio de su hija o
bien con su mayoria de edad. Sin embargo, ello no inte-
rrumpia el ejercicio del poder del progenitor, el cual
siempre podia manifestarse tanto como para limitar las
actividades de una hija como para peticionar a la Corte
la prolongacidn de la patria potestad. Sirva como ejem-
_ plo el caso de Xavier Gonzalez quien, en Buenos Aires
en 1788, solicito se prohibiera a’su hija —dos veces viu-
da— actuar como bailarina de teatro. El juez de la causa
sentencié a favor de la hija de Gonzalez, argumentando
que la patria potestad de éste habia caducado con ante-
rioridad y que por tanto su hija podia abrazar la ocupa-
cién que deseara (Levene, 1946, 3:26-30).
El deseo de circunscribir la ley familiar a las necesi-
- dades del Estado y los jefes de familia se confirmé me-
diante una proclama del virrey de Buenos Aires en 1803,
quien haciéndose eco de |a reaccidn real, deciaré ilegal
—mas alla de toda condicién social— e| matrimonio de
toda mujer menor de 25 afos de edad y de todo vardn
: menor de 23, efectuado sin el consentimiento paterna. El
rey modilicé este decreto a posteriori y lo extendid a to-
do aquel de cualquier edad y condicion que intentara
_ contraer matrimonio con quien no perteneciera a la raza
blanca (Levene, 1946, 2:279-280).* De tal manera y en
__ la mayoria de los casos, la legislacion colonial espafola
_ autorizaba al jete de familia a tomar decisiones indepen-
_ dientes de la voluntad de sus hijos, lo cual reforzaba la
_ politi¢a social tradicionalmente sostenida por los monar-
_ tas espafoles,
¢ Ntraposicion al caso de un hombre blanco como
nzalez, los derechos parentales de indios, esclavos
egros y mestizos estaban limitados de distintas mane-
islacién colonial Primero, en los afios inme-
47
alac i
Onqu sta as mu eres de
i
i
i 5 a
nsabido permiso par. ;
al igual que los Rikue Shore
signadas por las autoridades © lan desempehar tareas
lo los deseos de sus pari coloniales dejando de la-
ui, 1967:223). Las bo masculinos (Ots Capde-
@ tareas domésticas a eiskoricicfin hare en el ejercicio
) Aunque la corona habia rohibido Saal
esas actividades, eran obligad eden oe ahead
niunlon J * gadas a realizarlas por sus
dos y padres (Ots Capdequi, 1941:98-99). En ot
términos, bajo el imperio de Ia ley espafola la orci
cién y las obligaciones que la patria potestad otorgaba a
los hombres blancos sobre sus familias no siempre po-
dian aplicarse a los jefes de familia de color. :
En Buenos aires, donde el numero de indios sujeto a
la conquista y al trabajo forzado habia sido escaso, las
debieron recurrir a la fuerza de trabajo provista por
holes y portugueses, esclaves negros y¥
bres y las mujeres de color fueron for-
a menudo expuestos al abuso mascu-
miliares o conocidos. En ese
$0 a las denuncias pre-
s acciones le-
‘or o curador
migrantes espa
estizos. Los pol
ados al trabajo y
sus empleadores, far
aspecio, las cortes no dieron cur
sentadas por las mujeres, a menos que la
ales fueran iniciadas en su favor por un tut
de sexo masculine ( 40-41) '
En el Rio de la Plata |, 8@
desarrallaron diferentes forma
48
y durante |
s tradi
; s cuales persistieron hasta mediados del si-
ctw a la culminaci6n del siglo XVIII, la ciudad
de Buenos Aires se localizaba en la periferia de! dominio
colonial espafiol en la regién. Tanto la mayoria de la po-
blacién como la actividad econdémica se circunscribian a
los actuales noroeste y centro argentinos, hasta la crea-
cidn del Virreynato del Rio de la Plata en 1776. En am-
bas regiones, los indios y, en menor cuantia, esclavos,
desarro!laban el conjunto de las actividades econdmicas,
mientras que el gobierno colonial determinaba —aunque
indirectamente— las prestaciones laborales que debian
efectuar tanto pobres como castas.
Una de las formas fundamentales de tributo requerido
a los indios en Hispano América era la fabricacién de
lienzo de algodén. “Aproximadamente entre 1753 y
1800, los indios de Tucuman fueron forzados a traba-
jar... [Ellos] sembraban y trabajaban las chacras, cuida-
ban ganado vacuno 0 tejian ropa, frazadas, cobertores y
ropa de algodén que sus encomenderos transportaban
al Perd para su venta”. (Cushner, 1983:85: Garzén Ma-
ceda, 1968:50-51). Aunque el tributo alcanzaba a la po-
blacién masculina, las mujeres eran quienes hilaban y
lejian, siendo ademas ellas quienes se desempefaban
como pence en la casa del encomendero. En con-
Secuencia, las mujeres eran forzadas a trabajar para la
élites espafolas y en el caso sapling del wants =
gentino, ome actividades artesanales concentradas
en manos femeninas que contrastaban con el
‘wabajo aresanal disponible para las mujeres en Gunes
Aires. La persistencia de diferentes tradiciones laborales
inas en la Argentina colonial se manifestaba en al
‘siglo XIX, luego de que Buenos Aires se convirtiera en
Centro de oticios y comercio (Guy, 1981:70).
la Independencia finiq
Ss primeros gobiernos Nacionales_argentinos comenza-
fon a adaptar una telacion simbidtica con la familia, a
través de los varones que éjercian. su jetatura, Al consi-
derar a los jefes de familia capacitados,para ejercer sus
derechos, se los convertia en dirigéntes incuestionables
dela misma, sitUacién que varié Una vez que el Estado
adquirio poder suficiente como para desafiarlos on al
gigicicio de sus atribuciones.
p_0S gobernantes argentinos en vez de basarse en las
Pautas dé raza'y, clase utilizaron el status ecandmico pa-
ta determinar el poder en el seno familiar, de manera tal
quéTa Vagancia y ta fatta'de empleo se Consideraban de-
fan al Pobre ejercer su derecho de patria
, 1974:110). Aquellos jefes de familia que
permanecian desempleados o eran lo suficientemente
pobres como para mantenerse a si mismos y a sus fami-
lias eran embarcados hacia zonas de frontera, donde se
convertian en peones o conscriptos militaresaunque dejaba la responsabilidad de la cues-
tién laboral, parcialmente, en manos del Estado y de la
familia.
Los Cédigos Civil y Comercial Argentinos
“En 1862, y ain antes de que la Argentina promulgara
un Codigo Civil que reemplazara a la legisiacion colonial,
54
su Cédigo Comercial ya habia sido sancionado. EI mis-
mo, autorizaba tanto a mujeres como a varones de 18
afios a desarrollar actividades comerciales, siempre y
cuando contaran con explicita autorizacién paterna. En
@l caso de una mujer comerciante casada, su derecho a |
contratar se mantenia inalterable hasta que su esposo
determinara lo opuesto.al informar a sus asociados y
clientes, por medio de una declaracién escrita_elevada
ante el registro comercial y los diarios localessSi una
mujer comenzaba a hacer negocios una vez casada, se
suponia que su marido habia autorizado tal proceder. De
igual modo, una negativa por escrito de parte del marido
podia llegar a impedir a una mujer al acto de trabajar
(Republica Argentina, 1903, cap. 2:9-18). La Unica prue-
ba escrita del consentimiento del esposo era su propia
firma en cada uno de los contratos.
En varias instancias, esta ley trataba a la mujer en
forma mucho mas equitativa que el ultimo Céddigo Civil.
Previo permiso paterno, declaraba la mayoria de edad
de los hijos 7 afios antes que el derecho colonial y 4
anos antes que el Cddigo Civil posterior. Los maridos
debian tomar serios recaudos a fin de mantener a sus
esposas al margen de los negocios. Ello y las citadas di-
ferencias, retlejan la realidad de la Argentina, una nacién
extremadamente dependiente del comercio con Europa
y los paises vecinos para complementar y regular sus
actividades agricola-ganaderas.
% En forma contraria, el Codigo Civil Argentino restrin-
gia los derechos legales de la mujer casada de forma
mas amplia. Redactado en 1865, aunque puesto en vi-
-gencia después de 1871, fue disefado para proveér un
cuerpo legal nacional consistente. El nuevo Codigo ha-
‘bia sido redactado sobre la base del Napolednico de
me 1804, los de Chile y Espana y prometia eliminar las fre-
decisiones arbitrarias de los jueces locales, Da-
i @l corpus era parte del proceso legislativo co-
_ menzado con |a promulgacién de la Constitucién de
1853, disefiada por cierlos hombres que abogaban por
_ @l avance femenino, se podria haber esperado que el
-concepto de patria potestad hubiera sido reconsiderado.
_ Sin embargo, e! nuevo Cédigo afirmaba el caracter cor-
porativo de la familia y hacia aun mas dificultoso para la
_ mujer el liberarse de su familia o de la supervisién gu- 3
bernamental. |
tal modo, la mujer permanecia bajo la tutela de su
re hasta que alcanzara los 22 afos de edad o se ca-
se>Mientras permaneciera casada, no podia involu-
‘arse en asuntos comerciales o legales sin el consenti-
lento de su esposo. Si buscaba empleo, lo hacia con el
reso consentimiento de su guardian y, en el caso de
ajar, depositaba su salario en manos de su esposo 0
for.
términos de la estructura familiar, una mujer casa-
ja estaba impedida de ejercer autoridad paterna sobre
us hijos a menos que fuese viuda. Tampoco podia
nstituirse en tutora salvo que fuera viuda o abuela. Y s
i se volvia a casar, perdia sus derechos a la patria po-
stad adquirida. En caso de que estuviera legalmente
parada, podia recuperar la mayoria de sus derechos
iles sino habia sido acusada de adulterio. Sin embar-
, una vez separados, ni ella ni el cényuge recupera-
in la aptitud nupcial, es decir no podian volver a casar-
. Durante su vida de casada, la mujer estaba sujeta al “a
arido, quien a la vez determinaba su ocupacién y sitio a
encia (Republica Argentina, 1874:25,33,43-47).
nicamente, las mujeres poseian mayor proteccion
frente al abuso de sus guardianes cuando hijas que
cuando esposas. Se suponia que los padres las alimen- -
laban y vestian, y si las castigaban excesivamente se _
las sometia al control de la autoridad gubernamental .
Asimismo, los padres podian perder su patria potestad si
abandonaban o aconsejaban inmoralmente a sus hijos.
: Durante el siglo XIX, las limitaciones sobre la patria
_ potestad a fin de proteger hijos y esposas rara vez se
Pusieron en practica, aunque ciertas provisiones habilita-
fon a los magistrados argentinos a ejercer la defensa de —
menores. Esas reformas, sin embargo, tardaron afios en
cumplirse y, en el entre tiempo, los jefes de familia si-
guieron manteniendo mas poderes que obligaciones.
Dado que las primeras leyes de trabajo femenino es-
taban dirigidas a penalizar a las mujeres acusadas de
_ Yagancia u otros delitos, el futuro de esta clase de legis-
56 y
_ lacién dependia sobre quien tenia el derecho de definir a
una ofensa como criminalXGonforme al Cadigo Civil, “lo
que no esta dicho explicita 6 implicitamente en ningdn
articulo de este Codigo, no puede tener fuerza de ley en
derecho civil”. Esta provisién era citada por las provin-
cias a fin de justificar la promulgacién de nuevas leyes
de conchabo, alguna de las cuales contradecia el princi-
pio de patria potestad salvo que los nifos fuesen decla-
tados discolos 0 incorregibles por sus padres.’ De tal
forma, el Cédigo Civil, como emparche de la legislacién
que le precediera, ofrecia a la familia control ilimitado en
la mayoria de los casos, en tanto e| Estado no fuera par-
te interesada. Por ejemplo, ain cuando iniciar a un hijo o
a la esposa en la prostitucién podia considerarse un deli-
to incurso en “consejo inmoral", el Estado no reacciond
hasta que la explotacién no fue explicitamente declarada
ilegal por ley nacional, en 1913."
Poco después de haberse promulgado el nuevo Cédi-
go Civil en 1871, varias provincias del interior adoptaron
_ nuevas leyes de conchabo. La provincia de Tucuman
promulgé el suyo en 1877 y lo modificé en 1888. Esas
leyes tenian por objeto forzar tanto a hombres como a
mujeres a registrarse para trabajar, aunque en ambos
casos se habian hecho provisiones especiales relativas
a los menores. En la ley de 1877, por ejemplo, los po-
bres subempleados 0 desempleados fueron deciarados
vagos, quedando la policia a cargo de hallarles ocupa-
cién. En el caso de ser menores, salvo que sus padres
los hubieran deciarado incorregibles, estaban exentos de
obligaciones, pero los padres eran exhortados a hallarles
trabajo antes de que el estado los reconociese desobe-
dientes o vagos (Provincia de Tucuman, Compilacién
if ; 1877 369-70). La modificacién de 1888 contenia seme-
a jantes provisiones Para entonces, alin cuando se regis-
taba alas mujeres con menor frecuencia que a los hom-
bres, miles de elias eran forzadas a hacerlo ante la polli-
cia hasta que la ley fue ravocada en 1896, Provincias ta-
les como Santiago del Estero y Cardoba también pro-
mulgaron leyes de conchabo, aunque en ambos casos
_ fueron aplicados a las mujeres an contados casos en
_ comparaci6n con Tucuman, donde la industria azucarera
57
crecia y creaba la necesidad de personal doméstico ~
(Guy, 1978:137-38); 1981:74).
Nuevamente Buenos Aires se destacd de sus pares
del interior debido a la ausencia de especiales leyes de
cornchabo incluyendo mujeres. Sus cédigos rurales se
ocupaban de controlar a los vagos mientras ignoraban,
por innecesaria, la presencia laboral femenina en el
campo. En las areas urbanas la elevada tasa dé desem-
pleo femenino y las limitadas oportunidades laborales re-
solvian el problema de las domésticas sin la utilizacién
de la coercidn policial. Asimismo, las tendencias locales
que distinguian a Buenos Aires del resto del pais soca-
varon los escasos mecanismos destinados a proteger a
las mujeres pobres de la arbitraria autoridad ejercida por
\a familia. Por ejemplo, en la década de 1880, y como re-
sultado de la falta de oportunidades laborales en Buenos
Aires, muchas mujeres pobres fueron forzadas a conver-
lirse en prostitutas para complementar o proveer a los
ingresos familiares.
La prostitucién era un negocio lucrativo para algunas
mujeres debido a la elevada proporcién de hombres que
habitaba la ciudad. La ‘masiva inmigracién europea ha-
bia comenzado en la misma década del 80 y para 1895
habia en la ciudad de Buenos Aires tres veces mas ex-
tranjeros que hombres adultos nativos y una cifra de
242.408 hombres y 193.499 mujeres. Dado que en esta
zona nunca se habia tratado de limitar la prostitucién de-
bido a la concentracién femenina en el servicio domésti-
co, la prostitucién no fue declarada ilegal. En 1875, la
Municipalidad de !a Ciudad de Buenos Aires la convirtid
en un negocio legal para cualquier mujer de 18 afos,
con o sin permiso paterno. Aunque la edad se elevara a
los 22 afios (edad de mayoria legal), desde 1875 hasta
ja década de 1930 la prostitucién era considerada delito
cuando la mujer que la ejercia no estaba inscrita en el
registro del Dispensario de Salubridad.'*
Numerosos jeles de familia, entre inmigrantes y nati-
vos, forzaban a sus esposas e hijas a la prostitucion, a
menudo bajo la amenaza de castigos corporales si se
negaban, Abundan los casos que documentan el rol de
las familias en la prostitucién, sin embargo ain después
58
de que el Cédigo Civil se pusiera en vigencia, ningun ca-
so da cuenta de la revocacion de la patria potestad a pa-
Gres abusivos. La memoria anual de la Policia de 1884
informaba sobre el caso de una mujer que habia llevado
a varias de sus hijas a una casa en que se ejercia la
prostitucién y habia esperado con su_hija menor hasta
que las demas terminaran con su trabajo. Aunque la ma-
dre en cuestion fue arrestada, el juez la dejé en libertad.
Al afio siguiente, dos policias publicaron un informe so-
bre la prostitucién en Buenos Aires exponiendo que jdé-
venes europeas habian sido literalmente vendidas por
Sus padres y embarcadas para prostituirse en los burde-
les de Buenos Aires.- El mismo alegato fue repetido en
1908 en otro estudio que identificaba a los maridos co-
mo importantes instigadores de la prostitucién femeni-
na."
En cuanto Buenos Aires legalizé la prostitucién, otras
ciudades del interior hicieron lo propio, alin cuando sus
autoridades habian prohibido, con anterioridad, legal y
explicitamente la prostitucién femenina. Aunque Ia inclu-
sidn de medidas para prevenir el contagio de enferme-
dades venéreas se usé para justificar la necesidad esta-_
tal de reglamentar la prostitucién, otros factores deben
tenerse en cuenta, Por ejemplo, la aguda decadencia de
la tasa de empleo masculino y femenino en al interior re-
fleja la agudeza del boom econdmico experimentado ex- ~
clusivamente por la ciudad de Buenos Aires. Al mismo
tiempo, el mayor promedio poblacional femenino en cier-
tas provincias hizo dificultoso a las autoridades publicas
el hallar empleos convenientes para mujeres humildes.
De todos modos; en la década de 1890, las municipali-
dades del interior abordaban la prostitucién del mismo
“modo que lo hacia Buenos Aires, con lo cual permitian
que los padres y maridos hicieran, también alli, ostenta-
cién del nuevo Cddigo Civil. Ay
Con al tiempo, la demanda de trabajo femenino finali-
z6 en el interior cuando la mercaderla importada suplan-
t6 a las artesanlas locales, a la vez que generd el de-
sempleo de hombres, mujeres y nifos. Hacia fines de si-
glo, las argentinas no se involucraban a menudo en la
produccién artesanal tradicional. Entre 1869 y 1914, y
59
time” sate e eS, el niime.
e", habia disminuido entre se eye “ful” ume.
: 4%. La
se habia converti
: ido en una invisi Wh,
bajo tales circunstancia x invisible fuente de trabaj
puleres Se tornaron troleract leyes de conchabo pa
uci6n autorizada era m4 @s mientras he
ra mas atracti Sue la. prosti
Al tiem ractiva (Guy, 1981; :
Pe ae ee a jas oportunidades ne tans con
; : oe i z
ath nuevas industrias, ee See ie
ne y del vestido requerian del trabae * zapatos, fds-
que mal pago. De tal forma, el desarr Serene:
raria ciertas modificaci ‘ arrollo industrial gene-
d icaciones al Cédigo Civil, inch
derecho general de las mujeres casadas a ee
jo libremente. sadas 2 buscar traba-
Dichas moditicaci
Sak oo no fueron hechas ley hasta se-
Bs 6, en que se promulgé la Ley N? 11.357
etre es 21-24), Entre tanto, el gobierno argentino
: the permitiendo a los jefes de familia controlar el
rabajo femenino a menos que fueran lo suficientemente
pobres como para hacerlo.
Entre 1871 y 1934, el problema del trabajo femenino
se convirtié en un tema critico. Aunque las mujeres tra-
bajaran en la casa 0 en la prostitucion autorizada, el go-
bierno intervenia rara vez. En 1914, la mitad de las mu-
jeres empleadas en la industria desempefiaba tareas on
su casa y generalmente se les pagaba por unidad produ-
cida. Como sus pares involucradas en el servicio domés-
tico, las que trabajaban en Sus casas 0 fuera de Ia ciu-
descanso dominical,
dad de Buenos Aires, carecian de descar
horas de trabajo limitadas y otros privilegios especiales
de los que gozaban las mujeres empleadas en fabricas
de Buenos Aires entre 1905 y 1907 (Guy, 198 10S)
Pero para aquellas mujeres que trabajaban en om a
cas, la situacién no era mucho melo” Aun cuan
: .
Congreso Argentino habia debatido largamente, Bee
sidad de reglamentar elt y
rabajo femenine ee
fos, la redaccién de las leyes era |
janta y su P
cién escasa. Si
fin de defender su
ira de sus maridos y padres co
60
fes. Ello puede comprobarse en 1904, cuando 21 traba-
jadoras textiles que permanecian en huelga fueron obii-
gadas por sus padres, quienes necesitaban sus salarios,
a retornar al trabajo (La Vanguardia, 16 de enero
1904:2). Pero mientras los trabajadores comprobaban
cuan facil podia coecionarse a las asalariadas uno de
los primeros grupos sindicales, la Unién General de Tra-
bajadores, en vez de ayudar a sus compaferas trabaja-
doras, tan s6lo proponia la prohibicién del trabajo de mu-
jeres y nifos (La Vanguardia, 13 de diciembre 1906:1).
Conclusiones
vidente que los jefes de familia de la élite en la
jentina postindependiente retuvieron un numero tradi-
ional de derechos legales que regulaban la actividad
onomica y social dé sus esposas, hijos y empleados.
mésticos. El Estado habia permitido la expansién de
privilegios durante los anos d stabilidad civil. El
reménito de la autoridad de los jefes de familia resulté
in el decrecimiento de la autonom/a de los restantes
de la familia.
marcado contraste, Has lemmas. condiciones. Sea
micas y politicas que llevaban al incremento del poder
los jefes de familia de la élite causaban la pérdida del
recho a controlar el trabajo familiar a los jefes de fami-_
Umildes, Una vez que el Estado comenzé a regular
itar y mujeres para el servicio pUblico o doméstico.
A pesar de que el nivel de interferencia estatal vari
conforme a la regién y a las tradiciones laborales , la to-
talidad de los jetes de familia pobres de la Argentina que
no colocaban laboralmente a sus hijos, hijas o esposas
podian esperar alguna critica proveniente de las autori-
dades publicas.
La promulgacién de los Codigos Civil y Comercial no
alteré de plano el impacto regional de la distribucion la-
boral familiar, dado que permitid a las provincias definir
las ordenanzas de trabajo inherentes. La funcidn de los
nuevos corpus {ue uniformizar el limite que podia alcan-
zar la autoridad de los jefes de familia en relacién a sus
esposas e hijos y permitir a las mujeres ejercer la patria
61
potestad bajo ciertas condiciones. Los Cédigos también
clarificaron que los derechos de patria potestad emana-
dos del Estado también podian modificarse.
sar de que el gobierno nacional argentino no pro-
lg6 la leyes de matrimonio civil hasta 1888 y de cons-
pcidn militar hasta 1901, habia intervenido amplia-
nte en cuestiones familiares relacionadas con el tra-
jo. El tratamiento del trabajo femenino habia pasado
1 dos diferentes tradiciones regionales, A fines.del-si.__
X.esas tradiciones laborales.s@_manifestaron cuan- .
el Estado dejo sentado que no interferiria con el tra-
jo femenino doméstico, mientras. que aumentaba la vi- —_
ancia del trabajo femenino fuera de ese ambito, ex-
pto cuando estaba sujeto a regulaciones familiares.
@ este modo, la prostitucion inducida por ja familia po-
' sido ilegalizada. Sin embargo se /a toleraba.
imente, en los primeros afios del presente siglo,
judas voces se alzaron en el Congreso Argentino a fin
@ regular el trabajo industrial de mujeres y nifos. La le-
islacién amparandolo se sancionéd en 1907, pero solo
on aplicacion a las empresas de la Capital Federal.
ientras tanto, cada provincia era libre de legalizar la
rostitucién e ignorar o regular el trabajo de las mujeres
mildes a través de leyes de conchabo o vagancia. Pa-
'S y maridos podian forzar a trabajar a sus dependien-
res, incluso en tareas inmorales, Solo cuando
fe moditico el Cédigo Civil, en 1926 y 1934, e! Estado
pudo obligar a quienes ejercian la patria potestad a con-
sentir que sus esposas a hijas dispusieran de sus sala-
tlos y eligieran su trabajo. Sin embargo, y atin después
je 1934 no habia garantia de que un padre o marido
icumpliera esas leyes salvo que fuera llevado a la Corte
sbora, 1958:149-57). Finalmente, en diciembre de
; el Estado legisié sonre la prostitucién declarando
el! control oficial de la prostitucién ilegal en toda la Na-
cién.
ente que la patria potestad fue el mecanismo legal y
‘ocial utilizado por los jefes de familia para conservar la
utoridad sobre los miembros de la misma. La patria po-
se utiliz6 tanto en forma legal como ilegal para
62
Bes
~~
: ocupaciones para esposas e hijos, o para mante-
ra los miembros de la familia fuera de la fuerza de
isponible. El examen del material de archivo de-
muestra, sin embargo, que la mujer, tanto camo e! ham-
bre, utilizaba su autoridad parental en forma perversa
para disponer del trabajo ilegal de sus hijos.
A fin de controlar la provisién de trabajo, el Estado ar-
gentino establecié disposiciones limitando el uso de la
patria potestad, aunque tales restricciones fueron afecta-
das por factores tales como clase y regién. Los derechos
al ejercicio de la patria potestad por parte de convictos
fueron absolutamente denegados y, dependiendo de la
regidn, el Estado también desalenté el ejercicio de la
prostitucién o simplemente /a ignoré. Al mismo tiempo,
aquellos que ejercian la patria potestad tenian mas po-
der real de intervenir en cuestiones familiares que el per-
mitido por los Cédigos Civiles.
Es necesaria una mayor investigacién en los archivos
judiciales argentinos para sustentar los hallazgos de es-
te ensayo respecto de la aplicacién y variacién del régi-
men de patria potestad conforme a circunstancias loca-
les tocantes a clase, orden piblico y demanda laboral.
mia de la familia de clase baja fue mas clara-
@ afectada por tales circunstancias de lo que tue
familia perteneciente a la élite, la cual mantuvo una
uacién de soberania casi inexpugnable en e! ambito
ian también estudiarse ‘otros paises latinoame-
nicanos a fin de determinar si la Argentina es un caso ti-
pico © excepcional dentro de la historia de la familia en
@/ continente. Por tales razones, el analisis regional com-
_binado con la utilizacién de fuentes municipales, provin-
Gales y nacionales deberia revelar las dinamicas de la
interrelacién estado-familia durante el siglo XIX. De esta
manera, apareceran nuevas lendencias para proceder al
eeiucio de la familia lalinoamericana como asi tambien
seria factible abordar tales como el de patria potestad en
un contenio Nistérico que considere varianies tales como
genera, raza y ase
NOTAS
_' Traer {1980:22-47) re:
r (1980: sume i
- : ne Dillard (1984) aa Tar gansnicn helen
aap rae on la sociedad urbana castellana oneatie
ens slant ese ec
os egisiacion familiar hispana en el Nuevo Mun.
“Asimismo, por esta ley la
- " ley la mayoria de edad ici
el hijo en yoria de edad se anticipaba si
padres. cuestion lo era de madre viuda o huérfano de ambos
' Archivo Histérico de Cérdaba (Gobi
302, 396, 400): Provinci (Gobierno, 1859, 3:285, 297,
CS7O 140. Pata a AE Ay
“Universidad Nacional de Cuyo (1 :
Matthew Lesher esta informacion’ Pa pe Peete
*Podria consultarse al respecto los registros de la Defenso-
ria de Menores de la provincia de Buenos Aires. Los mismos se
tet depositados en el Archivo de la Nacidn y comienzan en
* Algunas domésticag eran encarceladas. Ejemplos de ello
pueden hallarse en el Archivo Histrico de la Provincia de Tucu-
man, Comprobantes de Contadurla (julio 1870, 176:311, 628).
Cada fugada debia servir 30 dias en la carcel. La provincia de
Tucuman licaba, en forma regular, estadisticas de fuga, tan-
to de hombres coma de mujeres (Guy, 1978: 140, 145n)
” Para Salta durante los afios 80 ver Sola (1889:413)
*Maria Eugenia Fernandez, Juez Pea, Escribano Godoy,
Legajo, 2, Lewa F, N* 28, Archivo General de la Nacién Argenti-
na duzgado de la 1 Instancia, 1823). Agradezco a Hugo Vaini-
kolf por su gentil atencién en sefalarme este documento
Carta de Peru Diaz al Jefe de Policia, Buenos Aires, julio
16, 1850, Archivo General de la Nacién Argentina (Policia, co-
rrespondencia particular, 1850): Ley del 7 de mayo, 1875. Actas
Municipal de*Buenos Aires (1875: 2: -37).
Pe eEsar D Nes $e citaban en el caso de la ley de trabajo
Esas provisiones
: = e Prucumdn, 1877 Cédigo Policial (Provincia de Tucu-
man, ilacion, 1877: 369-70)
"El Congreso Argentino promuigé la ley conta la explota-
cién en 1919 a fin de ‘eliminar la trata de blancas en la Argenti-
na, Entre los castigos que se imponian figuraba la pérdida de la
patria potestad si la persona involucr en el crimen ara of
progenitor (Republica Argentina, Camara de Diputados, 13) :
3:32 1-34); véase tambien Boletin Abolicionista, Diciembre
1 98-99)
Oo ae celica Argentina (1898, 2:22) Estas estadisticas $9 re
fieren a rasidentes por sobre los 14 ahos de edad. La ley
1875 puede hallarse en Buenos Aires (1875, 316 33 188s; 20
Republica Ar nang, Pola eo be ata ASS ina
1885 6-9); TOE . =
a ey eles de fartila en la prostitueién de judia
en Buenos Aires, voase: Bristow (1982 121-22
alec eri
;
£
F
&
‘
64
You might also like
- Her Body and Other Parties: StoriesFrom EverandHer Body and Other Parties: StoriesRating: 4 out of 5 stars4/5 (822)
- A Heartbreaking Work Of Staggering Genius: A Memoir Based on a True StoryFrom EverandA Heartbreaking Work Of Staggering Genius: A Memoir Based on a True StoryRating: 3.5 out of 5 stars3.5/5 (231)
- Devil in the Grove: Thurgood Marshall, the Groveland Boys, and the Dawn of a New AmericaFrom EverandDevil in the Grove: Thurgood Marshall, the Groveland Boys, and the Dawn of a New AmericaRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (266)
- The Sympathizer: A Novel (Pulitzer Prize for Fiction)From EverandThe Sympathizer: A Novel (Pulitzer Prize for Fiction)Rating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (122)
- The Little Book of Hygge: Danish Secrets to Happy LivingFrom EverandThe Little Book of Hygge: Danish Secrets to Happy LivingRating: 3.5 out of 5 stars3.5/5 (401)
- On Fire: The (Burning) Case for a Green New DealFrom EverandOn Fire: The (Burning) Case for a Green New DealRating: 4 out of 5 stars4/5 (74)
- Team of Rivals: The Political Genius of Abraham LincolnFrom EverandTeam of Rivals: The Political Genius of Abraham LincolnRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (234)
- Elon Musk: Tesla, SpaceX, and the Quest for a Fantastic FutureFrom EverandElon Musk: Tesla, SpaceX, and the Quest for a Fantastic FutureRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (474)
- The Unwinding: An Inner History of the New AmericaFrom EverandThe Unwinding: An Inner History of the New AmericaRating: 4 out of 5 stars4/5 (45)
- Hidden Figures: The American Dream and the Untold Story of the Black Women Mathematicians Who Helped Win the Space RaceFrom EverandHidden Figures: The American Dream and the Untold Story of the Black Women Mathematicians Who Helped Win the Space RaceRating: 4 out of 5 stars4/5 (897)
- The World Is Flat 3.0: A Brief History of the Twenty-first CenturyFrom EverandThe World Is Flat 3.0: A Brief History of the Twenty-first CenturyRating: 3.5 out of 5 stars3.5/5 (2259)
- The Emperor of All Maladies: A Biography of CancerFrom EverandThe Emperor of All Maladies: A Biography of CancerRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (271)
- Shoe Dog: A Memoir by the Creator of NikeFrom EverandShoe Dog: A Memoir by the Creator of NikeRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (540)
- Grit: The Power of Passion and PerseveranceFrom EverandGrit: The Power of Passion and PerseveranceRating: 4 out of 5 stars4/5 (590)
- The Yellow House: A Memoir (2019 National Book Award Winner)From EverandThe Yellow House: A Memoir (2019 National Book Award Winner)Rating: 4 out of 5 stars4/5 (98)
- The Subtle Art of Not Giving a F*ck: A Counterintuitive Approach to Living a Good LifeFrom EverandThe Subtle Art of Not Giving a F*ck: A Counterintuitive Approach to Living a Good LifeRating: 4 out of 5 stars4/5 (5813)
- The Hard Thing About Hard Things: Building a Business When There Are No Easy AnswersFrom EverandThe Hard Thing About Hard Things: Building a Business When There Are No Easy AnswersRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (348)
- The Gifts of Imperfection: Let Go of Who You Think You're Supposed to Be and Embrace Who You AreFrom EverandThe Gifts of Imperfection: Let Go of Who You Think You're Supposed to Be and Embrace Who You AreRating: 4 out of 5 stars4/5 (1092)
- Never Split the Difference: Negotiating As If Your Life Depended On ItFrom EverandNever Split the Difference: Negotiating As If Your Life Depended On ItRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (844)
- Op Estudio Diagnostico Colectivo MigrantesDocument70 pagesOp Estudio Diagnostico Colectivo MigrantesJava UDNo ratings yet
- FUKS, LAPALMADifusià NDocument16 pagesFUKS, LAPALMADifusià NJava UDNo ratings yet
- Amor A Distancia Cap IIDocument14 pagesAmor A Distancia Cap IIJava UDNo ratings yet
- María Luisa Peralta Familias Multiparentales e IdentidadDocument22 pagesMaría Luisa Peralta Familias Multiparentales e IdentidadJava UDNo ratings yet
- Trans GeneroDocument26 pagesTrans GeneroJava UDNo ratings yet
- Amor A Distancia Cap IDocument9 pagesAmor A Distancia Cap IJava UDNo ratings yet
- Características de Las Familias EnsambladasDocument15 pagesCaracterísticas de Las Familias EnsambladasJava UDNo ratings yet
- El GéneroDocument25 pagesEl GéneroJava UDNo ratings yet
- CIENCIA Y FICCIÓN - Frente A La Dicotomía Patriarcal, La Singularidad FeministaDocument7 pagesCIENCIA Y FICCIÓN - Frente A La Dicotomía Patriarcal, La Singularidad FeministaJava UDNo ratings yet
- Selección Rousseau, El Contrato Social-1-8Document8 pagesSelección Rousseau, El Contrato Social-1-8Java UDNo ratings yet
- Oad 2017. Estudio Nacional en Poblacion Sobre Consumo de Sustancias Psicoactivas Magnitud Del Consumo de Sustancias 0Document59 pagesOad 2017. Estudio Nacional en Poblacion Sobre Consumo de Sustancias Psicoactivas Magnitud Del Consumo de Sustancias 0Java UDNo ratings yet
- Myers Una Revolución en Las CostumbresDocument16 pagesMyers Una Revolución en Las CostumbresJava UDNo ratings yet
- Actos Consumados (Para Docta 2021)Document14 pagesActos Consumados (Para Docta 2021)Java UDNo ratings yet
- Ogden Seminario Clínico PDFDocument9 pagesOgden Seminario Clínico PDFJava UDNo ratings yet
- Hercovich de La Opci N Sexo o MuerteDocument12 pagesHercovich de La Opci N Sexo o MuerteJava UDNo ratings yet
- 2007f - Es. El Mundo de Las 'Interdependencias Recíprocas' - JGBDocument18 pages2007f - Es. El Mundo de Las 'Interdependencias Recíprocas' - JGBJava UDNo ratings yet
- Cap 10 Dragotto AdiccionesDocument25 pagesCap 10 Dragotto AdiccionesJava UDNo ratings yet
- Seminario BrasiliaDocument5 pagesSeminario BrasiliaJava UDNo ratings yet
- Los Existenciarios Trans Lohana BerkinsDocument6 pagesLos Existenciarios Trans Lohana BerkinsJava UD0% (1)
- VERGUENZA CULPA PUDOR CAP 7 La Clínica Psicoanalítica Frente Al Abuso SexualDocument14 pagesVERGUENZA CULPA PUDOR CAP 7 La Clínica Psicoanalítica Frente Al Abuso SexualJava UDNo ratings yet
- Intervenciones Preventivas y Promocionales en Salud - H. LealeDocument6 pagesIntervenciones Preventivas y Promocionales en Salud - H. LealeJava UDNo ratings yet
- REVAPA.013.0507A-original (1) Contraidentificación ProyectivaDocument5 pagesREVAPA.013.0507A-original (1) Contraidentificación ProyectivaJava UDNo ratings yet