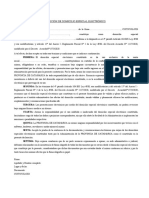Professional Documents
Culture Documents
Ansaldi Waldo Giordano Verc3b3nica 2012 El Estado de Compromiso Social El Populismo y Otras Formas de Intervencic3b3n Social Del Estado
Ansaldi Waldo Giordano Verc3b3nica 2012 El Estado de Compromiso Social El Populismo y Otras Formas de Intervencic3b3n Social Del Estado
Uploaded by
eugenia garribia0 ratings0% found this document useful (0 votes)
30 views9 pagesOriginal Title
ansaldi-waldo-giordano-verc3b3nica-2012-el-estado-de-compromiso-social-el-populismo-y-otras-formas-de-intervencic3b3n-social-del-estado
Copyright
© © All Rights Reserved
Available Formats
PDF or read online from Scribd
Share this document
Did you find this document useful?
Is this content inappropriate?
Report this DocumentCopyright:
© All Rights Reserved
Available Formats
Download as PDF or read online from Scribd
0 ratings0% found this document useful (0 votes)
30 views9 pagesAnsaldi Waldo Giordano Verc3b3nica 2012 El Estado de Compromiso Social El Populismo y Otras Formas de Intervencic3b3n Social Del Estado
Ansaldi Waldo Giordano Verc3b3nica 2012 El Estado de Compromiso Social El Populismo y Otras Formas de Intervencic3b3n Social Del Estado
Uploaded by
eugenia garribiaCopyright:
© All Rights Reserved
Available Formats
Download as PDF or read online from Scribd
You are on page 1of 9
EL ORDEN EN SOCIEDADES DE MASAS 185
lerazgo diferente y permanente sobre la alianza (0 ‘frente’)”. La politica
munistas frente a Batista en Cuba avala esa proposicién, pero la seguida
nen Argentina la refuta.
srotada la insurreccién, Vargas obtuvo inmediatamente una ampliacion
poderes especiales, Dispuesto el estado de sitio, la represién policial fue
, desarticulando todas las formaciones de izquierda y encarcelando a
000 politicos, civiles y militares. Durante 1936 continué la represin y
mento de los poderes de emergencia: el estado de sitio fue prorrogado
‘veces, cada una por 90 dias; un senador y cuatro diputados federales fue-
sados y el Congreso consintié su enjuiciamiento; un nuevo Tribunal de
i Nacional otorgé a Vargas mas poder represivo.
ido de Compromiso Social, el populismo
is formas de intervencién social del Estado
isco Weffort, en alusién al populismo brasilefo, utilizé el concepto
dle Compromiso Social para referirse a una de las formas histéricas que
el Estado en América Latina tras la crisis de 1930. Ella se distingue de
forma de Estado, de matriz eurocéntrica (y no verificable en la region),
la 4. Welfare State o Estado de Bienestar Social. También, se diferen-
Jas experiencias derivadas del New Deal en Estados Unidos y los frentes
§ avalados por la Internacional Comunista.
iendo a Weffort, puede decitse que el Estado de Compromiso Social
en unos arreglos politicos inestables con incorporacién de los sectores
¥y movilizacién de las masas (crabajadores) desde arriba, quienes dispusie-
intos grados y cuotas de poder, segtin los casos. Puesto que el conflicto
no radicaba en el antagonismo de clases propio del capitalismo (bur-
1s, proletariado), este adquirié un caracter difuso: oligarqufa os. pueblo.
pauta general, ninguna clase o fraccién de ella fue capaz de ejercer la
wwla y llevar adelante un proyecto nacional con éxito duradero. Como
lo, la dominacién se articulé con base en el compromiso. Los Estados de
wniso en su forma més acabada fueron Estados Populistas (Graciarena,
Pero no debe asumirse que el populismo es una forma generalizable a
‘opidn. En efecto, la experiencia del batllismo en Uruguay, la del yrigo-
en Argentina, las de Alessandri y luego Aguirre Cerda en Chile, la del
holiviano, la del aprismo peruano o la de Velasco Ibarra en Ecuador por
lo «los casos més citados— aluden a una ampliacién de las bases sociales
lo y a una politica de inclusién sobre la base de una identidad mas o
ambigua, pero no constituyen, ninguna de ellas, experiencias pasibles de
leradas populistas ¢ incluso, algunas, ni siquiera de incorporacién de
trabajadoras.
po MWHANSALDIN ¥, GIORDANO! EL ORDEN EN SOCIEDADES DE MASAS |87
El Estado de Compromiso Social hace referencia a una forma de Esta
con régimen democratico que histéricamente sucedié a las crisis de la oligarqui
(aunque en algunos casos no llegé a reemplazarla en sus trazos fundamentales
¥ puso en marcha cierta practica politica de ampliacién de las bases sociales, d
intervencién social del Estado y de interpelacién popular.
Hay dos paises, que no tuvieron Estado oligarquico (en los términos e
que lo hemos conceptualizado en el capitulo 4), que presencan singularidade
significativas: Uruguay, donde el reformismo batllista fue la forma en la que §
consolidé ef Estado moderno como forma particular de resolucién de las lucha
inherentes a la modernizacién; y Costa Rica, que tempranamente logré la articy
lacién con el mercado mundial a través de la expansién de la economia del ca
la centralizacién del Estado sobre bases més 6 menos sélidas (en buena medi
colaboré con esta centralizacién la ausencia de estructuras coloniales fuertes
su territorio) y mds proclive a la implementacién de reformas sociales. Urug
fue, desde la primera década del siglo XX, un Estado Protector; Costa Rica, de
los afios cuarenta, mas bien, un Estado de Compromiso Social.
En América Latina, puede decirse, hubo Estados de Compromiso Soet
Estados Protectores (para utilizar la expresién acu‘iada por el argentino Lucian
Andrenacci), Estados Populistas y Estados intervencionistas. La distincién
introduce en un nuevo rodeo de especulacién tedrica: gcual es la especificid
del Estado populista?
[dia la ver sociolégica e histérica del populismo latinoamericano, una linea
BBlésica y epistemoldgica que, con matices, es la seguida por varios autores
diferencias en cuanto a la extensién del concepto, pero con énfasis en su
ter sociohistérico: entre los clésicos, Weffort (1968a, 1968b, 1980), Cardo-
Taletto (1990), y més recientemente, Vilas (1995b), Mackinnon y Petrone
8) y Ansaldi (20076).
Uomo es evidente, nuestra posicién discrepa radicalmente de Ja de Laclau
lidores, que consideran el populismo “simplemente un modo de construir
litico” (Laclau, 2005: 91), una visién que Guillermo Almeyra (2009: 283)
diciendo que esta situada “fuera de la historia y de los conflictos sociales,
cinde del estudio de las particularidades del desarrollo de cada formacién
fmico-social y de cada cultura”.
I) América Latina, el populismo acompaiié el surgimiento polftico de las
en las condiciones creadas por la crisis de la dominacién oligarquica y de
de la idea, mas que de Ia paupérrima practica, de la democracia liberal,
‘coyuntura de ensayos de desarrollo auténomo relativo y de urbanizacién
wtvializacion en paises agrarios y dependientes. Como escribié Octavio
(1989: 9), el populismo se correspondid, en América Latina, con “una
‘specifica en la evolucién de las contradicciones entre la sociedad nacional
conom@ dependiente”. a
efecto, en América Latina, el populismo fue una experiencia histdrica sig-
(iva a partir de la década de 1930, tras la crisis de la dominacién oligdrquica
jheralismo —un liberalismo que ya venfa siendo cuestionado desde Europa
»
Ora digresién tedrico-conceptuat: el populismo fascismo y por el comunismo-. Se apoyé en una alianza entre el Estado,
esfa industrial nacional (o local) y el proletariado urbano industrial,
G abarcar, como en el caso mexicano, a los campesinos.'! El Estado fue
de esa alianza y en este sentido devino un Estado fuerte. Weffort (1980:
ha definido el “sistema populista” como una “estructura institucional de
‘oritario y semicorporativo, orientacién politica de tendencia nacionalista,
Populismo es uno de esos conceptos que ha sido objeto de una recurrent
inflaci
nn semantica. Entre quienes reivindican un uso amplio, descuclla Ernes
Laclau (2005), quien considera el populismo como la “esencia’ de lo politico,
la misma linea, visiones como las de Benjamin Arditi (2004a) y Francisco Pania
(2005) optan por definirlo en rérminos de “rasgo” 0 “dimensién” de la politi
moderna, Otros, como Alan Knight (2005, capitulo 6), prefieren asociarlo.
términos como “estilo” politico. Estas definiciones de algiin modo se inspi
en experiencias histéricas recientes, como las de los gobiernos “neoliberales?
los afios noventa o la Revolucién Bolivariana en Venezuela, para nombrar
més sobresalientes en América Latina. En términos més estrictos, estructurales
histéricamente acotados, se cuentan definiciones como la de Francisco Weffi
(1980).
| y antioligdrquica, orientacién econémica de tendencia nacionalista e
ilista, composicién social policlasista, pero con apoyo mayoritario de
populares”. La alianza policlasista en el Estado es un factor explicativo
© el que priorizamos en nuestra definicién del fenémeno lo cual nos
Pare Nora Hamilton [1983] el cardenismo no encaja exactamente en la
linic¢lon clasica de populismo. El argumento principal es que la revolucién
i i i j eg a hbie! moviizado a las moses (fundamentalmente, las campesinas) y los sec-
Sabiendo que el populismo ha sido tun objeto teérico e histérico-
ilo lo es por ejemplo, invocando a la participacién como suplemento
fascismo fue de una brutalidad que no se encuentra, ni siquicra en los casos
extremos (que los hubo) del populismo, para citar solo algunos aspectos.
Aunque el de Arditi no es estrictamente un enfoque socioldgico-historieo
su interpretacién de algtin modo abona la perspectiva sociohistérica que aqi
asumimos, pues para decidir si el populismo “como periferia interna de la dem
cracia” resulta ser un modo de representacién que acompafia a la democraeit
necesario tomar en cuenta las condiciones histéricas.!* Asi, entendemos que
populismo es un fenémeno propio (0 “interno”) de la democracia politica,
12, Al respecto, Arciti (2004a: 77-78) afirma: “determinar cuando el modo d
representacion y el lado inquietante cruzan la linea y se convierten en uf 4 . ‘ “i
reverso de la democracia es una cuestién de juicio politico y no puede se Desde nuesira perspectiva, reiterémoslo, el populismo es siempre expresién
establecido por mandato conceptual”. . Una forma cle la demoeracia,
96| W. ANSALDI Y V. GIORDANO EL ORDEN EN SOCIEDADES DE MASAS \97
de los procesos institucionales~ pone a prueba la obviedad de aquello que es vist
como la normalidad del orden democratico”. Y continiia: “se posiciona [...]
un drea gris dénde no siempre es fécil distinguir la movilizacién populista d
gobierno de la turba” (Arditi, 2004a: 74). Segiin el mismo autor, esta modalid
del populismo es potencialmente renovadora: “sea como una reaccién contra
politica convencional o como una respuesta ante los fracasos de la democra
elicista, esta modalidad de la intervencién populista tiene el potencial de reno
ya la ver perturbar los procesos politicos, sin que ello siempre o necesariam
implique rebasar el formato institucional de la democracia. Su accidn se di
pliega en los bordes mas dsperos del orden democratico liberal. En todo ca
tepresentacién mediada por el lider, una cooptacién vertical de las masas
nipulacién instrumental componen, en buena medida, la dimensién
aria que algunos como Weffort— atribuyen al populismo. Aqui, reitera-
preferimos destacar que la amenaza de identificacién extrema del lider con
, del Gobierno con el Estado, etc. —que es la tercera posibilidad interpre-
del populismo que brinda Arditi— es exactamente eso: una amenaza, no
ho consumado. /
identificacién del populismo con el autoritarismo, y mas precisamente
wtificacién del denominado “neopopulismo” con formas autoritarias de
vio del poder, ha tenido gran impacto académico y meditico en los ulti-
{i08, sobre todo en relacién con la experiencia de gobiernos como el de
9 Fujimori en Perti, impacto replicado més recientemente en relacién con
lerno de Hugo Chavez en Venezuela.
efecto, algunas practicas politicas de fin del siglo XX —de diverso signo—
Ado caracterizadas como populistas o bien neopopulistas. En contraste con el
imo, tal como ha sido definido hasta aqui, la -a nuestro juicio— poco feliz
jién neopopulismo designa una experiencia resultante de las reformas neoli-
y de la crisis de la deuda externa de las décadas de 1980 y 1990 (Rober
| Asi, los gobiernos de Carlos Salinas de Gortari (1988-1994) en México,
Mengin (1989-1999) en Argentina, Fernando Collor de Mello (1990-1992)
il, \ Fujimori (1990-2000) en Perd, entre los mas sobresalientes,
caracterizados como neopopulistas. Y como se dijo arriba, més reciente-
también el gobierno de Hugo Chavez en Venezuela ha sido caracte! izado
Ha expresién del populismo. Por ejemplo, De la ‘Torre (2008) lo incluye
de los populismos nacionalistas y radicales. Pero esta claro que en todos estos
trata, por lo menos, de un uso amplio, estirado y abusivo del Sonceptorer
foira Mackinnon y Mario Petrone (1998) caracterizan una “unidad anali-
{nima” de la cual parten para distinguir los rasgos singulares de cada una
experiencias populistas y de estas respecto de las llamadas neopopulistas.
iutores consideran dos elementos: la base social y la diada incorporacién/
sidn.!4 Con el afadido de la variable temporal, igual que Mackinnon y
sostenemos una visidn critica del concepto neopopulismo. Gobiernos
resulta evidente que con ello el espectro comienza a distanciarse de la modali
anterior, donde era una suerte de companero de ruta de la representacién Li
ral democrética en su forma medidtica. Més bien aparece como una presen
inquictante y comienza a generar cierta incomodidad en La clase politic
say la intelectualidad” (Arditi, 2004a: 97).
Precisamente, el populismo (sobre todo considerado en su dimensién
movimiento) fue identificado por los militares argentinos y brasilefios respon
bles de la instauracién de las dictaduras de las Fuerzas Armadas de las décadasd
1960 y 1970 como uno de los “vi
los supuestos vicios constituidos por “la izquierda revolucionaria y los movimien
tos guerrilleros” (Ansaldi, 2004b y 2007b).
Es evidente que, desde esta perspectiva, el concepto populismo tiene una re
cién compleja no solo, como se ha visto, con el concepto democracia sino tam
bién con el concepto revolucién —esto tiltimo, més atin en el caso de Méxicoms
Tal como sostiene Weffort (1984), la revolucién no se distingue por la vio
Jencia que el proceso involucra sino por el predominio de los mecanismos def
democra
caben dudas, el populismo esté lejos de constituir una forma revolucionaria.
contratio, él se caracteriza por la representacién politica mediada y mediatiza
Y si por revolucién se alude a movimientos orientados a producir cambios rad
cales desde abajo, la descalificacién es atin m:
clara, Para ponerlo en términe
histéricamente polares: no se trata de una revolucién sino de un reformis:
Son, quia mejor, casos 0 tipos de revoluctones pasivas dependientes 0 de moden
zaciones conservadoras dependientes.
Mackinnon y Petrone definen tres rasgos que componen esa “unidad
ahalitica minima”: a) una situacién de crisis y de cambio como condicién
‘de emergencia; b) Ia experiencia de participacién como sustento de la
jovilizacién popular, y ¢) el carécter ambiguo de las experiencias popu-
Islas, Por su parte, Petrone (2003: 271), utiliza la definicion de populismo
GoMo “articulacién de rasgos" para el estudio del caso mexicano. Alli, se
Jopone pensar el fendmeno populista “de manera afirmativa", esto es,
huscando poner en relieve lo que el populismo es y no aquello de lo cual
tile carece (fundamentalmente, en relacién con las democracias de
Manes "tipleas"),
en un programa contestatario (y en el mejor de los casos, una realidad),
los populismos, la apelacién a Ja democracia la convierte en un principio d
legitimidad eficaz, No hay un quiebre de las reglas del juego democratico, ma
bien se da una democratizacién del consumo y de la participacién (en gra
medida informal) en el Gobierno, en beneficio de sectores antes excluidos q)
se incorporan al extenso y difuso colectivo “pueblo” a través de movimiento
heterénomos. ani
98 | W. ANSALDI Y ¥. GIORDANO EL ORDEN EN SOCIEDADES DE MASAS. 199
flores urbanos y rurales fue un proceso (revolucionario o reformista) iniciado
Ja oligarquia.
10s populismos no rompieron con la logica burguesa de escisién entre socie-
y Estado y de su recomposicién ilusoria mediante la asociacién entre Nacién
tado. Como se sabe, la hegemonia burguesa se expresa bajo la forma de hacer
ivalentes los principios nacional y estatal, siendo este el que ordena los valores
Ais relaciones) que definen la identidad de una comunidad. En este sentido,
‘clases obreras de América Latina no pudieron “elevarse a la condicién de clase
dlonal” (para usar la expresién de Marx y Engels en el Manifiesto Comunista),
it; recomponer y unificar a todas las clases populares. Apelando a categorias
mscianas puede decirse que, en sentido estricto, en los populismos, el prole-
do no transité desde lo clasista-corporativo hacia lo polftico-estatal, es decir,
como los de Menem 0 Collor de Mello ni siquiera practicaron formas populistas
de hacer politica.
La dimensién tem poral es clave para distinguir histérica y analfticamenti
los casos tipicos de regimenes populistas los de Argentina, Brasil y Méxt
co- de estos fendmenos nuevos. En efecto, ya se ha dicho, el populismo es
fendmeno surgido en el entramado de una triple crisis: la del capitalismo e
el centro del sistema mundial, la del modelo agroexportador y la de la oliga
quia como forma de Estado. Asimismo, la alianza de clases, el modelo IST
la politica de masas fueron tres de sus rasgos constitutivos, ninguno de ellos
esta presente en las versiones denominadas neopopulistas de los tiltimos aitok
en las que, contrariamente, la desindustrializacién y la despolitizacién fueron
signos caracteristicos.
Bn consecuencia, retomando los ejes sefialados por Mackinnon y Petrong
Jos supuestos populismos de nuevo tipo apelaron a una integracién fragmenta
de programas econémicos, por ejemplo, que erosionaron la ciudadania
yenerd un sentido colectivo de la accién 0, si se prefiere, una voluntad nacio-
popular. Ast, la lucha de los trabajadores fue corporativa, no hegeménica.!>
Jos populismos parecen haber potenciado, en el campo de las fuerzas politi-
| segundo momento de las relaciones de fuerza, esto es —superando el eco-
nico-corporativo— aquel en el cual los miembros de un mismo grupo social
propulsé formulas de Estado minimo inspiradas en aquello que trascendié come onscientes de la solidaridad de intereses entre todos ellos, pero atin dentro
Consenso de Washington. Ademés, la clase obrera fue la principal perjudicad campo meramente econémico. No avanzarian, en cambio, hacia el tercer
por esas politicas, que negaron, cuando no arrasaron, con buena parte de las jiento, el, més estrictamente politico, aquel en el que se alcanza “la concien-
conquistas en materia de ciudadan‘a social. La pobreza fue el signo caracteristico que 108 propios intereses corporativos, en su desarrollo actual y futuro,
de los mal llamados neopopulismos, en rigor, regimenes socialmente excluyent los limites de la corporacion de grupo puramente econdmico y pueden
y fragmentarios. En cambio, y en remarcable contraste con estos, los populis
“Clasicos” (Drake, 1982) 0 “efectivos” y “exitosos” (Knight, 2005), en definiti
y la institucionalizacién y organizacién de la sociedad civil. El llamado neopo:
pulismo estuvo lejos de promover politicas distribucionistas y, por el contrario
jen convertirse en los intereses de otros grupos subordinados”.!°
n los populismos, fue el Estado el que absorbié la crisis de la burguesia
Wjanizar a la sociedad civil y al consenso bajo la forma de una revolucién
| La burguesta nacional supo despojar a sus antagonistas histéricos de las
fleras de la justicia social y encolumnatlos tras objetivos de conciliacién de
, tealizando cambios ex las estructuras y descartando la posibilidad de rea-
imbios de las estructuras. En este sentido, se traté de una exitosa operacién
\sformismo organico.
Mo obstante, si se piensa correctamente la cuestién de la traducibilidad de las
través de la incorporaci6n social de las masas, a través de una proliferacién
derechos sociales, y en la incorporacién politica, a través de la participaci
fendémeno populista es la lucha de clases, que el populismo conculca bajo la id
orlas, es decir, renunciando a cualquier mecanicismo, no puede menos que
ilrse con la apreciacién de Juan Carlos Portantiero (1981: 232) acerca de la
tidad del proceso latinoamericano vis-a-vis el europeo. En nuestra regién,
so de constitucién politica de la clase obrera —o sea, como sujeto colec-
fuerza de “compromiso”.
Si se presta atencién a la dimensién de clase, el abanico de posibilidad
histéricas que se abre con la crisis de 1930 abarca una variedad de trayectoria
dificilmente resumibles en un patron tinico. Dos autores, con objetivos y obje
La lucha corporative organiza la lucha politica de clases en torne al prin-
eiplo nacional-estatal, mientras la lucha hegeménica lo hace alrededor del
Principio nacional-popular.
4, Apelamos aqui al muy conocido fragmento “Andlisis de las situaciones.
_ Relaciones de fuerza" (Gramsci, 1975: Ill, 1578-1589, particularmente pp.
1681-1582).
You might also like
- Clase #1Document51 pagesClase #1eugenia garribiaNo ratings yet
- Teoria PracticoDocument1 pageTeoria Practicoeugenia garribiaNo ratings yet
- Descargar 930 Protocolo de Violencia de GneroDocument12 pagesDescargar 930 Protocolo de Violencia de Gneroeugenia garribiaNo ratings yet
- 206 20 2022 105959Document2 pages206 20 2022 105959eugenia garribiaNo ratings yet
- TP 1 2023Document1 pageTP 1 2023eugenia garribiaNo ratings yet
- 13 Ludileraycomp.Document16 pages13 Ludileraycomp.eugenia garribiaNo ratings yet
- Proyecto de InvestigaciónDocument13 pagesProyecto de Investigacióneugenia garribiaNo ratings yet
- 05 - Silva Bonilla, Maria FernandaDocument129 pages05 - Silva Bonilla, Maria Fernandaeugenia garribiaNo ratings yet
- Los Trabajadores Sociales Ofrecen Muchos Servicios Valiosos A Las Personas NecesitadasDocument2 pagesLos Trabajadores Sociales Ofrecen Muchos Servicios Valiosos A Las Personas Necesitadaseugenia garribiaNo ratings yet
- Violencia Familiar Y Violencia de GéneroDocument38 pagesViolencia Familiar Y Violencia de Géneroeugenia garribiaNo ratings yet
- Acompanante Terapeutico1Document6 pagesAcompanante Terapeutico1eugenia garribiaNo ratings yet
- Abuso SexualDocument10 pagesAbuso Sexualeugenia garribiaNo ratings yet
- T Social C 6Document26 pagesT Social C 6eugenia garribiaNo ratings yet
- MODELO Pedido de EntregaDocument20 pagesMODELO Pedido de Entregaeugenia garribiaNo ratings yet
- DDJJ - Requisitos 1-2Document2 pagesDDJJ - Requisitos 1-2eugenia garribiaNo ratings yet