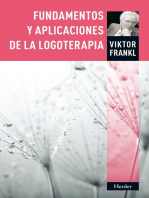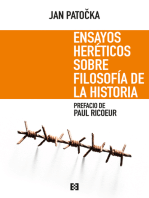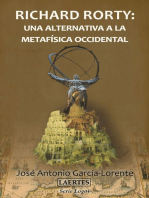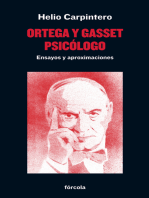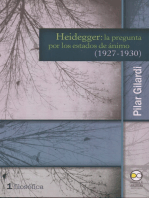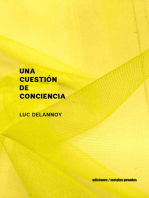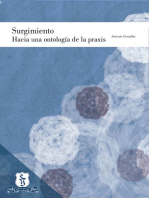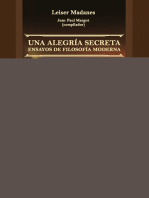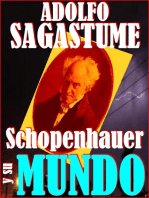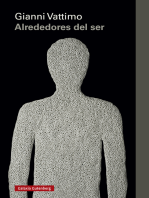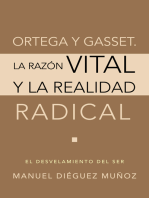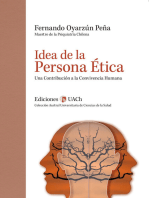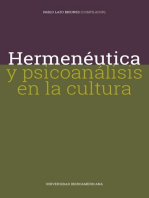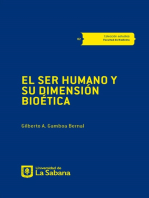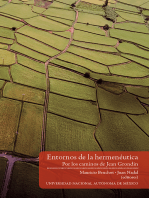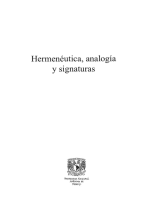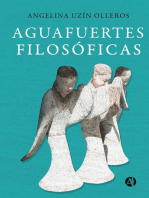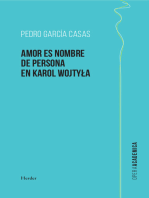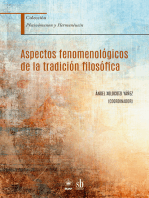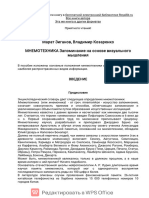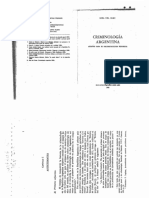Professional Documents
Culture Documents
Comentario
Comentario
Uploaded by
ArturoSimónRodríguezOriginal Title
Copyright
Available Formats
Share this document
Did you find this document useful?
Is this content inappropriate?
Report this DocumentCopyright:
Available Formats
Comentario
Comentario
Uploaded by
ArturoSimónRodríguezCopyright:
Available Formats
La antropología de Ortega como filosofía primera.
La publicación de la conferencia de Tugendhat en el VII Congreso de antropología
filosófica es el punto de partida de Javier San Martín permitiéndo aportar datos con el
objetivo de comprender que la antropología filosófica es filosofía primera, o dicho de forma
más concreta, que la filosofía primera en Ortega, sí es antropología filosófica. Ni Ortega, ni
Husserl, ni Heidegger (aunque no se detiene en Zubiri, este filósofo se podría sumar a los
anteriores, así como Marías) consideraron sus filosofías como antropología filosófica, porque
en sus planteamientos no tratarían sobre el ser humano sino de la subjetividad trascendental o
de la realidad radical, o de la analítica existencial siendo éstas las propias y verdaderas
filosofías primeras. El autor quiere mostrar que sí lo son a la vez que señala el carácter
ambiguo de la antropología filosófica. Veamos cómo.
Puntos base:
La fenomenología establece que toda filosofía debe empezar o encuentra su enraizamiento en
el saber sobre el ser humano.
La conexión de Ortega y Gasset con la fenomenología. Coinciden en que la filosofía es una
antropología, no física ni cultural, sino antropología filosófica.
Sentido de la filosofía primera: su sentido no es el de fundar, no es un origen, digamos
cronológico, sino el establecimiento del lugar, del ámbito por dónde hay que empezar a
esclarecer los conceptos.
Sobre Ortega:
Dos textos de Ortega nos revelan que este autor diferenciaba entre el significado de las
palabras que se refieren a una acción del otro (andar, por ejemplo) y las que se refieren a la
misma acción propia (tener experiencia directa). El cuerpo que expresa una intimidad y el
cuerpo vivido como intimidad. Si encuentra distinción en esto es que da un paso del análisis
del otro pero dentro de la vida humana concreta como realidad radical; piensa entonces que
se pasa de una antropología a la metafísica de la vida humana que es lo que fundamenta
verdaderamente. En realidad habla de alteridad y de mismidad, de indeterminación y de
autodeterminación, en este ámbito en el que no todo está dado y el esfuerzo de determinarse
es lo que se considera vida; esfuerzo que opera con los elementos del ser humano en relación
con la alteridad: trabajo, amor, muerte.
Sobre Husserl:
El elemento fundacionalmente primero es la subjetividad trascendental (1º conciencia
trascendental, 2º subjetividad trascendental, 3º vida trascendental.) Tras ellas hay
conocimiento científico por lo que se constituyen como otros tantos seres objeto de esas
ciencias. Lo que urge es determinar qué clase de ciencia estudiaría la característica fundacional
que posee la subjetividad trascendental frente a las demás ciencias que se encargan de
estudiar, por ejemplo, la conciencia. Por eso cree que la fenomenología no es antropología.
Cree que la antropología filosófica es tan regional como las otras no teniendo, por tanto, la
facultad fundante. O quizá que no está delimitado su objeto de análisis, abarcándolo todo y
por lo tanto se diluye.
Heidegger:
Que el Dasein no es el ser humano demuestra que Heidegger no consideraba su analítica
existencial como antropología. Pero la insistencia en que no se debe confundir el ser con el
ente (¿Qué es metafísica?), da a entender la presencia de un algo más: el ser del ente que no
es otra cosa que apertura al mundo, existencia; algo que diferencia a los demás entes (la
piedra es pero no existe). Heidegger no se contenta con la caracterización del hombre como
ser racional y dotado de capacidad de comunicación a través del lenguaje. Hacia estos
caracteres es donde ponen su atención las distintas antropologías, las regionales. Heidegger
señala que es el hombre el ámbito donde el lenguaje se da, entonces desde donde se puede
entender. Lo último significa que la característica humana lenguaje sólo se puede entender
desde del ámbito hombre.
Coincide Ortega hablando de la conciencia añadiendo el término limitante humana
(presupone que hay conciencias no humanas) no como un rasgo del ser humano, sino la
condición de posibilidad de referirse, hablar o cuestionar cualquier cosa, en la que se
constituye el ser de los objetos. Este es el precedente de la vida individual y más tarde el de
vida radical. Por lo tanto es la vida radical la instancia donde tienen lugar los demás objetos y
donde se mediatizan. Esto último es importante pues supone la labor de interpretación y de
deconstrucción de discursos ya hechos y hacerlos propios. Supone una labor fácilmente
identificable con la epojé y la reducción del método fenomenológico, lo que acerca más a
Ortega a la fenomenología.
Los tres filósofos no consideraron la antropología filosófica como filosofía primera. La razón
está en la confusión que recae sobre el estudio del ser humano al hacerlo desde una
perspectiva taxonómica, como un objeto más. Suponemos que pensarían que la antropología
se reduciría a una antropología de rasgos (Merkalsanthropologie), sin trascender hacia una
visión fundante, una perspectiva esencial de la antropología (Wesensanthropologie). Esto es
un error: el objeto de la antropología filosófica está ya en sus pretensiones y en sus filosofías;
marcan la pauta de lo que debería ser el objeto de la antropología filosófica que es el sujeto
que abre el horizonte mundano.
Y cuando la apertura al mundo deja de ser el ser del ente que llamamos hombre, interviniendo
en ello la técnica como la gran transformadora y que aparece como la instancia enfrentada a
la voluntad subjetiva, este hecho debilita la antropología filosófica. La postura heideggeriana
que acabamos de señalar dará paso a otra preocupación digamos de intervención teológica; la
postura de Ortega, por el contrario, confía en la capacidad de la voluntad humana de moldear
los estragos de la técnica. La clave nos la indica Javier San Martín: es factible moldear porque
no se trata de un enfrentamiento técnica- voluntad individual, sino de la voluntad humana
constituida por millones de actos. De ahí la importancia de los conceptos de alteridad y
mismidad con lo cual hay lugar para la antropología filosófica.
Carmen Palenzuela
You might also like
- Fundamentos y aplicaciones de la logoterapiaFrom EverandFundamentos y aplicaciones de la logoterapiaRating: 5 out of 5 stars5/5 (8)
- Introducción a una fenomenología de la vida: Intencionalidad y deseoFrom EverandIntroducción a una fenomenología de la vida: Intencionalidad y deseoNo ratings yet
- Ensayos heréticos sobre filosofía de la historiaFrom EverandEnsayos heréticos sobre filosofía de la historiaRating: 5 out of 5 stars5/5 (1)
- Comunar: Algunas notas ontológicas acerca de la comunidad, a partir de Martin Heidegger y Jean-Luc NancyFrom EverandComunar: Algunas notas ontológicas acerca de la comunidad, a partir de Martin Heidegger y Jean-Luc NancyRating: 5 out of 5 stars5/5 (1)
- Interpretación del ser humano: Un ensayo de antropología filosóficaFrom EverandInterpretación del ser humano: Un ensayo de antropología filosóficaNo ratings yet
- Richard Rorty: una alternativa a la metafísica occidentalFrom EverandRichard Rorty: una alternativa a la metafísica occidentalRating: 3 out of 5 stars3/5 (1)
- Filosofía radical y utopía: Inapropiabilidad, an-arquía, a-nomiaFrom EverandFilosofía radical y utopía: Inapropiabilidad, an-arquía, a-nomiaRating: 4 out of 5 stars4/5 (1)
- El cuerpo, extraño: Dos formas de entender el cuerpo: medicina y psicoanálisisFrom EverandEl cuerpo, extraño: Dos formas de entender el cuerpo: medicina y psicoanálisisRating: 4 out of 5 stars4/5 (6)
- Trasfondo filosófico en la Psicoterapia Integradora HumanistaFrom EverandTrasfondo filosófico en la Psicoterapia Integradora HumanistaNo ratings yet
- Heidegger: la pregunta por los estados de ánimo (1927-1930)From EverandHeidegger: la pregunta por los estados de ánimo (1927-1930)Rating: 5 out of 5 stars5/5 (1)
- El derecho a la filosofía y la filosofía del derecho en tiempos de patologías socialesFrom EverandEl derecho a la filosofía y la filosofía del derecho en tiempos de patologías socialesNo ratings yet
- F.W.J. Schelling y la Filosofía Perenne I, Vol. IV de La Filosofía Perenne bajo la lupa de Aldous HuxleyFrom EverandF.W.J. Schelling y la Filosofía Perenne I, Vol. IV de La Filosofía Perenne bajo la lupa de Aldous HuxleyNo ratings yet
- La persona humana parte III. Núcleo personal y manifestacionesFrom EverandLa persona humana parte III. Núcleo personal y manifestacionesRating: 5 out of 5 stars5/5 (1)
- La filosofía latinoamericana como política cultural: Un diálogo con Richard Rorty y Raúl Fornet-BetancourtFrom EverandLa filosofía latinoamericana como política cultural: Un diálogo con Richard Rorty y Raúl Fornet-BetancourtNo ratings yet
- "Carta sobre el Humanismo" de Martin Heidegger: Nueva traducción acompañada por notas para un seminario (privatissimum)From Everand"Carta sobre el Humanismo" de Martin Heidegger: Nueva traducción acompañada por notas para un seminario (privatissimum)No ratings yet
- Fuente De Los Valores Y La Sociologia De La CulturaFrom EverandFuente De Los Valores Y La Sociologia De La CulturaNo ratings yet
- Resumen de Una Presentación de la Filosofía de Nietzsche: RESÚMENES UNIVERSITARIOSFrom EverandResumen de Una Presentación de la Filosofía de Nietzsche: RESÚMENES UNIVERSITARIOSRating: 3.5 out of 5 stars3.5/5 (3)
- Sentir con otros: Análisis de la condición emocional del humanoFrom EverandSentir con otros: Análisis de la condición emocional del humanoNo ratings yet
- Ortega y Gasset. La razón vital y la realidad radical: El desvelamiento del serFrom EverandOrtega y Gasset. La razón vital y la realidad radical: El desvelamiento del serNo ratings yet
- Foucault y la crítica a la concepción moderna de la locuraFrom EverandFoucault y la crítica a la concepción moderna de la locuraNo ratings yet
- Idea de la persona ética: Una contribución a la convivencia humanaFrom EverandIdea de la persona ética: Una contribución a la convivencia humanaRating: 5 out of 5 stars5/5 (1)
- Richard Rorty: democracia, contingencia y verdad: Herramientas pragmáticas para una filosofía políticaFrom EverandRichard Rorty: democracia, contingencia y verdad: Herramientas pragmáticas para una filosofía políticaNo ratings yet
- Hechos e interpretaciones: Hacia una hermenéutica analógicaFrom EverandHechos e interpretaciones: Hacia una hermenéutica analógicaNo ratings yet
- La experiencia del tiempo: Aportes fenomenológicos sobre la temporalidadFrom EverandLa experiencia del tiempo: Aportes fenomenológicos sobre la temporalidadNo ratings yet
- Entornos de la hermenéutica. Por los caminos de Jean GrondFrom EverandEntornos de la hermenéutica. Por los caminos de Jean GrondNo ratings yet
- La ontología de Rodolfo Kusch: Mandala ontológico de la filosofía latinoamericanaFrom EverandLa ontología de Rodolfo Kusch: Mandala ontológico de la filosofía latinoamericanaNo ratings yet
- Las encrucijadas actuales del psicoanálisis: Subjetividad y vida cotidianaFrom EverandLas encrucijadas actuales del psicoanálisis: Subjetividad y vida cotidianaNo ratings yet
- Amor es nombre de persona en Karol WojtylaFrom EverandAmor es nombre de persona en Karol WojtylaRating: 5 out of 5 stars5/5 (1)
- Teoria Antropologica CeremoniasDocument31 pagesTeoria Antropologica CeremoniasArturoSimónRodríguezNo ratings yet
- Comentario Al Texto PropuestoDocument2 pagesComentario Al Texto PropuestoArturoSimónRodríguezNo ratings yet
- Conceptos ConjugadosDocument11 pagesConceptos ConjugadosArturoSimónRodríguezNo ratings yet
- Piano Sonate No50Document8 pagesPiano Sonate No50ArturoSimónRodríguezNo ratings yet
- Tres Temas de TríasDocument14 pagesTres Temas de TríasArturoSimónRodríguezNo ratings yet
- Pedagogía Masculina y Pedagogía FemeninaDocument5 pagesPedagogía Masculina y Pedagogía FemeninaArturoSimónRodríguezNo ratings yet
- Poetizar - G. BuenoDocument7 pagesPoetizar - G. BuenoArturoSimónRodríguezNo ratings yet
- Pec 1.1Document1 pagePec 1.1ArturoSimónRodríguezNo ratings yet
- Iñigo. TeleologíaDocument7 pagesIñigo. TeleologíaArturoSimónRodríguezNo ratings yet
- Numenes Animales. GBDocument3 pagesNumenes Animales. GBArturoSimónRodríguezNo ratings yet
- Crítica Animal Divino GBDocument7 pagesCrítica Animal Divino GBArturoSimónRodríguezNo ratings yet
- La Empatía Como Pura Interacción. de Weber A La NeurosociologíaDocument10 pagesLa Empatía Como Pura Interacción. de Weber A La NeurosociologíaArturoSimónRodríguezNo ratings yet
- Filósofos Lenguaje ComúnDocument1 pageFilósofos Lenguaje ComúnArturoSimónRodríguezNo ratings yet
- Impresión AntropologíaDocument7 pagesImpresión AntropologíaArturoSimónRodríguezNo ratings yet
- Identidad y Unidad. G. BuenoDocument21 pagesIdentidad y Unidad. G. BuenoArturoSimónRodríguezNo ratings yet
- El Ego Trascendental Como Ego Logico en El Materialismo Filosofico-With-Cover-Page-V2Document55 pagesEl Ego Trascendental Como Ego Logico en El Materialismo Filosofico-With-Cover-Page-V2ArturoSimónRodríguezNo ratings yet
- La Bioética Materialista - OdtDocument8 pagesLa Bioética Materialista - OdtArturoSimónRodríguezNo ratings yet
- Aa PDFDocument1 pageAa PDFArturoSimónRodríguezNo ratings yet
- La Einfühlung (Intropatía) Como Comprensión Intercultural Y Superación de ConflictosDocument12 pagesLa Einfühlung (Intropatía) Como Comprensión Intercultural Y Superación de ConflictosArturoSimónRodríguezNo ratings yet
- Fijismo Con Extinción PDFDocument1 pageFijismo Con Extinción PDFArturoSimónRodríguezNo ratings yet
- Comentario Sobre El Lenguaje y La Analogía - OdtDocument1 pageComentario Sobre El Lenguaje y La Analogía - OdtArturoSimónRodríguezNo ratings yet
- 2Document1 page2ArturoSimónRodríguezNo ratings yet
- Epicatres y La Calabaza de La Academia PDFDocument43 pagesEpicatres y La Calabaza de La Academia PDFArturoSimónRodríguezNo ratings yet
- ENCÍCLICA - Pascendi PIO XDocument69 pagesENCÍCLICA - Pascendi PIO XArturoSimónRodríguezNo ratings yet
- ENCÍCLICA - Sacrorum Antistitum PIO XDocument16 pagesENCÍCLICA - Sacrorum Antistitum PIO XArturoSimónRodríguez100% (1)
- Apuntes33 2009 PDFDocument7 pagesApuntes33 2009 PDFArturoSimónRodríguezNo ratings yet
- ENCÍCLICA - Doctoris Angelici - PIO XDocument9 pagesENCÍCLICA - Doctoris Angelici - PIO XArturoSimónRodríguezNo ratings yet
- Criticas OdtDocument1 pageCriticas OdtArturoSimónRodríguezNo ratings yet
- Vida de Rainer María Rilke La Belleza y El Espanto... - (IV Florencia Zoppot. Un Viaje Como Ofrenda)Document4 pagesVida de Rainer María Rilke La Belleza y El Espanto... - (IV Florencia Zoppot. Un Viaje Como Ofrenda)ArturoSimónRodríguezNo ratings yet
- Vida de Rainer María Rilke La Belleza y El Espanto... - (III WOLFRATSHAUSEN. LA PRIMERA APERTURA)Document4 pagesVida de Rainer María Rilke La Belleza y El Espanto... - (III WOLFRATSHAUSEN. LA PRIMERA APERTURA)ArturoSimónRodríguezNo ratings yet
- Lucena West Iv Elementary School: Test Results of The 2Nd Periodical Test Lucena CityDocument13 pagesLucena West Iv Elementary School: Test Results of The 2Nd Periodical Test Lucena CityFRANCISCO OBLEANo ratings yet
- El Primer Ano de Vida Del Nino Rene SpitzDocument21 pagesEl Primer Ano de Vida Del Nino Rene SpitzDanniel MttzNo ratings yet
- Administracao Geral QuestoesDocument192 pagesAdministracao Geral Questoesalessandra.limaNo ratings yet
- Inventario de Temperamento DEINDocument9 pagesInventario de Temperamento DEINRomeo MartinezNo ratings yet
- Autoethnographic Reflection QuestionsDocument2 pagesAutoethnographic Reflection QuestionsevansNo ratings yet
- CHAW CV, Employability SkillsDocument19 pagesCHAW CV, Employability Skillsellie cressyNo ratings yet
- Las CognotecnicasDocument3 pagesLas CognotecnicasAlbert HernàndezNo ratings yet
- Memory Impairment Screen (MIS) : Datos Normativos y PsicométricosDocument9 pagesMemory Impairment Screen (MIS) : Datos Normativos y PsicométricossaavedradanaeNo ratings yet
- PSICOMOTRICIDADDocument28 pagesPSICOMOTRICIDADJUAN MIGUEL VILCA LOPEZNo ratings yet
- Descubre El Poder Que Hay en TiDocument12 pagesDescubre El Poder Que Hay en TiLaura De La Rosa QuiñonesNo ratings yet
- Recurso de Apoyo - Trabajo de Unidad 2 - Casos ClínicosDocument7 pagesRecurso de Apoyo - Trabajo de Unidad 2 - Casos ClínicosAnibal Ibañez MorenoNo ratings yet
- Les Facteurs Qui Influencent Le Comportement DDocument5 pagesLes Facteurs Qui Influencent Le Comportement DNour hbNo ratings yet
- The Effect of Kinesthetic Perception Exercises On Distance and Time Start in Crawl SwimmingDocument6 pagesThe Effect of Kinesthetic Perception Exercises On Distance and Time Start in Crawl SwimmingIuliana PomârleanuNo ratings yet
- Teoría de Sistemas Monografía - Lic. Héctor Compeán MarínDocument11 pagesTeoría de Sistemas Monografía - Lic. Héctor Compeán MarínHéctor J. Compeán MarínNo ratings yet
- DBT y TLPDocument34 pagesDBT y TLPLander Ranzey Leiva VivasNo ratings yet
- Neurociencias y Aprendizaje (Tarea 5)Document6 pagesNeurociencias y Aprendizaje (Tarea 5)vaneza FNo ratings yet
- Зиганов Марат. МНЕМОТЕХНИКА Запоминание на основе визуального мышленияDocument156 pagesЗиганов Марат. МНЕМОТЕХНИКА Запоминание на основе визуального мышленияfiwome7500No ratings yet
- Imagenes BiotkDocument3 pagesImagenes BiotkKarina MuegueNo ratings yet
- Capítulo 3 Compreendendo As Armadilhas Da VidaDocument12 pagesCapítulo 3 Compreendendo As Armadilhas Da VidaABC da TCCNo ratings yet
- Examen TR046Document9 pagesExamen TR046Torres DarielaNo ratings yet
- CONDUCTA EMOCIONAL. Resumen y RectivosDocument7 pagesCONDUCTA EMOCIONAL. Resumen y Rectivosdemon killer10No ratings yet
- Criminologia Argentina: Biblioteca de Ciencias PenalesDocument30 pagesCriminologia Argentina: Biblioteca de Ciencias PenalesMaria GomezNo ratings yet
- Corrupción UvegDocument5 pagesCorrupción UvegJulioNo ratings yet
- Producción Escrita y Prueba DepartamentalDocument13 pagesProducción Escrita y Prueba DepartamentalRD CGNo ratings yet
- Activity 4 Ethics ValDocument2 pagesActivity 4 Ethics Valchristian mapusaoNo ratings yet
- Invest. Terapia Cognitiva (Expo)Document12 pagesInvest. Terapia Cognitiva (Expo)Elizabeth RosalesNo ratings yet
- Como Hacer Un Resumen PDFDocument1 pageComo Hacer Un Resumen PDFCésar Malespín SequeiraNo ratings yet
- La Encuesta de Valores RokeachDocument2 pagesLa Encuesta de Valores RokeachLigia DelacruzNo ratings yet
- Resumos 2 Intervenção SistémicaDocument14 pagesResumos 2 Intervenção SistémicaEliana CorreiaNo ratings yet
- Preguntas de Psicología de Exámenes de Admisión: Organizadas POR TEMASDocument29 pagesPreguntas de Psicología de Exámenes de Admisión: Organizadas POR TEMASjoaquin alvaradoNo ratings yet