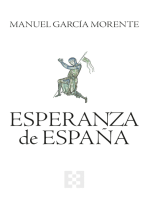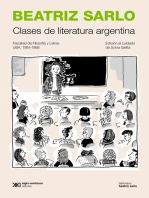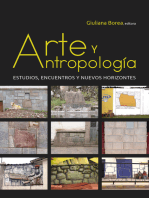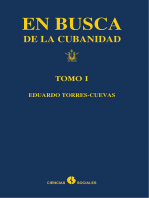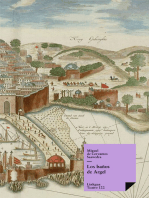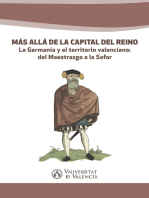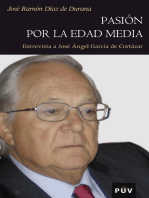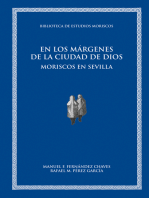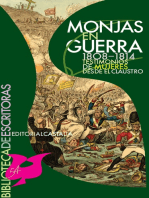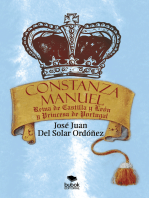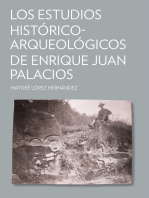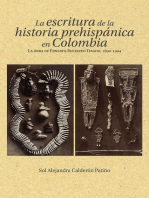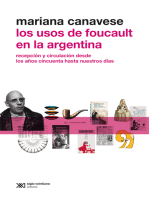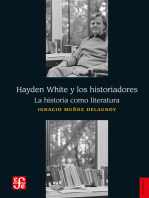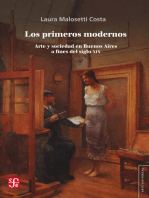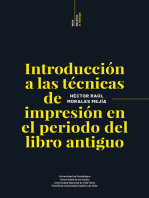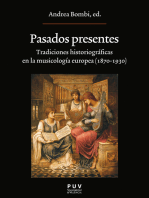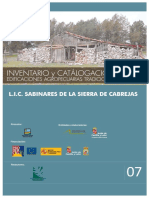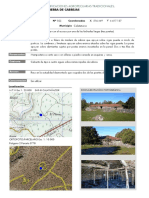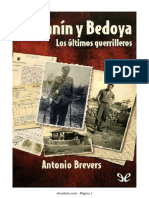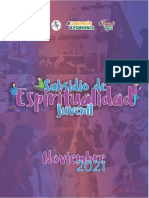Professional Documents
Culture Documents
Eliseo SERRANO - Julio Caro Baroja y Sus Estudios Sobre Las Fiestas
Eliseo SERRANO - Julio Caro Baroja y Sus Estudios Sobre Las Fiestas
Uploaded by
gananunezOriginal Title
Copyright
Available Formats
Share this document
Did you find this document useful?
Is this content inappropriate?
Report this DocumentCopyright:
Available Formats
Eliseo SERRANO - Julio Caro Baroja y Sus Estudios Sobre Las Fiestas
Eliseo SERRANO - Julio Caro Baroja y Sus Estudios Sobre Las Fiestas
Uploaded by
gananunezCopyright:
Available Formats
Julio Caro Baroja y sus estudios sobre las fiestas
Author(s): Eliseo Serrano Martín
Source: Historia Social , 2006, No. 55, Julio Caro Baroja y la Historia Social (2006), pp.
135-152
Published by: Fundacion Instituto de Historia Social
Stable URL: https://www.jstor.org/stable/40340999
JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide
range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and
facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact support@jstor.org.
Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at
https://about.jstor.org/terms
Fundacion Instituto de Historia Social is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and
extend access to Historia Social
This content downloaded from
132.174.250.76 on Tue, 30 Nov 2021 19:00:24 UTC
All use subject to https://about.jstor.org/terms
JULIO CARO BAROJA Y SUS ESTUDIOS
SOBRE LAS FIESTAS
Eliseo Serrano Martin
A la hora de abordar los multiples estudios que Julio Caro Baroja ha dedicado a la fiest
y a las fiestas, a la primera como expresion humana de un sentimiento y tambien de
momento concreto de un calendario y de un tiempo, y a las segundas como conjunto d
actividades y su modo de organizarlas en un periodo determinado, tres son los trabajos
los que fijar nuestra atencion, sin que por ello agotemos los momentos y las referencias en
la ingente obra del antropologo. Estos tres estudios son El Carnaval (Andlisis historico
cultural), La estacion de amor (Fiestas populares de mayo a San Juan) y El estio festiv
(Fiestas populares del verano).
En 1965 aparecia El Carnaval (Andlisis historico-cultural) , un grueso volumen de
398 paginas mas 36 laminas que incorporaba, refimdidos, dos articulos: "Reyes de aldea
aparecido en el lejano 1941 y "Mascaradas de invierno en Espana y otras partes" en la R
vista de Dialectologia y Tradiciones Populares en 1963. Este libro, traducido al france
(Gallimard, 1979) y al italiano (II Melangolo, 1989), ha conocido varias ediciones en ca
tellano y ha sido objeto de importantes resenas en diversas revistas.1 La estacion de amor2
fue publicado tras la segunda edicion de El Carnaval y como una segunda parte de las in
vestigaciones del antropologo referidas a las fiestas populares que tienen engarce en el p
riodo primaveral y El estio festivo? cinco aiios mas tarde, cierra la trilogia de estudio d
las festividades espanolas con el analisis de las celebraciones ligadas a las cosechas, los r
tos nupciales, el Corpus, las romerias y tantas fiestas de santos patronos. Los tres junto
timbran mas de mil paginas y aunque Caro Baroja vuelva sobre algun festejo en particul
o los tratase anteriormente por separado, esta trilogia forma un corpus unico donde anali-
zar y escudrinar las tesis carobarojianas sobre las fiestas. Que iban a ser varios trabajos
una linica investigation ya lo anunciaba en el primero de ellos: "veremos mas clarament
[las fiestas de toros] al estudiar en general los ritos veraniegos. Pero a ello se ha de dedicar
1 Julio Caro Baroja, El Carnaval (Andlisis historico-cultural), Taurus, Madrid, 1965; Escorial III, 8, juni
de 1941, pp. 373-392; Revista de Dialectologia y Tradiciones Populares (RDTP), XIX, 1963, pp. 139-296,
figuras. Ediciones: Taurus, Madrid, 1965 y 1979 y Circulo de Lectores, Barcelona, 1992. Citare por la segun
edicion. La revista Annales le dedico, cuando se tradujo al frances, una importante resena; vid. Jean Clau
Chamboredon, Annales. ESC, XXXVI (marzo 1981), pp. 237-241.
2 Julio Caro Baroja, La estacion de amor. Fiestas populares de mayo a San Juan, Taurus, Madrid, 1979
Segunda edicion, Circulo de Lectores, Barcelona, 1992.
3 Julio Caro Baroja, El estio festivo. Fiestas populares del verano, Taurus, Madrid, 1984. Segunda edi-
cion, Circulo de Lectores, Barcelona, 1992.
Historia Social, n.° 55, 2006, pp. 135-152. I 135
This content downloaded from
132.174.250.76 on Tue, 30 Nov 2021 19:00:24 UTC
All use subject to https://about.jstor.org/terms
otro trabajo".4 Y en el segundo libro explica: "para dar fin a esta investigation".5 Y como
siempre, por lo que trata y por lo que no trata. De ellas, cuando se trata de establecer una
bibliografia esencial, siempre se toma como obra mayor, con gran influencia y trascenden-
cia El Carnaval, como obra de madurez y libro que ha abierto caminos en la investi-
gation.6
Metodo
Julio Caro Baroja desarrolla una metodologia de investigation que conjuga las tec
cas de la etnografia con la reflexion historica y los paradigmas de la antropologia cultural
Todos los que se han acercado a su obra, de una manera u otra, constatan la conexion
ma que existe en sus trabajos entre antropologia e historia; para el el antropologo y el his-
toriador debian ir indisolublemente unidos aunque, como reconoce, "ha preferido incluirse
entre los historiadores antes que entre los antropologos".7 Pero tambien ha sido considera
do antropologo social y cofundador de la etnohistoria. Desde sus lecturas de los evolu
nistas y difusionistas en los afios de consolidation cientifica (1943-1949) a sus escritos
minales nos vamos a encontrar con reflexiones sobre principios metodologicos y t
etnohistoricas en los que formula el principio de la razon historica y con los que crit
no pocos etnologos europeos, entre ellos los llamados "vegetacionistas".8 Aplicando
sentido critico un distanciamiento de las grandes explicaciones como si, cargado de es
ticismo, solo la paciente labor de analisis de las investigaciones de campo, las notas to
das in situ, la lectura pausada de textos literarios o no, que recogen los hechos y las fiesta
puedan ofrecer algo de luz a las complicadas relaciones sociales formuladas en torn
hecho festivo.
A pesar de las grandes valoraciones de su obra Caro Baroja no tuvo la considera
tion, en la antropologia academica espafiola, que su obra cientifica merecia. Un estud
so de su obra marco lo demasiado antiguo y lo demasiado moderno que resultaba el p
samiento de nuestro autor para la antropologia espafiola contemporanea. Siempre s
considero un francotirador,9 un intelectual de dificil clasificacion: antiacademicista, criti-
co con el ambiente universitario y reticente a las escuelas historiograficas; alguien fu
de los canones al uso. Fue tildado de dandy esteticista y orgulloso heredero de la esti
singular de los Baroja, un folklorista, un positivista erudito y minucioso amante de la dia-
lectologia. Caro Baroja fue ante todo un historiador y defendio esta etiqueta, pero fu
eso le dio una extraordinaria ventaja, un historiador hecho sobre una estructura de an
pologo. Su profimdo conocimiento de la antropologia funcionalista le sirvio para un an
4 Julio Caro Baroia. El Carnaval d. 260.
5 Julio Caro Baroia, La estacion de amor, d. 304.
6 Antonio Carreira, "Julio Caro Baroja. Bibliografia esencial", en Julio Caro Baroja. Premio Nacional de
las Letras Espanolas 1985, Anthropos, Barcelona, 1989, pp. 134-140, esp. p. 134. La bibliografia completa de
Julio Caro Baroja en Antonio Carreira, "La Bibliografia de Julio Caro Baroja: una historia casi interminable",
en Memoria de Julio Caro Baroja, Sociedad Estatal de Conmemoraciones Culturales, Madrid, 2005, pp. 329-
387. Davydd Greenwood, "In Memoriam Julio Caro Baroja", en Temas de Antropologia Aragonesa, 6 (1996),
pp. 135-152, tambien considera la obra maestra de un antroooloeo e historiador sin isual a El Carnaval.
7 Julio Caro Baroia, La estacion de amor, d. 303.
8 Joxemartin Apalategui, "Cultura vasca (en la vida y obra del antropologo Julio Caro Baroja)", en Julio
Caro Baroia. Premio Nacional de las Letras Espanolas, do. 34-67.
9 Un analisis sugestivo de sus posiciones historiograficas y academicas puede verse en Jaime Contreras,
"«La verdad sigue en el pozo...». Una reflexion critica respecto a la obra de Julio Caro Baroja", en E. Sarasa y
E. Serrano (coords.), Historiadores de la Espana medieval y moderna, Revista de Historia Jeronimo Zurita, 73
136 (1998), pp. 183-210, especialmente pp. 184-186.
This content downloaded from
132.174.250.76 on Tue, 30 Nov 2021 19:00:24 UTC
All use subject to https://about.jstor.org/terms
sis de las estructuras sociales complejas. Reflexionaba Caro Baroja en uno de sus libros:
"he sido historiador de la antiguedad con ribetes de arqueologo primero y etnografo des-
pues; al fin [he llegado] a la antropologia social y la historia social y he aqui que, rondan-
do la cincuentena es cuando puedo afirmar que es esta ultima disciplina la que pienso se-
guir cultivando preferentemente mientras viva".10 Y no era por desconocimiento de los
metodos ni por consideration exterior sino porque era considerado alguien mas preocupa-
do por los archivos y la historia que por el trabajo de campo. Y resulta sorprendente ya
que la labor de campo de Caro Baroja como observador, con trabajos sobre el terreno, es
esplendida y una parte importante de su vida la dedico a las labores de etnografo, desper-
tando su interes de folklorista y etnografo muy precozmente.11
Sus notas y dibujos abarcan toda su vida de estudio. Los dibujos, naturalistas cuando
se trata de describir elementos de tecnologia, arquitectura, tipos y vestimentas (caso de los
arados, tipologias de arquitectura popular, personajes disfrazados: carnaval de Lanz, maza-
rrones, mascaras suletinas), mas naif, en cierto modo, y envueltos en aires magicos cuando
se trata de expresar con el dibujo creencias en brujos, romerias...; de ello hay buenos ejem-
plos en la abundante bibliografia de Caro y en las diferentes exposiciones que se han he-
cho de sus dibujos. Revelan una gran capacidad de observacion visual. Lo mismo se puede
decir de sus diseiios y notas de campo; elaborados con gran meticulosidad, muestra de la
actitud distanciada con que acometia su trabajo.
Caro Baroja, excelente dibujante y muy atento observador elaborara miles de notas y
cientos de cuadernos de campo que le serviran de base, junto con lo proporcionado por los
diferentes "informantes", con los que se entrevistara, para analizar antropologicamente los
actos vinculados a sus estudios. Sus libros estan llenos de referencias a estas dos fuentes
primeras: sus labores de campo con la toma directa de information y la entrevista o recep-
tion de datos a traves de informantes, algunos de ellos de excepcional importancia. Sus in-
formantes se nos revelan actualmente de capital importancia para entender y comprender
algunas fiestas porque muchos de ellos habian vivido a comienzos del siglo xx celebracio-
nes que fueron desapareciendo. Pueden ponerse muchos ejemplos pero basten los referi-
dos a los "guirrios", mascarada asturiana de primeros de ano. Recoge las informaciones de
buenos conocidos suyos como Juan Menendez Arranz "que vio una comparsa de guirrios
a comienzos de siglo [xx]" o del parroco de Pola de Siero a traves de una carta familiar fe-
chada en 1939: "solo puedo decide que hace veinte y tantos anos celebraban [...] unos
cuantos individuos vestidos con ciertas pieles... garrotes... y unos cascabeles [...] llamaban
aqui los guirrios [...] solian fustigar a los politicos y autoridades locales; pero hace anos,
como le digo, que no se celebraron esas pantomimas".12 Estas fiestas que observa Caro o
recibe de sus informantes <?,son las mismas que figuran en la Edad Moderna en el occiden-
te europeo y las mismas de la antiguedad tardia que eran consideradas por los Padres de la
Iglesia como supervivencias y residuos de paganismo? La formation historica de Caro Ba-
roja le libera de equiparar automaticamente lo que ve y estudia en el siglo xx con lo reali-
zado siglos atras, porque hay una evolution propia del desarrollo social. Ni tan siquiera lo
que se hace en diferentes lugares -alejados o no- en unas mismas fechas y situaciones
porque, cuando redacto El Carnaval, al borde de los cincuenta anos, afirmaba que cuestio-
10 Julio Caro Baroja, Inquisition, Brujeria y Criptojudaismo, Ariel, Barcelona, 1972, p. 13.
11 M. Gutierrez Estevez, "Demasiado antiguo, demasiado moderno", en Revista de Occidente, 184 (1996),
pp. 46-48. Carmen Ortiz Garcia, "Problemas en la observacion etnografica: algunas reflexiones en torno a los
trabajos de Julio Caro Baroja", en Luis Diaz (coord.), Cultura, tradition y cambio. Una mirada sobre las mira-
das, Fundacion Navapalos, Madrid, 1997. Carmen Ortiz, "Julio Caro Baroja, observador de lo cercano", en Me-
moria de Julio Caro Baroja, pp. 113-137.
137
12 Julio Caro Baroja, El Carnaval, p. 220.
This content downloaded from
132.174.250.76 on Tue, 30 Nov 2021 19:00:24 UTC
All use subject to https://about.jstor.org/terms
nes que le apasionaron en la juventud entonces las veia con otros ojos: "ojos de historiador
que desconfia de gran parte de las teorias de los antropologos, no solo de las antiguas, sino
tambien de las modernas".13 Para criticar otras interpretaciones echara mano de la investi-
gation historico-cultural que "tiende a que no se pueda considerar como indogermanico
puro lo relacionado con las antiguas culturas agrarias de Europa",14 por ejemplo en el caso
de las fiestas relacionadas con las cosechas y otros festejos en torno a mayo.
De Caro Baroja se ha dicho que hizo historia de las mentalidades mucho antes de
que aqui nos la descubrieran los franceses y abrio caminos en la antropologia cultural, su-
perando modos estructuralistas y economicistas y huyo de la moda del sociologismo vul-
gar y perezoso, hasta de la presunta exactitud, que consideraba peligrosa coartada para el
dogmatismo.15 Y tambien que su campo es la etnohistoria o historia influida antropologi-
camente, abarcando la microhistoria, la historia popular, la historia oral, historia de lo co-
tidiano, las mentalidades, por todo ello transito antes que los oficiantes de la Nueva His-
toria.16 Se ha senalado que todas las combinaciones posibles caben entre historia y
antropologia aplicadas a Caro Baroja: antropologia historica, historia social, etnohistoria.
En sus criticas a las escuelas llega a senalar que "hay que hacer considerables limita-
ciones al comparatismo, hay que resignarse a ver lo que pasa dentro de unos ambitos cul-
turales mucho mas concretamente delimitados"17 y despues algunas criticas a folkloristas,
antropologos creadores de las supervivencias, a los Padres de la Iglesia por su concepto de
supervivencia pagana, el evolucionismo cultural tyloriano... propone "dos caminos estre-
chamente relacionados y que, acaso, llevan al mismo punto. Uno es el que llevan los so-
ciologos en algunas de sus averiguaciones. Otro pueden senalarnoslo -mas que darnoslo
hecho- los que se adentran en el mundo de la investigation estetica"18 y para sorpresa de
algunos, Julio Caro Baroja incluyo como elemento implicito el juego, demostrandolo en
un modelo de fiesta de invierno, fiesta que tambien parece haber tenido unas manifesta-
ciones paganas y que pueden considerarse adscritas al cristianismo. En el analisis de las
fiestas de invierno revierte su potencial critico con muchas escuelas: "el fimcionalismo o
el estructuralismo, en suma, no nos dan idea clara de por que perduran las formas, pues
son doctrina, mejor dicho, simples metodos de trabajo, ideados por hombres que se carac-
terizaron por un pensamiento utilitario y por un antihistoricismo mal entendido, en reac-
tion contra la Etnologia reconstructiva de epocas anteriores".19
El metodo de trabajo, a veces a contracorriente, lo explica en relation con el analisis
y significado de las mascaras de Soule. "El entredicho en que esta el metodo comparativo
frazeriano, la falta de criterios historicos cenidos que se observa en algunos de los que lo
usan y la preocupacion por el aspecto sociologico estricto de la mascarada, me inducen a
tomar la pluma a mi vez. Mi proposito es el de fijar relaciones y conexiones dentro del
marco pirenaico en primer termino, el espanol, en segundo y el europeo en general, por ul-
timo".20
Utiliza fuentes y documentos de la epoca, fundamentalmente obras literarias, textos
clasicos cuya comparacion permite establecer las consiguientes evaluaciones y evolucio-
13 Ibidem^. 10.
14 Julio Caro Baroia, La estacion de amor, p. 300.
15 Ricardo Garcia Carcel, "En la muerte de Julio Caro Baroja", en Hispania, 191 (septiembre-diciembre
1995), pp. 1181-1185.
16 Antonio Morales Moya, "Caro Baroja, la moral y la historia", en Revista de Occidente, 184 (sep. 1996),
pp. 63-79.
17 Julio Caro Baroia, El CamavaL p. 294.
18 Ibidem, d. 296.
19 Ibidem.
138 20 Ibidem,?. 193.
This content downloaded from
132.174.250.76 on Tue, 30 Nov 2021 19:00:24 UTC
All use subject to https://about.jstor.org/terms
Dibujo de JCB
nes. Julio Caro Baroja echa mano de su vasto conocimiento de las fuentes clasicas, la pa-
tristica, los epistolarios, la literatura popular de todo tipo, los escritos de caracter normati-
vo, oficial o juridico, los diccionarios (llama la atencion el partido que saca al Tesoro de la
lengua castellana, de Sebastian de Covarrubias) y sobre todo los trabajos y estudios de ca-
racter etnografico, folklorista y costumbrista de los eruditos e investigadores decimononi-
cos que con sus ajustadas descripciones ofrecen respuestas a las preguntas formalistas de
los que y como de una celebration y fiesta. Entre los textos mas citados en los tres libros
festivos figuran, ademas del citado Tesoro..., los diccionarios de Corominas, el Dicciona-
rio etimologico de V. Garcia de Diego, el Tesoro lexicogrdfico de Jaume Gili, el Diccio-
nario vasco-espanol-frances de R. M. de Azkere, el Diccionario gallego de Juan Cuveira,
el Vocabulario espanol latino de Nebrija, el Vocabulario de refranes de Correas, los Avisos
de Pellicer... y muchos otros. Otro tipo son esos trabajos -del siglo xix y primeras decadas
del xx- referidos a recopilaciones de fiestas y tradiciones, musica y folklore y cuyo uso
tan intenso por Caro ha sido inversamente proporcional al interes que suscitaron despues
en los estudiosos de la fiesta. Calendarios folkloricos, mitologias, supersticiones, guias de I
fiestas, folklores de las provincias... son utilizados con gran aprovechamiento. I
Esto nos lleva a una reflexion acerca de la influencia de los trabajos de Caro Baroja I
en estudios posteriores sobre la fiesta. En la abundante bibliografia que hay sobre las fies- | 139
This content downloaded from
132.174.250.76 on Tue, 30 Nov 2021 19:00:24 UTC
All use subject to https://about.jstor.org/terms
tas, el libro de El Carnaval se encuentra citado muy habitualmente; en menor medida los
otros dos libros. Bien es verdad que el estudio de la fiesta ha tornado otros derroteros
-desde la historia- y las fuentes manejadas, acordes con el interes de los tipos de fiestas:
hemos pasado a preocuparnos por la fiesta civica, publica, cortesana, fuera de calendario o
la fiesta religiosa en consonancia con los nuevos disenos historiograficos de confesionali-
zacion y adoctrinamiento. Nuevos planteamientos y nuevos documentos: alejamiento de
la erudition decimononica, no hay trabajo de campo, no hay informantes. Pero mucha de la
literatura ofrecida como autoridad por Caro Baroja, muchas informaciones siguen siendo
muy validas y nos ofrecen explicaciones convincentes. Aun con todo ello ha habido en Es-
pana muchos trabajos que han estudiado los ciclos festivos de una region o territorio deter-
minado y los puntos de comparacion son los establecidos por Caro Baroja.21
Calendario
Desde antiguo los pueblos han pretendido dominar al tiempo dividiendolo: di
que parte de la lectura de los movimientos del Sol y de la Luna. El inicio de los c
rios se debe al diferente grado de conocimiento astronomico y a consideraciones
cultural.22 Anos, meses, semanas, dias y horas iran apareciendo en el horizonte tras d
sas modificaciones y caeran nombres que designaran esas partes del tiempo. Ro
Numa, Macrobio, Julio Cesar... echaron su cuarto a espadas nombrando y organi
calendario. Kalendario era originariamente el libro de creditos de los banqueros y
nes prestaban dinero: el primer dia de cada mes (kalendae), debian pagarse los in
despues calendario significo el sistema convencional de subdivision del afio. La
parte del hecho de la observancia de un solo dia, emparentado con los judios y p
con la Biblia como contexto de conmemoracion ritual. Los dias tuvieron en much
cas una consideration arbitraria de buena suerte y desafortunados. Al computo astron
co se superpuso uno ritualizado y magico. Los dias de 24 horas de duration unifor
ron llamados en Europa "horas italianas" u "horas a la italiana" porque su introdu
remonta al periodo comunal de Italia con la difusion de los relojes civicos en el x
montados sobre los campanarios o torres municipales, senalaban estas horas unif
Con los relojes publicos los rituales y los asuntos civicos se estructuraban con una
la puntualidad: "al extenderse los relojes, el tiempo mercantil y el tiempo eclesial
claron, dando pie a la inamovible relation de la vida diaria".23 La distribution de
trabajo y dias de fiesta pronto fue asumida por la iglesia cristiana, primero como guia
cales de celebration de las fiestas en el transcurso del ano, desde el siglo iv, mas
fue modificandose la lista de celebraciones (santos y martires a los que honrar) h
en 1584 se establezca la lista completa -el Martirologio romano, catalogo oficial, r
en ocasiones.
La Iglesia instituyo el ano litiirgico y lo distribuyo con un calendario que determina
el orden de las celebraciones registrando el ciclo total: las dedicadas a lo que considera el
misterio de la salvation y a los santos celebrados por su importancia universal en todo el
mundo, mas otro calendario particular con celebraciones propias segun las familias reli-
giosas. Las fiestas incluidas en el calendario desde la Edad Media hasta bien entrado el si-
glo xix son un centenar de dias entre domingos y fiestas de guardar, las especificas de las
21 Sirva como ejemplo Calendario de Fiestas de la Comunidad Valenciana. Invierno, Bancaja, Valencia,
2000.
22 Alfredo Cattabiani, Calendario, Ultramar, Barcelona, 1990.
140 | 23 Edward Muir, Fiesta yrito en la Europa Moderna, Editorial Complutense, Madrid, 2001, p. 91 .
This content downloaded from
132.174.250.76 on Tue, 30 Nov 2021 19:00:24 UTC
All use subject to https://about.jstor.org/terms
diocesis y las del santo patrono de cada ciudad o pueblo, a las que se anadian las tradicio-
nales o populares vinculadas a la Navidad, Ano Nuevo, Epifania y Carnaval y las civicas o
politicas mas las gremiales o asociativas. En resumen: casi una tercera parte del ano era
fiesta.24 Frente a ello se alzaron voces, citemos el ejemplo de Espana con los arbitristas y
algunos ilustrados como Jovellanos, que consideraron que tanta fiesta alteraba la buena
marcha del trabajo. Lo cierto es que Urbano VIII con su Bula de septiembre de 1642 su-
primio diez fiestas de guardar y las redujo, aparte de los domingos, a 32. En esta Bula apa-
recen las fiestas de Jesucristo, las de Maria, San Miguel, San Juan Bautista, fiestas de los
Apostoles y las fiestas de los Santos (se suprimieron unas cuantas). Algunas diocesis in-
cluyeron fiestas propias.25 La gran reforma del calendario litiirgico se produce tras el Con-
cilio Vaticano II con los decretos de la Sagrada Congregacion de Ritos de 1 de enero de
1970.26
Para la Iglesia, con el rito romano, quedan instituidas las festividades propias de ca-
racter religioso del siguiente modo: en primer lugar los domingos como dia primero y mas
importante por recurrir al dia de la Resurrection, a los que siguen las solemnidades, fies-
tas, memorias y ferias, con un caracter obligatorio o libre segun los casos, y en el curso del
ano liturgico con los triduos pascuales y los tiempos de Pascua, Navidad, Adviento y Cua-
resma y finalmente las celebraciones del dia propio que son las conmemoraciones de los
santos y que tendran especial interes para cada iglesia particular o familia religiosa. Todo
ello reglamentado y fijado por la Congregacion de Ritos que es quien propone y sanciona
todo aquello que tiene que ver con las celebraciones y las festividades.
Muchos anos antes Alfonso X el Sabio en su Partidas senalaba tres clases de fiestas:
las que manda guardar la Iglesia honrando a Dios y a los santos y los domingos, la segun-
da clase es la que manda guardar el Emperador y los Reyes para honrar su memoria, el dia
que nacen, su muerte, las victorias... y como tercera clase, las ferias, "que son provecho
comunal de los hombres".
^Como quedan las fiestas tras las recomendaciones politicas y las reformas eclesiasti-
cas? Estan las fiestas del calendario (liturgico y controlado por la Iglesia), estan las llama-
das fiestas civicas, patronales y familiares (de caracter privado, semipublico o piiblico) y
las fiestas extraordinarias, politicas y cortesanas, de caracter liidico o funerario.
Julio Caro Baroja, que ya habia dedicado algunas otras obras a reflexionar sobre el
tiempo, el tiempo agricola y la medicion del mismo, ofrecera en estos tres libros una suer-
te de compendio de su conocimiento del tiempo. Partira de viejas definiciones de tiempo y
de las divisiones realizadas de acuerdo a la conception que del tiempo han tenido las dife-
rentes civilizaciones, desde la mitologica propia de egipcios, babilonios y hebreos, cualita-
tiva y concreta, y la cuantitativa y abstracta usada por matematicos y astronomos. Porque
tiempo, hombre y naturaleza van unidos creando una interaction de tiempo y emociones.
Aqui ofrecera una de sus mayores aportaciones: el orden pasional del tiempo. Lo define en
el primer capitulo de El Carnaval: "La religion cristiana ha permitido que el calendario,
que el transcurso del ano, se ajuste a un orden pasional, repetido siglo tras siglo. A la ale-
gria familiar de la Navidad le sucede o ha sucedido, el desenfreno del Carnaval, y a este,
la tristeza obligada de la Semana Santa (tras la represion de la Cuaresma). En oposicion al
espiritu de la triste y otonal fiesta de Difuntos, esta el de las alegres fiestas dzprimavera y
de verano".11 Y la inclusion de ciclos festivos en esta escala. Todo el estudio de las fiestas
en estos tres libros analizados participa de este concepto y su ubicacion; carnaval y fies-
2
2
2
I 141
2
This content downloaded from
132.174.250.76 on Tue, 30 Nov 2021 19:00:24 UTC
All use subject to https://about.jstor.org/terms
tas de invierno, la estacion de amor comienza tras el largo ciclo de invierno con su periodo de
carnavales y mascaradas e incluye todo lo relacionado con mayo: cruces, romerias, "mayos
y mayas" y las fiestas solsticiales del comienzo del verano: fiestas de San Juan, hogueras,
hierbas, aguas, ermitas y tambien mascaras y bailes. El estio festivo abarca el ciclo de fies-
tas del verano en el que con los actos y festejos realizados intercalados: romerias, palotea-
dos, dances, toros, comidas, juegos... se analizan las fiestas en torno a la cosecha, todo lo
vinculado a la fiesta del Corpus y las celebraciones en torno al santoral.
Concluye Julio Caro Baroja su apreciacion sobre el tiempo con una reflexion que ini-
cia en el capitulo I de El Carnaval y que finaliza en el epilogo de El estio festivo: "puede
afirmarse asi que la acepcion que nos interesa [el calendario], en espanol, quedo acunada
dentro de la orbita religiosa cristiana, en fechas determinadas y en una ordenacion del
tiempo".28 Estos tiempos y pasiones marcaran el modo de ver y actuar de las poblaciones
y, desde el comienzo, Julio Caro Baroja nos introduce en uno de los ejes transversales de
sus libros: el influjo de la religion, de la religion cristiana como integrante, organizador,
incitadora y justificadora de las fiestas.
El mundo al reves: el Carnaval
Es bien conocido que la interpretation del Carnaval es ardua y dificil. Hay qu
creen que las celebraciones son reminiscencias de religiones paganas y cultos ag
otros optan por tesis historicistas y Caro Baroja acentua el caracter liidico y jocoso y
la la impronta cristiana de la fiesta. Rebate el topico de considerar el Carnaval como f
de "origen" pagano. Los defensores de las tesis clasicistas -desde el Renacimient
apoyan sobre todo en algunas semejanzas y paralelismos con fiestas invernales por
de disfraces y la inversion del valor social: las saturnales y las lupercales romanas
so las dionysia griegas. Tambien acierta a desarrollar las teorias lingiiisticas haciendo d
var carnaval de currus navalis, el barco botado en honor a Isis el 5 de marzo en el
tervenian personas disfrazadas y cortejos con carros. Cortejos con carros los hu
vinculados al Carnaval, desde la nave de Sebastian Brandt, hasta Reus, pero ello no
tiza nada. En los libros sobre folklore, a partir de la Segunda Guerra Mundial, ya
tima esta teoria.29
El Carnaval empieza a estudiarse en funcion de la idea cristiana de la llegada d
no y de la entrada de la Cuaresma y aqui entra la etimologia y comparaciones con la fo
de designar el periodo anterior a Cuaresma. Y cobran fuerza Carnestolendas y An
Los nombres mas antiguos son Carnal (usado por el arcipreste de Hita), Carnest
(en el misal mozarabe se habla de "dominicam ante carnes tollendas") que aparece
codices medievales con variantes regionales (Carnestoltas aparece en el Fuero de T
en documentos navarros como fiesta especifica), Carnestoltes en Catalan, Carrasto
es utilizado por Santa Teresa y otras formas derivadas; aunque parece que la form
prevalecido hasta epocas muy recientes es Carnestolendas, vocablo usado comunm
los siglos xvi-xviii en sermones, obras literarias y diccionarios; si bien es cierto qu
labra Carnaval aparece en escritores de tendencia moderna frente al casticismo de
tolendas que quedara -desde el siglo xm- arcaizante o campesina frente a la ciud
carnaval, popularizada a traves de gacetas, revistas, folletines... Siguiendo el escar
giiistico propuesto por Caro, Antruejo es palabra incluida en viejos textos literari
28 Julio Caro Baroja, El estio festivo, p. 277.
142 I 29 Julio Caro Baroja, El Carnaval, p. 33.
This content downloaded from
132.174.250.76 on Tue, 30 Nov 2021 19:00:24 UTC
All use subject to https://about.jstor.org/terms
variantes de Entroydo, Antruydo y otras similares, documentadas y conservadas en Gali-
cia, Asturias, Santander y Leon, designan el mismo tiempo de Carnaval y con la misma in-
tensidad.
Tiempo de Carnaval. Todos los autores coinciden en afirmar que todo el ciclo inver-
nal esta atravesado por la idea del Carnaval (no en vano en su comienzo temporal se ha
querido ver su origen pagano con la vinculacion a las saturnales que se celebraban en di-
ciembre).30 Y es interesante resaltar el hecho de que Caro Baroja amplia las definiciones
restringidas en el tiempo, "aceptables desde un punto de vista linguistico y cristiano, pero
no folkloricd \31 Sefiala que, comenzando entre diciembre y San Anton, hay unas fechas
claves: el jueves anterior al miercoles de ceniza (jueves lardero o gordo), domingo (gordo
o de quasimodo), lunes y martes de Carnaval (mardi gras frances) y domingo de pinata o
domingo despues del miercoles de ceniza en que se suele enterrar el Carnaval. En estos
dias se produce el triunfo, muerte y entierro del Carnaval y Caro lo analiza en diversas
partes de Espana: el dominio de la carnalidad seguido por el de la abstinencia (la espiritua-
lidad cristiana); despues comenzara la estacion de amor. Y en estos dias se produce tam-
bien un compendio, una sintesis de todas las celebraciones del ciclo invernal.32
La primera manifestation de la ruptura de la tension en una sociedad es la burla, la
inversion, la risa. Reirse de la propia sociedad, ese es uno de los elementos definitorios,
para Mijail Bajtin, de la cultura, de la fiesta medieval y del Renacimiento.33 La risa, que
no ha ocupado un lugar destacado en la investigation historica, es uno de los elementos
axiales de la cultura popular. El mundo infinito de las formas y manifestaciones de la risa
se oponia a la cultura oficial, al tono serio, religioso y feudal de la epoca, siendo bien dis-
tintas en su organization y pretension: las fiestas piiblicas carnavalescas, la literatura co-
mica, ritos jocosos, bufones... poseen una unidad y constituyen parte indivisible de la cul-
tura comica popular en donde la risa se manifiesta como elemento propio del pueblo, y
con un caracter socializante.
Lo que subyace en ellas es un igualitarismo, un deseo de invertir y subvertir los valo-
res, el mundo al reves o "il mondo alia roverso" segun una conocida comedia de Carlo
Goldoni; el carnaval ignora toda distincion entre actores y espectadores. En este sentido el
carnaval no era una forma artistica de espectaculo teatral sino mas bien una forma concre-
ta de la vida humana, vivida en la duration del carnaval.34 A diferencia de la fiesta oficial,
el carnaval era el triunfador de una especie de liberation transitoria, mas alia de la orbita
de la conception dominante, la abolicion provisional de las reglas jerarquicas, privilegios,
normas y tabues. Se oponia a toda perpetuation, a todo perfeccionamiento y reglamenta-
cion, apuntaba a un porvenir aiin incompleto.
La abolicion de las relaciones jerarquicas poseia una signification muy especial. En
las fiestas oficiales las distinciones jerarquicas destacaban a proposito, cada personaje se
presentaba con las insignias de sus titulos, grados y funciones y ocupaba el lugar reserva-
do a su rango. Esta fiesta tenia por finalidad la consagracion de la desigualdad, a diferen-
cia del carnaval en el que todos eran iguales y donde reinaba una forma especial de con-
30 Peter Burke, La cultura popular en la Europa Moderna, Alianza, Madrid, 1991, pp. 262 y ss.: "La esta-
cion del Carnaval comenzaba en enero; en algunas ocasiones a finales de diciembre y se iba haciendo mas exci-
tante a medida que se acercaba a la Cuaresma".
31 Julio Caro Baroja, El Carnaval, p. 43.
32 Ibidem, pp. 146-149. Cap. IX, "Fiestas y ntmo vital".
33 Mijail Bajtin, La cultura popular en la Edad Media y en el Renacimiento, Alianza, Madrid, 1987. Hara
tres grandes categorias de la cultura comica popular: las formas y rituales de espectaculos-festejos carnavales-
cos, las obras comicas verbales representadas y los vocabularios familiares y groseros, p. 10.
34 Ibidem,?. 13. I 143
This content downloaded from
132.174.250.76 on Tue, 30 Nov 2021 19:00:24 UTC
All use subject to https://about.jstor.org/terms
I
144
This content downloaded from
132.174.250.76 on Tue, 30 Nov 2021 19:00:24 UTC
All use subject to https://about.jstor.org/terms
tacto libre y familiar entre individuos normalmente separados en la vida cotidiana por las
barreras infranqueables de su condition, su fortuna, su empleo, su edad y su situation fa-
miliar.
Tres temas principales -en su sentido real e imaginario- desarrolla el carnaval: la co-
mida, el sexo y la violencia.35 Fiesta de agresion, destruction y desacralizacion. Agresion
verbal autorizada o tolerada pues no en vano las autoridades intentaron recortar las permi-
sividades prohibiendo mascaras y otros festejos. Tambien agresion fisica: bien conocidas
las estadisticas tras los carnavales en las grandes ciudades europeas durante la Edad Mo-
derna. Aunque entre los cambios que ira operando el Carnaval de Venecia esta el que sera
menos violento cuanto mas comercial se haga y se profesionalice. Por mor de las predicas
de Borromeo, del acoso del patriciado urbano y por la conversion en algo, 'turistico', pierde
beligerancia para tranquilidad de sociedad veneciana y esto sucedera desde mediados del
siglo xvii.36
Parece evidente el caracter subversivo de todos ellos: la propia represion eclesial, con
la comida; en un mundo infraalimentado prohibe en determinadas epocas el comer carne,
y el sexo como revulsivo sin entrar en consideraciones freudianas sobre el simbolismo ani-
mal desarrollado por los disfraces animales y con el despliegue carnavalesco.
Demostrar que acaso se podia llegar al mito del 'paese della cucagna', llegar a Jauja?
Este mito asimila la vida a un largo carnaval, mientras que el Carnaval a su vez la asimila
a una cucana transitoria, pero en la misma exaltation de la comida y de la vuelta. Masca-
ras, comedias, juegos, cortejos, todo era carnaval. Mucho mas importante en la Europa del
sur que en la del norte, a decir de Burke.
Todo ello, no hay que olvidarlo, debe ponerse en relation con las fiestas de locos,
obispillos y autoridades burlescas que proliferaron en los meses de diciembre y enero.37
De Caro Baroja han tornado muchos datos e ideas desarrolladas a lo largo de varios
capitulos. La comida esta presente. Y tambien la gula y una forma determinada de comer
cosas, en general, con mucha sustancia, el modo como se debia comer y las cuestaciones
para recoger alimentos, los manjares, las comidas de personajes (recogidas de la literatura
popular, chascarrillos y cuentos), las comidas colectivas... No hay que olvidar que Carna-
val se opone a Cuaresma como comida a ayuno y carne a pescado. Con estos pares antite-
ticos Caro Baroja recorre la geografia peninsular. Agraviar, injuriar y realizar actos violen-
tos fue propio de los carnavales. Tambien hacer satira piiblica de comportamientos
vecinales, ciudadanos y politicos. Una sociedad violenta que ejerce cierta violencia hacia
lo superior pero tambien se hace burla del diferente y del debil; lo que no contradice el es-
piritu igualitario de las "reivindicaciones" del tiempo de Carnaval. Que el Carnaval debe
"asegurar la buena marcha del grupo social" tambien lo tiene claro Caro Baroja, quien
afirma que lo debe realizar a traves de: la expulsion de los males fuera de los terminos, la
reproduction de la marcha normal de la vida humana, la reproduction de los trabajos fun-
damentales para el grupo y la ejecucion de varios actos que se consideran litiles.38
Esta interpretation de lo igualitario, lo libre, lo excesivo, lo inverso esta plenamente
arraigada en el corazon y en las mentes de los personajes de la Edad Media y Renacimien-
to. Hay sin embargo otras lineas de investigation vinculadas a la historia del Arte o a un
cierto formalismo estetico que sigue la estela iniciada por Jacobo Burckhardt. Tomando
35 Peter Burke, La cultura popular en la Europa Moderna, p. 267.
36 Peter Burke, Scene di vita quotidiana nelVItalia moderna, Laterza, Ban, 1988, pp. 227-237, 11 Carne-
vale di Venezia".
37 Julio Caro Barqja, El Carnaval, pp. 293-398. Jacques Heers, Carnavales y fiestas de locos, Peninsula,
Barcelona, 1988.
145
38 Julio Caro Baroja, El Carnaval, pp. 285-286.
This content downloaded from
132.174.250.76 on Tue, 30 Nov 2021 19:00:24 UTC
All use subject to https://about.jstor.org/terms
los relatos circunstanciados del momento o de las vidas del Vasari podemos recrear los fa-
mosos carnavales romanos, florentinos o venecianos llenos, como todas las fiestas y corte-
jos renacentistas, de alegorias, simbolos y leyendas como hace el citado autor: "el carnaval
en ninguna parte tuvo, probablemente, durante el siglo xv una fisonomia tan variada como
en Roma. En esta ciudad es donde habia carreras de mas clases: caballos, bufalos, asnos,
muchachos, judios, etc. El Papa Paulo II distribuia alimentos frente al palacio de Venecia
donde vivia. Los juegos que tenian lugar en Piazza Navona, juegos que acaso jamas fueran
interrumpidos desde la antiguedad, representaban un simulacro de combate entre caballe-
ros y un desfile de la burguesia en armas. La libertad de que gozaban las mascaras era muy
grande, por otra parte, durando a veces meses enteros el derecho a disfrazarse. Sixto IV no
se asustaba de pasar entre la multitud de mascaras que llenaban la ciudad como Campo
Fiore y los Bianchi, lo unico a que se nego fue a conceder audiencia a un grupo de masca-
ras en el Vaticano. Con Inocencio VIII los cardenales se enviaban carrozas llenas de mas-
caras recitando versos escandalosos".39
Los Carnavales de Florencia dejaron huella en otras actividades artisticas como la li-
teratura con los Canti Carnascialeschi, cantos para ejercer el cortejo y que se conservan de
Maquiavelo o Lorenzo el Magnifico, de este como melancolico presentimiento del fugaz
resplandor del Renacimiento es el siguiente:
Quanto e bella giovinezza
che si fugga tuttavia!
chi vol eser lieto, sia:
di doman non c'e certezza.
Este "de manana no hay certeza" lo tienen bien presente en uno de los carnavales
considerados paradigmaticos en la teoria de la fiesta y de la fiesta carnavalesca como sub-
version: el Carnaval de Romans.40 Los revolucionarios campesinos de Languedoc que de
la Candelaria al martes de Carnaval de 1580 toman conciencia del espiritu del Carnaval
pero se dan cuenta de que la "igualdad" no puede ser patrimonio de unos dias de fiesta y
que para mantenerla solo se puede hacer a traves de la violencia, violencia revolucionaria,
lucha de clases, tintada con todos los valores del carnaval: inversion social, ridiculizacion
de las clases dominantes, mofa de la iglesia... Todo comienza en 1579 en un movimiento
de lucha contra los impuestos, los diezmos y las cargas senoriales: diezmos, censos y ta-
llas, las tres columnas del orden economico tradicional, son asi cuestionadas. Asaltan ca-
sas de senores y ante la proximidad del carnaval de 1580 comienzan a caldearse los ani-
mos. Jean Serve es elegido jefe de la insurrection y en Romans (campesinos y artesanos
juntos) hacen grandes mascaradas, brandomes repitiendose como un grito de guerra que
los ricos de su ciudad se habian enriquecido a costa de los pobres. Flechas desnudas son
portadas por los revoltosos (la masacre de los ricos a flechazos es rasgo significativo de
las revueltas agrarias), quienes se disfrazan de animates mientras los abogados, nobles y
gentes de bien se disfrazan de gente de orden: de rey, de arzobispo, de canciller... La con-
signa de que la carne de los ricos es mas barata en el martes de Carnaval les hace pensar
en una fiesta canibal. Ese dia en medio de una confusion y carreras alocadas son asesina-
dos Serve y La Fleur, el carnicero (quien tenia que cortar los cadaveres para su venta). Los
ricos enfurecidos transformaron el happening carnavalesco en una espantosa matanza con
39 Jacobo Burckhardt, La cultura del Renacimiento en Italia, Escelicer, Madrid, 1974, p. 357.
40 E. Le Roy Ladurie, El carnaval de Romans. De la Candelaria al miercoles de Ceniza. 1579-1580, Insti-
tute) Mora, Mexico, 1994. Tambien cita a J. Caro Baroja y El Carnaval, considerandolo "un gran folklorista",
146 en p. 331.
This content downloaded from
132.174.250.76 on Tue, 30 Nov 2021 19:00:24 UTC
All use subject to https://about.jstor.org/terms
cientos de cadaveres. Los caballeros se vengan finalmente de los revoltosos a los que "ma-
tan como a cerdos". Asi se acaba el carnaval de Romans, ultimo acto de inversion social:
todo vuelve al orden, las clases dominantes, por un momento dominadas, regresan a su lu-
gar. Y para afirmar mejor esta vuelta al orden, los jueces hacen colgar al reves, con los
pies al aire y la cabeza abajo, el cuerpo de Jean Serve, jefe de los revoltosos.
Muchos cabos se nos quedan sueltos en este rapido analisis de la fiesta y del Carna-
val como paradigma de la subversion. Hay otro dato al que se alude y se hace referencia:
la lucha del Carnaval y la Cuaresma. En 1559 Pieter Brueghel el Viejo acabo una de sus
mas celebres obras: el combate de don Carnal y dona Cuaresma. Es un oleo sobre tabla, de
gran formato, que se encuentra en Viena. En el centro de la composition dos personajes,
con trajes y aditamentos ridiculos, se identificaban como los arquetipos de Carnaval y
Cuaresma librando una batalla similar a un torneo en su disposition sobre artefactos ro-
dantes tirados por una serie de acolitos acordes con el que ayudan. Un tipo gordo sentado
a horcajadas sobre un gran tonel y tocado con un sombrero que es una tarta rellena de car-
ne va armado de un espeton a modo de lanza en el que van ensartadas carnes diversas.
Frente a el una mujer, delgada, ella y quienes le ayudan empujando su carromato, vestidas
con ropas clericales con una pala de panadero sobre la que hay varios arenques (simbolo
de la Cuaresma) que va tocada con una colmena, simbolo de lo industrioso y aplicada co-
munmente como simbolo de la organization eclesial. El Carnaval, en el cuadro, esta al
lado de la taberna que hay en esa plaza, la Cuaresma del lado donde esta la iglesia. El cua-
dro, sin embargo, tiene otra lectura: es un calendario del invierno porque los arboles del
fondo, algunos han perdido las hojas y otras comienzan a surgir, hay una cantidad de fies-
tas representadas en las actividades de los diferentes grupos de la plaza que recogen todas
las actividades del calendario festivo del invierno hasta Semana Santa, ya que se ven las
imagenes de la iglesia tapadas como corresponde a ese periodo. El libro El Carnaval sig-
nifica lo mismo, es un calendario con la lucha entre Carnaval y Cuaresma en el centro
pero ofreciendo un retrato festivo de todo el invierno.
Tomando las teorias de Max Gluckman y Victor Turner se ha hablado de estas fiestas,
especialmente del Carnaval, como valvula de seguridad, fuga controlada de vapor y con-
trol social, pero parece insuficiente su explication entre otras cosas porque el rito de la re-
vuelta coexistio con una seria contestation del orden social politico y religioso. La protes-
ta se expresaba tambien en forma ritualizada pero no siempre bastaba para contener la
protesta, a veces saltaba el tapon.41
Caro Baroja desmenuza en su libro todos los pormenores del Carnaval pero entiende
que no se comprende si no va acompanado de varios grupos de fiestas de invierno a los
que dedica una parte de su ensayo: las mascaradas de invierno comenzando con las que
considera seminales, las de Soule y siguiendo con los "guirrios", "zamarrones" y otras ga-
llegas, asturianas o de otros lugares; y lo que llama tres tipos de fiestas populares: festejos
que tienen como niicleo a las denominadas autoridades burlescas (saturnales), un segundo
modelo en las lupercales y un tercero en las matronales. Que muchos de estos actos no se
viven de la misma manera es evidente; la sociedad ha evolucionado, los personajes, en
muchas ocasiones ahora, actuan, no viven la fiesta. Todo ello llevo hace tiempo a afirmar
que el carnaval habia muerto: "Desde que todo se reglamenta, hasta la diversion, siguiendo
criterios politicos y concejiles, atendiendo a ideas de «orden social», «buen gusto», etc. el
Carnaval no puede ser mas que una mezquina diversion de casino pretencioso".42 Esta con-
tundente afirmacion asevera nuevamente el interes que Julio Caro Baroja tiene por la his-
toria; solo se entiende su significado a traves de la historia.
41 Peter Burke, La cultura popular, p. 286.
147
42 Julio Caro Baroja, El Carnaval, p. 25.
This content downloaded from
132.174.250.76 on Tue, 30 Nov 2021 19:00:24 UTC
All use subject to https://about.jstor.org/terms
Mascaradas y modelos de fiestas populares
Vinculadas al Carnaval Caro recoge una serie de mascaradas de invierno en tod
peninsula y las analiza desde un punto de vista etnografico con la descripcion de los
y rituales, interpretando desde la perspectiva historica y antropologica y sin sustra
las comparaciones con otras celebraciones similares europeas y africanas.
Recoge informaciones de primera mano (hay muchas anotaciones del tipo "solo
vez las he podido presenciar, y no en su fecha clasica, sino durante unas fiestas que
lebraron en Bayonen en el mes de julio de 1934, no se bien con que motivo. Aunque
tonces tome unas notas y dibujos, pecaria por falta de rigor si unicamente me hubie
valer de mi observation"; por ello usa las descripciones de historiadores y etnograf
tambien la literatura clasica, gacetas y folletos y cuanto sirva para conocer el desarrollo
los actos, critica cuanto de inadmisible tienen algunas interpretaciones o los yerros
que han incurrido estudiosos -sean de la academia que sean-, "articulo que no deja d
ner cierto interes linguistico, pero que contiene ideas inadmisibles por completo en lo re
rente al origen de las mascaradas y que no anade gran cosa a lo ya sabido",43 y admitiend
siempre metodos comparativos en la etnologia o aceptando las interpretaciones historicas
En el caso de las mascaras de Soule comienza por establecer las fechas de realiza
(entre el dia de Reyes y Carnaval segiin el pueblo en donde se realice y se celebre c
festivo: es por tanto una fiesta vinculada a un tiempo y no a un dia), la descripcion de to
dos los personajes de la mascarada con sus funciones (afirma que muchos habian des
recido), las dos mascaradas, la roja y la negra (segiin el color predominante en los p
najes, que tienen nombres distintos), el espectaculo con las partes de que consta y
interaction y funciones, dejando para el final las hipotesis de interpretation que van des
el criterio temporal de la representation hasta los criterios moral y social del hecho
mascarada roja y negra representan el orden y la armonia y el desorden y la confusion r
pectivamente, ademas del caracter no humano de determinadas representaciones y el des
rrollo catartico de lucha en los diferentes bailes.
Se lamentaba de que en Espana, desde el punto de vista etnografico, aun siendo
de los paises europeos que ofrecen mas riqueza de mascaradas de invierno, su conocim
to se halla muy atrasado. El recogio aquellos que tenian que ver con las mascaras sule
por estar dispuestos a comienzos del ano, por su semejanza morfologica o por su sem
za con la action desarrollada. De ese modo analiza los "guirrios" de Asturias, las mas
das gallegas, "zamarrones", algunas mascaradas catalanas...
Las fiestas de invierno celebradas en muchos lugares tienen en una autoridad m
menos burlesca su epicentro. Las Saturnalia eran unas celebraciones romanas cuya f
caia el 17 de diciembre (XVI ante Kal Ian.) y duraban de tres a siete dias. Comenza
con sacrificio publico y banquete y familiarmente se hacian regalos, se encendian can
y se dejaba libres a los esclavos durante las fiestas e incluso comian juntos los senore
servidumbre; era un recuerdo de la Edad dorada donde habia abundancia y todos los
bres eran libres (un recuerdo a lo que en el imaginario popular se transformo en el pais d
Jauja). Esta supresion del orden social admitido dio posteriormente mucho juego en l
terpretaciones, sobre todo la election de un rey de las saturnales, que la erudition decimo
nonica vinculo a ritos sangrientos con sentido agrario y a interpretaciones magico-animi
tas. Caro Baroja, con fino espiritu critico, avanza que Frazer, cuyo metodo compara
hace que a la teoria general se sacrifiquen demasiado los detalles y los casos particul
admite una serie de personajes y reyes con autonomia festiva momentanea desde la
148
43 Ibidem, pp. 178-179. Referida la critica a J. Bte. Mazeries, vid. nota 4 en la pagina 179.
This content downloaded from
132.174.250.76 on Tue, 30 Nov 2021 19:00:24 UTC
All use subject to https://about.jstor.org/terms
Media y hasta ahora, tenga que ver con las saturnales. A este conjunto pertenecian: los
obispillos de San Nicolas e Inocentes, el rey de la faba o de la haba, los reyes de Navidad,
los reyes y alcaldes de Inocentes y los reyes de porqueros y pastores.
Caro se aparta de muchas consideraciones de los historiadores de las religiones y
otros vinculados a ellos y pretende construir sus hipotesis sobre la base del analisis de los
criterios morfologicos: fechas de la fiesta, inversion del orden social, eleccion de las auto-
ridades, regalos que se hacian, caracter fingido de los regalos, discursos burlescos...
En este recorrido por las autoridades de caracter burlesco, hace nuevamente gala de
su vasto conocimiento de la literatura espanola y de la publicistica de los siglos modernos,
y recoge fiestas del obispillo (de San Nicolas, el 6 de diciembre y de Inocentes el 28 del
mismo mes) en Navarra y Alava, Gerona, Sevilla, Toledo, Cadiz, Mondonedo... casi siem-
pre en los siglos de la Edad Moderna. La inversion de fimciones, raiz de estas autoridades,
es tomada como una prueba de humildad y para muchos, segiin recoge en testimonios es-
critos, motivo de reflexion piadosa o filosofica e incluso de manifestation de piedad, con-
cluyendo: "el obispillo, el fou o fatuo es de todas maneras una representation de la ino-
cencia, de lo mas humilde de la sociedad frente a lo mas elevado".44 El rey de la faba,
nombrado por la suerte al recibir la sorpresa de un roscon de reyes, tuvo especial impor-
tancia en las Cortes navarra y castellana. Mas autoridades burlescas: el mazarron, zanca-
rron, reyes de inocentes, ayuntamientos y alcaldes burlescos...; todo ello quedo en Espafia
en muchos casos en juegos como restos de costumbres antiguas.
Los otros modelos estudiados corresponden a las Lupercales, recuerdo de una fiesta
romana celebrada el 15 de febrero, que tenia que ver con fiestas de preservacion contra el
lobo, de purification a la vez y de fecundidad de los rebanos. Celebradas en Roma hasta el
496, el Papa Gelasio las prohibio pero en la Europa meridional siguieron ciertas practicas
muy parecidas a ellas con ritos de preservacion contra lobos, zorros, propios de comunida-
des pastoriles.
El tercer modelo es un festejo que se emparenta con las fiestas romanas del 1 de mar-
zo: las Matronalia; festejadas por los maridos haciendo obsequios a sus mujeres y ofre-
ciendo un dia de autoridad como eran las Saturnalia para los esclavos. Como toda fiesta
antigua, ha tenido muchas interpretaciones: recuerdo del matriarcado antiguo, fiestas pri-
maverales para asegurar la fecundidad de las mujeres...; pero no hay que olvidar que ma-
trona es la que tiene descendencia. La vinculacion con la fiesta de Santa Agueda se ha
destacado por el caracter de la santa que sufrio martirio cortandole los pechos, aunque un
angel le trajo unas hierbas que la curaron. En muchos lugares se festejo en cuadrillas de
mujeres, incluso disfrazandose con prendas masculinas y atendiendo los hombres las labo-
res domesticas. Todo eso tomo caracter de rito en muchas localidades.
ClCLOS FESTIVOS DE PRIMAVERA Y VERANO
Los dos estudios que Caro Baroja dedico a lo que denomino "la estacion de amor" y
"el estio festivo", cubren el conjunto de fiestas desarrolladas en estos tiempos definidos
por las estaciones astronomicas pero tambien por las emociones. Al margen del hecho his-
torico, de su evolution a lo largo de los siglos y de su fijacion literaria y costumbrista, es-
tas fiestas reivindican un modo y un modelo de sociabilidad periclitado: hace ya mucho
tiempo que la gente se ha retirado al balcon. La funcion de espectador ha quedado separa-
da de la del ejecutante y participante. I
44 Ibidem, p. 314. I 149
This content downloaded from
132.174.250.76 on Tue, 30 Nov 2021 19:00:24 UTC
All use subject to https://about.jstor.org/terms
o
•S
En el primero de los libros la primavera se despereza con el canto del cuco y las pri-
meras celebraciones en el entorno del mes de mayo. Hasta las hogueras de San Juan y los
ritos solsticiales un cumulo de celebraciones se agolpan en el calendario: personificacio-
nes en mayos y mayas, romerias, rogativas, Santiago el verde, las cruces de mayo, los ritos
en torno al agua, las hierbas y los arboles, las hogueras... ^,Se trata de expresar una concep-
cion del mundo vitalista, de exaltation de la vida (hombres, animales y plantas con el agua
y el fuego como principios), de emociones calidas? Para Caro Baroja "reducirlas a un puro
culto a la vegetation es achicar su significado profundo".45
Aclarar el origen de los ritos de San Juan resulta tremendamente complicado porque
se debe tener en cuenta los mitos y ritos de origen en el solsticio de verano, su homogenei-
dad en la reception y su difusion, la unification con San Juan Bautista y el reacomodo y
participation de otros ritos vinculados con el santo bautizador. ^Por que se festeja a San
Juan en el solsticio? La respuesta parece clara y en la observation de los lugares donde se
festeja no parece ofrecer duda: por su vinculacion con el agua. San Juan y sol, agua y fue-
go, son dos parejas que explican filosoficamente su interaction. Resulta muy prolijo enu-
merar, incluso dentro de los capitulos que les dedica Caro, la cantidad de lugares con culto
a las aguas y fuentes y las ermitas o santuarios asociados a ellas y dedication al Bautista y
las hogueras y hierbas relacionadas. Sin que contamine el hecho de que San Juan, como
santo bautizador, es el patron de numerosos lugares de moriscos, tras su bautismo y con-
version forzada en 1526.
_ Con el estio festivo Caro pone fin a sus investigaciones sobre los ciclos festivos. En
I este caso, iniciado con un capitulo sobre la organizacion de la fiesta que resume algunas
150 | 45 Julio Caro Baroja, La estacion de amor, p. 303.
This content downloaded from
132.174.250.76 on Tue, 30 Nov 2021 19:00:24 UTC
All use subject to https://about.jstor.org/terms
cuestiones tratadas anteriormente sobre los ritmos del ano y sobre el valor de la costum-
bre, se propone estudiar las fiestas en torno a la cosecha (pero con explicaciones que van
mas alia del agrarismo de algunas escuelas), el Corpus (fiesta de Cristo y de capital im-
portancia desde la Edad Media en que fue instituida) y todo lo festivo vinculado a los san-
tos patronos. Si bien estos tres apartados agregan lo que podriamos llamar las explicacio-
nes de conjunto, Caro recurre a ofrecernos una cumplida muestra de actos festivos que
participan de estas celebraciones. Son los ritos nupciales desarrollados a partir de las cose-
chas (enramadas, mayos), las danzas de palos, espadas y circulos, danzas de moros y cris-
tianos, de matachines, encamisadas, "dances" de Aragon, juegos aristocraticos y popula-
res, comidas y toros. Y las muy originales participaciones en las procesiones del Corpus
de gigantes, cabezudos, tarascas, rocas y dragones festivos.
En este caso hay un evidente deseo del autor de proporcionar argumentos literarios,
textuales, costumbristas para hacer visible el salto tan grande que se ha operado entre unas
fiestas que en la mayor parte de los casos se celebran -no son como las mascaradas que
muchas de ellas fueron desapareciendo- y su desarrollo en la sociedad espanola de los si-
glos pasados. Las relaciones tan evidentes entre las fiestas agrarias y fiestas nupciales del
pasado, con los sinonimos de cosecha, abundancia y fecundidad, quedan rotas en las socie-
dades industriales. Lo mismo podemos decir de todos los tipos de danzas y dances que re-
coge: pueden ser vistos como una antiguedad. Pero nos ofrecen explicaciones de nuestra
propia organizacion social, de nuestro pasado -evidentemente- y del conflicto. Conflictos
sociales, conflictos morales de una sociedad cristiana que ajusta sus intereses belicos al or-
den religioso (danzas de espadas entre moros y cristianos, batallas en honor de santos pa-
tronos, advocaciones de santos guerreros como San Jorge, San Miguel, Santiago...). Y los
actos, de los juegos de canas a la mojiganga, de la encamisada a los toros "jubillos" van a
formar parte de la organizacion festiva y civica de la sociedad del Antiguo Regimen. En
algunos casos la conexion entre los diferentes actos, su ordenacion y organizacion, fue
cambiante ante las necesidades mostradas por cofradias, gremios, instituciones, conven-
tos... Este ofrecimiento de cantidad de actos festivos contextualizados, que son los que se
estudian en la actualidad en los trabajos sobre la historia de la fiesta, es uno de los mayo-
res logros de este libro. Caro Baroja no llego a estudiar todo el complejo mundo de cone-
xiones, pero abrio el camino: "hay que estudiar la conexion de estas fiestas con otras de
caracter civil, publico y de caracter que podriamos llamar privado tambien. Porque, de una
parte, tienen elementos comunes con las fiestas hechas en ocasion de bodas y bautizos, y
de otra con aquellas que tenian lugar en honor de reyes y grandes personajes. Estudiare-
mos asi, en los capitulos siguientes, la naturaleza y forma de estas conexiones".46
Vinculado a los ritos nupciales hay una "fiesta", de tipo burlesco, que, estudiada por
Caro Baroja, aiina varios de los elementos estudiados en los libros citados. El Charivari o
sus multiples nombres -mattinata, kazenmusik, cencerrada, rough music...- es una institu-
tion conocida en muchas zonas de la Europa moderna y con ella se humillaba piiblicamente
a un hombre que habia ofendido la norma de la comunidad, particularmente en el campo
sexual o matrimonial, saltandose las reglas de comportamiento: caso de un viejo desposan-
do a una joven, matrimonio de viudos, impago del novio de los derechos de los jovenes del
pueblo de la novia.... Frente a su casa tenia lugar un espectaculo que incluia miisica fuerte y
disonante -casi siempre con cencerros, sartenes, cubos...- que acompanaban una represen-
tation dramatizada de la action que habia causado la desaprobacion del pueblo. La privati-
zation de los espacios y cambios en la moral y las actitudes arrinconaran al charivari.
Reprimido y criticado por las autoridades eclesiasticas, parece que la prohibition ve-
nia determinada por la critica que se hacia a las segundas nupcias cuando los teologos y
151
46 Julio Caro Baroja, El estio festivo, p. 12.
This content downloaded from
132.174.250.76 on Tue, 30 Nov 2021 19:00:24 UTC
All use subject to https://about.jstor.org/terms
autoridades eclesiasticas las consideraban legitimas y licitas. Pone en crisis la autoridad de
la Iglesia sobre el sacramento del matrimonio. Con la Contrarreforma se tiende a raciona-
lizar su discurso y a encerrarse en un comportamiento justiciero. Su propia vocacion de
superar las barreras de clases, de edad y de convocar a toda la sociedad lo predisponia mas
que a otro rito a convertirse en la expresion y el instrumento de una justicia popular que
desafiaba los poderes oficiales y que era admitida por todos.47
Epilogo
"No juzga que sea cosa que puede excitar demasiado la imagination de la juventud
actual el saber si las fiestas populares en vias de extincion tienen este o aquel fimdamen
y que periodo historico de vigencia hay que darles. Pero ahi estan, con su enigmatica un
formidad, celebradas en amplios espacios, a partir de tales o cuales fechas conocidas, c
sus intenciones concretas y generales a la par... No hay razon para que haya de ser meno
preciado el estudio de las fiestas populares...".48
47 Sobre el charivari, Julio Caro Baroja, "El charivari en Espana", en Historia 16, 47 (1980), pp. 54-70;
Jacques Le Goff y J. C. Schmitt (dirs.), Le Charivari, Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales, Paris,
1981; E. P. Thompson, "Rough Music: le charivari anglais", en Annales. ESC, 2, 1972; J. C. Schmitt, Religion
folklore e societd nell'Occidente medieval, Laterza, Bari, 1988.
152
48 Julio Caro Baroja, La estacion de amor, p. 303.
This content downloaded from
132.174.250.76 on Tue, 30 Nov 2021 19:00:24 UTC
All use subject to https://about.jstor.org/terms
You might also like
- Benedictine Daily Prayer: A Short Breviary Second EditionDocument57 pagesBenedictine Daily Prayer: A Short Breviary Second EditionPaul Salazar50% (2)
- Apostila Formação para CoroinhasDocument19 pagesApostila Formação para CoroinhasFrancisco Tomé Gomez Quezada100% (7)
- Clases de literatura argentina: Facultad de Filosofía y Letras (UBA), 1984-1988From EverandClases de literatura argentina: Facultad de Filosofía y Letras (UBA), 1984-1988Rating: 1 out of 5 stars1/5 (1)
- El pequeño Chartier ilustrado: Breve diccionario del libro, la lectura y la cultura escritaFrom EverandEl pequeño Chartier ilustrado: Breve diccionario del libro, la lectura y la cultura escritaRating: 4 out of 5 stars4/5 (1)
- Divine Intimacy Calendar 2018Document15 pagesDivine Intimacy Calendar 2018thrtyrs50% (2)
- El mundo como representación: Estudios sobre historia culturalFrom EverandEl mundo como representación: Estudios sobre historia culturalNo ratings yet
- Dásele licencia y privilegio: Don Quijote y la aprobación de libros en el Siglo de OroFrom EverandDásele licencia y privilegio: Don Quijote y la aprobación de libros en el Siglo de OroRating: 5 out of 5 stars5/5 (1)
- Los señores del Uritorco: La verdadera historia de los comechingonesFrom EverandLos señores del Uritorco: La verdadera historia de los comechingonesNo ratings yet
- Arte y antropología: Estudios, encuentros y nuevos horizontesFrom EverandArte y antropología: Estudios, encuentros y nuevos horizontesNo ratings yet
- Tendencias historiográficas actuales: Escribir historia hoyFrom EverandTendencias historiográficas actuales: Escribir historia hoyNo ratings yet
- La materialidad de la historia: La arqueología en los inicios del siglo XXIFrom EverandLa materialidad de la historia: La arqueología en los inicios del siglo XXIRating: 5 out of 5 stars5/5 (1)
- CFED 1023 CM in Our TimesDocument15 pagesCFED 1023 CM in Our TimesJayson CasiliNo ratings yet
- PubguidelinesDocument20 pagesPubguidelinesMichael AsuncionNo ratings yet
- Juan de Cigorondo. Comedia a la gloriosa Magdalena: Estudio introductorio y edición críticaFrom EverandJuan de Cigorondo. Comedia a la gloriosa Magdalena: Estudio introductorio y edición críticaNo ratings yet
- La protohistoria en la península IbéricaFrom EverandLa protohistoria en la península IbéricaRating: 2.5 out of 5 stars2.5/5 (3)
- Carlos de Aragón y de Navarra, príncipe de VianaFrom EverandCarlos de Aragón y de Navarra, príncipe de VianaRating: 5 out of 5 stars5/5 (1)
- Historia de los heterodoxos españoles. Libro IIIFrom EverandHistoria de los heterodoxos españoles. Libro IIINo ratings yet
- Más allá de la capital del Reino: La Germanía y el territorio valenciano: de Xàtiva a OrihuelaFrom EverandMás allá de la capital del Reino: La Germanía y el territorio valenciano: de Xàtiva a OrihuelaNo ratings yet
- Descripción e historia del Castillo de Aljafería sito extramuros de la ciudad de ZaragozaFrom EverandDescripción e historia del Castillo de Aljafería sito extramuros de la ciudad de ZaragozaNo ratings yet
- Transmisión y recepción primarias de la poesía del mester de clerecíaFrom EverandTransmisión y recepción primarias de la poesía del mester de clerecíaNo ratings yet
- Más allá de la capital del Reino: La Germanía y el territorio valenciano: del Maestrazgo a la SaforFrom EverandMás allá de la capital del Reino: La Germanía y el territorio valenciano: del Maestrazgo a la SaforNo ratings yet
- Los animales en los Beatos: Representación, materialidad y retórica visual de su fauna apocalíptica (ca. 900-1248)From EverandLos animales en los Beatos: Representación, materialidad y retórica visual de su fauna apocalíptica (ca. 900-1248)No ratings yet
- Pasión por la Edad Media: Entrevista a José Ángel García de CortázarFrom EverandPasión por la Edad Media: Entrevista a José Ángel García de CortázarNo ratings yet
- En los márgenes de la ciudad de Dios: Moriscos en SevillaFrom EverandEn los márgenes de la ciudad de Dios: Moriscos en SevillaNo ratings yet
- Monjas en guerra 1808-1814: Testimonios de mujeres desde el claustroFrom EverandMonjas en guerra 1808-1814: Testimonios de mujeres desde el claustroNo ratings yet
- Constanza Manuel: Reina de Castilla y León y Princesa de PortugalFrom EverandConstanza Manuel: Reina de Castilla y León y Princesa de PortugalNo ratings yet
- La forma del dibujo figurativo paleolítico a través de la experimentación: Una aproximación desde la Prehistoria y la Psicología cognitivaFrom EverandLa forma del dibujo figurativo paleolítico a través de la experimentación: Una aproximación desde la Prehistoria y la Psicología cognitivaNo ratings yet
- La guerra secreta de Carlos V contra el Papa: La cuestión de Parma y Piacenza en la correspondencia del cardenal GranvelaFrom EverandLa guerra secreta de Carlos V contra el Papa: La cuestión de Parma y Piacenza en la correspondencia del cardenal GranvelaNo ratings yet
- Biografía literarias latinas: ·Suetonio · Valerio Probo · Servio · Focas · Vacca · JerónimoFrom EverandBiografía literarias latinas: ·Suetonio · Valerio Probo · Servio · Focas · Vacca · JerónimoRating: 5 out of 5 stars5/5 (1)
- Los estudios histórico-arqueológicos de Enrique Juan PalaciosFrom EverandLos estudios histórico-arqueológicos de Enrique Juan PalaciosNo ratings yet
- La escritura de la historia prehispánica en Colombia: La obra de Ernesto Restrepo Tirado, 1892-1944From EverandLa escritura de la historia prehispánica en Colombia: La obra de Ernesto Restrepo Tirado, 1892-1944No ratings yet
- Los usos de Foucault en la Argentina: Recepción y circulación desde los años cincuenta hasta nuestros díasFrom EverandLos usos de Foucault en la Argentina: Recepción y circulación desde los años cincuenta hasta nuestros díasRating: 5 out of 5 stars5/5 (1)
- Anarquistas: Cultura y política libertaria en Buenos Aires, 1890-1910From EverandAnarquistas: Cultura y política libertaria en Buenos Aires, 1890-1910No ratings yet
- La música en la obra de Pitágoras de Samos y los PitagóricosFrom EverandLa música en la obra de Pitágoras de Samos y los PitagóricosRating: 3 out of 5 stars3/5 (2)
- El coloquio de los lectores: Ensayos sobre autores, manuscritos, editores y lectoresFrom EverandEl coloquio de los lectores: Ensayos sobre autores, manuscritos, editores y lectoresNo ratings yet
- Mundos posibles poéticos: El caso de Patria: el pueblo, la novela, la serieFrom EverandMundos posibles poéticos: El caso de Patria: el pueblo, la novela, la serieNo ratings yet
- Hayden White y los historiadores: La historia como literaturaFrom EverandHayden White y los historiadores: La historia como literaturaRating: 4 out of 5 stars4/5 (1)
- Los primeros modernos: Arte y sociedad en Buenos Aires a fines del siglo XIXFrom EverandLos primeros modernos: Arte y sociedad en Buenos Aires a fines del siglo XIXNo ratings yet
- Panorama del papel como principal soporte documentalFrom EverandPanorama del papel como principal soporte documentalNo ratings yet
- Entre aulas, gabinete y campo: Robert H. Barlow en la Escuela Nacional de Antropología e Historia 1940-1951From EverandEntre aulas, gabinete y campo: Robert H. Barlow en la Escuela Nacional de Antropología e Historia 1940-1951No ratings yet
- El mundo guane: Pioneros de la arqueología en Santander: Justus Wolfram Schottelius y Martín CarvajalFrom EverandEl mundo guane: Pioneros de la arqueología en Santander: Justus Wolfram Schottelius y Martín CarvajalNo ratings yet
- Análisis etnohistórico de códices y documentos colonialesFrom EverandAnálisis etnohistórico de códices y documentos colonialesNo ratings yet
- Laboratorios etnográficos: Los archivos de la antropología en Chile (1880-1980)From EverandLaboratorios etnográficos: Los archivos de la antropología en Chile (1880-1980)No ratings yet
- Introducción a las técnicas de impresión en el periodo del libro antiguoFrom EverandIntroducción a las técnicas de impresión en el periodo del libro antiguoNo ratings yet
- Lenguaje y pensamiento: Tácticas y estrategias del relativismo lingüísticoFrom EverandLenguaje y pensamiento: Tácticas y estrategias del relativismo lingüísticoNo ratings yet
- Pasados presentes: Tradiciones historiográficas en la musicología europea (1870-1930)From EverandPasados presentes: Tradiciones historiográficas en la musicología europea (1870-1930)No ratings yet
- La historia y el laberinto: Hacia una estética del devenir en Octavio PazFrom EverandLa historia y el laberinto: Hacia una estética del devenir en Octavio PazNo ratings yet
- El éxodo galés a la Patagonia: Orígenes, trasfondo histórico y singularidad cultural de Y WladfaFrom EverandEl éxodo galés a la Patagonia: Orígenes, trasfondo histórico y singularidad cultural de Y WladfaNo ratings yet
- Eladio Begega, Mis Vecinos de El Condáu, 1962-1985Document88 pagesEladio Begega, Mis Vecinos de El Condáu, 1962-1985Ignacio Fernández de MataNo ratings yet
- UntitledDocument146 pagesUntitledIgnacio Fernández de MataNo ratings yet
- Anthropological Forum: A Journal of Social Anthropology and Comparative SociologyDocument19 pagesAnthropological Forum: A Journal of Social Anthropology and Comparative SociologyIgnacio Fernández de MataNo ratings yet
- UntitledDocument32 pagesUntitledIgnacio Fernández de MataNo ratings yet
- UntitledDocument364 pagesUntitledIgnacio Fernández de MataNo ratings yet
- Images of WildmanDocument22 pagesImages of WildmanIgnacio Fernández de MataNo ratings yet
- Cuentos Medievales en La Tradicion Oral de Asturias: Piegel Alemán (SigloDocument312 pagesCuentos Medievales en La Tradicion Oral de Asturias: Piegel Alemán (SigloIgnacio Fernández de MataNo ratings yet
- Social Memory in GreeceDocument27 pagesSocial Memory in GreeceIgnacio Fernández de MataNo ratings yet
- Gijón: Ayuntamiento deDocument244 pagesGijón: Ayuntamiento deIgnacio Fernández de MataNo ratings yet
- Costumbres de Nacimiento, Matrimonio y Muerte en Asturias - Encuesta Ateneo Madrid 1901-1902 PDFDocument148 pagesCostumbres de Nacimiento, Matrimonio y Muerte en Asturias - Encuesta Ateneo Madrid 1901-1902 PDFIgnacio Fernández de MataNo ratings yet
- UntitledDocument19 pagesUntitledIgnacio Fernández de MataNo ratings yet
- Nightmare Exp. WitchcraftDocument25 pagesNightmare Exp. WitchcraftIgnacio Fernández de MataNo ratings yet
- L.I.C. Sabinar-Sierra de Cabrejas: Catálogo de Edificaciones Agropecuarias TradicionalesDocument35 pagesL.I.C. Sabinar-Sierra de Cabrejas: Catálogo de Edificaciones Agropecuarias TradicionalesIgnacio Fernández de MataNo ratings yet
- Parte 4. Inventario y Catalogacion de Edificaciones Agropecuarias TradicionalesDocument35 pagesParte 4. Inventario y Catalogacion de Edificaciones Agropecuarias TradicionalesIgnacio Fernández de MataNo ratings yet
- Parte 2. Inventario y Catalogacion de Edificaciones Agropecuarias TradicionalesDocument35 pagesParte 2. Inventario y Catalogacion de Edificaciones Agropecuarias TradicionalesIgnacio Fernández de MataNo ratings yet
- Parte 3. Inventario y Catalogacion de Edificaciones Agropecuarias TradicionalesDocument35 pagesParte 3. Inventario y Catalogacion de Edificaciones Agropecuarias TradicionalesIgnacio Fernández de MataNo ratings yet
- Majada Nº 26Document32 pagesMajada Nº 26Ignacio Fernández de MataNo ratings yet
- Alpert, Michael - El Ejército Popular de La República, 1936-1939 PDFDocument1,559 pagesAlpert, Michael - El Ejército Popular de La República, 1936-1939 PDFIgnacio Fernández de MataNo ratings yet
- 1337161240patrimonio Ganadero Tomo IDocument587 pages1337161240patrimonio Ganadero Tomo IIgnacio Fernández de MataNo ratings yet
- Parte 5. Inventario y Catalogacion de Edificaciones Agropecuarias TradicionalesDocument33 pagesParte 5. Inventario y Catalogacion de Edificaciones Agropecuarias TradicionalesIgnacio Fernández de MataNo ratings yet
- Bourke, Joanna - La Segunda Guerra Mundial - Una Historia de Las VíctimasDocument265 pagesBourke, Joanna - La Segunda Guerra Mundial - Una Historia de Las VíctimasIgnacio Fernández de MataNo ratings yet
- Brevers, Antonio - Juanín y Bedoya - Los Últimos GuerrillerosDocument656 pagesBrevers, Antonio - Juanín y Bedoya - Los Últimos GuerrillerosIgnacio Fernández de MataNo ratings yet
- Bartov, Omer - El Ejército de Hitler - Soldados, Nazis y Guerra en El Tercer ReichDocument812 pagesBartov, Omer - El Ejército de Hitler - Soldados, Nazis y Guerra en El Tercer ReichIgnacio Fernández de MataNo ratings yet
- Barrera, Begoña - La Sección Femenina, 1934-1977.H de Una Tutela EmocionalDocument1,103 pagesBarrera, Begoña - La Sección Femenina, 1934-1977.H de Una Tutela EmocionalIgnacio Fernández de MataNo ratings yet
- Axell, Albert - Kamikazes.Pilotos Suicidas II GMDocument325 pagesAxell, Albert - Kamikazes.Pilotos Suicidas II GMIgnacio Fernández de MataNo ratings yet
- Assía, Augusto - Cuando Yunque, Yunque. Cuando Martillo, MartilloDocument349 pagesAssía, Augusto - Cuando Yunque, Yunque. Cuando Martillo, MartilloIgnacio Fernández de MataNo ratings yet
- Albertí, J.La Iglesia en Llamas - La Persecución Religiosa en España en La Guerra Civil PDFDocument723 pagesAlbertí, J.La Iglesia en Llamas - La Persecución Religiosa en España en La Guerra Civil PDFIgnacio Fernández de MataNo ratings yet
- AA - VV.Memoria de La Segunda República PDFDocument853 pagesAA - VV.Memoria de La Segunda República PDFIgnacio Fernández de MataNo ratings yet
- Alegre, David - La Batalla de Teruel, La Guerra Total PDFDocument1,050 pagesAlegre, David - La Batalla de Teruel, La Guerra Total PDFIgnacio Fernández de MataNo ratings yet
- Alonso Millá, Jesús - La Guerra Total en España (1936-1939) PDFDocument522 pagesAlonso Millá, Jesús - La Guerra Total en España (1936-1939) PDFIgnacio Fernández de MataNo ratings yet
- Ciclo Do Natal ANO C AdventoDocument32 pagesCiclo Do Natal ANO C AdventoAylla Maira MunizNo ratings yet
- Programacion Anual Religion 5° - 2024Document13 pagesProgramacion Anual Religion 5° - 2024Leo CgNo ratings yet
- Missa Santa Maria Mae de Deus Ano C 01-01-2022Document4 pagesMissa Santa Maria Mae de Deus Ano C 01-01-2022Sergio RicardoNo ratings yet
- 2019 Liturgical Calendar: Liturgy OfficeDocument8 pages2019 Liturgical Calendar: Liturgy OfficeGerard DGNo ratings yet
- 2015 2016 Level 1 Schedule For CoraDocument3 pages2015 2016 Level 1 Schedule For Coraapi-270433811No ratings yet
- Subsidio de Espiritualidad Noviembre DEMPAJDocument46 pagesSubsidio de Espiritualidad Noviembre DEMPAJSelene Guadalupe Campos FraustoNo ratings yet
- MISADocument3 pagesMISAABRAHAM JIMÉNEZ MARTÍNNo ratings yet
- Comentario Al Domingo Xxxiii Del Tiempo OrdinarioDocument6 pagesComentario Al Domingo Xxxiii Del Tiempo OrdinarioLuis De LavalleNo ratings yet
- Resumen CatecismoDocument19 pagesResumen CatecismoSilvina Fabiana SanchezNo ratings yet
- Roteiros Celebrativos - Advento 2014 - Ano BDocument48 pagesRoteiros Celebrativos - Advento 2014 - Ano BIris AparecidaNo ratings yet
- EXP Nº9-ACT. #3 Adviento-Semana 31Document3 pagesEXP Nº9-ACT. #3 Adviento-Semana 31latinraceNo ratings yet
- 1 PrimeroDocument66 pages1 PrimeroLuis Esplana IzarraNo ratings yet
- Re Knowledge Student Study NotesDocument27 pagesRe Knowledge Student Study Notesapi-136476357No ratings yet
- Preguntas Concurso BíblicoDocument5 pagesPreguntas Concurso BíblicoISABELLA COBO VARGAS100% (1)
- Formacao para Novos CoroinhasDocument21 pagesFormacao para Novos CoroinhasALEXSANDRA CARDOSO DIASNo ratings yet
- Calendario Liturgico Pastoral 2020 2021 PDFDocument493 pagesCalendario Liturgico Pastoral 2020 2021 PDFGuillermo NavarreteNo ratings yet
- LESSON 3 11 Humss HandoutDocument6 pagesLESSON 3 11 Humss HandoutEros Juno OhNo ratings yet
- 3rd Reviewer - Grade 6Document13 pages3rd Reviewer - Grade 6Joseph Bryan VictoriaNo ratings yet
- Añolitúrgico BellapresentaciónDocument64 pagesAñolitúrgico BellapresentaciónPedrito SevillaNo ratings yet
- 33º DTC e Ação de Graças Aos DizimistasDocument4 pages33º DTC e Ação de Graças Aos DizimistasMateus GomesNo ratings yet
- Cuaresma Scouts Catolicos de Andalucia 2022Document8 pagesCuaresma Scouts Catolicos de Andalucia 2022elsaa070415No ratings yet
- Liturgical Seasons: The Church CalendarDocument26 pagesLiturgical Seasons: The Church Calendardonna blazoNo ratings yet
- In Ecclesiasticam FuturorumDocument38 pagesIn Ecclesiasticam Futurorumemmanuel islas100% (1)
- AdvientoDocument4 pagesAdvientoAnita Laura QuirogaNo ratings yet
- Ano LiturgicoDocument2 pagesAno LiturgicoGiovanna Ferreira SantosNo ratings yet