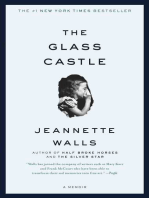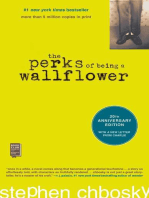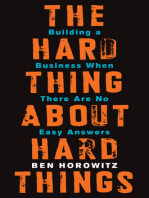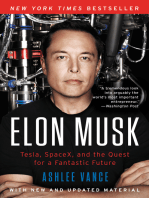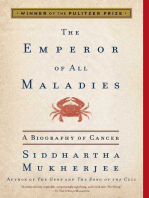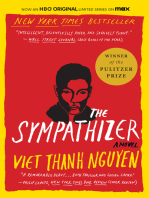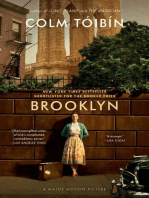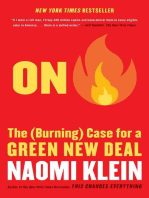Professional Documents
Culture Documents
El Destino Del Empalador - Angel Torres Quesada
Uploaded by
nagualito90 ratings0% found this document useful (0 votes)
6 views12 pagesCopyright
© © All Rights Reserved
Available Formats
PDF, TXT or read online from Scribd
Share this document
Did you find this document useful?
Is this content inappropriate?
Report this DocumentCopyright:
© All Rights Reserved
Available Formats
Download as PDF, TXT or read online from Scribd
0 ratings0% found this document useful (0 votes)
6 views12 pagesEl Destino Del Empalador - Angel Torres Quesada
Uploaded by
nagualito9Copyright:
© All Rights Reserved
Available Formats
Download as PDF, TXT or read online from Scribd
You are on page 1of 12
EL DESTINO DEL EMPALADOR
Ángel Torres Quesada
El único habitante del planeta Ofado, después de haber trasteado en la cabina de
control por enésima vez, no se dio cuenta de que había apretado de forma accidental el
dispositivo de alarma del radio faro. Mucho más tarde descubriría que había lanzado
espacio una potentísima llamada de socorro.
A muchos parsecs de distancia, el capitán de la nave Sustromo dormía plácidamente
cuando fue despertado por el segundo oficial de a bordo.
—¡Señor, acabamos de captar una llamada de auxilio! —exclamó estentóreamente el
oficial, al tiempo que daba un fuerte taconazo que hizo retumbar el camarote.
—¡Demonios! —gruñó malhumorado el capitán, saltando de la cama. Miró con ojos
legañosos al oficial y empezó a rascarse el vientre—. ¿Es que todos los problemas
surgen cuando estoy durmiendo la siesta?
—¿Qué hacemos, señor? —preguntó el oficial, dando otro taconazo, para acabar de
despertar a su superior.
El capitán sintió ganas de ordenarle que la nave siguiera su curso, pues entre
desacelerar y luego acelerar, consumirían gran cantidad de combustible, y los jefes le
pedirían cuentas. Pero la llamaba había sido registrada y no le quedaba más remedio que
atenderla, como exigían las leyes del espacio que tanto le fastidiaban.
—Qué le vamos a hacer —suspiró el capitán. El oficial le tendió los pantalones y volvió
a ponerse firmes.
El capitán se llamaba Memo, era un veterano y estaba acostumbrado a los avatares de
las rutas estelares.
Su madre había sido tripulante del Nostromo, y lo pasó muy mal por culpa de un bicho
que se coló en la nave porque no fue debidamente fumigada.
—¿Habéis comprobado si se trata de un ser humano? —preguntó al oficial mientras se
abrochaba la chaqueta con las bocamangas llenas de galones.
—¡Sí señor! —afirmó el oficial. No dio un nuevo taconazo porque el capitán se lo
impidió con un gesto.
De pronto titubeó—. Bueno, las probabilidades de que se trate de un humano son
elevadas, señor; pero no estamos seguros de que lo sea.
Para Memo era suficiente. Si era un náufrago humano el que pedía ayuda, no habría
problemas.
Se dirigió al puente de mando a paso ligero, a la vez que terminaba de arreglarse el
uniforme. El oficial corrió detrás de él, tratando de marcar el paso.
—¿Qué tipo de planeta? —preguntó el capitán antes de entrar en el ascensor,
ahogando un bostezo.
—Tipo Tierra, señor. Una antigua colonia portuguesa.
Memo enarcó una ceja, sorprendidísimo.
—¡Pero si acaba de decirme que se trata de un náufrago! ¿Cómo demonios ha podido
naufragar en una colonia?
He visto morir a Drácula y demás vampiros mil veces en las películas y en las novelas,
casi todas parecidas. Un día me dije que debía buscar una muerte algo original para el
príncipe de las tinieblas, y por ello me decidí a escribir este relato. No sé si lo he
conseguido.
—Hace muchos años la colonia fue evacuada, señor. Todos sus habitantes se
marcharon.
—¿Por culpa de alguna plaga, erupciones volcánicas, terremotos, bombardeos de
rayos cósmicos?
—Según mis noticias, señor, abandonaron Ofado porque se aburrían.
—Mierda, es la primera vez que una colonia se abandona por aburrimiento.
—Según la versión oficial, los colonos tardaron en descubrir que en Ofado había
aborígenes inteligentes; las leyes del espacio los obligaron a recoger sus bártulos y
largarse: había que dejar en paz a la población autóctona. Sin embargo, se corrió el rumor
de que la verdad de lo ocurrido era que los colonos no podían soportar a los aborígenes,
tener que tratarlos de igual a igual como exigen las leyes.
—¿Por qué? —Memo se distrajo rascándose la papada, mientras el ascensor los
conducía al puente—. Tengo entendido que los portugueses no son racistas, se adaptan a
cualquier medio y siempre confraternizan con las aborígenes —añadió con una sonrisa
pícara—, sobre todo los hombres con las hembras nativas.
—Me temo que en Ofado no era posible confraternizar sexualmente con las
aborígenes, señor —afirmó el oficial—. Claro está que siempre hay excepciones, y
algunos humanos no son demasiado escrupulosos.
Pero este no fue el caso.
—No le entiendo, oficial.
—Los aborígenes de Ofado tienen un aspecto muy parecido al de los cerdos terrestres.
Si me lo permite, señor, en realidad son cerdos. Se comunican entre sí con gruñidos. Ése
es su lenguaje. Los colonos llegaron a dominar el idioma de los cerdos, y parece esto los
acabó de convencer para abandonar la colonia.
—¿Se da cuenta, oficial, de la cantidad de cosas raras que uno se encuentra en el
espacio? Ni el más imbécil de los escritores se hubiera inventado una raza con aspecto
de cerdos. Por cierto, ¿sabe cómo se llaman?
—Cochinirdis, señor.
—Qué nombre tan horrible —murmuró el capitán—. No me extraña que el náufrago
quiera largarse de allí. Debe ser terrible verse obligado a vivir entre cerdos. Pobre
hombre.
El ascensor se detuvo y entraron en el puente. A Memo no le extrañó pillar a tres
navegantes charlando de sus cosas. Sólo trabajaba Irma, la encargada de los medios de
comunicación, y Memo lo comprendió. Sólo ella podía haber captado la señal de socorro.
La chica no paraba de trabajar cuando estaba de guardia. Llevaba poco tiempo ejerciendo
de becaria. Su afán por trabajar lo perdería cuando adquiriese experiencia.
El oficial de servicio corrió a saludar al capitán, se cuadró ante de él y gritó:
—¡Sin novedad, señor!
Memo lanzó un gruñido y se preguntó qué tendría pasar para que aquel cretino
considerase que había una novedad que darle. El maldito formulismo académico le
repateaba.
—Envíen una chalupa para recoger al náufrago —ordenó Memo—, pero procuren no
relacionarse con los nativos. Si los portugueses se largaron, sus motivos tendrían. Por
cierto, estoy viendo en ese gráfico que donde espera el náufrago es de noche, ¿verdad?
El náufrago había perdido la cuenta exacta de los años que llevaba esperando que lo
rescataran.
Había sido horrible para él; llevaba demasiado tiempo deambulando como alma en
pena por las ruinas de la abandonada colonia.
Un rato antes se había dado cuenta de que cuando arrojó una silla contra una mohosa
consola, había hecho saltar el dispositivo de alarma que durante años no había sido
capaz de encontrar. Hacía varias horas que la señal de socorro fue lanzada al espacio.
¿La escucharía alguien?, se preguntó cabizbajo.
No confiaba en tener una respuesta inmediata, podían pasar años antes de que la
señal fuera captada y recibiese ayuda.
Nunca había sido mañoso para comprender los artilugios mecánicos, y cuando
escuchó que el faro, un poste de metal ya herrumbroso, emitía señales, se quedó muy
sorprendido. Miró el botón contra el que había estrellado la silla y sintió rabia. ¡Lo había
tenido siempre delante de sus narices! Pero el cartelito que explicaba para qué servía el
botón estaba escrito en uno de los pocos idiomas de la Tierra que nunca se había tomado
la molestia de aprender, el portugués.
Furioso, el náufrago se abrió paso dando puntapiés a los muebles y demás trastos
viejos para llegar a la sala de comunicaciones. Una vez allí estudió los aparatos alineados
sobre varias mesas. Todo estaba cubierto de polvo. Al cabo de un rato consiguió
averiguar que las luces de colores de un panel le avisaban que una nave había captado la
llamada lanzada por el radio faro y se acercaba al planeta Ofado.
Lanzó un grito de alegría para celebrar que por fin iba a salir de aquel asqueroso
planeta. Corrió a la parte de atrás del edificio y sacrificó al último cochinirdi que quedaba
vivo en el corral, el último representante de la raza que había poblado el planeta.
Cuando terminó de beber la sangre del animal, chasqueó la lengua, eructó y no pudo
reprimir una sensación de asco, la que sentía cada vez que aliviaba su eterna sed. A falta
de sangre humana había tenido que sobremorir bebiendo la sangre de aquella repugnante
raza de cerdos, de aspecto aún más feo que sus lejanos parientes de la Tierra.
Con la muerte del último ejemplar se extinguía la raza de los cochinirdis de Ofado. La
ayuda no había podido llegar más a tiempo para él, pensó el náufrago.
—Tendré que ocultar el hecho de que he exterminado a toda una raza que a veces me
parecía un poquito inteligente —dijo alegremente, tras beber el resto de la sangre de su
última víctima—. Nadie debe saberlo, pues sería nefasto para mis planes que, además de
mis otros apodos, me añadieran el de Genocida.
Salió al exterior y esperó hasta que en la oscura noche aparecieron las luces del bote
salvavidas enviado por el Sustromo. El naufrago las contempló pensando que en su caso
el vehículo debería llamarse salvamuertos.
—Bienvenido a bordo, señor —saludó Memo.
Tan pronto como el oficial introdujo al náufrago en el despacho, el capitán, tras mirarlo,
pensó que su apariencia no podía ser más deprimente. No debía extrañarle que estuviese
tan delgado, luciera unas ojeras tan profundas y su piel fuese tan blanca, pues aquel
desgraciado llevaba un montón de años viviendo en aquel planeta.
El traje de etiqueta que vestía y la larga capa negra con forro rojo que llevaba anudada
al cuello, que arrastraba por el suelo, le pareció un conjunto tan ridículo que tuvo que
hacer un esfuerzo para no echarse a reír.
—Bienvenido a bordo. Soy el capitán Memo. Me tiene a su entera disposición, señor —
dijo, adoptando una actitud acorde con las circunstancias, es decir una actitud grave,
circunspecta e hipócrita—. ¿Podría decirme su nombre, procedencia y demás datos? Es
para el papeleo, como comprenderá. No sabe usted la de formularios que vamos a tener
que meter en el ordenador para justificar la interrupción del salto hiperespacial.
El náufrago no estaba seguro si debía decir su verdadero nombre, pero llegó a la
conclusión de que después tantos siglos nadie podía acordarse de que una vez fue
famoso en la Tierra.
—Soy Vlad, conde Drácula —anunció con énfasis.
—¡Un noble! —exclamó Memo con asombro.
Detrás del capitán, Irma lanzó un gritito de admiración.
—¿Les extraña que lo sea? —inquirió Vlad, un poco mosqueado.
—¡Por supuesto! —asintió Memo—. Hace siglos que los nobles se extinguieron en la
Tierra y en toda la galaxia. Los reyes, príncipes, condes, duques y barones
desaparecieron cuando cayó el Imperio Galáctico, arrastrando a todos los reinados,
satrapías y principados.
—Ha debido pasar muchas cosas en la vieja Tierra durante los últimos años, ¿verdad?
—dijo el vampiro.
—¿Cuánto tiempo llevaba en Ofado, señor?
—Digamos que demasiado. Temo haber perdido la cuenta.
—¿Siempre ha estado solo?
—Soy el único superviviente de una nave de pasajeros que se dirigía a Dhrule III,
pasando por Ankar VI.
El oficial emitió un carraspeo.
—Creo que no tuvo suerte recalando en Ofado, después de que los portugueses se
marcharan, señor conde.
—No se puede imaginar lo mucho que me afectó la retirada lusa —gruñó Vlad,
recordando con repugnancia la cantidad de sangre de puerco que había tenido que sorber
para sobremorir.
Drácula sofocó en silencio su dolor. Sintió que la mente se le nublaba, tanta era su
ansia de arrojarse sobre uno de aquellos cuellos y morderlo profundamente. Estar
rodeado de tantas fuentes de salud para él era una tortura. No sabía si podría contenerse
por mucho tiempo. Hasta las encías de los colmillos le rechinaban.
Desde que entró en contacto con los tripulantes del salvavidas había logrado reprimir
sus impulsos, pero una vez en la nave le aturdían la proximidad de tantos cientos de
criaturas, sobre todo los mórbidos cuellos de las muchachas.
A Drácula le ocurría que, además de no haber chupado una sangre de calidad desde
que naufragó, llevaba demasiados años de abstinencia sexual. La práctica de la zoofilia
nunca le pasó por cabeza. Se fijó en sus fláccidas manos y sintió vergüenza de tenerlas
tan encallecidas, sobre todo la derecha, ya que no era zurdo.
Mientras esperó que el bote descendiera se dedicó a ordenar sus ideas y a reflexionar.
Cuando los humanos se dirigieron a su encuentro ya tenía bien trazados sus planes,
dignos de su inteligencia. Pero para llevarlo a la práctica tenía que armarse de paciencia.
—¿La convivencia con la especie autóctona llegó a aburrirle tanto como aburrió a los
portugueses, señor? —preguntó Memo.
—¿Por qué lo pregunta? —inquirió Vlad, poniéndose en guardia.
—Oh, no tiene importancia. Sólo es curiosidad. Los colonos portugueses se marcharon,
además de obligarlos las leyes, porque se cansaron de tener cerca de su colonia a los
cochinirdis. Es lógico pensar que ha debido ocurrirle algo parecido.
—Mis relaciones con la plebe nativa fue tan respetuosa y cordial que mi estancia ha
dejado en Ofado un vacío irreparable.
El capitán Memo, aunque no le entendió, sonrió y dijo:
—Bien, puesto que hemos cumplido con nuestro deber salvándole, señor conde,
podemos continuar el viaje. Partiremos enseguida.
—¿Puedo saber cual es nuestro destino, capitán?
—La Tierra, señor Vlad.
—¿Sigue entera después de tanto tiempo?
Memo, que había nacido en la Tierra, respondió con orgullo:
—La Tierra es inmortal, señor conde —Sonrió—. ¿Sabe que me gusta llamarle por su
noble título?
Suena bien. Cuando cuente a mis amigos que he rescatado a un conde se van a morir
de envidia.
—Entre otras cosas —sonrió el vampiro, que acababa de dar mentalmente a su plan
los últimos toques para convertirlo en una obra maestra.
—¿Qué ha querido decir?
—Nada. Cosas mías.
—Estupendo. —Memo hizo una señal al oficial—. Lleve al señor conde la enfermería,
para proceder a su incorporación al sistema biológico y metabólico del navío.
Drácula palideció aún más de lo que estaba.
—¿Por qué? —preguntó, sintiendo que le temblaban las piernas. Le aterrorizaban los
adelantos tecnológicos de los mortales. Siempre le había costado acostumbrarse a los
cambios.
En realidad, su decisión de emigrar al espacio la tomó obligado por las circunstancias,
cuando comprendió que ya no podía moverse libremente en un mundo donde toda la
gente sabía de vampiros más que él, por culpa de tantas películas que se habían rodado
sobre el tema, últimamente teniendo como protagonistas a vampiros mariquitas, gilipollas
y estúpidos, papeles que interpretaban actores pijos y engreídos.
—Tranquilícese, señor conde. —Sonrió el capitán—. Se trata de un puro formulismo.
La doctora Brenda le hará el reconocimiento, y no tardará en recuperarse de los
sufrimientos que ha padecido.
Drácula sonrió para sus adentros. ¡Seguro que pronto su quebrantada salud de muerto
se recuperaría!
Pero tenía que esperar. Su plan necesitaba tiempo. Sólo le preocupaba someterse a un
examen médico. Nunca se lo habían hecho durante su larga existencia, ni siquiera un
maldito un forense llegó a examinarle.
—¿Cuántos días necesitaremos para llegar a la Tierra, capitán? —preguntó, viendo de
reojo que el oficial le esperaba junto a la puerta.
—Veinticinco días.
—¿Cuántas personas viajan a bordo?
—Ciento cuarenta pasajeros.
—¿Y tripulantes?
—Ochenta —contestó el capitán, empezando a cansarle tantas preguntas. Pensó que
el conde podía ser todo lo noble que quisiera, pero se estaba poniendo un poco pesado.
—Gracias, capitán.
—De nada.
—Una cosa más, capitán.
—Dígame.
—¿Es necesario que me examinen?
—Sin un control sanitario no puedo admitir a nadie a bordo.
—Le aseguro que estoy sanísimo.
—Pero hombre, si tiene un aspecto que da lástima. Diría que está a punto de palmarla.
—Se equivoca, capitán. Pienso enterrarlos a todos.
A Memo le hizo gracia el comentario del conde y soltó una carcajada. El oficial sólo se
rió un poquito, por respeto a su superior.
—Muy bueno, muy bueno —exclamó el capitán, todavía riéndose.
Cuando se marcharon el conde y el oficial, Memo sacudió la cabeza. Estaba
preocupado. En el fondo, aunque fuera conde, aquel tipo le repugnaba un poquito. Sólo
pensar que algún día tendría que invitarlo a su mesa lo puso de malhumor. Seguro que le
quitaría el apetito.
Cuando Vlad vio a la doctora estuvo a punto de sucumbir a su instinto y pegarle un
mordisco. Tuvo duda acerca de su fuerza de voluntad, apenas la boca se le hizo agua y
sintió que los pantalones entre las piernas le quedaban estrechos. La doctora era muy
hermosa, rubia, opulenta y su cuello parecía gritarle que la mordiese, su cuerpo le pedía
que la rechupetease de los pies a la cabeza.
Ante su sorpresa, lo primero que la doctora le pidió fue un autógrafo.
—Es el único que voy a tener de un conde en mi colección —explicó cuando Vlad
estampó su firma en un libro lleno de garabatos de mediocridades, como artistas de
vídeo, ases de fútbol y políticos. Al ver que los últimos eran los que más abundaban, Vlad
llegó a la conclusión que las cosas en la Tierra no habían mejorado al cabo de tanto
tiempo.
El oficial, una vez que hubo tonteado con Brenda y la había pellizcado el trasero un par
de veces, se marchó.
—¿Es su novio? —preguntó Drácula a la chica.
—Oh, no. Sólo nos acostamos los lunes y los jueves. —Brenda encendió una pantalla y
empezó a teclear—. Así que usted se llama Vlad y es conde. ¿Dónde está su condado?
—En Transilvania, la Tierra.
—Ahora que lo pienso, no creo que quede ninguna propiedad a su nombre. Cuando
derrocaron al Imperio se confiscaron todas las propiedades de las realezas y las
noblezas. Hace unos años se dictó una ley para devolverlas, pero no encontraron a nadie
que las reclamara. De todas formas lo va a tener difícil para recuperar su patrimonio.
—Eso no me preocupa.
—Oh, que noble más decente es usted —rió la médica—. Me parece que no son
necesarios más datos.
Actualmente hemos abreviado mucho el papeleo. Ya sabe, el incordio ese que había
antes. Haga el favor de desnudarse, excelencia.
—¿Para qué? —preguntó alarmado el conde, temiendo que su aspecto escuchimizado
provocase la risa de la doctora.
—Vamos, no tenga miedo, que no voy a sacarle sangre.
—¡Faltaría más, hasta ahí podíamos llegar!
—No se ofenda. Lo digo porque algunos hombres se desmayan cuando ven sangre,
incluso la de ellos.
—Me desmayaré si no veo pronto una sabrosa y roja sangre —susurró el vampiro, sin
apartar la mirada del cuello de Brenda.
Los colmillos le castañearon.
—¿Qué dice?
—Nada. ¿Cuál es la función que tiene el examen?
Brenda se resignó a tener que darle explicaciones. Su paciente era todo un conde y no
quería que acabara quejándose al capitán.
—Hace mucho tiempo fueron implantadas en los vuelos estelares las mismas normas
que rigen en la Tierra para la salud pública, como en todos los planetas colonizados. La
ley exige que cada pasajero reciba una dieta acorde con sus funciones físicas y
necesidades biológicas, mediante el análisis del el ADN, el metabolismo, el proceso de la
escala de John Thomas Jones...
—¡Ya está bien! —exclamó el vampiro—. ¿Quiere decir que necesita saber cómo soy
por dentro?
—Más o menos —suspiró Brenda—. En todo camarote hay un analizador que registra
diariamente las necesidades de cada pasajero o tripulante, la comida que le deben servir,
que será exclusiva para él, y también...
—¡Basta! Míreme a los ojos.
—¿Quiere que le gradúe la vista de paso, señor conde?
Drácula aún conservaba suficiente energía para convertir su mirada en un flujo
magnético lo bastante poderoso como para hipnotizar a un mortal.
Cuando consiguió que Brenda pusiera cara de boba, tuvo que hacer otro esfuerzo para
no hincarle los colmillos en el cuello y chuparle la sangre. También se contuvo para no
tenderla en la camilla, desnudarla, quitarle las bragas y... Para no seguir con estos
pensamientos, se mordió la lengua hasta recobrar la serenidad.
La sangre fría no necesitó recuperarla.
Adormeciendo sus impulsos más primitivos, se limitó a sugestionar a la doctora hasta
dejarla convencida de que le había hecho las pruebas. Entonces la despertó con un
chasquido de dedos.
Brenda salió del trance, se volvió hacia el conde y sonrió.
—Huy, pero si ya está todo terminado —exclamó, mirando sorprendida la pantalla
vacía, que para ella estaba llena con los datos del paciente—. Está usted sanísimo, señor
conde, lo cual me sorprende mucho. Por su aspecto parece muy enfermo. —Sonrió y le
dio unas palmadas en la espalda—. Pero no se preocupe, que en unos días recuperará el
color en las mejillas, se sentirá fuerte y caminará erguido, como si fuera un muchacho.
Venga, a ponerse derecho y a esconder la joroba.
Lo despidió con una sonrisa y un empujoncito.
—Nos veremos, señor conde —dijo Brenda desde la puerta.
—Seguro —rezongó Drácula, caminando hacia donde le esperaba el oficial para guiarle
hasta su camarote.
Durante su primera noche artificial en el Sustromo, Drácula terminó de elaborar su plan.
Tras concienzudos cálculos, consideró que podía empezar a actuar y efectuó su primera
salida nocturna.
Según lo planeado, entró en veinte camarotes y chupó la sangre a treinta pasajeros y
cinco tripulantes.
A la doctora Brenda la dejó para la última, y permaneció con ella hasta que echó tres
firmas sin levantar la pluma. La sangre que había engullido previamente no podía ser de
mejor calidad. Con tanto vigor recuperado se sentía capaz de echar todos los polvos que
fueran necesarios, pero no quiso abusar después de tantos años de abstinencia y se
limitó a cumplir el programa establecido.
La sangre humana había mejorado muchísimo desde la última vez que la probó, pensó
mientras caminaba por el pasillo, relamiéndose.
Regresó eufórico a su camarote. Hasta que no se acostó en el lecho, algo incómodo
porque no tenía debajo tierra húmeda en la que descansar a pierna suelta, no se fijó en el
artilugio que colgada del techo, exactamente sobre su cabeza.
Tras mirarlo descubrió cuál era su función. El aparato del techo realizaba un análisis de
la persona que ocupaba la cama para dormir o descansar. Vlad llegó a la conclusión de
que no debía preocuparle, ya que nadie revisaría los resultados porque la ley prohibía
vulnerar su intimidad; sólo los computadores tendrían acceso a los datos para procurarle
su bienestar. Si al principio no se inquietó, al cabo de un rato empezó a sentirse
incómodo. Lamentó no poderlo desconectar. Si lo hacía, llamaría la atención. Le irritó
pensar que durante unos minutos aquella especie de ojo inquisidor se dedicara a lanzarle
guiños. Luego, cuando quedó quieto y silencioso, Vlad se quedó dormido como un
angelito.
La vida a bordo del Sustromo no era aburrida. Había reuniones, charlas y
competiciones deportivas a todas horas, y bailes cada noche. También había cenas de
etiqueta, a las que asistía el capitán con su uniforme de gala.
Aquel ambiente recordaba a Drácula las románticas travesías de los grandes
transatlánticos del siglo XX. ¡A cuántas damas había vampirizado yendo y viniendo de
América a Europa! Y también a hombres. No le gustaba hacer distinción de sexos a la
hora de actuar como el más grande y célebre vampiro de la historia.
Pero a los hombres sólo los mordía, pues vivo o muerto siempre había sido muy
macho.
Su existencia había transcurrido en la Tierra más o menos feliz, según el concepto que
tenía de lo que debía ser la felicidad. Sin embargo, a partir del momento en que el maldito
inglés llamado Peter Cushing y sus ayudantes Stoker y Coppola persiguieron con tanto
denuedo a los vampiros, consideró que no podía seguir muerto por más tiempo en la
Tierra, y una noche se embarcó en una nave cuyo destino no tuvo tiempo de averiguar
por culpa de que una turba, armada con estacas y martillos, corría detrás de él.
¿Y de qué le sirvió huir? Acabó en Ofado.
Pero ahora todo sería distinto. Según se había informado, en la Tierra ya nadie se
acordaba de que una vez existieron los vampiros. ¡Podría ir de nuevo donde quisiera,
mordiendo y vampirizando a cuántos le diera la gana! Después de la experiencia que
había acumulado, puesto que en Ofado no había tenido otra cosa que hacer durante las
noches sino pensar y beber sangre de cerdo, a veces con pajita porque hasta asco le
daba hincarles los colmillos en sus repugnantes cuellos, había forjado un plan tan perfecto
que hasta él mismo se asombraba de que no se le hubiera ocurrido antes.
¡Dominaría la Tierra, crearía una raza de vampiros y encerraría a los humanos en
corrales para que procreasen, con el único fin de suministrar sangre fresca para él y sus
súbditos!
Más adelante los vampiros se extenderían por toda la Galaxia, viajando en naves
pintadas de negro, saltando de planeta en planeta, aterrizando siempre de noche,
vampirizando colonia tras colonia.
Unas chupadas controladas convertían a su víctima en vampiros, no las mataba para
siempre, como ocurría si absorbía toda la sangre en una sola sesión. Su plan consistía en
debilitar a los pasajeros y tripulantes del Sustromo, para que cuando la Tierra estuviera a
la vista todo el mundo quedara vampirizado, convertidos en sus súbditos. Siendo el jefe
de un pequeño pero obediente y eficaz ejército, los obligaría a permanecer veinticuatro
horas sin chuparse los unos a los otros, hasta que desembarcasen, por supuesto, en el
lado nocturno de la Tierra.
A partir de la noche de su llegada, su legión de no muertos se extendería por el
planeta; los gobiernos y los mandamases serían suplantados por sus huestes y en pocas
semanas la Tierra entera quedaría bajo su control. Millones de seres serían encerrados
en granjas, y sus vampiros y él disfrutarían de las ventajas de la producción de sangre en
cadena.
Así de perfecto era su plan.
Como el cadavérico organismo de Drácula había sufrido cierto deterioro por culpa de la
dieta de cochinos a la que había estado obligado a seguir, que provocó en su
metabolismo el cambio necesario para subsistir, se había habituado a no consumir
demasiada energía. Después de varias noches de incursiones por los camarotes pensó
que debía aumentar la eliminación de glóbulos rojos de su organismo para poder
acumular en sus venas la mayor cantidad del fluido de los mortales y así acelerar el
proceso de vampirización del pasaje y la tripulación.
Muy a su pesar no dedicó sus arremetidas sexuales sólo a la doctora y las damas más
hermosas, sino incluso a las viejas y poco atractivas damas. A los pocos días tenía a las
mujeres de la nave rendidas a sus pies, suspirando a su paso, aunque no sabían por qué,
ya que a la mañana siguiente todas habían olvidado lo sucedido durante la noche, pero
esto no era impedimento para que se sintieran atraídas por Drácula a todas horas.
—¿Alguna queja, excelencia? —le preguntó el capitán la noche en que lo invitó a su
mesa en compañía de otros pasajeros.
—Ninguna, capitán —sonrió Drácula, moviendo con la cuchara la sopa que le habían
servido, sin decidirse a probarla, a pesar de que era de tomate y tenía un excelente
aspecto—. Todo es perfecto a bordo de su navío.
—Gracias —sonrió orgulloso Memo—. Celebro que su aspecto haya mejorado y vuelto
los colores a su cara. Antes la tenía horrible, tan pálida...
En la mesa estaba la doctora Brenda, que no paraba de tocar la bragueta de Vlad con
el pie por debajo de la mesa, sonriéndole pícaramente. Había otras tres parejas,
matrimonios legales y de excelente reputación.
Las mujeres, por culpa de Vlad, habían dejado de ser fieles a sus maridos, y le
sonreían suplicándole con miradas lascivas que les dedicara otra noche de amor. Sólo
había un soltero sentado a la mesa, un individuo de tez morena y pelo negro y rizado, que
a veces dirigía unas miradas a Vlad que a éste no le gustaban. Se llamaba Heredia, y
cuando llamaba al camarero tocaba las palmas con un ritmo muy especial.
—¿No tiene apetito? —preguntó el capitán a Drácula, mientras el camarero servía el
segundo plato—. No ha tomado ni una cucharada de sopa.
—Últimamente estoy un poco desganado.
Memo sonrió y se rascó con disimulo el cuello, exactamente donde tenía una ligera
erupción cutánea desde hacía unos días. A veces le picaba un poco. Miró a la doctora y
dijo preocupado:
—Creo que debería comprobar el analizador del camarote del conde, doctora. Ningún
pasajero debe pasar ni solo día sin alimentarse con la dieta prescrita. A la vista del
aspecto actual del conde me temo que se haya producido una avería en analizador de su
excelencia.
Brenda se incorporó rápidamente, y agarrando una mano a Vlad le obligó a levantarse
de la silla.
—¡Lo haré ahora mismo, señor! —dijo con rotundidad, tirando de Drácula—. Con su
permiso me llevo al conde. Su falta de apetito lo arreglo yo en un santiamén.
—Mujer, cualquier cosa menos que en un santiamén —protestó débilmente Drácula,
incapaz de resistirse a Brenda.
Mientras caminaban por entre las mesas del comedor, las miradas femeninas seguían
a Vlad con ansia de sexo y de mordidas profundas. El conde estaba acostumbrado a que
las mujeres le persiguiesen, pero le molestaba que los hombres también volvieran la
cabeza a su paso. Tal vez se había pasado con poco con ellos sin darse cuenta.
La situación empezaba a volverse extraña para Drácula. Mientras se dejaba dar
achuchones por la doctora en el pasillo, comprendió que no le iba a llevar a la enfermería
sino a un camarote. Brenda no se conformaba con que cada noche le hiciera una visita.
Para que Brenda no descubriese que nunca había probado los manjares de las
bandejas que aparecían en su camarote tres veces al día, le permitió que abusara de él.
No le podía negar nada. Al cabo de una hora, Vlad yacía agotado, resoplando en el
maldito e incómodo lecho de su camarote, mirando con odio al aparato del techo, que
parecía vigilarlo a todas horas con sus malditos guiños y chasquidos.
—No debes pasarte tanto tiempo encerrado en el camarote, cariño —le dijo Brenda,
mientras se arreglaba el alborotado cabello y se ceñía las bragas—. ¿Es que no te
diviertes con la gente?
Vlad hacía siglos que no añoraba sus tiempos como mortal, cuando ejercía el noble
oficio de empalador.
Entonces sí que disfrutaba de las comidas que le servían sus criados, siempre rodeado
por un bosque de empalados, después de una memorable batalla.
—Como no voy a tener el honor de volver a ser invitado por el capitán, puesto que
antes habremos llegado en la Tierra, prefiero comer aquí —explicó.
—Entonces me traeré mi bandeja a tu camarote todos los días. Apenas terminemos de
comer nos echamos un rato en la litera. Me gusta que sea tan estrecha. Así estamos más
juntitos.
—¡No! —exclamó Vlad.
Ella no le hizo caso y se marchó después de lanzarle un beso al aire.
A un día escaso de la Tierra, la nave ya navegaba fuera del hiperespacio y se
deslizaba a velocidad inferior a la luz. Drácula empezó a dudar de alcanzar el objetivo que
se había propuesto: no entendía que los pasajeros y tripulantes, incluido el capitán Memo,
no estuvieran a punto de morir, a un paso de convertirse en vampiros obedientes a sus
órdenes y caprichos.
Para desesperación suya, todo el personal mostraba un aspecto tan saludable como el
primer día. Era para morirse de verdad.
En una ocasión se cruzó en un pasillo con un oficial de la nave, y se quedó perplejo
cuando le escuchó decirle con respeto pero con ironía:
—Debería hacer más ejercicio, excelencia. Se está poniendo como un cerdo.
El día anterior, el pasajero llamado Heredia, que se pasaba todo el día tocando las
palmas y cantiñeando, le advirtió que llevaba abierta la bragueta.
Vlad miró entonces con odio mal contenido al hombre de tez morena. Se prometió que
aquella misma noche no le dejaría una sola gota de sangre en las venas. Sería el primero
en quedar vampirizado.
Lo de la bragueta era otro asunto. No es que hubiera olvidado de cerrarla, sino que no
podía subir la cremallera. Hacía unos días que le costaba mucho trabajo ponerse los
pantalones, como si hubieran encogido.
El chaqué que había llevado durante siglos tampoco se lo podía ajustar. Ni pensar en
abrocharse los botones.
Lo achacó al ambiente de la nave, que contenía tanta humedad que había hecho
encoger la tela.
Después de advertirle que llevaba la bragueta abierta, Heredia se volvió y le dijo:
—¿Por qué no se mira al espejo, excelencia? Se está poniendo que da asco verlo.
Vlad se quedó sin habla. Lo de mirarse a un espejo era algo difícil para él. Le quedó la
duda si Heredia le había lanzado una acusación. Lo primero que hizo al entrar en su
camarote el día de su llegada fue asegurarse de que no había ningún espejo, ni siquiera
uno pequeñito. Los espejos escaseaban en la nave. A veces las damas sacaban uno de
su bolso para empolvarse la nariz y taparse los puntitos rojos que todas lucían en el
cuello. Pero esos espejos no representaban ningún peligro para Vlad.
A solas se palpó la barriga, el cuello y la cara, y comprobó que había engordado una
barbaridad. No lo entendió.
Tambaleante, se alejó todo lo deprisa que sus piernas le permitieron, pensando si
debía aislarse de todo el mundo durante el día artificial y esperar la llegada de la noche
artificial, la que iba a ser la última de la travesía; pero no le quedaba otro remedio que
hacer un esfuerzo y privar del último glóbulo rojo a todos los hombres y a todas las
mujeres, o no estarían bajo sus órdenes cuando aterrizaran, y por tanto no dispondría del
núcleo de vasallos que iba a necesitar para conquistar el planeta.
Antes de llegar a su camarote, volvió a encontrarse con Heredia, el que siempre iba
diciendo con orgullo por ahí que su raza era gitana y a mucha honra, y a ver quién se lo
discutía. Vlad, que sólo había conocido a zíngaros en Hungría, desconocía aquella rama
del nomadismo europeo. Algo en su interior le gritaba que tuviera cuidado con el gitano,
que podía ser peligroso. Tenía que tomar medidas urgentes.
Encontró a Heredia con la espalda apoyada en la pared, mirándole con socarronería.
—¿Puede concederme un instante su excelencia? —preguntó cuando iba a pasar por
su lado.
—¿Qué quiere de mí? —preguntó Vlad, con recelo.
Heredia se rascó el cogote, lo miró de arriba abajo y meneó la cabeza.
—La otra noche me desperté con la sensación de que un mariquita había entrado en mi
camarote y me había sobado. Y como también me escocía el cuello, me miré al espejo y
descubrí estas marcas. Entonces me acordé que hace mucho tiempo, allá en la Tierra, se
decía que, aparte de los empresarios, había una casta de individuos que se lo pasaba en
grande chupando la sangre a la gente, sobre todo a los pobres.
—No sé de qué me habla, caballero.
—Su excelencia debe ser muy inteligente, y por lo tanto me extraña que no comprenda
qué le estoy hablando. —Heredia señaló su cuello—. ¿Qué me dice de estas marcas?
Aunque lo hubiera intentando, Vlad no podía palidecer porque sus mejillas estaban
demasiado sonrosadas.
Miró al hombre, temiendo que sacara una estaca y un martillo. Pero Heredia se limitó a
sonreírle.
—¿Qué está pensando? —preguntó Vlad en un hilo de voz, temiendo que su secreto
tan bien guardado hubiera sido descubierto.
Heredia puso los brazos en jarra y le dirigió una mirada de desprecio.
—Mire, señor conde Drácula, quiero que ponga atención a lo que voy a decirle. A mí no
me importa que vaya haciendo el gilipollas por ahí, y de paso poniendo los cuernos a los
maridos; yo viajo solo, sin la parienta, y no me va a adornar la frente, pero le juro por mis
zagales, que están esperándome en Nueva Chiclana, que como una noche me despierte
y le sorprenda magreándome, le parto la cara y luego lo capo.
—Está usted loco, amigo...
—¡Yo no soy su amigo, y mucho menos de un señorito con título nobiliario!
—No le permito que me chille —dijo el conde, sacando un poco de pecho por encima
de la barriga—. Además, no sé de qué me está hablando.
—¿Se pone chulo porque sabe que no le puedo matar?
—Claro que no podrá —rió el conde, recordando que lo primero que había hecho
durante los primeros días fue comprobar que a bordo no había nada fabricado con
madera. En caso contrario, pensó, Heredia ya habría afilado un palo para clavárselo.
—Puedo pasar por alto que me haya chupado un poco la sangre, pero no lo demás.
—¿Me da a entender que no le importa que yo...?
—El asunto de la sangre me importa un carajo, repito; pero no le voy a consentir que
me confunda, porque sé que últimamente, además de tirarse a las pasajeras y tripulantes
femeninas, se tira a los pasajeros y tripulantes masculinos, y eso en mi tierra es una
mariconada.
—¡Me ofende, caballero!
El conde pensó que la situación había llegado a tal extremo que no podía dejar
marchar con vida a quien había descubierto su secreto. Miró a Heredia a los ojos y lo
hipnotizó.
El gitano sólo tuvo tiempo de decir:
—No pretendo hacerle daño, sino advertirle de que si sigue por este camino se va a
meter en un problema muy gordo, porque nunca conseguirá salirse con la suya. ¿Es que
no se ha dado cuenta de que está haciendo el ridículo...?
No pudo seguir. Heredia quedó bajo el poder de Vlad, quien lo agarró antes de que se
desplomara en el suelo. Luego lo arrastró hasta un cuarto trastero, y entre artículos de
limpieza y robots averiados le chupó hasta la última gota de sangre.
—Ya está muerto este cabrón —dijo Vlad satisfecho, limpiándose los labios de sangre,
que por cierto había encontrado un poco salada. Tal vez tenía ese sabor porque su
víctima tenía la costumbre de contar chistes que hacían mucha gracia a la gente.
Dirigiéndose a Heredia, añadió—: Cuando abras los ojos, ya convertido en vampiro,
durante los próximos siglos te voy a mandar a hacer los trabajos más humillantes. Tal vez
te explique por qué no he tenido más remedio que acostarme con los hombres,
condenado gitano. ¿Crees que a mí me ha hecho gracia? Maldito sea el Sol. Lo he tenido
que hacer para consumir el exceso de energía que acumulo, so estúpido.
Dejó encerrado a Heredia y se dirigió a su camarote. Llegó jadeante, agarrándose los
pantalones para que no se le cayeran.
La última noche en el espacio fue frenética para Drácula. No paró en ningún momento.
Al final de su largo peregrinar por los camarotes, los colmillos le dolían de tanto hincarlos,
y su garganta estaba irritada de engullir sangre sin parar. No dejó ni una gota en las
venas de nadie, desde el capitán al grumete, desde la más anciana pasajera a la más
precoz de sus conquistas, y desde el tío más feo hasta... Recordar lo que había tenido
que hacer con los hombres le avergonzó.
Pero imaginar el glorioso futuro que le esperaba le consoló. Se acercó a la cama y se
dejó caer en ella.
Su último aliento sonó como un ronquido.
A pesar de que estaban a la vista de la Tierra, el capitán Memo, cumpliendo con las
leyes del espacio, lanzó el hinchado cuerpo del conde Drácula al vacío insondable y le
dedicó una oración de compromiso.
Como no sabía a qué religión pertenecía el finado, mezcló los ritos cristianos, budistas,
mahometanos y cuantos recordó.
A su lado estaba la doctora Brenda, lloriqueando. Un poco más allá, Heredia tenía un
gesto de hastío en su moreno rostro.
El capitán se volvió hacia el pasajero que tanta gracia tenía contando chistes.
—Me gustaría —le pidió tras carraspear— que nos explique cuál era el extraño oficio
del conde, señor Heredia, y también por qué ha muerto de esta manera tan tonta.
—Aunque era conde, demostró ser muy torpe —dijo el gitano, encogiéndose de
hombros—. Mire, a mí me caía bien ese tipo.
—Estoy de acuerdo en que era algo raro, pero resultaba simpático.
—Anoche quise advertirle.
—¿De qué? —gimoteó apenadísima la doctora, secándose las lágrimas.
—De que se dejara de mariconadas, de hacer tonterías por las noches.
—¡Pero si era todo un hombre! Si lo sabré yo...
—Era un vampiro —afirmó Heredia.
—¿Y eso qué es? —preguntó el capitán, arqueando una ceja.
Heredia les contó brevemente la historia del vampirismo.
—¡Será desgraciado ese conde! —exclamó el capitán, cuando el gitano terminó de
explicar lo que había provocado la muerte definitiva de Drácula.
—¡Pobre conde! —gimió la doctora—. A mí no me hubiera importado llevármelo a casa.
Eso sí, lo habría puesto a dieta, porque había engordado muchísimo.
—Qué lástima —resopló el capitán—. Hubiera tenido mucho éxito en la alta sociedad.
Todo el mundo se lo hubiera rifado para llevarle a las fiestas de tronío. ¿Pueden
imaginarse cómo serían los saraos en que anduviera chupando sangre a diestro y
siniestro? Un éxito seguro.
—Claro —dijo el gitano—. Y sin miedo a quedar vampirizado, todo el mundo pijo se
hubiera muerto de ganas por ir a esas fiestas, para más tarde poder lucir las marcas de
los colmillos de Drácula ante sus amistades.
Antes de salir de la sala por la que el ataúd de plástico con el conde Drácula dentro
había sido lanzado al espacio, por la misma compuerta que era usada para arrojar los
desperdicios, Heredia dijo:
—No me dio tiempo para advertirle que hoy en día todo el mundo ingiere en la comida
que prescribe el analizador las calorías, las vitaminas, los minerales y todo lo necesario
para que el cuerpo se conserve sano y en perfecto equilibrio. De esta manera no hay
vampiro que pueda desangrar a nadie. Toda la sangre que el conde me chupaba cada
noche, como hacía con todos, la recuperaba apenas daba buena cuenta del desayuno.
El capitán y la doctora comprendieron por fin el alcance del ridículo tan espantoso que
había hecho Vlad, conde de Drácula y de Transilvania.
Heredia se alejó moviendo la cabeza. Le oyeron decir:
—Cuando en mi pueblo, en Nueva Chiclana, cuente lo que ha pasado aquí, no se lo
van a creer. Y es que hay gente pa tó. No esperaba ver morir a un vampiro de indigestión,
de veras.
FIN
Edición digital de Umbriel
You might also like
- The Subtle Art of Not Giving a F*ck: A Counterintuitive Approach to Living a Good LifeFrom EverandThe Subtle Art of Not Giving a F*ck: A Counterintuitive Approach to Living a Good LifeRating: 4 out of 5 stars4/5 (5795)
- The Gifts of Imperfection: Let Go of Who You Think You're Supposed to Be and Embrace Who You AreFrom EverandThe Gifts of Imperfection: Let Go of Who You Think You're Supposed to Be and Embrace Who You AreRating: 4 out of 5 stars4/5 (1090)
- Never Split the Difference: Negotiating As If Your Life Depended On ItFrom EverandNever Split the Difference: Negotiating As If Your Life Depended On ItRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (838)
- Hidden Figures: The American Dream and the Untold Story of the Black Women Mathematicians Who Helped Win the Space RaceFrom EverandHidden Figures: The American Dream and the Untold Story of the Black Women Mathematicians Who Helped Win the Space RaceRating: 4 out of 5 stars4/5 (895)
- Grit: The Power of Passion and PerseveranceFrom EverandGrit: The Power of Passion and PerseveranceRating: 4 out of 5 stars4/5 (588)
- Shoe Dog: A Memoir by the Creator of NikeFrom EverandShoe Dog: A Memoir by the Creator of NikeRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (537)
- The Hard Thing About Hard Things: Building a Business When There Are No Easy AnswersFrom EverandThe Hard Thing About Hard Things: Building a Business When There Are No Easy AnswersRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (345)
- Elon Musk: Tesla, SpaceX, and the Quest for a Fantastic FutureFrom EverandElon Musk: Tesla, SpaceX, and the Quest for a Fantastic FutureRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (474)
- Her Body and Other Parties: StoriesFrom EverandHer Body and Other Parties: StoriesRating: 4 out of 5 stars4/5 (821)
- The Emperor of All Maladies: A Biography of CancerFrom EverandThe Emperor of All Maladies: A Biography of CancerRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (271)
- The Sympathizer: A Novel (Pulitzer Prize for Fiction)From EverandThe Sympathizer: A Novel (Pulitzer Prize for Fiction)Rating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (121)
- The Little Book of Hygge: Danish Secrets to Happy LivingFrom EverandThe Little Book of Hygge: Danish Secrets to Happy LivingRating: 3.5 out of 5 stars3.5/5 (400)
- The World Is Flat 3.0: A Brief History of the Twenty-first CenturyFrom EverandThe World Is Flat 3.0: A Brief History of the Twenty-first CenturyRating: 3.5 out of 5 stars3.5/5 (2259)
- The Yellow House: A Memoir (2019 National Book Award Winner)From EverandThe Yellow House: A Memoir (2019 National Book Award Winner)Rating: 4 out of 5 stars4/5 (98)
- Devil in the Grove: Thurgood Marshall, the Groveland Boys, and the Dawn of a New AmericaFrom EverandDevil in the Grove: Thurgood Marshall, the Groveland Boys, and the Dawn of a New AmericaRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (266)
- A Heartbreaking Work Of Staggering Genius: A Memoir Based on a True StoryFrom EverandA Heartbreaking Work Of Staggering Genius: A Memoir Based on a True StoryRating: 3.5 out of 5 stars3.5/5 (231)
- Team of Rivals: The Political Genius of Abraham LincolnFrom EverandTeam of Rivals: The Political Genius of Abraham LincolnRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (234)
- On Fire: The (Burning) Case for a Green New DealFrom EverandOn Fire: The (Burning) Case for a Green New DealRating: 4 out of 5 stars4/5 (74)
- The Unwinding: An Inner History of the New AmericaFrom EverandThe Unwinding: An Inner History of the New AmericaRating: 4 out of 5 stars4/5 (45)