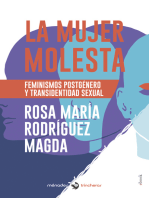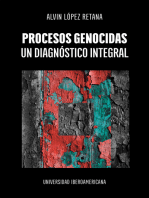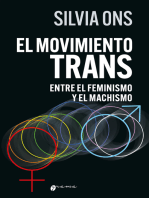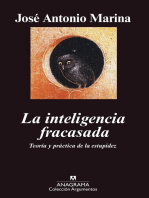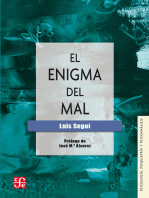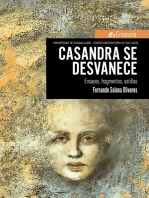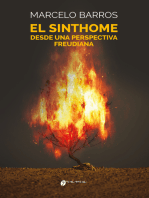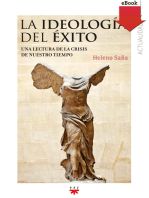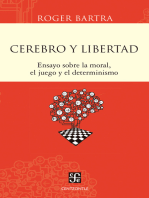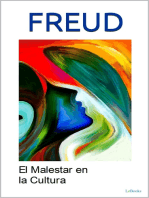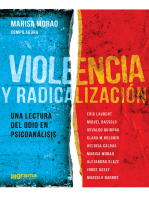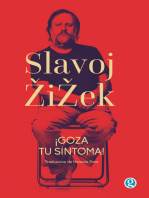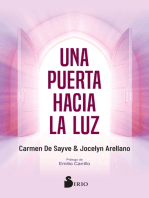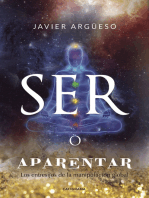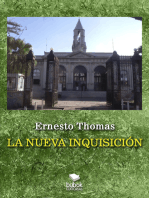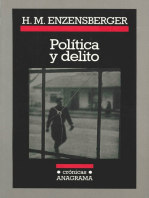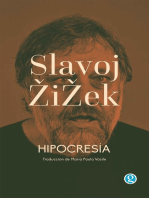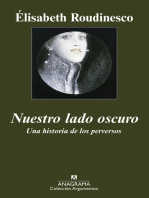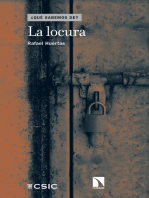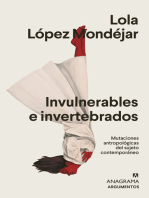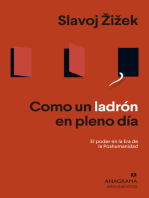Professional Documents
Culture Documents
El Enigma de Lo Indeterminado
El Enigma de Lo Indeterminado
Uploaded by
Mariel0 ratings0% found this document useful (0 votes)
2 views7 pagesPsicoanálisis
Copyright
© © All Rights Reserved
Available Formats
DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
Share this document
Did you find this document useful?
Is this content inappropriate?
Report this DocumentPsicoanálisis
Copyright:
© All Rights Reserved
Available Formats
Download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
0 ratings0% found this document useful (0 votes)
2 views7 pagesEl Enigma de Lo Indeterminado
El Enigma de Lo Indeterminado
Uploaded by
MarielPsicoanálisis
Copyright:
© All Rights Reserved
Available Formats
Download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
You are on page 1of 7
“El enigma de lo indeterminado”
Que el inconsciente haya sido admitido en el campo médico,
psicológico, sociológico y otras disciplinas que incumben a lo
subjetivo, no significa que el psicoanálisis haga de ese concepto y
de la función que cumple en la vida humana algo que nos autorice
a sostener la idea de un determinismo absoluto. Si la conclusión
del psicoanálisis fuese que el ser humano es un mero juguete de
su inconsciente, una víctima ignorante de la causalidad que
mueve los hilos de sus deseos, sean estos sublimes o pervertidos,
deberíamos exonerar a todos y cada uno de nosotros de cualquier
responsabilidad sobre nuestros actos y sus consecuencias. Nos
veríamos conducidos a la absurda idea de que el inconsciente
sería la coartada perfecta, la proclamación de que la libertad del
hombre está por principio inhabilitada, maniatada, o es
sencillamente inconcebible. El sujeto, tal como el término lo
expresa, está sujetado a una serie de marcas, representaciones,
símbolos y significaciones enigmáticas que conforman la trama
textual de toda vida humana. Lo que el psicoanálisis ha
descubierto bajo el término inconsciente, es que ninguno de
nosotros es el autor de su texto, sino el personaje que actúa en el
interior de una ficción escrita por Otro, en particular por ese Otro
primario, pre-exsistente, determinante, que es el deseo de los
padres. El sujeto está sujetado a la inexorable acción, seducción,
subducción de ese deseo, que puede imponérsele bajo las figuras
del ideal, la extorsión, la amenaza, la culpabilidad, el deber o
tantas otras. Pero Lacan no retrocedió jamás respecto de una
afirmación decisiva: “De nuestra posición de sujetos somos
siempre responsables”. La clave es aquí el término posición, que
introduce de forma subrepticia pero decidida la afirmación de que
el sujeto toma una posición frente a aquello que lo constituye.
Tomar posición no significa que el sujeto elija en términos de
libertad y de conciencia. Pero todo el desarrollo que el
psicoanálisis ha hecho de la ética parte de ese instante,
absolutamente contingente y cronológicamente imposible de
fechar, en el que un ser humano le imprime su propio sesgo a las
determinaciones y los azares de la vida que le han salido a su
encuentro, sesgo que le confiere a ese sujeto su carácter único,
irrepetible, y cuya causa es imposible de atrapar. De allí que el
psicoanálisis contemple como deber ético el compromiso que
todo sujeto debe tener en la búsqueda y en la elaboración de las
cartas de su destino, así como en la asunción del estilo singular
con el que ha jugado la partida.
Para no dejar a medias esa frase, es preciso acentuar el “siempre”,
lo que introduce en lo contingente de la posición de un sujeto el
universal de una responsabilidad que ni siquiera en la psicosis
hallaría su excepción. Si el cuerdo y el loco comparten esta
condición de sujetos responsables, también participan, aunque en
distinta medida, en algo que nadie mejor que Kafka supo
expresar, y que el discurso analítico formalizó teóricamente. Hay
algo en la ley que no puede ser enteramente comprendido. El ser
hablante no está habilitado para subjetivar la totalidad de la ley, y
su introyección está siempre condicionada a una cierta
imposibilidad. Lo prueba el hecho, verificado en la experiencia
del clínico a poco que se encuentre familiarizado con los
complejos laberintos mentales, de que se puede burlar la ley como
forma inconsciente de demandar un castigo. Que el psicoanálisis
haya descubierto los mecanismos causales de la psicosis no
significa que le atribuya a esa causalidad el carácter de una acción
mecánica, como lo sería si acaso se descubriera que el origen de
la psicosis, conforme al deseo científico, se encontraría en una
determinada secuencia de alteraciones genéticas, cromosómicas o
enzimáticas. Señalemos al pasar que, incluso si alguna vez ello
llegase a demostrarse, el psicótico no quedaría exento de afrontar
sus síntomas en un plano existencial, del mismo modo en que una
ceguera congénita no le ahorra a quien la padece la labor de
asumirla y reconducirla de alguna manera. Es en ese “de alguna
manera” donde más allá de su clasificación diagnóstica
encontramos la huella del sujeto, la marca de su singularidad, lo
que lo distingue a pesar de las determinaciones recibidas. Como
lo comenta Imre Kertesz en una de sus novelas: frente al trozo de
pan sobre el cuerpo de un hombre que acaba de morir en el tren
que viaja hacia Auschwitz, alguien puede estirar la mano y
devorarlo, y otro puede subordinar a su propia dignidad la
desesperación del hambre. ¿De qué depende? No los diferencia ni
el bien ni el mal, solo la marca del sujeto. El psicoanálisis no
señala dónde se encuentra el bien. Prefiere tomar sus recaudos
frente a toda ideología que predica un saber sobre la respuesta.
El psicótico, como cualquier otro ser hablante, debe ser
dignificado con la posibilidad de brindarle el lugar donde
reconocer su locura, e intentar darle un cauce diferente. Desde
luego, esta apuesta del psicoanálisis no solo no está reñida con la
reclusión, sino todo lo contrario. La ausencia de castigo puede ser
suplida por el propio sujeto mediante el autocastigo, que por lo
general será más implacable.
La catástrofe histórica del nazismo ha sacado a relucir dos
cuestiones fundamentales. La primera es que el delirio es
intrínseco a la razón. La segunda es que un delirio no es una
proposición falsa, sino un determinado estado de la verdad que
puede incluso ser compartido por millones de personas. El
psicoanálisis añade la revelación de que la figura del hombre
normal es una ficción definitivamente caduca: más aún,
concluida. Vemos asomar ya en el presente los signos
anticipatorios de un mundo en el que todo podrá ser normal, y es
precisamente esta extensión indefinida del concepto lo que le ha
asestado el golpe mortal. Aplastados los límites éticos bajo el
peso disolutivo de los ideales de la civilización contemporánea,
que adoptan con toda claridad la forma de un imperativo sádico al
servicio de los más oscuros intereses corporativos, todo se volverá
normal, lo cual equivale a decir que nada lo será.
Es por ese motivo que el psicoanalista, desde el modesto y
reducido lugar donde puede hacer escuchar su reflexión, está
comprometido a defender el derecho de la locura de todos, y
también la dignidad de aquella que solo es la de algunos.
“Si el patriarcado murió, el Padre no se muere tan fácilmente”
¿Hasta qué punto las redes sociales son responsables de la expansión de la
violencia machista? ¿Cuál es el papel que podemos atribuirle en la
actualidad? No cabe duda de que el goce fálico introduce en quien se sitúa
en la posición masculina una dimensión donde la brutalidad está siempre
latente, y que por desgracia pasa al acto en demasiadas ocasiones. Ello no
significa que los hombres sean por definición salvajes, pero desde el fondo
de la historia existe en ellos una toxicidad potencial que puede alcanzar una
realización desenfrenada.
La concepción de que el régimen patriarcal ha dado fundamento y forma a
la peligrosidad del macho podría invertirse. Es tan solo una hipótesis, pero
no es imposible pensar que, al revés, el patriarcado es el relato sustentado a
partir del orden fálico. En el mito freudiano de Totem y Tabú, la secuencia
lógica es luminosa. Hartos de que el Padre Omnipotente se arrogue el
derecho a las mujeres, los jóvenes miembros varones de la horda primitiva
llevan a cabo su asesinato. Pero el derrocamiento del Proto Padre no da
lugar a una sociedad liberada de su tiranía. Los varones sellan un pacto por
el cual, derrocada la autoridad despiadada, se identifican a ella para
ejercerla con una violencia de la que todos son cómplices.
La “nostalgia del padre” ha retornado en las últimas décadas de la mano de
los supremacistas blancos, de una derecha que, herida en su amor propio,
apela a recrear el mito de un padre que vendría a restaurar el orden perdido.
¿Quiénes componen el creciente grupo de los que vociferan para que sus
arrebatados derechos les sean devueltos? Un conjunto heteróclito, pero
atravesado por lo que se denomina “Manosfera”, (“Man: hombre + sphere:
esfera”) neologismo que va más allá de la clásica misoginia. La
“manosfera” es una red de blogs y foros que diseminan el odio a toda
modalidad de feminismo. Algunos transmiten contenidos de una violencia
extrema, incluida la incitación a los atentados terroristas y las matanzas que
son noticia casi semanal en los Estados Unidos. Otros reivindican a los
llamados “artistas de la conquista”, hombres que desarrollan la patética y
cruel habilidad para abordar a mujeres desconocidas y desplumarlas
sentimental o económicamente, incluso ambas cosas. También pululan los
adherentes a la comunidad “Incel” (“Célibes involuntarios”), fracasados en
todos los aspectos de la vida, y que se creen con derecho a que las mujeres
les brinden un servicio sexual.
El filósofo alemán Hans Magnus Henzensberger ya había alertado en 2006
sobre la peligrosidad de lo que denominaba “un nuevo tipo de perdedor”,
que distingue con exquisito cuidado del fracaso al que millones de jóvenes
son condenados por el sadismo de los ideales del capitalismo salvaje. Los
“nuevos perdedores” son aquellos que callan, mastican su odio en la más
absoluta soledad, y solo se permiten volcar el resentimiento en las redes
sociales, que no son en sí mismas las creadoras de la violencia, sino que
facilitan una expansión que ni siquiera la tele o la radio lograron alcanzar.
Leo a Joyce Carol Oates. Sus relatos retratan la violencia masculina con la
crudeza y precisión de una intervención quirúrgica en la crueldad de la
llamada “virilidad tóxica” (Patricia Highsmith fue pionera en eso) y el
estrago hipnótico que pueden ejercer sobre una mujer. Joyce Carol Oates
conoce a la perfección, con la sabiduría de su clínica poética, la función de
la mirada como “fascinum”, objeto capaz de atrapar a una mujer y herirla
en su goce más íntimo. No obstante, nadie podría argumentar que su obra
sea una incitación a la violencia. Merecería un profundo estudio determinar
las razones de esta diferencia.
La ausencia del universal femenino le da a la mujer una plasticidad para
acomodarse a modos muy diferentes de interpretar su condición. Los que se
sitúan del lado masculino, no conocen más que un modo de cumplir su
papel, aunque la cultura los fuerce a adoptar semblantes más acordes con
los ideales de la época.
La demonización de los hombres tampoco contribuye a mejorar el estado
de las cosas. El papel del psicoanálisis tal vez podría consistir en encontrar
modos de que hombres y mujeres se desprendan de la ferocidad del Padre.
Ellos renunciando a su reencuentro, ellas a volverlo omnipresente.
You might also like
- La mujer molesta: Feminismos postgénero y transidentidad sexualFrom EverandLa mujer molesta: Feminismos postgénero y transidentidad sexualRating: 3 out of 5 stars3/5 (6)
- Inconsciente 3.0: Lo que hacemos con las tecnologías y lo que las tecnologías hacen con nosotrosFrom EverandInconsciente 3.0: Lo que hacemos con las tecnologías y lo que las tecnologías hacen con nosotrosRating: 3.5 out of 5 stars3.5/5 (3)
- De la personalidad al nudo del síntomaFrom EverandDe la personalidad al nudo del síntomaRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (4)
- La realidad como misterio: Elogio del asombro, la admiración, la búsqueda y la creatividadFrom EverandLa realidad como misterio: Elogio del asombro, la admiración, la búsqueda y la creatividadNo ratings yet
- La inteligencia fracasada: Teoría y práctica de la estupidezFrom EverandLa inteligencia fracasada: Teoría y práctica de la estupidezRating: 4 out of 5 stars4/5 (18)
- Mitos y creencias en la Argentina profunda: Caracterización y testimoniosFrom EverandMitos y creencias en la Argentina profunda: Caracterización y testimoniosRating: 5 out of 5 stars5/5 (2)
- La regla del juego: Testimonios de encuentros con el psicoanálisisFrom EverandLa regla del juego: Testimonios de encuentros con el psicoanálisisNo ratings yet
- Encanto de erizo: Feminidad en la hystoriaFrom EverandEncanto de erizo: Feminidad en la hystoriaRating: 1 out of 5 stars1/5 (1)
- Populismo punitivo: Crítica del discurso penal modernoFrom EverandPopulismo punitivo: Crítica del discurso penal modernoNo ratings yet
- Crónicas del neoliberalismo que vino del espacio exteriorFrom EverandCrónicas del neoliberalismo que vino del espacio exteriorRating: 5 out of 5 stars5/5 (1)
- Violencia y radicalización: Una lectura del odio en psicoanálisisFrom EverandViolencia y radicalización: Una lectura del odio en psicoanálisisNo ratings yet
- El ritmo de la vida: Variaciones sobre el imaginario posmodernoFrom EverandEl ritmo de la vida: Variaciones sobre el imaginario posmodernoNo ratings yet
- Las consideraciones intempestivas (1873-1876)From EverandLas consideraciones intempestivas (1873-1876)Rating: 5 out of 5 stars5/5 (1)
- Aspirante a asesino: Un estudio clínico de las funciones mentales primitivas, las fantasías inconscientes actualizadas, los estados satélite y las etapas del desarrolloFrom EverandAspirante a asesino: Un estudio clínico de las funciones mentales primitivas, las fantasías inconscientes actualizadas, los estados satélite y las etapas del desarrolloNo ratings yet
- Asesinos seriales: Psicopatía y depredaciónFrom EverandAsesinos seriales: Psicopatía y depredaciónRating: 3.5 out of 5 stars3.5/5 (7)
- Filosofía de las formas simbólicas, II: El pensamiento míticoFrom EverandFilosofía de las formas simbólicas, II: El pensamiento míticoRating: 4 out of 5 stars4/5 (9)
- Rostros del mal: Los perfiles psicológicos de las mentes contemporáneas más perversas y sus crímenesFrom EverandRostros del mal: Los perfiles psicológicos de las mentes contemporáneas más perversas y sus crímenesNo ratings yet
- Política y delitoFrom EverandPolítica y delitoLucas SalaRating: 3.5 out of 5 stars3.5/5 (5)
- Nuestro lado oscuro: Una historia de los perversosFrom EverandNuestro lado oscuro: Una historia de los perversosRosa Calderaro AlapontRating: 3.5 out of 5 stars3.5/5 (11)
- ¿Cómo cursa el pensamiento de un psicoanalista?From Everand¿Cómo cursa el pensamiento de un psicoanalista?No ratings yet
- Invulnerables e invertebrados: Mutaciones antropológicas del sujeto contemporáneoFrom EverandInvulnerables e invertebrados: Mutaciones antropológicas del sujeto contemporáneoNo ratings yet
- Psicópatas seriales: Un recorrido por su oscura e inquietante naturalezaFrom EverandPsicópatas seriales: Un recorrido por su oscura e inquietante naturalezaRating: 4 out of 5 stars4/5 (3)
- Como un ladrón en pleno día: El Poder en la Era de la PoshumanidadFrom EverandComo un ladrón en pleno día: El Poder en la Era de la PoshumanidadDamià AlouNo ratings yet
- Imaginar otras vidas: Realidades, proyectos y deseosFrom EverandImaginar otras vidas: Realidades, proyectos y deseosRating: 5 out of 5 stars5/5 (1)
- Lo Femenino Entre Centro y AusenciaDocument107 pagesLo Femenino Entre Centro y AusenciaMarielNo ratings yet
- (2010) El Yo en Tiempos de Tiranía de La Elección Renata SaleclDocument10 pages(2010) El Yo en Tiempos de Tiranía de La Elección Renata SaleclMarielNo ratings yet
- Camus Vocación o DestinoDocument7 pagesCamus Vocación o DestinoMarielNo ratings yet
- Nietzsche y JoyceDocument6 pagesNietzsche y JoyceLifer07No ratings yet
- (2019) Como Hacer Del Futuro A Las Futuridades Ezequiel GattoDocument9 pages(2019) Como Hacer Del Futuro A Las Futuridades Ezequiel GattoMarielNo ratings yet
- (2021) Los Dilemas de La Meritocracia Francois DubetDocument20 pages(2021) Los Dilemas de La Meritocracia Francois DubetMarielNo ratings yet
- (2007) Boaventura de Sousa Santos Universidad - Siglo - Xxi - 21-97Document77 pages(2007) Boaventura de Sousa Santos Universidad - Siglo - Xxi - 21-97MarielNo ratings yet
- (2022) La Felicidad Freudiana Silvia OnsDocument3 pages(2022) La Felicidad Freudiana Silvia OnsMarielNo ratings yet
- (2019) Tiramonti, Guillermina. El Diploma No Garantiza Un Empleo. La NaciónDocument3 pages(2019) Tiramonti, Guillermina. El Diploma No Garantiza Un Empleo. La NaciónMarielNo ratings yet
- (2020) Del Sujeto Dividido A La Subjetivación Capitalista Pierre DardotDocument12 pages(2020) Del Sujeto Dividido A La Subjetivación Capitalista Pierre DardotMarielNo ratings yet
- (2019) Tendencias de Privatizacion y Mercantilizacion. El Caso de Argentina Lucía TrottaDocument22 pages(2019) Tendencias de Privatizacion y Mercantilizacion. El Caso de Argentina Lucía TrottaMarielNo ratings yet
- (2012) Entrevista A La Investigadora Ana María EzcurraDocument5 pages(2012) Entrevista A La Investigadora Ana María EzcurraMarielNo ratings yet
- (2016) Problemáticas Vocacionales y Temporalidad (Fragmento Del Libro La Orientación Vocacional Como Experiencia Subjetivante) RascovanDocument5 pages(2016) Problemáticas Vocacionales y Temporalidad (Fragmento Del Libro La Orientación Vocacional Como Experiencia Subjetivante) RascovanMarielNo ratings yet
- (2013) Laval Christian y Dardot Pierre - La Fabrica Del Sujeto Neoliberal - La Nueva Razon Del Mundo-325-381Document29 pages(2013) Laval Christian y Dardot Pierre - La Fabrica Del Sujeto Neoliberal - La Nueva Razon Del Mundo-325-381MarielNo ratings yet
- Renata Salecl Los Algoritmos Todavía No Comprenden Que La Gente Se Enamora de Forma IrracionalDocument3 pagesRenata Salecl Los Algoritmos Todavía No Comprenden Que La Gente Se Enamora de Forma IrracionalMarielNo ratings yet
- (2013) Nuestra Obsesión Enfermiza Con La Elección Renata SaleclDocument3 pages(2013) Nuestra Obsesión Enfermiza Con La Elección Renata SaleclMarielNo ratings yet
- Tiempo y SujetoDocument13 pagesTiempo y SujetoMarielNo ratings yet
- (2014) Grimson Fanfani Mitomanías de La Educación Argentina (Extracto)Document9 pages(2014) Grimson Fanfani Mitomanías de La Educación Argentina (Extracto)MarielNo ratings yet
- Entrevista ADocument11 pagesEntrevista AMarielNo ratings yet
- (2003) La Fábrica de La Infelicidad - Franco Berardi 43-56Document15 pages(2003) La Fábrica de La Infelicidad - Franco Berardi 43-56MarielNo ratings yet
- (2010) El Yo en Tiempos de Tiranía de La Elección Renata SaleclDocument10 pages(2010) El Yo en Tiempos de Tiranía de La Elección Renata SaleclMarielNo ratings yet