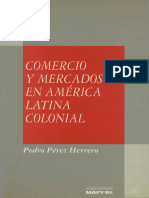Professional Documents
Culture Documents
Ciro Cardoso - Historia Economica de America Latina. II-Critica (1979)
Ciro Cardoso - Historia Economica de America Latina. II-Critica (1979)
Uploaded by
Patricio Gonzalez Pieruccioni0 ratings0% found this document useful (0 votes)
50 views213 pagesCopyright
© © All Rights Reserved
Available Formats
PDF or read online from Scribd
Share this document
Did you find this document useful?
Is this content inappropriate?
Report this DocumentCopyright:
© All Rights Reserved
Available Formats
Download as PDF or read online from Scribd
0 ratings0% found this document useful (0 votes)
50 views213 pagesCiro Cardoso - Historia Economica de America Latina. II-Critica (1979)
Ciro Cardoso - Historia Economica de America Latina. II-Critica (1979)
Uploaded by
Patricio Gonzalez PieruccioniCopyright:
© All Rights Reserved
Available Formats
Download as PDF or read online from Scribd
You are on page 1of 213
Cio F. S. Cardoso
Héctor Pérez Brignoh
sll
pe
Historia economica
de
América Latina
2. Economias de exportacion
y desarvollo capitalista
Editorial Critica
Ciro F. S. Cardoso y H. Pérez Brignoli
HISTORIA ECONOMICA
DE AMERICA LATINA
2. Economias de exportacién
y desarrollo capitalista
Este volumen estudia la evolucién de las economfas y
las sociedades latinoamericanas desde la independencia
hasta nuestros dias. El periodo se divide en dos etapas:
la de la transicién al capitalismo periférico y la de
plena integracién en el mercado mundial. Estudian-
do la primera de ellas, Cardoso y Pérez Brignoli nos
muestran cémo se frustraron las esperanzas que el ca-
pitalismo parecia ofrecer a las nuevas naciones ameri-
canas. El andlisis no se limita, sin embargo, a describir
la evolucién econdmica, sino que examina, conjunta-
mente, el proceso de cambio social, cuyos rasgos fun-
damentales fueron la abolicién de Ja esclavitud, Ja
implantacion de reformas liberales y la colonizacién
de areas vacias, Los autores nos muestran cémo este
modelo se aplica, con modificaciones, a los distintos
casos nacionales, sin olvidar aquellos otros que quedan
al margen de él y que se caracterizan por formas diver-
sas de dominacién extranjera y por la aparicién de
economfas de enclave,
En la segunda etapa, que se extiende de 1870 a
1970, se registra la afluencia en gran escala de capi-
tales extranjeros que tienden a transformar la produc-
cién para acomodarla a la demanda de los pafses
industrializados, Aqui, los autores se han interesado
més por desvelar los rasgos comunes que pueden defi-
nit un modelo interpretativo general, que por describir
los casos coneretos. Para combatir las simplificaciones
habituales, que pretenden definir la economia latino-
americana en funcién exclusivamente de su relacién
con los flujos internacionales de mercancias y de ca-
pitales, analizan Ja interaccién del sector exportador
con la produccién agricola destinada al consumo in-
temo y con la industria local, Con ello pueden carac-
terizar mejor la naturaleza del crecimiento econdmico
latinoamericano y definir el modelo de acumulacidn
que se da en él, Asi, el recorrido por el pasado nos
conduce hasta ¢l presente y nos ayuda a interpretarlo
CIRO FLAMARION S. CARDOSO
HECTOR PEREZ BRIGNOLI
HISTORIA ECONOMICA
DE AMERICA LATINA
Tomo Il
Economias de exportacion y desarrollo capitalista
EDITORIAL CRITICA
Grupo editorial Grijalbo
BARCELONA
Cubierta: Alberto Corazén
© 1979: Ciro Pee antana Cardoso, México, D.F.
oa San José (Costa Rica)
o 1979: Elioeal Cities A, calle de la Cruz, 58, Barcelona-34
oN : 84-7423-105-1 obra completa
Se 3 tomo II
Desi eau & . 36.815-1979
Impreso en. ‘Espafia
1979. — Alfonso impresores, S.A., Carreras Candi, 12-14, Barcelona-28
Capitulo 4
LA TRANSICION AL CAPITALISMO PERIFERICO
(Siglo XIX)
A) LAS BASES DE LA TRANSICION
Economia ailéntica y revolucién industrial
La independencia de las trece colonias en 1776, la revolucién
industtial en Gran Bretafia, la agitada politica y las guerras euto-
peas en el periodo 1792-1815, constituyen tres determinantes esen-
ciales en la evolucién del mundo colonial americano a fines del
siglo XVIII.
La independencia de los Estados Unidos, reconocida en el tra-
tado de Versalles (1783), muestra no sélo una ruptura exitosa del
dominio colonial; ofrece también, en lo sucesivo, un modelo de
sociedad y de instituciones que connotar4 profundamente el hori-
zonte ideolégico de las futuras clases dominantes de América la-
tina. La revuelta de Haiti (1791), consolidada en 1804, sigue de
cerca el ejemplo norteameticano en cuanto nueva gtieta en el tam-
baleante edificio de los imperios coloniales. Pero constituye, al
mismo tiempo, una advertencia clara en cuanto a la profundidad
posible de los cambios sociales en ciernes, que terratenientes, co-
merciantes y militares de las regiones vecinas escucharon con aten-
cidn.
La Revolucién francesa y el imperio napoledénico tienen, en
el campo polftico e ideolégico, un impacto tan inmenso como di-
8 HISTORIA ECONOMICA DE AMERICA LATINA
ficil de establecer con precisién.! Ciertos efectos, mds inmediatos
porque derivan de los avatares de Jas guerras europeas, nos revelan
una metrdépoli exhausta en el poderio militar y desparrada en las
confrontaciones internas. Trafalgar (1805), mucho més que Ba-
yona (1808), sellard la suerte de las Indias; el aislamiento politico
y econémico seré ahora mucho més permanente que en la década
anterior.
La revolucién industrial provocar4 transformaciones funda-
mentales en el comercio y en las relaciones internacionales. Los
metcados coloniales, y en particular los de América latina, desem-
pefiaran un papel primordial en el consumo de los textiles de la
primera fase de la industrializacién? El algodén, matetia prima
basica en ese proceso de expansién, seré también un producto de
la periferia: el sur de los Estados Unidos, las Antillas, la India, etc.
Esta inusitada expansién de los intercambios dependié estrecha-
mente del predominio naval y de una red comercial y financiera
cada vez més compleja, controlada por los capitales brit4nicos3
Se van as{ configurando los elementos esenciales de una nueva di-
visi6n internacional del trabajo, que tendrfa como centro neurdlgi-
co a la industria britdnica, «fabrica del mundo». Pero la constitu-
cién definitiva del modelo exigir4 todavia dos componentes que
aparecen més tarde: la imposicién del free trade, después de 1846,
y la afluencia masiva de inversiones a los paises de la periferia.*
1. Hobsbawm localiza tres ciclos revolucionarios: 182U-1824, 1829-1834
y 1848, como herencia directa de Ja’ revolucién francesa; cf. Eric J. Hobs-
bawm, Las revoluciones burguesas, trad. F. Ximénez, Guadarrama, Madrid,
19717, cap. VI.
2, Cf. Eric J. Hobsbawm, Industria e imperio, trad. G, Pontén, Ariel,
Barcelona, 1977, caps. IV y VII; Phyllis Deane, La primera revolucién indus-
trial, trad. Solé Tura, Peninsula, Barcelona, 1975°, cap. TV.
3. Cf. Hobsbawm, op. cit.; P. Deane, op. cif; R. G. Albion, «British
Shipping and Latin America, 1806-1914», en Journal of Economic History,
vol. XI, 1951, pp. 361-374; la penetracién de los comerciantes britdnicos
en América latina est4 magnificamente analizada en Tulio Halperin Donghi,
Hispanoamérica después de la Independencia, Paidés, Buenos Aires, 1972,
pp. 84-96; D. C. M. Platt, Latin America and British Trade 1806-1914, Adam
and Charles Black, Londres, 1972.
4. Cf. Leland H. Jenks, The Migration of British Capital to 1875, Tho-
mas Nelson and Sons, Londres, 1963 (1.* edic. 1927); A. H. Imlah, Economie
Elements in the Pax Britannica, Harvard University Press, Cambridge, 1958;
A. K. Cairncross, Home and’ Foreign Investment, 1870-1913, Cambridge
BASES DE LA TRANSICION 9
El auge ancericano del siglo XVIII
Para América latina en su conjunto, la segunda mitad del si-
glo xvimt es una época de prosperidad general. El crecimiento de la
poblacién, notorio en Brasil desde 1700, y en Hispanoamética des-
de 1750° contrasta con la catdstrofe del siglo anterior. La ptoduc-
cién y el cometcio se expanden continuamente, sobre todo en las
areas periféricas: el norte de México, la Florida y Louisiana, el Rio
de la Plata, el sur de Chile, ciertas regiones de Nueva Granada y
Venezuela. En Brasil el oro y los diamantes dominan las activida-
des econémicas hasta 1760; los centros mineros darén origen a un
conjunto de actividades subsidiarias: ganaderfa, agricultura, arte-
sanias, etc., de cierta complejidad. En el conjunto se puede hablar,
por referencia a las Iineas de fuerza de la economfa colonial en las
tapas anteriores, de un desplazamiento regional hacia el Atl4ntico
y el Caribe.° En otros términos, la vocacién de las economias co-
Joniales tiene ahora, a través de un trdfico cada vez més diversifi-
cado, de muchos ms puertos y rutas, un abanico de posibilida-
des insospechadas.
El dinamismo de algunos rubros de exportacién: cueros del
Rio de la Plata, cacao de Venezuela, plata de México, etc., no pue-
de ocultar la reactivacién de muchas industrias artesanales que
abastecen las regiones exportadoras y los nticleos urbanos en ex-
pansion. Entre el monopolio del comercio legal y el contrabando
todavia hay considerables intersticios para esas primitivas activida-
des industriales,
Los reajustes imperiales que acompafiaron a este auge eco-
némico se conocen, cortientemente, con el nombre de reformas
University Press, 1953; A, G. Kenwood y A. L. Lougheed, Historia del
desarrollo econdmico internacional, trad. E, de la Fuente, Istmo, Madrid,
1973 (2 vols.).
5. Cf, Nicolés Sanchez Albornoz, La poblacién de América latina, Alian-
za Editorial, Madrid, 1973, pp. 125-150.
6. Cf. Richard M. Morse, «Patrones de la urbanizacién latinoameri-
cana: aproximaciones y generalizaciones tentativas», en Richard Morse (ed.),
Las ciudades latinogmericanas, 2, Desarrollo histérico, Sep-Setentas, n° 97,
México, 1973, pp. 11-55; Tulio Halperin Donghi, Historia contempordnea
de América latina, Mianza Editorial, Madrid, 1969. cap. I.
10 HISTORIA ECONOMICA DE AMERICA LATINA
borbénicas y reformas pombalinas. El caso portugués muestta una
simplicidad que no se percibe en Hispanoamérica. El tratado
de Methuen (1703) consagra la subordinacién a los intereses bri-
tdnicos, a cambio de la seguridad del imperio. El propio mat-
qués de Pombal hablar4, afios mds tarde, de un Portugal tedu-
cido a una estrecha dependencia de Inglaterra sin los inconve-
nientes de la conquista militar.’ Los Borbones en cambio estuyie-
ron animados no sdlo por la ambicién de renova estructuras ad-
ministrativas vetustas e ineficientes sino también por la idea de
consetvat y engrandecer el imperio, frente a las ambiciones in-
glesas, Existe una abundante bibliografia sobre las mencionadas
reformas * y sobre los efectos concretos de su aplicacién? La con-
clusi6n que parece derivarse de los estudios mds profundos y
acuciosos. es, no sdlo la muy evidente de que los suefios de po-
derfo imperial de «proyectistasp como Campillo y Ward, o los
ministros de Carlos III, fracasaron, ya en la tiltima década del
siglo, sino también la de que los reajustes administrativos y fisca-
les tuvieron el efecto de entrabar notoriamente la prosperidad
econémica, y de desatar odios y rencores que los grupos socia-
les implicados dificilmente Ilegarian a olvidar después.
7. Cf. A. K. Manchester, British Préeminence in Brazil, its rise and
decline; a study in European expansion, Chapel Hill, University of North
Carolina Press, 1933, caps. I y Il; Celso Furtado, Formacién econdmica del
Brasil, trad. D. Aguilera, F:C.E., México, 1962, pp. 40-46.
8. Stanley y Barbara Stein, La herencia colonial de América latina, trad.
A. Licona, Siglo XXI, México, 1970, pp. 83-117; Charles Gibson, Espana
en América, trad. E. Obregén, Gtijalbo, Batcelona, 1976, pp. 264-298;
Eduardo Arcila Farias, Reformas econdmicas del siglo XVIII en Nueva
Espafia, Sep-Setentas, México, 1974 (2 vols); Marcelo Bitar Letayf, Econo-
mistas espanoles del siglo XVIII, sus ideas sobre Ja libertad del comercio
con Indias, Cultura Hispdnica, Madrid, 1968.
Cf. John Lynch, Adwinistracidn colonial espafiola, 1782-1810, el sis-
tema de intendencias en el Rio de la Plata, trad. G. Tjarks, Eudeba, Buenos
Aires, 1967’; D, A. Brading, Mineros y comerciantes en el México borbénico
(1763-1810), trad. R. Gémez, F.C.E., México, 1975; John R. Fisher, Govern-
ment and Society in Colonial Peru, The Intendand System, 1784-1814, The
Athlone Press, Londres, 1970; del mismo autor, Minas y mineros en el Pert
colonial, 1776-1824, Instituto de estudios peruanos, Lima, 1977; Anthony
McFarlane, «El cometcio extetior del virreinato de la Nueva Granada:
conflictos én la politica econémica de los Borbones (1783-1789)», en Anuario
Colombiano de Historia Social y» de la Cultura, Universidad Nacional de
Colombia, n° 67, Bogoté, 1971-72, pp. 69-116.
BASES DE LA TRANSICION il
John Lynch ha propuesto una hipdtesis estimulante, que ha
sido retomada por autores como Brading y Bakewell.” Las re-
formas borbénicas habrian significado la «segunda conquista de
América». Un gran esfuerzo por parte de Espafia para volver a
tomar a América en sus manos. El ataque frontal a ciertos privi-
Jegios de Ja Iglesia, la reorganizacién militar, la reforma admi-
nistrativa, las oleadas de inmigracién peninsular (burdécratas y
comerciantes) tenfan un fin primordial: el de aprovechar al mé4-
ximo los beneficios de la dominacién colonial. Esta segunda ofen-
siva conquistadota no podria entenderse si no se afirma que a
finales del siglo xvi «Hispanoamérica se habia emancipado de
su inicial dependencia». Las sociedades americanas empleaban
sus recursos en su propia administracién, defensa y economia;
lograban apropiarse de una gran proporcién de la riqueza que
genetaban. El gobierno colonial consistia, en realidad, en un
verdadero compromiso entre Ja soberania imperial y los intereses
de los colonos. En esta perspectiva las reformas borbdnicas pue-
den verse entonces como un supremo esfuerzo espafiol por reen-
contrar el camino de la prosperidad a costa de las colonias. Exac-
tamente ésta era Ja ambicién de los «ptoyectistas» antes men-
cionados.
Si se acepta la tesis de Lynch se impone otra consecuencia de
cardcter general. Las bases estructurales que impulsan a todos
los paises latinoamericanos, durante el siglo x1x, a integrarse al
metcado mundial como productores de materias primas, resul-
tarian mucho més un legado de los reajustes imperiales del si-
glo xvimt que de la situacién colonial anterior. No convendria ol-
vidar que el impetuoso auge econédmico del siglo de las luces tuvo
beneficiarios locales de significacién. Estos terratenientes y co-
metciantes, que encabezardn Jas luchas por la independencia, se-
ran, de ahora en adelante, los principales interesados en buscat
un crecimiento econdémico basado en la expansién de las expor-
taciones. Es indudable que en este punto esencial los intereses
nativos cada vez mds poderosos coincidian con la politica impe-
tial; como aseveraba el virrey Revillagigedo:
10. John Lynch, Espaiia bajo los Austrias, Peninsula, Barcelona, 1972,
Il, pp. 194-228; del mismo autor, Las revoluciones hispanoamericanas, 1808-
i 12 HISTORIA ECONOMICA DE AMERICA LATINA
No debe perderse de vista que esto es una colonia que
debe depender de su matriz, la Espafia, y debe corresponder a
ella con algunas utilidades, por los beneficios que recibe de su
proteccidn, y asi se necesita gran tino pata combinar esta de-
pendencia y que se haga mutuo y recfproco el interés, lo cual
cesaria en el momento que no se necesitase aqui de las manu-
facturas europeas y sus frutos.
El proceso de cambio social: caracteristicas bésicas
La transicién al nuevo orden colonial quedar4 completada, en
casi todos los paises latinoamericanos, hacia fines del siglo xrx.
| Pocos procesos de nuestra historia presentan la complejidad y va-
I tiedad de situaciones de este perfodo de pasaje de una situacién
i dependiente a otra, que se extiende, segiin los casos, a lo largo de
una centutia. Cualquier intento de comparacién exige definir cier-
tos criterios fundamentales, que ayuden a reconocer los tipos prin-
cipales en cuanto al mencionado proceso de transicién. La elec-
cidn de esos criterios no es, naturalmente, independiente de la ma-
neta como se caracterice a las sociedades en el punto de partida y
el de Ilegada. La referencia a los capitulos 3 y 5 de este texto re-
sulta imprescindible para una visién mds efectiva del conjunto.
En el proceso de vinculacién al mercado mundial se distinguen
dos fases diferentes." La primera se extiende desde la indepen-
dencia hasta mediados del siglo xix y se caracteriza por la aper-
tura al libre comercio, la entrada masiva de manufacturas briténi-
cas y la pérdida, en pocos afios, de la masa de metal precioso circu-
lante. La penuria de capitales y las elevadas tasas de interés son
un rasgo habitual que indica, en cada caso, la debilidad de las ex-
portaciones al metcado mundial y la reticencia profunda de los in-
versionistas ingleses, escarmentados sin duda por Ia crisis de 1825.
1826, trad, J. Alfaya, B. McShane, Ariel, Barcelona, 1976, pp. 9-35; D. A.
Beading, op. cit; P. J. Bakewell, Mineria y sociedad en el México colonial,
Zacatecas (1546-1700), trad. R. Gomez, F.CE., México, 1976.
11. Tulio Halperin Donghi, op. cit., pp. 146-159 y pp. 207-216; del
mismo autor, Hispanoamérica después de la independencia, cit., cap. UL.
BASES DE LA TRANSICION 13
En estas condiciones sélo fueron viables unos pocos productos de
exportacién: aquellos que como la ganaderia exigieron minimas
invetsiones iniciales o los tintes (grana, afil) y minerales precio-
sos que aseguraban un producto de poco volumen y alto valor. Al
no existir condiciones para modificar los sistemas de transporte in-
terno, sdlo fue posible reeditar actividades de rafz colonial, como
es el caso del trigo y la mineria chilenas, el café de Venezuela o del
valle del Paraiba, del afiil y la grana en América central.
La segunda fase se configura después del medio siglo: con la
afluencia masiva de capitales extranjeros que se invierten en obras
de infraestructura y en empréstitos a los gobiernos; y una fuerte
demanda, en los paises industrializados, para los productos pri-
matios. En rigor ninguno de estos elementos es absolutamente
nuevo, peto sf resulta inédita la escala de Jas transformaciones en
juego.
EI proceso de transicién puede caracterizarse como un con-
junto de cambios a nivel de la economfa y la sociedad nacionales,
exigidos para hacer posible la expansidn en gran escala de las acti-
vidades exportadoras, Estas transformaciones se efectuaron a tra-
vés de ttes procesos bésicos: la abolicién de la esclavitud, la refor-
ma liberal y Ja colonizacién de dreas vacias. Estos tres mecanismos
estan presentes, en mayor o menor grado, en los procesos de tran-
sicién de todos los pafses latinoamericanos, pero seria ilusorio
creer que en todos los casos operan en forma similar. En Jos pai-
ses que durante el periodo colonial se caracterizaron por una eco-
noma centrada en la plantacién esclavista, el problema de la abo-
licién, en otros términos, la necesidad de un cambio radical en el
mercado de trabajo, determinard las soluciones consideradas como
posibles, para el conjunto més amplio de transformaciones exigi-
das: mercado de tierras, de capitales, legislacién, etc. En los paises
con poblaciones indigenas densas el proceso de reforma liberal gi-
tat4 sobre todo en torno a Ja cuestién de la tierra. En mayor o
menor grado la desposesién de la Iglesia y el avance sobte las tie-
tras de las comunidades y la venta de baldfos, tendr4n el doble
efecto de crear simultdneamente una oferta de tiertas y de mano
de obra. Los casos de colonizacién en un 4rea vacia se definirdn
ante todo por la necesidad de la inmigracién masiva y, en casi
14 HISTORIA ECONOMICA DE AMERICA LATINA
todos los casos, por una apropiacién preliminar de las tierras a
poblar. En dos ejemplos, sin embargo —el valle central de Costa
Rica y la Antioquia colombiana— el monto global de los inmi-
grantes es de poca significacién.
B) LA ABOLICION DE LA ESCLAVITUD
Como al hablar del esclavismo en la época colonial, nos limi-
taremos a aquellas regiones que tuvieron en la esclavitud negra el
fundamento de las relaciones de produccién.
1, La DISOLUCION DEL SISTEMA ESCLAVISTA:
FACTORES CENTRALES
Fernando Henrique Cardoso define en tres puntos los limites
de la elasticidad del esclavismo americano, es decir de su capaci-
dad de cambiar y adaptarse sin pérdida de sus caracteristicas es-
tructurales fundamentales: #
a) que la trata negrera pueda seguir efectudndose, para que
el mercado de mano de obra sea abastecido adecuadamente y a
precios aceptables;
b) coyunturas econémicas que propicien grandes ganancias
sin que se necesite cambiar las estructuras productivas, caracteri-
zadas por una «economia del despilfarro»;
c) que no se ejerza la competencia de una produccién cuya
mano de obra sea libre, asalariada: al desarrollarse, el capitalismo
lleva a la destruccién del sistema esclavista.
Estos puntos se derivan del contraste entre «capitalismo ra-
cional» y «esclavitud irracional», y de la consideracién de los re-
quisitos indispensables para que una explotacién esclavista resulte
rentable, que hallamos en Max Weber y, anteriormente a éste, par-
cialmente en Marx." Podemos tomarlos como base pata nuestro
12. Fernando Henrique Cardoso, Capitalisnzo e escravidao no Brasil meri-
dional, Difuséo Européia do Livro, Sao Paulo, 1962, pp. 199-200, 308-311.
13, Cf. Ciro F. $. Cardoso, «El modo de produccién esclavista colonial
ABOLICION DE LA ESCLAVITUD 15
andlisis, tratando de verificar si definen efectivamente los limites
del sistema esclavista.
@) Teniendo en cuenta las caracteristicas del movimiento de-
mogrtdfico natural entre los esclavos en la mayoria de las socieda-
des esclavistas de América, resulta légico considerar que la aboli-
cién de la trata, a Ja larga, asestaria un golpe irremediable al es-
clavismo americano.
Sobre la interpretacién del largo proceso de abolicién de la
trata —y en particular de la prioridad y del papel activo, mili-
tante, de la Gran Bretafia en dicho proceso— se enfrentan dos po-
siciones opuestas.
El punto de vista tradicional es el de Ragatz y de Eric Wil-
liams, o sea la tesis que vincula el fin de la trata y posteriormente
la abolicién de Ja esclavitud al proceso de declinacién de las Anti-
llas azucareras en la segunda mitad del siglo xvut y a principios
del xx. Con Ja revolucién industrial, el mercado inglés pasé a ser
cada vez més amplio, con tendencia a abarcar al mundo entero.
Desde entonces, la posicién relativa del Caribe britdénico en ese co-
mercio tendié a perder importancia, tanto mds cuanto las islas es-
taban intrinsecamente agotadas y decadentes debido a los efec-
tos de la explotacién extensiva del suelo. La trata segufa siendo
una actividad importante para el puerto de Liverpool, peto lo
era cada vez menos en el comercio brit4nico total. Los intereses
industriales ascendentes pasaron a combatir el mercantilismo en
todas sus formas, chocando con los privilegios monopolistas an-
tillanos y con el esclavismo colonial en su conjunto. Este con-
texto histérico global explicarfa el éxito, en 1807, del movimien-
to abolicionista de la trata, cuya actuacién caracterizada por di-
versas corrientes religiosas y humanitarias, y por lideres como
Thomas Clarkson, James Ramsay, William Wilberforce, fue im-
pottante sobre todo en Jas tres tltimas décadas del siglo xvi y
los primeros afios del siglo siguiente. Explicaria también, poste-
en América», en varios autores, Modos de produccién en Antérica latina,
Cuadernos de pasado y presente, Siglo XXI, Buenos Aires, n° 40, mayo
de 1973, pp. 193-242; Max Weber, Economia y sociedad. Esbozo de socio-
logia comprensiva, trad. de J. M. Echeverria y otros, Fondo de Cultura
Econémica, México-Buenos Aires, 1964, I, pp. 131-132.
16 HISTORIA ECONOMICA DE AMERICA LATINA
tiormente, la abolicién de la esclavitud (en 1833-1838) y de los
ptivilegios mercantilistas de que gozaban las Antillas britdnicas
(en 1846, al abolirse en Inglaterra el proteccionismo aduanal al
azicar de las islas). Esta teoria parecia muy ldgica y coherente,
y fue aceptada por diversos historiadores a partir de su exposi-
cién por E, Williams en 1944.%*
Recientemente, sin embargo, Seymour Drescher lanzé un ata-
que demoledor contra ella, aunque limiténdose a la etapa de la
abolicidn de la trata. Apoydndose en curvas y cuadros estadisti-
cos elocuentes, demostré: 1) que los intercambios entre la Gran
Bretafia y sus Antillas, lejos de haber declinade entre la inde-
pendencia de los Estados Unidos y Ia abolicién de la trata, aumen-
taron mucho a fines del siglo xvmt y en seguida se estabilizaron
aun nivel bastante més alto que el de la primera mitad del siglo
(€poca de apogeo para Williams); esta prosperidad comercial
se manifestaba no sélo en términos absolutos, sino también en
el elevado porcentaje (incluso hasta 1822) que representaba en
el conjunto del comercio britdnico; 2) el valor de la propiedad y
de la produccién esclavistas, en el mismo periodo, no disminuyé
en las Antillas, sino aumenté sustancialmente; 3) el comercio de
esclavos, y en general el comercio con Africa, practicado por los
ingleses, lleg6 a su auge a principios del siglo xxx, en visperas de
la abolicién de Ja trata; 4) el algodén bruto antillano fue més
importante en las importaciones britdnicas que el norteamerica-
no hasta los primeros afios del siglo pasado; 5) la produccién y
el comercio azucarero del Caribe britdnico conocieron su apogeo
en 1788-1815, ampliando Gran Bretafia su potencial esclavista
con nuevas conquistas coloniales (1793-1806) que inclufan am-
plia provisién de tierras virgenes, compensando cualquier dismi-
nucién de productividad en las «viejas» Antillas. En seguida,
Drescher busca las causas de la abolicién de la trata en los argu-
mentos mismos de los debates parlamentarios brit4nicos al respec-
to, entre 1788 y 1806. Dichos argumentos tenfan que ver sobre
14. Cf. Eric Williams, Capitalisme et esclavage, Présence Africaine,
Parfs, 1968 (trad. cast.: Ed. Siglo Veinte, Buenos Aires); del mismo autor:
From Columbus to Castro: The History of the Caribbean, 1492-1969, Har-
per & Row, Nueva York, 1970, caps, 16 y 17.
ABOLICION DE LA ESCLAVITUD 17
todo con los problemas morales, y la «hemorragia de hombres»
que sufria Africa, a consecuencia de una prosperidad esclavista que
nadie negaba; y con los peligros de revueltas masivas de los es-
clavos, semejantes a la de Saint-Domingue a partir de 1790. Los
abolicionistas crefan que la expansién econémica a corto plazo de-
sembocarfa, ya sea en la revuelta, ya sea en una declinacién de
larga duracién (ligada al crecimiento especulativo del endeuda-
miento de los plantadores).%
No cabe duda de que el trabajo de Drescher constituye una
tespuesta adecuada a la demostracién economicista que Williams
ofrecié de su tesis, y que sus argumentos estadisticos son proba-
blemente decisivos para un debate a ese nivel. Nos parece, con
todo, que el autor comparte la incapacidad demostrada por la es-
cuela econométrica norteamericana en todos sus trabajos histéri-
cos, de vislumbrar un proceso en toda su amplitud. La tendencia
metodoldégica de esa escuela, que desconfia de cualquier explica-
cién de conjunto, consiste en interpretar episodios histérico-eco-
némicos aislados de la totalidad social, de lo que resulta la frag-
mentacién de la historia econémica en pequefios sectores 0 com-
partimentos, cada uno tratado en si y por si mismo. En el caso
que nos interesa, el telén de fondo est4 constituido por un proceso
de dimensiones macro-histéricas y mundiales: el advenimiento del
capitalismo como sistema dominante, lo que modifica —no simul-
tdneamente, desde luego— todos los niveles de la estructura so-
cial, inclusive la ética y las representaciones mentales colectivas
telativas a la mano de obra y al trabajo. En este nivel estructural
més amplio, argumentos basados en una bonanza coyuntural son
netamente insuficientes como para negar, por ejemplo, que se haya
dado un conflicto entre el capitalismo ascendente y todos los as-
pectos del «antiguo régimen» econdmico. El trabajo de Williams
nos patece correcto en sus consideraciones histéricas mds amplias,
pero su error consistié en hacer depender su demostracién de un
marco estrecho, limitado a los problemas del comercio de la Gran
15. Seymour Drescher, «Le “déclin” du systeme esclavagiste britan-
nique et Vabolition de Ja traite», trad, de C. Carlier, en Annales, E.S.C.,
marzo-abril de 1976, pp. 414-435.
2. — CARDOSO, 11
18 HISTORIA ECONOMICA DE AMERICA LATINA
Bretafia con sus colonias y de la pretendida decadencia antillana.
Al razonar en un contexto histdrico global, las consideraciones
humanitarias y morales de los abolicionistas tienen su lugar y son
légicas, pero carece de sentido manejar en abstracto una «causali-
dad ética». No es una coincidencia que el pais mds avanzado en
las transformaciones capitalistas haya tomado la delanteta en las
iniciativas contra la trata y en seguida la esclavitud colonial: ello
forma un bloque con la abolicién de las Corn laws, de los gremios,
de las actas de navegacién, etc., mds alld de cualquier consideracién
estadistica sectorial. Seria ridiculo considerar que Inglaterra era
«intrinsecamente» més «ética» comparéndola con las demds me-
trdpolis...
La trata britdnica fue abolida en 1807, y desde entonces la
Gran Bretafia pasé a ejercer presiones sobre las demds potencias,
y después sobre los nuevos paises americanos, pata que hicieran lo
mismo. Las presiones variaron desde la diplomacia y los argu-
mentos financieros (suma ofrecida a Espafia en 1818) hasta el
envio de la flota briténica a patrullar las costas de Africa y de los
tmismos pajses esclavistas receptores de los esclavos de trata (Bill
Aberdeen de 1845, dirigido contra Brasil). Es cierto que aun en
plena fase de acciones navales contra el comercio de esclavos nota-
mos contradicciones en la actitud britdnica: existian intereses ca-
Pitalistas ingleses vinculados a la financiacién de Ja trata hacia Bra-
sil y Cuba. Es cierto, también, que si bien la presidn brit4nica fue
una variable central, otras intervinieron en cada pais que abolié
la trata, por lo que el proceso de abolicidn del comercio de escla-
vos pudo ser diferente en cada caso. Phillip LeVeen intenté eva-
luar cuantitativamente la eficacia de la politica britanica contra la
trata africana, Ilegando a la conclusién de que su impacto fue con-
siderable, no s6lo de manera directa —160.000 esclavos tomados
a barcos negreros y liberados, 1.500 buques capturados, entre 1820
y 1865—, sino igualmente haciendo subir mucho los precios de
los esclavos de trata. Aun si el comercio de cautivos siguié exis-
tiendo con gran prosperidad, principalmente hacia Brasil (hasta los
afios inmediatamente siguientes a la extincién oficial de la trata
en 1850) y hacia Cuba (hasta 1865 aproximadamente), sus ties-
gos y costos de operacién aumentaron al punto de disuadir una
ABOLICION DE LA ESCLAVITUD 19
parte de los tratantes potenciales y de estimular la busqueda de
formas alternativas de aprovisionamiento de mano de bora."
Podemos distinguir cierto ntimero de soluciones inmediatas,
una vez terminada la trata africana. La unica alternativa verda-
dera, eficaz a largo plazo, estarfa constituida por patrones demo-
grdficos que petmitieran el crecimiento vegetativo de la poblacién
esclava; encontramos este tipo de estructura demogréfica en los
Estados Unidos aun antes de su independencia. No necesitamos
entrar aqui en la polémica actual sobre si hubo o no «crianza» de
esclavos en los Estados Unidos en el siglo xrx,!” puesto que de he-
cho, fuera de dicho pais, los patrones demogrdficos no se orienta-
ron a un crecimiento vegetativo de la poblacién cautiva; en otras
palabras, en América latina y en el Caribe Ja alternativa menciona-
da no se dio. Restan las alternativas eficaces s6lo a medio 0 corto
plazo: la trata interna y ciertas reorganizaciones del sistema pro-
ductivo, de que hablaremos mds adelante.
En Brasil, una de las soluciones intentadas después del cierre
de la trata africana hacia ese pais en 1850 fue la compra de escla-
vos de las provincias entonces menos présperas del norte y del
nordeste por los exitosos hacendados del café, cuyas haciendas se
situaban en el valle del Paraiba (ubicado en partes de Rio de Janei-
ro, Minas Gerais y Sao Paulo). Una tesis reciente demostré esta-
disticamente que todavia mds importante fue la trata intra-provin-
cial en Rio de Janeiro, desde municipios menos ricos hacia la fron-
tera del café. La trata interna fue una solucién adoptada por casi
16. Ver Phillip Le Veen, «A Quantitative Analysis of the Impact of
British Suppression Policies on the Volume of the Nineteenth Century
Slave Trade», University of California, enero de 1972 (ponencia). Probable-
mente el mejot estudio diplomatico y politico de las presiones briténicas al
respecto se refiere a Brasil: Leslie Bethell, A aboligéo do trafico de esclavos
no Brasil, trad. de Vera Neves Pedroso, Editora Expresséo e Cultura en
coedicién con la Editora da Universidade de Sao Paulo, Rio de Janeiro, 1976
(el original en inglés es de 1970).
17. La polémica sobre la «crianza» de esclavos es algo muy curioso, si
consideramos que los contempordneos no tenfan la menor duda al respecto,
dentro y fuera de los Estados Unidos: ver por ejemplo, Robert Conrad,
Os dltimos anos da escravatura no Brasil 1850-1888, trad. de F. de Castro
Fetro, Civilizacao Brasileira, Rio de Janeiro, 1975, pp. 43-44.
18. R. Conrad, op. cit., cap. 4; Emilia Viotti da Costa, Da senzala a
colonia, Difusao Européia do Livro, Sao Paulo, 1966, cap. 3; Ismenia Lima
20 HISTORIA ECONOMICA DE AMERICA LATINA
todos los paises esclavistas, en mayor o menor medida, luego del
cierre de la trata africana. En ausencia de un cambio radical de
los patrones demograficos de la poblacién esclava, no podria set
sino un paliativo, una soluci6n momentanea que posponia pero no
podia impedir el colapso del sistema esclavista: esto muestra que
es justo, en el contexto latinoamericano y del Caribe, considerar
a la continuacién de la importacién de esclavos de Africa como uno
de los limites de elasticidad de dicho sistema.
5) La segunda condicién de supervivencia mencionada por
F. H. Cardoso apunta hacia las caracteristicas de «despilfarro» €
«itracionalidad» del sistema esclavista, y la imposibilidad de ra-
cionalizar una economia sin abolirlo previamente. Este tipo de
afirmacién es comin a Marx y a Weber, y diversos autores si-
guen utilizéndola todavia.” Es, sin embargo, el punto més débil
en Ja enumeracién de F. H. Cardoso. La primera duda que po-
drfamos plantear al respecto tiene un alcance metodolégico y ted-
fico amplio: ¢es licito evaluar el grado de racionalidad de econo-
mias no capitalistas segin patrones o criterios del capitalismo?
éNo conducira al anacronismo un procedimiento de este tipo?
Nuestra respuesta seria un decidido no a la primera pregunta, y un
no menos decidido si a la segunda, al tratarse de la época colonial.
Es cierto, no obstante, que tratamos del siglo x1x, cuando la
comparacién del esclavismo con el capitalismo no sdlo era po-
sible, sino muy frecuentemente hecha, ya que las concepciones
y varios elementos del sistema dominante a nivel mundial (el ca-
pitalismo) penetraban cada vez més el sistema subordinado (el
esclavismo de tipo colonial, ya en proceso de disolucién).
Sea como fuera, se ha exagerado la imposibilidad de efectuar
cambios técnicos y organizacionales en una econom{a esclavista
de tipo colonial. En Brasil, una de las respuestas halladas por
los propietarios de esclavos al finalizar la trata africana en 1850
Martins, «Os problemas de mao-de-obra da grande lavoura fluminense,
© trdfico intra-provincial (1850-1878)», Niteréi, Universidade Federal Flu-
minense, s.f. (tesis mimeografiada).
19. Por ejemplo: Manuel Moreno Fraginals, El ingenio. El complejo
econémico social cubano del axticar (1760-1860), Comisién Nacional Cubana
de la UNESCO, La Habana, 1964, I, pp. 3-37.
ABOLICION DE LA ESCLAVITUD 21
—mtomento que coincide con el apogeo del café del Parafba—
fue justamente una reorganizacién considerable de las actividades
econémicas en la zona cafetalera entonces predominante incluyen-
do: 1) innovaciones técnicas en el transporte (ferrocarriles) y en
el ptocesamiento de los granos de café (maquinas de vapor) con
el fin de ahorrar mano de obra esclava en tales sectores y ttans-
ferirla a las actividades agricolas; 2) el traslado de esclavos antes
empleados en actividades econémicas menos rentables (subsisten-
cia, tabaco, amicar, etc.) a la produccién cafetalera. Las innova-
ciones técnicas mencionadas —y otras no ligadas directamente al
café— fueron posibilitadas por la liberacién de capitales antes
invertidos en Ja trata africana. De manera andloga, estudios re-
cientes buscan demostrar que la produccién azucarera del nor-
deste brasilefio suftié igualmente un proceso importante de tec-
nificacién y reordenamiento organizacional todavia bajo la vi-
gencia del esclavismo.”
Estos ejemplos muestran que no era imposible la realizacién
de cambios bastante importantes en el marco del sistema escla-
vista. Pero podemos preguntarnos si la introduccién de elemen-
tos capitalistas —bancos, empresas fettocatriletas, avances téc-
nicos, actitudes mentales— en una economia esclavista, aunque
en un principio surjan en apoyo de esta tiltima, y a ella se adap-
ten, no constituiria a Ja larga un factor de profundizacién de
las contradicciones del sistema.2! Esto nos conduce al tercer pun-
to en la enumeracién de F. H. Cardoso.
c) Lo esencial es, aqui, la afirmacién de que el desarrollo
del capitalismo Ieva a la destruccién del esclavismo de tipo co-
lonial. Esto no sdlo es exacto, sino que en realidad contiene y
explica los factores anteriormente mencionados. Pero tendremos
ocasién de verificar que el fin de Ja esclavitud no signified nece-
sariamente el triunfo del trabajo asalariado.
20. Ver los libros ya citados supra en n. 18.
21, Cf. Almir Chaiban El-Kareh, «Atividades capitalistas em sociedade
esctavista. Estudo de um caso: a Companhia da Estrada de Ferro de
D. Pedro II, de 1855 a 1865», Niterdi, Universidade Federal Fluminense,
1975 (tesis mimeografiada). Los estudios en curso sobre la tecnificacién de
Ja produccién azucarera son de Eul-Soo-Pang y de Antonio Batros de Castro.
22 HISTORIA ECONOMICA DE AMERICA LATINA
Este «desarrollo del capitalismo» debe entenderse de dos
maneras diferentes, si bien ligadas entre si. Por una parte, tene-
imos la constitucién fuera de América de un nticleo capitalista do-
minante, en funcién de la revolucién industrial en sus primeras
tapas: este factor «externo» aparece internalizado en las nue-
vas formas e intereses que sefialan, en cada pais americano, la
adaptacién a las modalidades organizativas del mercado mundial,
tadicalmente cambiadas. Por otra parte, en el intetior de los paf-
ses de Amética —con méxima fuerza en los Estados Unidos, me-
hos intensamente en Brasil y Cuba, todavia menos en las de-
tas regiones esclavistas, casi nada en el aislado Haiti posescla-
vista— el siglo xix vio el desarrollo gradual de sectores econd-
micos progtesivos, «modernos», que terminaron por chocar con
Jas estructuras esclavistas. La importancia relativa del desarrollo
interno de tales sectores econdémicos «modernos» inmediata-
mente antes de la eliminacién del sistema esclavista parece cons-
tituir —salvo en el caso temprano y muy especial de Haiti— el
elemento central de explicacién del peso que, en cada caso de
abolicién de la esclavitud, tuvieron los factores externos ¢ in-
ternos. Asif, en los Estados Unidos la abolicién resulté funda-
mentalmente del juego de las contradicciones internas (lo mismo
es vetdad en cuanto al fin de Ja trata); en el Caribe britdnico,
francés y holandés fue, en lo esencial, impuesta por las metrépo-
lis; en Brasil y en Cuba, podemos percibir el equilibrio de ambos
tipos de factores en el proceso de destruccién del esclavismo.”
2. DIFERENTES TIPOS DE PROCESOS
DE ABOLICION DE LA ESCLAVITUD
Las notables diferencias entre los procesos de abolicién de la
esclayitud no se explican por distintos sistemas esclavistas —ya
hemos discutido esta cuestién al tratar de la Colonia—, sino
por los grados de dependencia polftica y vulnerabilidad a presio-
22. Cf, Eugtne D. Genovese, Esclavitud y capitalismo, trad. de Angel
Abad, Ariel, Barcion 1971, cap. II,
ABOLICION DE LA ESCLAVITUD 23
nes externas, por la evolucién interna y externa de las estructuras
econdémicas, por las coyunturas locales e internacionales (asi, las
plantaciones algodoneras fortalecieron el esclavismo en los Esta-
dos Unidos por su éxito mundial, y lo mismo se puede decir del
primer ciclo cafetalero de Brasil en su fase de auge).
Podemos distinguir —dejando de lado el caso norteamericano
que no nos interesa abordar aqui— tres tipos fundamentales de
procesos abolicionistas de la esclayitud en Amética.
a) En un caso tinicamente —Haiti— el fin de la esclavitud
resulté directamente de una revolucién social y nacional, entre
1790 y 1804. Ninguna otra revuelta de esclavos, en toda la his-
toria del continente, pudo forzar la reorganizacién de la sociedad
global y servir de punto de partida para una nueva nacién, aun
si_es posible encontrar algunas rebeliones localmente exitosas
durante el siglo xvmt (Jamaica, Surinam). Es cierto, sin embargo,
que la revuelta de los esclavos constituyé el nticleo del proceso
haitiano de independencia y abolicién, pero no la tinica fuerza
en accién: el resultado de la lucha debié mucho a una compli-
cada y cambiante red de divisiones, alianzas y procesos sociales,
tanto a nivel local como mettopolitano. Pot otta patte, en Haiti
la abolicién e independencia no significaron, durante largas dé-
cadas, un pasaje al capitalismo dependiente: en un pafs casi ais-
lado se mantuvieton por mucho tiempo estructuras econédmico-
sociales extremadamente atcaicas.?
5) Una segunda forma de abolicién puede ser encontrada en
el Caribe britdnico, francés y holandés (Antillas y Guayanas). El
fin de Ja esclavitud fue ahi impuesto a territorios todavia colo-
niales por las metrépolis respectivas, que vivian todas su pro-
ceso de advenimiento 0 consolidacién del capitalismo como modo
de produccién dominante, y de eliminacién de los restos del an-
tiguo sistema econédmico. Los movimientos abolicionistas eran,
23. Emilio Cordero Michel, La revolucién haitiana y Santo Domingo,
Ediciones del Taller, Santo Domingo, 1974’; José Luciano Franco, Historia
de la revolucién de Haiti, Academia de Ciencias de Cuba, La Habana, 1966;
Antoine G. Petit, Haiti. Incidences ethniques de la lutte’ des classes, sl.n.
H, Orlando Patterson, The Sociology of Slavery, MacGibbon & Kee, Lon-
dtes, 1967, pp. 273-283; Roger Bastide, Las Américas Negras, trad, de
Patricio Azcérate, Alianza Editorial, Madrid, 1969, cap. 3.
24 HISTORIA ECONOMICA DE AMERICA LATINA
en todos los paises de Europa, muy conservadores, al principio
preocupados en poner término apenas a la trata africana, poste-
tiormente defendiendo Ia tesis de la abolicién gradual de la es-
clavitud, con el debido respeto al derecho de propiedad (como
se manifiesta en la indemnizacién que en todos los casos se
acordé a los propietarios de esclavos al abolirse la esclavitud).
La pérdida de importancia econémica e inclusive la declinacién
de estas colonias (aun en el caso de las Antillas britdnicas, ello
es evidente en los tltimos afios que preceden a la abolicién del
régimen esclavista) parece haber sido un factor de importancia.
En el caso del Caribe francés, la revolucién de 1848 sirvid de
catalizador, . acelerando un movimiento gradual ya empezado.
Pese a sus diferencias, Eric Williams y Drescher coinciden en
acordar una gran importancia explicativa al recelo de un proceso
semejante al de Haiti, justificado por gran ntimero de revueltas
de esclavos en casi todas las colonias, conduciendo finalmente a los
intereses dominantes metropolitanos y locales (casi imposibles de
distinguir de hecho debido al gran absentismo de los plantadores)
a un acuerdo sobre las ventajas de una abolicién «desde arribay.*
¢c) Finalmente, en Cuba y en Brasil la abolicién fue un pto-
ceso muy lento, vinculado a la vez a las presiones britanicas contra
la trata, y a la pérdida gradual de importancia y viabilidad del
sistema esclavista (y de la fraccién de la clase dominante que
parecia depender de su continuacién) debido a cambios estructura-
les ocurridos en las regiones o los sectores econémicos mas din4-
micos: los grupos mds «modernos» (como los cafetaleros de Sao
Paulo, por ejemplo) utilizaron también el trabajo esclavo, pero
percibfan la pérdida creciente de viabilidad de la esclavitud, y no
tuvieron grandes problemas en convertirse a la tesis abolicionista
y buscar soluciones més viables al mercado de mano de obra. La
ausencia de indemnizacién indica bien la pérdida de importancia
del grupo esclavista «tradicional». Por otra parte, no se debe
olvidar que los esclavos constitufan apenas el 4 % de la poblacién
Ver el_artfculo ya citado de Drescher (n, 15), los libros de
ams y Genovese (nn. 14 y 22), y J. Hl. Party y Philip Sherlock,
Historia de las Antillas, trad, de Viviana $. de Ghio, Editorial Kapelusz,
Buenos Aires, 1976,
ABOLICION DE LA ESCLAVITUD 2
brasilefia en el momento de la abolicién (1888); y que en Cuba
una parte de los esclavos y «colonos asidticos» fuera ya liberada
por el Pacto de Zanjén que puso fin a la guerra de los Diez Aftos
(1878); ademas, debido a las bajas de esta guerra, al fin de la trata
clandestina y a una baja de natalidad de la poblacién de color, en
el momento de la abolicién definitiva (1886) habia unos 75.000
habitantes de color menos que los consignados por el censo de
1862. Si Ja guerra de los Diez Affos fue un importante catalizador
en el caso cubano, lo mismo se puede decir para Brasil —en me-
nor escala— de Ja guerra del Paraguay; el peso de los movimien-
tos de esclavos sobre el proceso parece haber sido mucho mds
importante en el caso de Cuba, sobre todo por su gran participa-
cién en la guerra de los Diez Afios: en Brasil sélo inmediatamente
antes de la abolicién Ja presién de los esclavos, alentada por los
abolicionistas, se volvié realmente considerable.>
3. EL MERCADO DE MANO DE OBRA DESPUES DE LA ABOLICION
La abolicién de la esclavitud ocurrié en fechas a veces separa-
das por un largo tiempo: m4s de cuarenta afios separan el inicio
de la revolucién haitiana de la abolicién en el Caribe britdnico, y
esta Ultima se dio unos cincuenta afios antes que el fin de la es-
clavitud en Brasil; adem4s, como vimos, pudo ocurrir segtin vatios
tipos de procesos. La comparacién de Ja evolucién de los patrones
de otganizacién de la mano de obta durante el perfodo inmediata-
mente consecutivo a la disolucién del sistema esclavista en diver-
sos paises americanos muestta sin embargo algunas similitudes no-
tables. Esto es asf debido a que dichos paises compartieron en el
25. Para el caso de Brasil, ver los libros ya citados de E. Viotti da
Costa y R. Conrad (nn. 17 y 18); y también: Richard Graham, «Causes for
the Abolition of Negro Slavery in Brazil: An Interpretative Essay», en
Hispanic American Historical Review, XLVI, mayo de 1966, pp. 123-137;
Robert Brent Toplin, «The Movement for the Abolition of Slavery in Brazil,
1880-1888», Rutgers University, 1968 (tesis inédita), Para Cuba, cf, sobre
todo Arthur F. Corwin, Spain and the Abolition of Slavery in Cuba, 1817-
1886, University of Texas Press, Austin, 1967; Fernando Portuondo, Historia
de Cuba, Editora del Consejo Nacional de Universidades, La Habana, 1965, I,
pp. 465-466, 484.
26 HISTORIA ECONOMICA DE AMERICA LATINA
pasado la experiencia de un sistema econémico-social bdsicamente
similar, con las mismas contradicciones, potencialidades y limita-
ciones.
@) Primera similitud. — En todos los paises 0 colonias, el fin
de la esclavitud fue seguido por una tendencia a la expansién de la
economia campesina. Los ex esclavos, siempre que ello era posi-
ble, trataban de obtener tierra y volverse econémicamente inde-
pendientes. En el interior del mismo sistema esclavista existia, ya
lo vimos, un sector de economia campesina, representado por las
parcelas y el tiempo concedidos a una buena proporcién de los
cautivos para que cultivasen alimentos; ademés, los negtos cima-
trones reconstituyeron en sus palenques una economia campesina.
La expansién de un campesinado negro asumid formas di-
versas, En Haiti —donde tenemos el méximo desarrollo campesi-
no—, esta tendencia chocé tradicionalmente con los intentos de la
clase dominante negra y mulata, de crear grandes propiedades con
mano de obra dependiente. Hacia 1820, luego de las diferentes eta-
pas de la formacién del pais, caracterizadas por politicas agrarias
ampliamente divergentes, los trabajadores rurales comprendian
una tercera parte de pequefios propietarios, una terceta parte de
ptecaristas y una tercera parte de trabajadotes dependientes (apar-
ceros, arrendatatios y asalariados). En todo el Caribe es posible
verificar esta expansién de un campesinado negro «reconstituidoy»,
en la expresién de Mintz. En las Antillas y Guayana britdnicas,
con frecuencia un gran numero de ex esclavos juntaban sus patcos
recursos para comprar en conjunto una plantacién arruinada, o in-
tentaban obtener terrenos baldios en concesién, a pesar de que se
aprobaron varias leyes que volvieron dificil el acceso a la propie-
dad de Ja tierra, con la finalidad de preservar el sistema de planta-
cién, En Brasil, la-tendencia a la expansién campesina fue limi-
tada por el monopolio sobre la propiedad de la tierra ejercido por
la clase dominante rural, apoyada en las disposiciones de la ley de
1850, que entre otras cosas volvia dificil el acceso a los terrenos
baldios.6
26. Ver, entre otros: Sidney W. Mintz, Caribbean Transformation, par-
te II, «Caribbean Peasantries»; Tadeusz Lepkowski, Hait?, 2, Casa de las
ABOLICION DE LA ESCLAVITUD 27
b) Segunda similitud. —En todos los casos, la esclavitud no
cedié lugar predominantemente al trabajo asalariado, sino sobre
todo a formas que implicaban grados variables de dependencia
personal: aparceria, arrendamiento y, en las Antillas y Guayanas,
incluso una reedicién contempordnea del sistema colonial de los
engagés 0 indentured servants, con amplia importacién de traba-
jadores dependientes venidos de la India, Java o China (1838-
1924). En el Caribe britdnico, el sistema de aprendizaje a que de-
bieron someterse los libertos (1833-1838) compartia muchas de
las caracterfsticas de la esclavitud; més tarde, fue la aparceria la
forma de contrato de trabajo predominante, juntamente con acuer-
dos entre plantadores y campesinos negros para que estos ultimos
plantasen cafia, y con el sistema de los indentured servants de la
India, cuyos boletos eran financiados en parte, a través de los
impuestos, por los mismos ex esclavos con los que venian a com-
petir en el mercado de trabajo. En Haiti, el sistema de trabajo en
las plantaciones bajo Toussaint-Louverture, en las haciendas pu-
blicas de la época de Dessalines, y tal como lo definia el cédigo
tural de 1826, no era mucho mejor que la esclavitud. Lo mismo
podriamos decir del sistema de patronato cubano definido por los
rebeldes en el reglamento de libertos vigente en 1869-1870, y mas
tarde por la ley del patronato de 1880. En el nordeste de Brasil,
ya antes de la abolicién, con la exportacién creciente de esclavos
hacia el sur, formas de arreglo de trabajadores dependientes no
propietatios (moradores y aparceros o «lavradores») con los due-
fios de los ingenios de azticar se hicieron importantes, preparando
el sistema de trabajo al que los ex-esclavos se incorporarian después
de 1888. Podriamos multiplicar los ejemplos de sistemas de tra-
bajo dependiente en forma personal (principalmente la aparcerfa)
como modalidades predominantes luego de la abolicién de la es-
clavitud.”
‘Américas, La Habana, 1968; A. Petit, op. cit.; E. Williams, From Colum-
bus..., cap. 18; Warten Dean, «Latifundios y politica agraria en el Brasil
del siglo xix», en Enrique Florescano (coordinador), Haciendas, latifundios
y plantaciones en América latina, Siglo XXI, México, 1975, pp. 414-432.
27. Cf. Williams, op. cit., caps. 18 y 19; Raymond T. Smith, British
Guiana, Oxford University Press, Londres, 1962, cap. III; Alan H. Adamson,
«The Reconstruction of Plantation Labor after Emancipation: The Case of
28 HISTORIA ECONOMICA DE AMERICA LATINA
c) Tercera similitud. — El proceso abolicionista no resulté
primariamente —salvo en Haiti— de un movimiento de escla-
vos. Asi, en casi todos los casos —incluyendo de hecho las colo-
nias britdnicas y su malogrado sistema de «aprendizaje»—, los
ex-esclavos fueron completamente abandonados a su suerte. Esto
muestta bien el cardcter y las finalidades reales de casi todos los
movimientos abolicionistas. Cuando, como en Brasil, existia otro
tipo de movimiento que pretendfa lograr una verdadera integracién
de la poblacién de color en Ja comunidad nacional, sencillamente
no prevalecid. En Haiti, la nueva clase dominante negra y mulata
que gobernaba el pais luego de Ja eliminacién de Ja minoria blan-
ca, intentd con frecuencia (y con éxito variable) reglamentar el
ttabajo de las masas rurales y atarlas a la tierra®
d) En lo concerniente a las diferencias perceptibles entre
los diversos casos, su explicacién reside no sélo en cémo se llevé
a cabo el movimiento de abolicidn, sino en la presencia o ausencia
de un mercado potencial alternativo de mano de obra, al lado de
los libertos: de ahi que en un mismo pafs —Brasil— haya una
gtan diferencia entre lo que pasé en el nordeste y en el sur, puesto
que el flujo inmigratorio europeo se concentré en esta ultima re-
gidn. La esclavitud no habia preparado a Ja poblacién negra para
una eventual competencia con trabajadores més calificados. Asi,
cuando Ja competencia se plante6 —en los pafses o regiones que
recibieron amplios influjos de inmigrantes europeos o asidticos—,
causé un grado variable, pero importante en todos los casos, de
desempleo, subempleo y marginalidad de los ex-esclavos, que
tendieron con frecuencia a concentrarse en barriadas cercanas a
Jos centros urbanos.”
British Guiana», Rochester, marzo de 1972 (ponencia); Pedro Deschamps
Chapaux y Juan Pérez de la Riva, Contribucién a la historia de la gente
sin historia, Ed, de Ciencias Sociales, La Habana, 1974; Octavio Ianni,
Raeas e classes sociais no Brasil, Civilizacio Brasileira, Rio de Janeiro, 1972°,
cap. I; Peter Eisenberg, «Abolishing Slavery: The Process on Pernambuco’s
Sugar Plantations», en’ Hispanic American Historical Review, noviembre
de 1972, pp. 580-597; Jaime Reis, «From Bangae to Usina: Social Aspects
of Growth and Modernisation in the Sugar Industry of Pernambuco (1850-
1920)», Cambridge (Inglaterra), noyiembre de 1972 (ponencia),
28. Ver los libros ya citados de Lepkowski, Viotti da Costa y Conrad.
29. Este proceso ha sido particularmente bien estudiado en el caso de
LAS REFORMAS LIBERALES 29
C) EL SIGNIFICADO ECONOMICO
DE LAS REFORMAS LIBERALES
E] proceso polftico de la reforma liberal, llamada a veces «or-
ganizacién nacional» o con otras denominaciones similates, carac-
teriza la fase de consolidacién de los estados nacionales. En lineas
generales estos aspectos de la reforma liberal se conocen con cierto
detalle, pero serfa dificil afirmar que ellos agotan la consideracién
del proceso de cambio social. Nos dedicaremos a estudiar el sig-
nificado econédmico de esa reforma, tratando de establecer si en
los diferentes paises le corresponde un contenido comin y com-
parable. Nuestra hipdtesis es que, en un grupo de naciones latinoa-
meticanas, es a través de ese proceso de reforma liberal que se
opera definitivamente la transicién al capitalismo dependiente.
1. CARACTERIZACION GENERAL,
La primera constatacién que resulta, al comparar las econo-
mfas de Hispanoamérica con las de Brasil y el Caribe, es la de su
relativa heterogeneidad. Celso Furtado ha formulado una sugesti-
va hipdtesis de explicacién a partir del rol que habria cabido a
los centros mineros de exportacién en uno y otro caso. El ciclo
brasilefio del oro, en el siglo xvmt, serfa el principal responsable
de la relativa interdependencia de la economia brasilefia en el si-
glo xrx. La crisis de la plata, en la Hispanoamérica de 1650, habria
decidido la fragmentacién, las tendencias disgregadoras, de los dos
siglos siguientes, que son los de constitucién de las identidades y
los Estados nacionales.* Pero un andlisis histérico mds preciso no
confitma esta linea de explicacién. La minerfa de la plata también
Brasil; ver por ejemplo: ©. Ianni, op. cit., Florestan Fernandes, A integraciéo
do negro na sociedade de classes, 2 vols, Dominus Editora y Editora da
Universidade de Sao Paulo, Sao Paulo, 1965.
30. Celso Furtado, La economta latinoamericana desde la conquista ibé-
rica hasta la revolucién cubana, Siglo XXI, México, 1969, pp. 3234; para
una apreciacién critica de la tesis de Furtado, cf. Richard Morse, art, cit, en
n, 6, pp. 25 y ss.
You might also like
- Barros Laraia, Roque - Los Indios de BrasilDocument270 pagesBarros Laraia, Roque - Los Indios de BrasilPatricio Gonzalez PieruccioniNo ratings yet
- Lozano, Pedro-Historia de La Conquista Del Paraguay, Rio de La Plata y TucumanDocument409 pagesLozano, Pedro-Historia de La Conquista Del Paraguay, Rio de La Plata y TucumanPatricio Gonzalez PieruccioniNo ratings yet
- Lehmann, Henri Las Culturas Precolombinas PDFDocument73 pagesLehmann, Henri Las Culturas Precolombinas PDFPatricio Gonzalez PieruccioniNo ratings yet
- Puiggrós, Rodolfo. Historia Económica Del Río de La Plata (1946)Document136 pagesPuiggrós, Rodolfo. Historia Económica Del Río de La Plata (1946)Patricio Gonzalez PieruccioniNo ratings yet
- Semprun, Jose Bullon de Mendoza, Alfonso-El Ejercito Realista en La Independencia AmericanaDocument357 pagesSemprun, Jose Bullon de Mendoza, Alfonso-El Ejercito Realista en La Independencia AmericanaPatricio Gonzalez PieruccioniNo ratings yet
- Introduccion+a+la+Historia+del+Arte +El+Renacimiento+-+Rosa+Mara+Letts+Document65 pagesIntroduccion+a+la+Historia+del+Arte +El+Renacimiento+-+Rosa+Mara+Letts+Patricio Gonzalez PieruccioniNo ratings yet
- Iglesias, Francisco-Historia Politica de BrasilDocument373 pagesIglesias, Francisco-Historia Politica de BrasilPatricio Gonzalez PieruccioniNo ratings yet
- Olaechea, Juan Bautista - El Indigenismo DesdeñadoDocument312 pagesOlaechea, Juan Bautista - El Indigenismo DesdeñadoPatricio Gonzalez PieruccioniNo ratings yet
- Gomez Hoyos, Rafael - La Independencia de ColombiaDocument389 pagesGomez Hoyos, Rafael - La Independencia de ColombiaPatricio Gonzalez PieruccioniNo ratings yet
- WUNDRANLa Pintura Del RenacimientoDocument53 pagesWUNDRANLa Pintura Del RenacimientoPatricio Gonzalez PieruccioniNo ratings yet
- Perez Herrero, Pedro-Comercio y Mercados en América Latina ColonialDocument373 pagesPerez Herrero, Pedro-Comercio y Mercados en América Latina ColonialPatricio Gonzalez PieruccioniNo ratings yet
- Marchena, Juan-Ejercito y Milicias en El Mundo Colonial AmericanoDocument333 pagesMarchena, Juan-Ejercito y Milicias en El Mundo Colonial AmericanoPatricio Gonzalez PieruccioniNo ratings yet
- Pi Hugarte, Renzo-Los Indios de UruguayDocument365 pagesPi Hugarte, Renzo-Los Indios de UruguayPatricio Gonzalez PieruccioniNo ratings yet
- PDF Acha Juanhacia Una Teoria Americana Del Arte PDF CompressDocument56 pagesPDF Acha Juanhacia Una Teoria Americana Del Arte PDF CompressPatricio Gonzalez PieruccioniNo ratings yet
- Balcacer, Juan García, Manuel-La Independencia DominicanaDocument253 pagesBalcacer, Juan García, Manuel-La Independencia DominicanaPatricio Gonzalez PieruccioniNo ratings yet
- Silva, Osvaldo - Prehistoria de América-Editorial Universitaria (1997)Document286 pagesSilva, Osvaldo - Prehistoria de América-Editorial Universitaria (1997)Patricio Gonzalez PieruccioniNo ratings yet
- PDF 8251 Mandani Mahmood Ciudadano y Subdito 1 - CompressDocument80 pagesPDF 8251 Mandani Mahmood Ciudadano y Subdito 1 - CompressPatricio Gonzalez PieruccioniNo ratings yet
- Uruguay Del 900Document2 pagesUruguay Del 900Patricio Gonzalez PieruccioniNo ratings yet
- PDF Henri Lehman Las Culturas Precolombinaspdf - CompressDocument40 pagesPDF Henri Lehman Las Culturas Precolombinaspdf - CompressPatricio Gonzalez PieruccioniNo ratings yet
- Crisis Del 29 y Modelo ISIDocument3 pagesCrisis Del 29 y Modelo ISIPatricio Gonzalez PieruccioniNo ratings yet
- Ficha Vivienda BurguesaDocument2 pagesFicha Vivienda BurguesaPatricio Gonzalez PieruccioniNo ratings yet
- Diapositiva Religión EgipciaDocument8 pagesDiapositiva Religión EgipciaPatricio Gonzalez PieruccioniNo ratings yet
- Juan Antonio Ramirez-Arte GoticoDocument23 pagesJuan Antonio Ramirez-Arte GoticoPatricio Gonzalez PieruccioniNo ratings yet
- Ficha Vestimenta BurguesaDocument1 pageFicha Vestimenta BurguesaPatricio Gonzalez PieruccioniNo ratings yet
- Diapositiva Sociedad EgipciaDocument5 pagesDiapositiva Sociedad EgipciaPatricio Gonzalez PieruccioniNo ratings yet