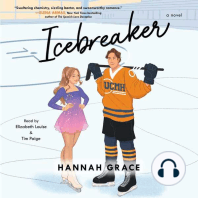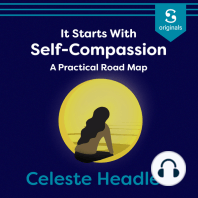Professional Documents
Culture Documents
Ecchinococcus Granulosus
Ecchinococcus Granulosus
Uploaded by
Melissa Parra0 ratings0% found this document useful (0 votes)
8 views6 pagesapuntes
Original Title
ECCHINOCOCCUS GRANULOSUS
Copyright
© © All Rights Reserved
Available Formats
DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
Share this document
Did you find this document useful?
Is this content inappropriate?
Report this Documentapuntes
Copyright:
© All Rights Reserved
Available Formats
Download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
0 ratings0% found this document useful (0 votes)
8 views6 pagesEcchinococcus Granulosus
Ecchinococcus Granulosus
Uploaded by
Melissa Parraapuntes
Copyright:
© All Rights Reserved
Available Formats
Download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
You are on page 1of 6
Tratamiento quirúrgico Durante mucho tiempo se consideró el mejor e
incluso el único tratamiento de la EQ. Sin embargo, en las últimas décadas la
cirugía está siendo reemplazada por los tratamientos más conservadores,
quedando reservada para casos seleccionados20. Aún mantiene un papel
esencial ante: a) quistes de gran tamaño (CE2-CE3b con múltiples vesículas
hijas), especialmente si comprimen estructuras vecinas, b) quistes complicados
(aquellos asociados a roturas, fístulas, infecciones, hemorragias), cuando no es
posible realizar técnicas percutáneas y c) quistes que presentan riesgo de rotura
espontánea o secundaria a manipulación percutánea20. La intervención quirúrgica
puede realizarse por vía laparoscópica o abierta. A su vez, la cirugía abierta puede
ser radical (extrayendo la membrana periquística, el quiste e incluso realizando
resección hepática) o conservadora (retirando únicamente material parasitario, y
recurriendo a diferentes métodos para rellenar la cavidad resultante)46,47. Existen
controversias en relación a cuál es la técnica más adecuada. Los resultados de
diversos estudios concluyen que los procedimientos más radicales parecen tener
una menor morbilidad y mortalidad48- 54. En cualquier caso, como regla general
debe asociarse tratamiento con albendazol desde la semana previa a la cirugía
hasta cuatro semanas después de la misma, con el fin de minimizar el riesgo de
EQ secundaria por diseminación de los protoescólices en la cavidad peritoneal20.
Drenaje percutáneo Desde mediados de la década de 1980 se han propuesto
diversas técnicas de drenaje percutáneo guiado por ecografía o TC, cuyo objetivo
es destruir la capa germinal del quiste o evacuar su contenido. El método más
empleado es el denominado PAIR (Punction, Aspiration, Injection and Re-
aspiration), que consiste en la punción del quiste, la aspiración del contenido
parasitario, la inyección de productos químicos escolicidas y la reaspiración.
Aunque inicialmente se consideraba una maniobra con alto riesgo teórico de shock
anafiláctico y diseminación de la hidatidosis, no parece que exista realmente una
incidencia importante de estas complicaciones33. En cualquier caso, se
recomienda la administración de albendazol un mínimo de cuatro horas antes de
realizar la punción, debiendo mantenerse este tratamiento al menos un mes
después del procedimiento20,55. El agente escolicida más frecuentemente
empleado es el salino hipertónico (15-20%) asociado a etanol al 95%. Para
administrarlo, es preciso descartar la existencia de comunicaciones biliares, por el
riesgo de desarrollar colangitis esclerosante. Se han sugerido escolicidas
alternativos, con menor riesgo de daño del epitelio biliar56- 59. Las indicaciones
de PAIR son aquellos pacientes inoperables, que han rechazado la cirugía o
aquellos en los que la enfermedad ha recidivado a pesar de tratamiento quirúrgico
o médico. Está contraindicado en los estadios CE2, CE3b, CE4 y CE5, y en los
quistes pulmonares20. Se han propuesto diferentes modificaciones a la técnica
PAIR como alternativas a la cirugía en aquellas situaciones donde el tratamiento
médico aislado o la aplicación de la PAIR clásica no parecen ofrecer suficiente
garantía de curación60-71. Sin embargo, la mayoría de los trabajos publicados se
refieren únicamente a un número limitado de casos y, a pesar de resultar
prometedores, hacen falta más estudios, especialmente en lo relativo a su eficacia
a largo plazo72. C. Armiñanzas, et al. Hidatidosis: aspectos epidemiológicos,
clínicos, diagnósticos y terapéuticos Rev Esp Quimioter 2015;28(3): 116-124 120
Tratamiento médico Se emplean fundamentalmente dos fármacos benzimidazoles,
mebendazol y albendazol, que interfieren en la absorción de glucosa a través de la
pared del parásito, dando lugar a depleción de glucógeno y cambios
degenerativos a nivel mitocondrial y en el retículo endoplasmático del equinococo.
Los benzimidazoles pueden utilizarse como único tratamiento en los quistes
pequeños (< 5 cm) CE1-CE3b, así como en pacientes inoperables73. También se
asocian con PAIR o cirugía, en prevención de la equinococosis secundaria74. No
están indicados, en cambio, en el tratamiento de los quistes inactivos, a menos
que presenten datos de complicación20. Aunque en el tratamiento de la
hidatidosis son efectivos tanto albendazol como mebendazol, actualmente se
considera al albendazol como tratamiento de elección, dada su mayor actividad in
vitro y su mejor absorción y biodisponibilidad75-79. La dosis habitual de
albendazol es de 10-15 mg/día por vía oral, dividida en dos tomas, y la de
mebendazol, de 40-50 mg/día por vía oral, dividida en tres tomas. Los efectos
secundarios habituales son náuseas, hepatotoxicidad, neutropenia y en ocasiones
alopecia. Durante el tratamiento, por tanto, se debe monitorizar el recuento
leucocitario y la función hepática. Se consideran contraindicaciones para el
tratamiento el embarazo y la existencia de enfermedad hepática o medular graves.
El tratamiento con benzimidazoles se acompaña habitualmente de una mejoría
clínica y radiológica, aunque la curación completa sólo se alcanza en un tercio de
los pacientes. La duración recomendada es de 3 a 6 meses, durante los cuales el
fármaco se debe administrar de forma ininterrumpida20. No se ha demostrado que
la prolongación del tratamiento más allá de los 6 meses se relacione con una tasa
de mayor curación. También se han publicado resultados con la administración de
praziquantel (40 mg/kg una vez a la semana) combinado con albendazol,
mostrando resultados mejores que los de la monoterapia con albendazol80. En
cualquier caso, su utilidad en la prevención de equinococosis secundaria hace
necesarios más estudios20. Esperar y ver (wait and watch) Existe una corriente
actual, denominada “esperar y ver” (wait and watch), que aboga por la
monitorización periódica sin iniciar tratamiento en los pacientes con hidatidosis
asintomática y no complicada, en general en los estadios CE4 y CE581. Esto se
basa en la constatación de que hasta el 20% de los quistes se pueden estabilizar
en un estadio inactivo sin necesidad de tratamiento82-87. La monitorización debe
evaluar tanto parámetros clínicos como serológicos y de pruebas de imagen88.
SEGUIMIENTO Independientemente del tratamiento realizado, el seguimiento de
los pacientes con EQ es especialmente importante, tanto para conocer su
evolución como la respuesta al tratamiento utilizado, pudiendo anticiparse a la
necesidad de otras terapias. Las revisiones durante los dos primeros años serán
semestrales, pudiendo ampliarse los intervalos si el paciente está estable. Se
recomienda que las revisiones incluyan una pruebas de imagen de control (la
ecografía suele ser suficiente, aunque en función de las características del
paciente podrá ser necesaria TC o RM) y determinación serológica89. Se
recomienda continuar el seguimiento de estos pacientes durante largos periodos
de tiempo, dado que se han documentado recurrencias de la enfermedad hasta 10
años después de haberse aplicado un tratamiento aparentemente exitoso90. Debe
tenerse en cuenta que, aunque los títulos serológicos pueden permanecer altos o
incluso incrementarse ante recurrencia de la enfermedad, esto puede suceder
también en aquellas situaciones en las que el material parasitario ha sido
adecuadamente retirado mediante procedimientos quirúrgicos, situación que
puede inducir a confusión20. CONFLICTOS DE INTERESES Los autores declaran no tener
conflictos de intereses.
LINK https://seq.es/seq/0214-3429/28/3/farinas.pdf
EDITORIAL Unidad de Enfermedades Infecciosas. Hospital Universitario Marqués de
Valdecilla. Universidad de Cantabria. Santander
AUTORES Carlos Armiñanzas Manuel Gutiérrez-Cuadra María Carmen Fariñas
TITULO Hidatidosis: aspectos epidemiológicos, clínicos, diagnósticos y terapéuticos
AÑO Rev Esp Quimioter 2015;28(3): 116-124
Una vez confirmada la enfermedad, el tratamiento con mayor frecuencia es la
extracción quirúrgica. Sin embargo, el índice de éxito puede variar de acuerdo a la
ubicación, el tamaño y la fertilidad del quiste. Por lo general, el tratamiento
quirúrgico es acompañado de un tratamiento post-quirúrgico con drogas
antihelmínticas de amplio espectro, como mebendazol o albendazol (Spickler,
2011). Por otro lado, en los últimos años se ha puesto en práctica un tratamiento
menos invasivo, conocido como PAIR (Punción-Aspiración-Inyección-Re-
aspiración). Brevemente, esta técnica consiste en la aspiración del contenido del
quiste, seguido de la introducción de un químico antihelmíntico o escólicida dentro
del mismo y finalmente una cirugía laparoscópica. El uso de estas técnicas ha
permitido acortar en gran medida el período de internación de los pacientes
(Larrieu & Zanini, 2012; Spickler, 2011). No obstante, dada la alta prevalencia de
la hidatidosis en nuestra región, sería beneficioso contar con nuevas drogas que
permitan el tratamiento específico de la enfermedad para evitar el uso de terapias
invasivas. Sin embargo, para ello es de imperiosa necesidad conocer con mayor
profundidad los aspectos relevantes en cuanto a la biología del parásito y a los
factores que favorecen su establecimiento, con el fin de desarrollar estrategias que
permitan interferir con su desarrollo y permanencia en el hospedador.
INTRODUCCIÓN 29 1.3. Metabolismo de Echinococcus granulosus y otros
cestodos Como ya se mencionó, avanzar en el conocimiento general de la biología
de este parásito tiene interés no sólo desde un punto de vista básico, sino porque
esta información podrá eventualmente ser útil para el diseño de estrategias que
pretendan interferir con la instalación, crecimiento o maduración del parásito. El
foco de interés en este trabajo fue el Antígeno B, una proteína que une lípidos,
muy abundante en el líquido hidático. A continuación se describirán los aspectos
fundamentales en cuanto al metabolismo general y particularmente al metabolismo
lipídico del parásito que explican la importancia de esta proteína. Dado que la
información disponible sobre E. granulosus es muy limitada, gran parte del
conocimiento existente deriva del estudio de otros cestodos, tal como se discute
en forma integrada a continuación. 1.3.1. Obtención de los nutrientes y
características generales del metabolismo de los cestodos Como se ha comentado
previamente, los cestodos carecen de sistema digestivo. En su lugar, poseen una
superficie externa, el tegumento, que además de cumplir funciones de
recubrimiento y protección tiene gran importancia por su papel en la absorción de
nutrientes. Las características estructurales y funcionales que se describen a
continuación han sido revisadas por Smyth y McManus; en la Figura 1.8 se
observa un esquema con estas estructuras (Smyth & McManus, 1989). El
tegumento es un sincitio organizado en dos zonas, una zona superficial anucleada
y una zona citoplasmática nucleada. En la región más superficial está cubierto de
extensiones citoplasmáticas, variables en tamaño y número, conocidas como
microtriquias. Las microtiquias pueden ser comparadas con las microvellosidades
intestinales, en este caso su función también es amplificar el área superficial para
la absorción. En el caso de E. granulosus, la estructura de la región
correspondiente al tegumento es similar en el parásito adulto, en el protoescólex y
en la capa germinativa del metacestodo. El tegumento de los cestodos contiene
sistemas específicos para el transporte de moléculas e iones, particularmente
aminoácidos, azúcares, vitaminas, purinas, pirimidinas, nucleótidos y algunos
lípidos. También contiene enzimas del parásito y posiblemente del hospedador,
funciona como órgano de protección contra las enzimas digestivas y contra el
sistema inmune del hospedador, es un órgano auxiliar en la locomoción y un sitio
de transferencia INTRODUCCIÓN 30 metabólica. La membrana plasmática apical
del tegumento está cubierta por un glicocálix de mucopolisacáridos y
glicoproteínas. Este glicocálix es producido por el propio parásito y colabora en la
inactivación de algunas enzimas del hospedador por acumulación de iones
orgánicos e inorgánicos. Además tiene la capacidad de unir enzimas del
hospedador, como amilasas para degradar azúcares complejos. El transporte de
algunos nutrientes como azúcares y aminoácidos generalmente requiere la
presencia de bombas de Na+ , en particular en el caso de E. granulosus se ha
identificado una bomba de Na+ /K+ -ATP-asa que podría cumplir esta función.
Además de estos elementos, se ha descripto en el tegumento la presencia de
corpúsculos calcáreos, estructuras compuestas por capas concéntricas de
minerales, como carbonato de calcio. El citoplasma distal contiene una gran
abundancia de gránulos, vesículas, vacuolas y mitocondrias. La mayoría de las
vesículas y gránulos tendrían un origen en el aparato de Golgi, que se encuentra
en la zona proximal. Se cree que estos gránulos participan en la formación del
glicocálix y las microtriquias. Luego de esta zona se encuentran capas musculares
longitudinales y circulares y por debajo la zona citoplasmática proximal que
contiene los núcleos y otros organelos como el aparato de Golgi, el retículo
endoplásmico, las mitocondrias, así como áreas de almacenamiento de glucógeno
y cuerpos lipídicos.
http://sedici.unlp.edu.ar/bitstream/handle/10915/38338/Documento_completo.pdf?
sequence=4&isAllowed=y
You might also like
- The 5AM Club: Own Your Morning. Elevate Your Life.From EverandThe 5AM Club: Own Your Morning. Elevate Your Life.Rating: 4 out of 5 stars4/5 (344)
- Friends, Lovers, and the Big Terrible Thing: A MemoirFrom EverandFriends, Lovers, and the Big Terrible Thing: A MemoirRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (2141)
- Never Split the Difference: Negotiating As If Your Life Depended On ItFrom EverandNever Split the Difference: Negotiating As If Your Life Depended On ItRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (844)
- Your Next Five Moves: Master the Art of Business StrategyFrom EverandYour Next Five Moves: Master the Art of Business StrategyRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (103)
- Never Split the Difference: Negotiating As If Your Life Depended On ItFrom EverandNever Split the Difference: Negotiating As If Your Life Depended On ItRating: 5 out of 5 stars5/5 (3297)
- The Subtle Art of Not Giving a F*ck: A Counterintuitive Approach to Living a Good LifeFrom EverandThe Subtle Art of Not Giving a F*ck: A Counterintuitive Approach to Living a Good LifeRating: 4 out of 5 stars4/5 (5810)
- The Psychology of Money: Timeless lessons on wealth, greed, and happinessFrom EverandThe Psychology of Money: Timeless lessons on wealth, greed, and happinessRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (810)
- The 7 Habits of Highly Effective People: 30th Anniversary EditionFrom EverandThe 7 Habits of Highly Effective People: 30th Anniversary EditionRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (41)
- The Courage to Be Disliked: The Japanese Phenomenon That Shows You How to Change Your Life and Achieve Real HappinessFrom EverandThe Courage to Be Disliked: The Japanese Phenomenon That Shows You How to Change Your Life and Achieve Real HappinessRating: 4 out of 5 stars4/5 (394)
- The Subtle Art of Not Giving a F*ck: A Counterintuitive Approach to Living a Good LifeFrom EverandThe Subtle Art of Not Giving a F*ck: A Counterintuitive Approach to Living a Good LifeRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (20060)
- It Starts with Self-Compassion: A Practical Road MapFrom EverandIt Starts with Self-Compassion: A Practical Road MapRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (190)
- Remarkably Bright Creatures: A NovelFrom EverandRemarkably Bright Creatures: A NovelRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (5662)